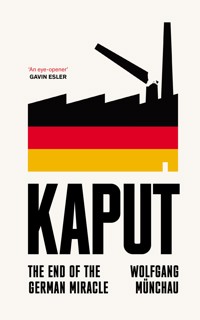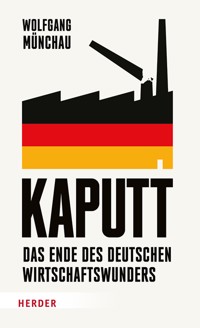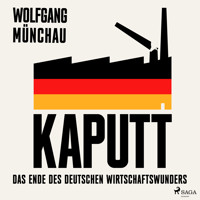Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plataforma
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Hasta no hace mucho, Alemania parecía ser un modelo de éxito tanto económico como político. Sin embargo, su dependencia del gas ruso y los retrasos de su industria automovilística en la carrera hacia la electricidad han socavado esta percepción. En Kaput, Wolfgang Münchau nos explica que las debilidades de la economía alemana llevan gestándose, en realidad, desde hace décadas: las políticas neomercantilistas impulsadas por las estrechas conexiones entre la élite industrial y política del país, han hecho de Alemania un país tecnológicamente atrasado, muy dependiente de Estados autoritarios y con pocos indicios de poder adaptarse a los retos digitales del siglo XXI. Este libro es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el futuro de una de las principales economías de Europa y, por tanto, de Europa en su conjunto.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kaput
El fin del milagro alemán
Wolfgang Münchau
Titulo original: Kaput, originalmente publicado en inglés por Swift Press en 2024, en Gran Bretaña
Primera edición en esta colección: febrero de 2025
© Wolfgang Münchau, 2024
© de la traducción, Irene Muñoz y Jordi Vidal, 2025
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2025
Todos los derechos reservados, incluidos los derechos de reproducción total o parcial en cualquier formato.
Publicado por acuerdo con Swift Press a través de Randle Editorial & Literary Consultancy y Casanovas & Lynch Literary Agency.
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99
www.plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-10243-72-9
Diseño de cubierta: Jack Smyth
Adaptación de cubierta y fotocomposición: Grafime, S.L.
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Para Susanne, Joshua y Elias
Índice
Agradecimientos
Prólogo
1. El canario
2.
Neuland
3. Sin energía
4. El síndrome de China
5. Romper el freno
6. Nosotros y los otros
Epílogo
Fuentes
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Agradecimientos
Comenzar a leer
Fuentes
Colofón
Agradecimientos
Este libro no habría sido posible sin la generosa ayuda de Bill Bollinger, que me animó a escribirlo y se comprometió a financiar la investigación necesaria. Me siento en deuda, sobre todo, con Frederick Thelen, quien aportó una gran cantidad de investigaciones para este libro y cuyo trabajo fundamentó varios de los capítulos clave: sobre finanzas, Rusia y China, tecnología e inmigración.
También quiero dar las gracias a mis colegas de Eurointelligence, a los de hoy y a los del pasado, que han trabajado en varios de los ejes de nuestros argumentos. Eurointelligence ha sido una fuente importante para varias de las tesis del libro. Gracias anónimas también a los innumerables colegas, interlocutores y lectores que a lo largo de los años han contribuido a una comprensión más profunda de las cuestiones que trato en este libro.
Prólogo
La ciudad en la que crecí en Alemania no era muy grande, pero tenía grandes empresas. Mülheim está situada en el extremo occidental de la cuenca del Ruhr y cuenta hoy con 170.000 habitantes. En mi trayecto diario en tranvía hasta mi instituto, en el centro de la ciudad, pasaba junto a dos fábricas situadas una al lado de la otra. Estaban rodeadas de grandes edificios de apartamentos grises, característicos, en aquella época, de las ciudades industriales de Alemania y otras partes de Europa Central. La primera de ellas fabricaba tuberías, y la segunda, reactores nucleares. Los padres de varios de mis amigos trabajaban en esas fábricas; algunos como ingenieros o directivos y uno como físico nuclear. Los oleoductos y los reactores nucleares eran los engranajes que impulsaban la economía alemana. Eran la fuerza vital del modelo industrial alemán.
Esto ocurría en la década de 1970. Por aquel entonces, Alemania era el primer país productor de centrales nucleares en el mundo y apostaba por la energía nuclear para sus futuras necesidades energéticas. También los oleoductos desempeñaron un papel importante en la política energética alemana, en especial tras la primera crisis del petróleo de 1973. Fueron estos oleoductos los que más tarde darían a Alemania acceso al petróleo noruego y al gas ruso.
Hubo otra vertiente del milagro económico alemán que destacó en la década de 1970: la del empresario hecho a sí mismo. Esta etapa del espíritu empresarial había comenzado a finales de los años cuarenta y principios de los cincuenta, y duró más o menos hasta la reunificación alemana. De todos los empresarios de Alemania, Mülheim fue el hogar de los más exitosos del país —y de los más reservados—. Karl Albrecht era el mayor de dos hermanos que, en 1946, se hicieron cargo de la tienda de ultramarinos de su madre en la vecina ciudad de Essen. Tras la introducción del marco alemán en 1948, los dos hermanos idearon un nuevo concepto de comercio minorista: la tienda de descuento, con un surtido limitado y precios muy bajos. La llamaron Aldi, siglas de «Albrecht Discount». En 1955 Aldi ya contaba con un centenar de tiendas en su estado natal, Renania del Norte-Westfalia. Sin embargo, en 1961 los dos hermanos tomaron caminos separados. El hermano menor, Theo, se trasladó al norte de Essen, mientras que Karl se marchó al oeste, a Mülheim, donde dirigió Aldi Süd.
Los Albrecht eran los fantasmas de nuestra ciudad: siempre presentes con sus tiendas, vistos algunas veces, pero casi siempre invisibles. Todos suponíamos que Karl vivía en la localidad, pero nadie lo sabía con certeza. Los Albrecht no solo eran invisibles para nosotros, sino que también lo eran para los medios de comunicación y los políticos. Un periódico local llegó incluso a fletar un avión para rastrear los barrios donde sospechaban que vivía Karl Albrecht, en un esfuerzo por encontrarlo. Además, los Albrecht nunca concedieron entrevistas. Cuando Karl murió en 2014 con noventa y cuatro años, no solo era el hombre más rico de Alemania (y el número veinte del mundo), sino que tampoco había conocido a ningún canciller alemán en toda su vida. Él, como gran parte de su generación de empresarios, no debía su éxito a la política.
Los hermanos Aldi y las empresas de ingeniería pesada por las que pasaba de camino a la escuela no podían ser más diferentes. Pero, juntos, constituyeron los dos pilares del milagro económico alemán: el industrial corporativista y el empresarial. Aldi sigue ahí, pero el espíritu empresarial que representaba ha desaparecido.
Las dos fábricas también siguen allí. Varias de las empresas industriales más conocidas de Alemania se fundaron en el siglo xix y principios del xx. Algunas están pasando apuros en la actualidad. El aumento de los costes energéticos ha hecho que las empresas industriales sean menos competitivas. La antigua fábrica de oleoductos Mannesmann es hoy propiedad de Europipe, que suministró dos de los oleoductos que conectan Alemania con Noruega. La otra compañía se llamaba Kraftwerksunion, una empresa conjunta de las dos mayores compañías eléctricas alemanas: AEG y Siemens. En la actualidad, la planta está gestionada por Siemens Energy. La empresa estuvo por un breve período en las noticias nacionales después de que Vladímir Putin redujera la salida de gas a través del gasoducto Nord Stream 1, durante el verano de 2022, pocos meses después de invadir Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz, visitó la planta de Mülheim porque, para él, era de extrema urgencia devolver a Rusia una turbina de gas que se encontraba allí para que el gasoducto pudiera reanudar sus operaciones. Parece una historia muy muy antigua; sin embargo, en el verano de 2022, Alemania todavía dependía del gas ruso. Los movimientos de gas terminaron a finales de septiembre de 2022 con la explosión de los gasoductos Nord Stream. Y la última de las centrales nucleares alemanas se desconectó en abril de 2023.
El cambio de suerte de mi ciudad fue un ejemplo a pequeña escala de lo que ocurrió en el país en general. Alemania era la potencia industrial de Europa, y el mayor exportador del mundo en un determinado momento. Pero su especialización creó vulnerabilidades y dependencias. Se hizo dependiente de Rusia para el gas y de China para las exportaciones. Antes del Brexit, el Reino Unido era la mayor fuente de superávit por cuenta corriente alemana, que mide las diferencias entre exportaciones e importaciones y los flujos de inversión. Luego vino la ruptura con Rusia. Las relaciones con China, el mayor socio comercial hace unos años, tampoco son ya lo que eran durante el apogeo de la hiperglobalización. Quizás el mayor de todos los choques vino de la tecnología. Alemania fue la vencedora mundial de la era analógica, pero las tecnologías digitales han ido invadiendo sin cesar nuestras vidas. Los alemanes inventaron el motor de combustible para automóviles, el microscopio electrónico y el mechero Bunsen, pero no inventaron el ordenador, el teléfono inteligente (smartphone) ni el coche eléctrico; con el paso de los años, eso se ha convertido en un problema.
Este libro es la historia del ascenso y declive de un gigante industrial de enorme éxito. No es un libro de política. No doy recetas sobre lo que creo que hay que hacer para invertir el declive industrial de Alemania. Eso requeriría un libro muy diferente y mucho más extenso. Esta es la historia de cómo y por qué sucedió. Tampoco es un libro sobre el «enfermo de Europa». La corona de enfermo que pasa de un país europeo a otro representa poco más que una instantánea del ciclo económico. Para cuando se publique este libro yo contaría con que Alemania hubiera salido de la recesión que comenzó con la pandemia en 2020 y continuó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y que durará al menos hasta finales de 2023. El malestar subyacente, sin embargo, persistirá, y es esto lo que constituye el tema de esta obra. El modelo económico alemán se ha venido abajo, y la recuperación económica no lo arreglará.
El modelo alemán de economía social de mercado tiene muchos admiradores en el extranjero, en especial en el Reino Unido. Uno de ellos, periodista británico y amigo mío, me aconsejó que no escribiera este libro. Me dijo que la principal lección de su vida profesional había sido no apostar nunca contra la economía alemana. Lo que intento realizar aquí es hacer caso omiso de su consejo, aunque respetando el sentimiento que subyace tras él.
Alemania ha tenido su buena ración de detractores, que a menudo se burlan de la obsesión alemana por la industria y de la incapacidad del país para aceptar que las economías occidentales modernas se basan en los servicios y no en la fabricación. Hasta cierto punto comparto esta perspectiva. Los alemanes tienen una visión demasiado limitada de los servicios, que a menudo se ven como un complemento de la industria. Pero también creo que el sentimiento antiindustria en algunas partes de Occidente ha ido demasiado lejos. La industria crea poderosos vínculos y conexiones que a menudo se subestiman en lugares como el Reino Unido y Estados Unidos.
Alemania tiene un historial de remontadas cuando nadie se lo espera. Los períodos de fortaleza fueron los años cincuenta y principios de los sesenta, luego desde mediados de los ochenta hasta mediados de los noventa y otra vez durante la primera mitad de la última década. La debilidad actual, que comenzó en torno a 2017, ¿podría ser solo otro interludio? Si declarara prematuramente el declive de Alemania, ¿no estaría repitiendo el error de tantos detractores del modelo alemán, para luego sorprenderme con su repunte?
Yo creo que no. El actual malestar económico de Alemania difiere de los de períodos anteriores en un aspecto importante: si las empresas dejan de ser competitivas, el Gobierno puede recortar los impuestos, introducir reformas laborales o manipular el tipo de cambio, pero si usted es especialista en fabricar calentadores de gas o motores diésel, su problema hoy no es el coste, sino el producto en sí. Si se obliga a la gente a instalar bombas de calor en lugar de calefacciones de gas, o a comprar coches eléctricos después de la fecha límite de 2035 para la producción de coches de combustible en la Unión Europea (UE), su problema es otro. Mientras que los fabricantes alemanes de automóviles siguen siendo competitivos en su gama de productos clásicos, no pueden competir contra los chinos en coches eléctricos. Ya no se trata de cómo se hace, sino de qué se hace.
Otra diferencia sustancial es la llegada de nuevos competidores. La dependencia alemana de las exportaciones manufactureras solía funcionar muy bien porque nadie más lo hacía. Durante la mayor parte del período de hiperglobalización, desde 1990 hasta alrededor de 2020, Alemania no tuvo rival como productor industrial: Estados Unidos, el Reino Unido y Francia habían abandonado el terreno; China aún no había llegado. Desde la pandemia, el resto del mundo ha redescubierto la ingeniería y ha empezado a abarrotar lo que antes era un feudo alemán. El presidente Joe Biden introdujo la Ley de Reducción de la Inflación que proporcionaba subvenciones instantáneas a las empresas que se trasladaban a Estados Unidos en segmentos como la tecnología verde. También China cambió su modelo de crecimiento, pasando de subvencionar la inversión en infraestructuras a hacerlo con las exportaciones de manufacturas.
El mundo cambió, pero Alemania no, y esta es una historia de cómo Alemania gestionó mal el capitalismo industrial y juzgó mal la tecnología y la geopolítica. También es una historia de narrativas nacionales, los mitos que nos contamos unos a otros y que a la postre empezamos a creer. Y, como todas las tragedias, esta comienza durante los buenos tiempos.
Los años tras la reunificación fueron los de los buenos tiempos. Tengo una historia de esa época que nos da una primera idea de lo que iría mal más tarde: a principios de los años noventa la industria de las telecomunicaciones en Alemania seguía en su mayor parte sin modernizarse. Deutsche Post, el servicio postal nacional, era también el operador telefónico nacional. Utilizar un teléfono en Alemania era una experiencia muy analógica. Tanto si tenía uno con un dial anticuado como si tenía que pulsar unas teclas, la centralita analógica tardaba en establecer la conexión. Si es lo bastante mayor recordará el sonido del tictac: un número nueve se representaría con nueve tictacs. Por eso, el número de emergencias en la Europa continental no es el 999, sino el 112: una diferencia entre veintisiete tictacs y cuatro.
Para entonces, Estados Unidos ya había introducido las centrales telefónicas digitales. Uno de los efectos era que las llamadas telefónicas se conectaban al instante. Viajando a Estados Unidos a finales de los ochenta también observé, para mi ingenua sorpresa, que allí las llamadas locales eran gratuitas, mientras que en Alemania se pagaban veintitrés pfennigs1 por una llamada local (y mucho más por las nacionales).
A mediados de los noventa, cuando era un joven corresponsal extranjero del Financial Times en Alemania, hice un viaje con Siemens. Era el comienzo de la era de la gran liberalización de las telecomunicaciones. Deutsche Telekom había sido escindida de Deutsche Post y privatizada en 1995. También marcó el inicio de una breve fase de capitalismo accionarial alemán, similar a lo que había ocurrido en el Reino Unido una década antes.
Por aquel entonces, la demanda de servicios de telefonía móvil y de infraestructuras de telecomunicaciones crecía con rapidez, y Siemens era el principal productor alemán de equipos de telecomunicaciones, incluida la primera generación de teléfonos móviles. Los teléfonos solo ofrecían algunos servicios rudimentarios, como los mensajes de texto. También eran mucho más grandes y pesados que los smartphones modernos. Durante el viaje pregunté a un alto directivo de Siemens qué planes tenían para el negocio de la telefonía móvil. Me respondió, condescendiente: «¿Se refiere a esos pequeños dispositivos que la gente lleva encima?». Dejó claro que para un hombre como él aquello era como un juego de niños. Entonces me explicó que el gran negocio no estaba relacionado con el consumidor final, sino con la tecnología de redes. Siemens acababa de fabricar una central telefónica analógica de última generación. Resultó que era la última de su clase, otra pieza para el museo. Lo que no consiguieron ver fue que lo digital vencería a las tecnologías analógicas y que el gran negocio estaba, de hecho, en los teléfonos inteligentes.
Hoy en día es fácil burlarse de la falta de sofisticación digital en Alemania, pero resulta sorprendente si se tiene en cuenta la historia. Alemania fue el país donde se originó la revolución digital durante el siglo xx. Los físicos alemanes —Max Planck, Max Born, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg— fueron algunos de los que descubrieron la mecánica cuántica, la física que condujo al desarrollo tanto de la bomba nuclear como del semiconductor. La película Oppenheimer, de Christopher Nolan, muestra una escena en la que el héroe, de joven, es aconsejado por el físico danés Niels Bohr para que estudie en Gotinga. Esta era la universidad más famosa de Alemania en aquella época y contaba con cuarenta y siete premios Nobel, entre ellos físicos de fama mundial como Born y Heisenberg. Gotinga tuvo un papel igual de significativa en matemáticas, produciendo académicos como Carl-Friedrich Gauss, Bernhard Riemann, David Hilbert y Emmy Noether.
Sin embargo, todo cambió cuando los nazis subieron al poder. Muchos científicos huyeron a Estados Unidos, que por aquel entonces no tenía ninguna capacidad significativa en este campo. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial este país norteamericano se convirtió en el centro de la investigación en física cuántica, que es la base de la tecnología digital moderna y de las comunicaciones digitales. Su liderazgo mundial sigue siendo indiscutible, incluso hoy en día. Alemania experimentó un círculo virtuoso similar con el automóvil, un producto inventado por Gottlieb Daimler a finales del siglo xix que ha seguido siendo referente hasta bien entrado el siglo xxi. La gran diferencia es que la era del automóvil impulsado por combustible está llegando a su fin, mientras que la era digital no ha hecho más que empezar.
Alemania había salido de la Segunda Guerra Mundial con sus grandes universidades mermadas de físicos y matemáticos, pero aún conservaba algunas áreas de excelencia tecnológica, como la ingeniería mecánica y eléctrica, y la química. En la década de 1970 Alemania seguía siendo un actor principal en la fase inicial de los ordenadores y el software (una de las empresas fundadas entonces, SAP, sigue siendo hoy un gigante del software, el único representante alemán significativo en la industria tecnológica mundial. Es la única alemana de las cincuenta empresas tecnológicas más importantes del mundo. La Unión Europea tiene tres, incluida SAP).
También fue por entonces cuando el Gobierno alemán empezó a darse cuenta de la importancia de la tecnología digital. Un comité creado por el excanciller Willy Brandt a principios de la década de 1970 estableció un calendario para la introducción de redes de fibra óptica, con el fin de prepararse para la era informática que se avecinaba. Fue un caso muy raro en el que los responsables políticos alemanes identificaron de manera correcta una megatendencia e intentaron planificarla con antelación, y puede que fuera la mejor apuesta tecnológica realizada por un Gobierno alemán en los tiempos modernos. Si Alemania se hubiera ceñido al calendario que sugirieron los científicos, el país habría estado años por delante de todos los demás en Occidente en cuanto al despliegue de redes digitales rápidas se refiere y la economía alemana tendría hoy un aspecto muy diferente.
Recuerdo cuando la empresa de mi padre adquirió un ordenador a mediados o finales de los años setenta, un monstruo que ocupaba la mitad de la oficina. El ordenador estaba fabricado por Olivetti, en Italia, y ejecutaba un software alemán fabricado por SAP. Su software permitía a las empresas racionalizar todas sus funciones de facturación, gestión de nóminas, logística y contabilidad. Aún faltaban algunos años para que apareciera el ordenador personal. Fue durante la década de 1980, tras el lanzamiento del PC de IBM y del primer ordenador Macintosh de Apple, cuando Alemania y las demás naciones europeas empezaron a quedarse irremediablemente rezagadas con respecto a Estados Unidos. Pero el mayor problema de los alemanes no fue que no consiguieran inventar el ordenador personal, sino que siguieron apostando contra el universo digital.
Cuando Helmut Kohl llegó a canciller en 1982 favoreció los planes que producían gratificación en un tiempo político finito. Junto con el presidente francés, François Mitterrand, defendió la televisión por cable de alta definición, una tecnología analógica que prometía producir lo que ambos líderes pensaban que sería una experiencia de visionado popular a gran escala. Como ocurre con muchos proyectos de este tipo, la implantación tardó más de lo previsto y se topó con dificultades técnicas y reglamentarias imprevistas. En 1990, durante la Copa del Mundo de Fútbol de Italia, la radiotelevisión pública italiana RAI transmitió la cobertura en TVAD de los partidos de fútbol, pero solo se proyectó en ocho cines italianos. Todo el esfuerzo resultó demasiado difícil desde el punto de vista técnico, y la TVAD de la era analógica se abandonó de forma oficial en 1993.
En 1995, Nicholas Negroponte, entonces director del MIT Media Lab, publicó un libro muy influyente en Estados Unidos, Being Digital. Negroponte explicaba de qué manera las tecnologías digitales invadirían todos los aspectos de nuestras vidas: no se trataba solo de ordenadores de sobremesa. También explicó por qué las tecnologías analógicas, como la televisión de alta definición o los conmutadores telefónicos analógicos de Siemens, estaban condenadas a desaparecer en una era de alternativas digitales en rápido avance. El libro de Negroponte jugó un enorme papel a la hora de sintonizar la América corporativa y las universidades estadounidenses con las oportunidades que se avecinaban.
En Europa tuvo mucho menos impacto, salvo en un aspecto desafortunado. La revolución digital de los años noventa y la liberalización de las telecomunicaciones en Europa crearon una burbuja financiera de corta duración, conocida a nivel mundial como «la burbuja punto.com». Fue especialmente feroz en Alemania, donde el bombo de las punto.com se concentró en un mercado de valores de nueva creación, el Neuer Markt. Este mercado de valores fue testigo de una avalancha de nuevas empresas tecnológicas que salían a bolsa, en su mayoría de dudoso pedigrí, sobre las que muchos ahorradores e inversores de a pie hicieron grandes apuestas. La especulación se vio alimentada por los periódicos y los autoproclamados gurús del mercado, que ganaban su dinero proporcionando cuestionables consejos sobre acciones. Parecía una versión moderna de la fiebre de los tulipanes (la infame burbuja de los tulipanes en el siglo xvii en los Países Bajos), el ejemplo por excelencia de una burbuja irracional de precios de activos.
Como miembro del equipo que lanzó el diario Financial Times Deutschland en el año 2000, yo vivía entonces en Hamburgo y seguí la historia con creciente exasperación.
Recuerdo que una tarde cogí un taxi en la estación de tren de Hamburgo. Cuando el conductor se enteró de que yo era periodista financiero, me preguntó de inmediato si tenía alguna idea especial sobre las actuales ofertas públicas iniciales de una empresa concreta que estaba a punto de cotizar en el Neuer Markt. Se quedó bastante sorprendido cuando le dije que no lo sabía, ni me importaba, y que mis ahorros dormitaban en un aburrido fondo de inversión. Pero en aquel momento me di cuenta de que, cuando los taxistas te preguntan por las OPV —justo en Alemania—, las cosas han ido demasiado lejos. El mercado empezó a desplomarse poco después. El índice Neuer Markt alcanzó un máximo de 9.666 puntos en marzo de 2000, y cayó a 318 en octubre de 2002; una pérdida del 96 %. Fue un desplome de proporciones de tulipanmanía; peor aún en algunos aspectos, ya que la mayoría de las empresas del Neuer Markt no valían nada, mientras que si tenías mala suerte en el Ámsterdam de 1637 al menos te quedarían los tulipanes.
Esta experiencia fue el primer roce del público alemán con el mundo digital. Dejó a Alemania con un sentimiento de «nunca más», como dijo un periódico. En Estados Unidos, la burbuja de las punto.com también estalló, pero no significó el final de estas, sino más bien el comienzo de una nueva fase de la industria digital, que vio el auge de las grandes corporaciones digitales: Amazon, Apple, Google y Facebook, todas ellas estadounidenses. Sin embargo, para Alemania, fue el fin de las empresas tecnológicas punto.com tal y como las conocíamos.
Alemania seguía teniendo sus industrias tradicionales. La gente hace lo que se le da bien, y así, en conjunto, lo hacen los países. Estados Unidos tiene la industria digital y Hollywood, Francia la alimentación y la moda, el Reino Unido las finanzas y Alemania se especializó en automóviles e ingeniería mecánica y química. En la época de la reunificación Alemania contaba con algunas de las empresas industriales más ilustres del mundo, como Siemens, Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Continental, Hoechst, BASF, Bayer, Linde, Mannesmann y Bosch.
Por debajo de esas megaestrellas había miles de empresas medianas, por lo general de propiedad familiar, que solían operar en nichos de mercado. Muchas de las llamadas Mittelstand (empresas medianas) eran consideradas las campeonas ocultas de la economía. A menudo eran líderes mundiales en sus respectivas especializaciones. En Inglaterra, sus productos se caricaturizan a menudo como widgets (artilugios), como los rodamientos de bolas, los equipos hidráulicos o las herramientas de precisión, entre otros muchos, pero se trataba en realidad de empresas de enorme éxito, y algunas lo siguen siendo. Muchas de estas compañías eran campeonas mundiales de ingeniería y habían florecido en una Alemania de posguerra emprendedora e innovadora. El milagro económico era real.
Lo que ocurrió fue que la nueva tecnología, inventada y fabricada por otros, se entrometió. El economista y columnista estadounidense Paul Krugman realizó en una ocasión una sabia observación sobre el comercio: «El beneficio real del comercio llega a través de las importaciones, no de las exportaciones». Es difícil imaginar un comentario sobre economía que sea más contracultural que el suyo con el pensamiento alemán sobre el éxito económico. Los alemanes definen el éxito en términos de exportaciones, pero lo que Krugman decía era que las importaciones le permiten consumir bienes y servicios que no podría fabricar uno mismo, o que no podrían fabricarse obteniendo beneficios. Lo mismo ocurre con las tecnologías digitales. Puede que no sea usted quien las fabrique, pero al menos podría ser el que las utiliza, o el que compra una participación minoritaria en las empresas que las fabrican. Esto es lo que Negroponte intentó decir a todo el mundo: las tecnologías digitales invaden el mundo analógico. Las empresas alemanas y los sucesivos gobiernos no lo vieron, y, cuando lo hicieron, llegaron a conclusiones erróneas y se replegaron sobre lo que ya tenían.
Un buen ejemplo de invasión digital es el teléfono móvil moderno. El smartphone engloba funciones que antes requerían varios dispositivos mecánicos, eléctricos y otros aparatos físicos —la cámara, la linterna, la brújula, el mapa, la agenda y, sí, también el teléfono—, muchos de los cuales se fabricaban en Alemania. Los relojes inteligentes ya pueden medir nuestro ritmo cardíaco y producir un electrocardiograma de larga duración; y los dispositivos digitales pueden, aunque de forma imperfecta, monitorizar nuestro sueño. En 2024 no estamos lejos de la introducción de smartwatches que puedan medir nuestra presión sanguínea. Un teléfono inteligente contiene sensores, pero cero componentes mecánicos.
La tecnología digital también se está apoderando de la fabricación de automóviles, la industria más relevante de Alemania. Un coche siempre necesitará ruedas y ejes que giren, pero un coche eléctrico moderno ya no es un producto en su mayor parte mecánico; la mayor parte de su valor reside en el software y en la batería.
A medida que el software invade el hardware tradicional, surgen siempre nuevas empresas. Los gigantes digitales de hoy en día son empresas que se fundaron hace más bien poco tiempo. No fue Smith Corona, la empresa estadounidense de máquinas de escribir, la que inventó el ordenador personal. Smith Corona intentó integrar el ordenador en sus máquinas de escribir y lo hizo bastante bien, pero no podía pensar más allá de la máquina de escribir. Su estrategia funcionó bien, hasta finales de la década de 1980… Hasta que dejó de hacerlo.
Alemania tiene un problema similar a Smith Corona. Lleva demasiado tiempo aferrándose a viejas tecnologías y viejas empresas. La innovación estaba inextricablemente ligada a las empresas existentes. La innovación se definía por lo que Volkswagen, BMW y Mercedes decidían innovar. Eso también funcionó… hasta que dejó de hacerlo.
El mundo digital, por el contrario, es un mundo de startups. Estas necesitan apoyo —en forma de un mercado de capitales fuerte— y sobre todo precisan que las dejen tranquilas y no las estorbe la burocracia. Alemania ofrece una gran red de apoyo a las empresas existentes, pero no a las empresas de nueva creación. Carece de una industria moderna de capital riesgo. Las subvenciones están orientadas a las grandes empresas con departamentos jurídicos, no a los empresarios cuya mente está centrada en su negocio. El problema de la burocracia es que las grandes empresas encuentran formas de gestionarla; las pequeñas empresas, no.
Desde los primeros años de 2000 la brecha entre Alemania y el resto del mundo es cada vez mayor. En 2013 Angela Merkel llamó a Internet, como es bastante sabido, Neuland, que significa «territorio desconocido». Por aquel entonces, el iPhone ya tenía seis años de vida y Estados Unidos estaba desplegando la Web 3.0. La revolución de los grandes datos había comenzado. Alemania ya se había quedado atrás en todos los aspectos del desarrollo digital, desde las redes de fibra óptica y las comunicaciones móviles hasta el despliegue de las tecnologías digitales en las escuelas y la inteligencia artificial. El sistema sanitario y el servicio de policía alemanes siguen utilizando hoy en día el fax.
La negativa a adoptar tecnologías modernas es, en muchos sentidos, el pecado original. Con el paso del tiempo, los directores generales y los dirigentes políticos alemanes siguieron apostando mal por la tecnología, la geopolítica y la economía, y por una ideología económica que equiparaba la economía en general con la industria. Por eso, el concepto más importante en todo el debate económico alemán es la competitividad, algo de enorme importancia para las empresas, pero un concepto poco utilizado para referirse a los países. Apenas se oye hablar de ella en los debates económicos del Reino Unido o de Estados Unidos, mientras que en Alemania apenas se oye hablar de otro tema.
Hace poco me encontré con un libro escrito por Hans-Olaf Henkel, antiguo presidente del grupo de presión de la Federación de la Industria Alemana, que tras esa etapa de su vida se convirtió en diputado al Parlamento Europeo por la ultraderechista AfD. Una de las grandes quejas de Henkel era que Alemania había perdido la industria textil; omitió mencionar que lo mismo ocurría en todos los demás países del mundo occidental. Si hubiera entendido la teoría de la ventaja comparativa relativa de David Ricardo habría sabido que es muy normal que las naciones avanzadas pierdan ciertos sectores en favor de los países en desarrollo. Sin embargo, la narrativa de Henkel es la que se ha quedado en Alemania. Es la lucha contra Ricardo. La respuesta a cada crisis económica fue más competitividad.
En el período comprendido entre 2005 y en torno a 2015 este enfoque sobre la competitividad pareció funcionar. Esta es la historia del milagro alemán moderno, la historia que confundió a mucha gente. Alemania consiguió prolongar un modelo industrial anticuado durante unos años más gracias a una serie de accidentes fortuitos. A un nivel superficial, esa década parece ser la contranarrativa de mi historia. A un nivel más profundo, no lo es. Esa década no es la excepción que confirma la regla, sino un período que sentó las bases para una futura crisis. El repunte comenzó con las reformas del mercado laboral del canciller Gerhard Schröder en 2003. Uno de los efectos fue un largo período de moderación salarial. Los baby boomers seguían entonces en activo, con edades comprendidas entre los cuarenta y los cincuenta y cinco años. Tenían un nivel de vida razonable, pero temían el desempleo. Muchos habrían tenido dificultades para encontrar trabajo a esa edad. La reforma más importante fue la reducción de las prestaciones sociales para quienes se negaban a aceptar ofertas de trabajo. Las reformas y la consiguiente moderación salarial explican, en cierta medida, cómo durante este período las empresas alemanas consiguieron mejorar su competitividad frente al resto de Europa y del mundo.
Al mismo tiempo, la industria alemana se vio favorecida por el gas barato procedente de Rusia, la liberalización del transporte marítimo de contenedores y de la logística y la globalización que exigía instalaciones y maquinaria alemanas. Las empresas alemanas fueron unas de las principales beneficiarias de la revolución global de la cadena de suministro.
El rápido ascenso de China y otras economías del sudeste asiático creó una fuerte demanda específica de instalaciones y maquinaria industrial, una tecnología en la que Alemania está especializada y en la que otros países no tenían nada comparable que ofrecer. China e India inundarían los mercados mundiales con sus productos, pero Alemania colmaría China e India con equipos de producción fabricados en el país teutón. Era una situación en la que todos saldrían ganando. Hasta que dejó de serlo.
La crisis del euro, que comenzó en 2010, también acabó beneficiando a la industria alemana de formas insospechadas. Esta crisis fue desencadenada —aunque no causada— por un enorme rebasamiento del déficit del sector público griego a finales de 2010. La crisis se extendió por la periferia de la Eurozona y, en 2012, amenazaba la propia existencia de la Eurozona. Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo en aquel momento, intervino e hizo su famosa declaración de que «haría lo que fuera necesario para salvar el euro». La crisis provocó la devaluación masiva del euro frente al dólar, lo que elevó aún más la competitividad de la industria alemana al abaratar las exportaciones.
Yo solía llamar a esto una estrategia de empobrecer al vecino: entrar en una unión monetaria para fijar el tipo de cambio con sus socios comerciales, y después recortar sus salarios para mejorar su competitividad. Esto también funcionó muy bien… Hasta que dejó de hacerlo.
Sin embargo, durante un tiempo, todo se había vuelto de repente a favor de la industria alemana: el gas, el tipo de cambio, la globalización y la revolución de la logística mundial. Los entusiastas de los medios de comunicación nacionales e internacionales celebraron el nuevo Wirtschaftswunder —el «milagro económico alemán»—. La corona del enfermo de Europa hacía tiempo que había pasado a otros.
Pero fue en esta época —la década de 2010— cuando en Alemania se tomaron muchas de las peores decisiones: aumentó su dependencia del gas ruso, no invirtió lo suficiente en fibra óptica ni infraestructura y tecnología digital, y aumentó su dependencia de las exportaciones. En la segunda mitad de la década pasada Alemania registró superávits por cuenta corriente superiores al 8 % de la producción económica durante varios años, y para una economía del tamaño de Alemania esta cifra es increíble.
Todo esto forma parte de lo que yo llamo «la mentalidad del neomercantilismo». El neomercantilismo no es una política, es un sistema, y todo el mundo en Alemania lo apoyaba. Los principales protagonistas fueron los dos mayores grupos de partidos: los democristianos de la canciller Angela Merkel (la CDU), y su partido hermano bávaro (la CSU); y los socialdemócratas (el SPD). Los socialdemócratas llevan en el Gobierno desde 1998, con solo una interrupción de cuatro años. Antes que nada, el objetivo del neomercantilismo es crear grandes excedentes de exportación. Es la continuación en el siglo xxi de las políticas comerciales francesas del siglo xviii, con empresas del siglo xix, utilizando las tecnologías del siglo xx. Eso también funcionó, hasta que dejó de hacerlo.
Los mercantilistas, viejos y nuevos, desconfían de las tecnologías disruptivas. Les gusta comerciar con bienes físicos. La mentalidad mercantilista va de la mano de la tecnofobia. Así que añada las dos cosas, mezcle algo de conservadurismo fiscal y monetario, un modelo financiero proteccionista, y voilà, ya tiene el modelo económico alemán en pocas palabras.
El apoyo al modelo neomercantilista se extiende más allá de la política y se refleja también en la forma en que los medios de comunicación informan sobre la economía. Los periódicos escriben sobre superávits de la misma forma que sobre fútbol. Durante varios años consecutivos los medios alemanes declararon a Alemania el Export-Weltmeister, el «campeón mundial de exportación», a pesar de que esta categoría no tiene ningún significado económico. Fue una celebración de un desequilibrio económico, y de una dependencia política y económica que más tarde resultó ser muy poco saludable, y costosa.
La contrapartida en política interior del neomercantilismo es el corporativismo. Para que un país aplique políticas mercantilistas necesita trabajar mano a mano con el sector corporativo. Durante décadas, los gobiernos de izquierda y de derecha subordinaron la política nacional a los intereses de determinadas industrias líderes. A su vez, los directores ejecutivos de esas industrias elegidas tenían un acceso especial al Gobierno, a diferencia de Karl Albrecht —propietario de Aldi Süd—, el antihéroe empresarial de mi ciudad natal, Mülheim. A veces parecía como si los jefes de la industria automovilística tuvieran sus propias llaves privadas de la cancillería de Berlín.
Por eso los errores de juicio en el sector empresarial se amplifican. Todo el mundo está unido, todo el mundo cree en el viejo modelo industrial. Si usted cree, como muchos alemanes siguen creyendo hoy en día, que se necesita una industria automovilística impulsada por el combustible para tener una economía próspera, es posible que no detecte un coche eléctrico cuando vaya hacia usted y lo atropelle. Los jefes de la industria automovilística alemana, todos ellos hombres, pensaron en un primer momento en los coches eléctricos como juguetes para niñas. El antiguo presidente de Volkswagen, Ferdinand Piëch, dijo (y se recordará) que en su garaje no había sitio para los coches eléctricos. Esta actitud era la misma que la del directivo de Siemens que desestimó el smartphone por considerarlo un «aparatito». Todos ellos cometieron lo que yo llamo «el error Thomas Watson»: este fue presidente de IBM en la década de 1940 y predijo de forma infame que solo habría demanda para cinco ordenadores en todo el mundo.
Los sucesores de Watson lo vieron de otro modo y llegaron a inventar el ordenador personal. El problema es que, en un mundo mercantilista, cuando se comete un error de juicio no hay nadie para corregirlo, porque todo el mundo está en el mismo barco. El Gobierno alemán actuó en connivencia con la industria automovilística, e incluso siguió ayudándoles cuando instalaron dispositivos tramposos de software para engañar a los encargados de las pruebas de emisiones de gases. En lugar de invertir en software