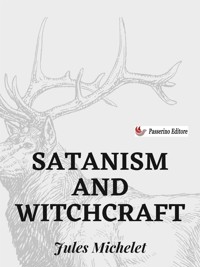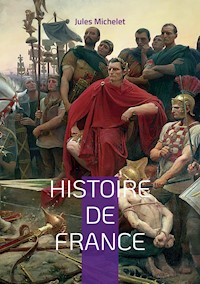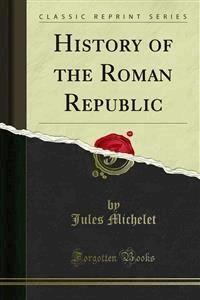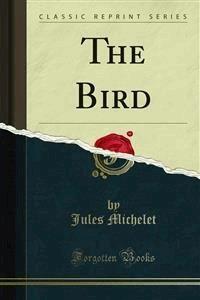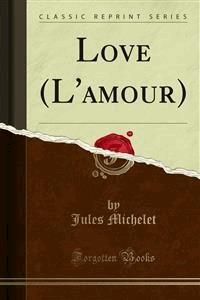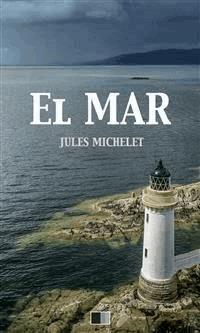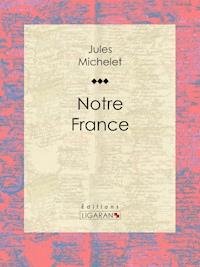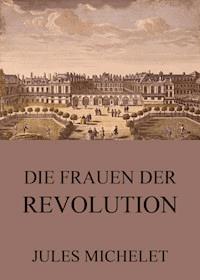Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Humanidades
- Sprache: Spanisch
En este ensayo que es también una novela extraordinaria, el historiador revolucionario Jules Michelet (1798-1874) desentierra de los archivos la historia de la persecución más letal que se haya llevado a cabo en Occidente contra las mujeres: la caza de brujas que entre los siglos XV y XVII condenó a decenas de miles de mujeres a la hoguera y que trató de erradicar una sabiduría pacientemente cultivada por ellas a lo largo de la Edad Media. Michelet entreteje su historia a partir de crónicas, actas judiciales y documentos de archivo, en el límite de la historiografía y la literatura, en lo que se ha considerado la primera obra de etnografía moderna y que constituye una denuncia visionaria de la violencia inquisitorial y patriarcal que fundó la Modernidad europea.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jules Michelet
La bruja
Traducción, prólogo y notas deAntonio Álvarez de la Rosa
Índice
Prólogo. Idolatradas y acosadas
La bruja
Aviso al lector
Introducción
Libro primero
1. La muerte de los dioses
2. Por qué desesperó la Edad Media
3. El pequeño demonio del hogar
4. Tentaciones
5. Posesión
6. El pacto
7. El rey de los muertos
8. El príncipe de la naturaleza
9. Satanás médico
10. Hechizos, filtros
11. La comunión de la rebeldía. Los aquelarres. La misa negra
12. Continuación. El amor, la muerte. Se desvanece Satanás
Libro segundo
1. Bruja de la decadencia. Satanás multiplicado, vulgarizado
2. El martillo de brujas
3. Cien años de tolerancia en Francia. Reacción
4. Las brujas vascas (1609)
5. Satanás se hace eclesiástico (1610)
6. Gauffridi (1610)
7. Las posesas de Loudun. Urbain Grandier (1632-1634)
8. Posesas de Louviers. Madeleine Bavent (1633-1647)
9. Satán triunfa en el siglo xvii
10. El padre Girard y la señorita Cadière (1730)
11. Catherine Cadière en el convento (1730)
12. El proceso de Cadière (1730-1731)
Epílogo
Notas y aclaraciones
Bibliografía
Créditos
PrólogoIdolatradas y acosadas
Es inusual que la visión literaria sea tenida en cuenta cuando pretendemos esclarecer y analizar las diferentes sociedades humanas y sus correspondientes épocas. Desde esa perspectiva, lo habitual es que la ficción o la poesía sean vistas como un pasatiempo o, en el mejor de los casos, como una delicatessen, una forma de no encarar los problemas de la vida real. Estamos tan resignados a observar que la literatura es considerada como un ramo de flores sobre la mesa del debate ideológico que, quizá, nos convendría reflexionar a fondo acerca de este cisma imperante sobre las trincheras desde las que, agazapados, reflexionamos sin sacar la cabeza y, por lo tanto, sin ver que todo forma parte de lo mismo, que ninguna parcela del conocimiento —ni el Derecho, ni la Filosofía, ni la Sociología, ni la Economía, ni tutti quanti que se relaciona con la ciudadanía, incluida, claro está, la escritura literaria— tiene el monopolio absoluto de la Historia y de la condición del ser humano. Los ingleses lo expresan mejor que nosotros y diferencian entre story, es decir, lo ocurrido, y history, el relato resultante visto, en buena medida, desde el presente.
Cuando (h)ojeo las novedades en librerías, bibliotecas públicas o suplementos literarios no puedo dejar de pensar cuántas de esas historias, cuyas portadas aguijonean mi curiosidad, seguirán siendo «legibles», nos seguirán «hablando» dentro de un par de décadas, no por el deterioro químico del papel en que han sido impresas, sino por la herrumbre del estilo con que han sido contadas. Aunque es obvio que son diferentes el carácter y la función del novelista y del historiador, Michelet fue y puede seguir siendo un espejo que nos permita ver el imprescindible nexo que existe entre lo que decimos y cómo lo decimos, una invitación a no desdeñar que sin forma no hay fondo.
Hace ya un siglo que Jules Michelet (1798-1874) empezó a ser valorado como un historiador que revolucionó la escritura de la historia. Desde el panteón académico del Collège de France fue también, por supuesto, una de las grandes figuras intelectuales e ideológicas omnipresentes en el espacio público de la Tercera República francesa (1870) y, en ese sentido, nunca ha dejado de ser un referente guadianesco. No obstante, el gran legado de Michelet no está depositado en los anaqueles académicos, sino en su maestría narrativa. Gracias a una suerte de metamorfosis estilística ha conseguido, por ejemplo, que La bruja siga viva, que no solo sea la obra de un historiador que observa el pasado a través de los datos archivados. Sobre esta creación, cimentada en la escritura literaria, planean la política, la estructura social, la economía, la religión, las ideas, una suerte de historia total, subjetiva, desde luego, pero enriquecedora para un tiempo como el nuestro, tan distinto en apariencia al suyo y similar en muchos aspectos.
De ahí que su influencia se pueda rastrear en muchos escritores franceses. Aparece y desaparece en el radar cultural, pero sigue siendo «actual» no por haber sido el académico que narró la historia de Francia o de la Revolución francesa, o una figura clave del liberalismo, sino por seguir siendo un escritor, fuente intertextual, por ejemplo, de Émile Zola en la génesis de dos de sus novelas, o de Marcel Proust, que le dedicó uno de los pastiches de El caso Lemoine. La huella puede detectarse también, aunque más adelante, en pensadores como Georges Bataille —su prólogo de 1946 a una edición de La bruja muestra que la visión de Michelet sobre la brujería está imbricada con su explicación sobre el Mal, es decir, con la otra cara de nuestras sociedades humanas—, o, ya en 2009, en un novelista como Pierre Michon, sobre todo en su novela Los Once: la vida de un pintor imaginario a la vez que una meditación sobre el arte y la historia.
Desde el mismo momento de su publicación (1862), La bruja escandalizó y fue objeto de amenazas judiciales. En esta mezcla de historia y de novela, Michelet defiende y «resucita» la figura de la bruja, la auténtica «sanadora del pueblo», como vemos en el capítulo «Satán médico», a través de todo un repertorio de filtros y hierbas curativas, nexo entre la naturaleza y el ser humano, fuerza arrolladora de las sacerdotisas de Satanás, perseguidas y maldecidas por la Iglesia católica ya desde la Edad Media. Un Satanás que es sinónimo de liberación o, como lo expresa la novelista George Sand en Consuelo: «unos te llamaron Satanás, otros, criminal, pero yo te llamo deseo».
Aunque Flaubert lo admira —«prodigiosa Bruja que he devorado en una noche y de un tirón», le escribe el 29 de noviembre de 1862— y encabeza sus cartas con un «Querido Maestro», discrepa de su confianza en la linealidad de la Historia y desconfía del consiguiente pensamiento progresista que le otorga a esta un objetivo y un significado precisos (el entierro de ese optimismo positivista está, por cierto, entre las páginas de La educación sentimental, la que quizá sea la mejor de sus novelas, en la que es posible detectar la romántica influencia subterránea de Michelet respecto de la aparición de la masa, de los discursos y de las ideologías).
Roland Barthes, mascarón de proa del estructuralismo y de la semiología literaria, publicó en 1954 Michelet por sí mismo, un pequeño ensayo que nos ayuda a comprender la obra de nuestro autor y, desde luego, la coherencia del mismo Barthes al afirmar en el prólogo a una edición de La bruja (1959) que este es «el libro predilecto de todos los que aman a Michelet» porque, en cierto modo, resume lo esencial de su obra, la visión de un escritor que, además de ser el defensor de la República, el precursor de una historia sintética, se nos aparece como un pensador heterodoxo, incluso peligroso para los biempensantes, porque sondeó en las profundidades sociales, quizá en lo que hoy llamamos «historia de las mentalidades».
Las obras de Michelet sobre historia natural gozaron de gran aceptación a mitad del siglo xix, pero también fueron vistas con reparos por los historiadores canónicos o por los políticos. El pájaro, El insecto, El mar, La montaña, El amor y La mujer —obras publicadas entre 1856 y 1859— se enfrentaron al discurso oficial y académico sobre la naturaleza, que empezaba a ser analizada, cada vez más, desde una perspectiva científica y mecanicista.
Podemos, además, reconocerlo como uno de los primeros historiadores interesados por la «población», alejados del exclusivo relato sobre las instituciones y los protagonistas de la historia academicista. A diferencia, por ejemplo, de su obra La historia de la Revolución francesa, sembrada de citas sobre sus fuentes bibliográficas, libros, archivos, etc., en el caso de La bruja la documentación histórica está implícita en una serie de episodios imaginarios, aunque verosímiles, y, por consiguiente, representativos de la rebelión real de esas mujeres idolatradas y acosadas contra la religión oficial y el sistema feudal. Sobre La bruja planea, además, su crítica a la Iglesia católica y al poder aplastante del feudalismo. Al final del libro, Michelet describe a las brujas como las víctimas de una persecución injusta: «La única finalidad de mi libro no consistía en ofrecer una historia de la brujería, sino una fórmula sencilla y sólida de la vida de la bruja que mis sabios antecesores oscurecieron por exceso de cientifismo y de detalles. Mi fuerza reside en partir no del diablo, de una entidad hueca, sino de una realidad viva, la bruja, realidad cálida y fecunda. La Iglesia solo contaba con los demonios, pero no llegaba a Satanás, el anhelo de la bruja».
Aunque en 1862 fue considerada como una obra menor, La bruja acabó siendo un éxito de ventas en la segunda mitad del siglo xx. No solo porque, arropada en la ficción, es una indagación muy crítica sobre el panorama social de la Edad Media y de los comienzos del Renacimiento, sino porque su arquetipo de la mentalidad popular y de la marginalidad —«su sublime poder de la concepción solitaria»— representa la revolución del feminismo y la resistencia radical de un tipo de mujer que acabará hormigonando una de las vigas maestras de las sociedades occidentales.
De ahí que las brujas medievales y renacentistas, mujeres del campo invisibles, innominadas, sean trasuntos de la mujer que busca su liberación. Tanto que fueron capaces de convertirse en las grandes enemigas de la Iglesia católica y, por supuesto, en las grandes rivales del sacerdote que acabará manipulándolas para afianzar su poder político. No resulta extraño, por lo tanto, que un olfato lector como el de Flaubert detectara esa complicidad en La conquista de Plassans (1874), novela de Émile Zola que forma parte de la saga de los Rougon-Macquart, en la que un sacerdote y fanático partidario del Imperio se muestra dispuesto a cualquier cosa con tal de sojuzgar a una mujer. Así lo subraya Flaubert en una carta en la que, además de los elogios, se puede comprobar la profundidad de su lectura: «El abad Faujas es siniestro y grande, ¡un auténtico director! ¡Qué bien maneja a la mujer, con qué habilidad se apodera de ella, utilizando la caridad para brutalizarla después!» (3 de junio de 1874).
Anónimas como personas históricas, las brujas forman parte, sin embargo, de una interminable lista de cuentos infantiles, novelas, películas, leyendas. Desde hace unas pocas décadas también se han convertido en icono feminista. ¿Cómo explicar su pervivencia tras tanto tiempo transcurrido? ¿Cómo esa mujer aterrorizada, confinada hasta la locura en las entrañas de los bosques, ha llegado hasta nosotros? Como insiste Michelet en recordarnos, esta imagen de la mujer solitaria, armada de poderes mágicos asociados con frecuencia a las matronas, se consolida a partir de la siniestra descripción del Martillo de brujas, escrito por dos dominicos a finales del siglo xv. «La bruja es su crimen», responde el historiador. No las hemos olvidado porque fueron perseguidas, condenadas y quemadas: entre los siglos xiv y xvii, como mínimo —las fuentes son imprecisas, pues quemaban todo rastro procesal—, murieron unas 60 000 personas, mujeres en un ochenta por ciento de los casos.
Para contar lo antiguo, que casi siempre es lo moderno, no queda más remedio que utilizar un lenguaje distinto, una nueva forma de nombrar. Por eso, La bruja de Michelet y, claro está, la visión que de esa obra tienen los movimientos feministas de la década de 1970, han conseguido que emerja y se agrande la figura de la bruja (de hecho, desde hace medio siglo comenzaron en el ámbito universitario de Estados Unidos los witch studies, que podríamos considerar como una rama de los gender studies).
En este mismo sentido, por ejemplo, en 1974 la parisina editorial Les Éditions de Minuit publicó Las conversadoras(Les Parleuses), un libro fruto de un diálogo entre Marguerite Duras y Xavière Gauthier, reflexiones de dos mujeres a lomos de una lengua desatada. Además del claro clarín feminista que resuena en las palabras de las novelistas, sorprende comprobar cómo retumba el eco de Jules Michelet justo un siglo después de su muerte (1874): «Convendría recordar lo que decía Michelet sobre las brujas […]. En la Alta Edad Media estaban solas en sus granjas o en el bosque porque el señor se había ido a la guerra. Estaban profundamente aburridas en sus granjas, solas, hambrientas, mientras él participaba en las cruzadas o en la guerra del Señor. Fue así como ellas empezaron a hablar con el zorro, las ardillas, los pájaros, los árboles. Al regreso del marido, seguían haciéndolo y, añado yo, los hombres las veían hablando solas en el bosque […]. Las quemaron para refrenar la locura, para refrenar la palabra femenina»1.
Antonio Álvarez de la Rosa
1.Cf. Duras, M. y Gauthier, X., Les Parleuses, Les Éditions de Minuit, París, 1974, pp. 163-164.
La bruja
Aviso al lector
De los libros que he publicado, este me parece el más inatacable. Nada le debe a la crónica liviana o apasionada. En general, emana de los autos judiciales.
Lo digo no solo en cuanto a nuestros grandes procesos (Gauffridi, Cadière, etc.), sino a una multitud de hechos que nuestros sabios predecesores encontraron en los archivos alemanes, ingleses, etc., y que hemos reproducido.
También han contribuido los manuales de inquisidores. Sin duda, hay que creerlos respecto de tantas y tantas cosas de las que ellos mismos se acusan.
En relación con el comienzo, a los tiempos que podemos llamar la «edad legendaria de la brujería», los innumerables textos recopilados por Grimm, Soldan, Wright, Maury, etc., me han proporcionado una excelente base.
En cuanto a lo ulterior, de 1400 a 1600 y aún más, los cimientos de mi libro son todavía más sólidos, pues se apoyan en los numerosos procesos juzgados y publicados.
J. Michelet, 1 de diciembre de 1862
Introducción
Sprenger dijo (antes de 1500): «Hay que decir la herejía de las brujas y no de los brujos, porque estos son poca cosa». Durante el reinado de Luis XIII, dice otro: «Por un brujo, diez mil brujas».
«La naturaleza las vuelve brujas». Es el genio propio de la mujer y de su temperamento. Nace hada, es sibila con el retorno regular de la exaltación y maga a través del amor. Mediante su finura y malicia (con frecuencia, imprevisible y benefactora) es bruja y lee la suerte; al menos tranquiliza y engaña los males.
Todo pueblo primitivo empieza igual: lo vemos si viajamos. El hombre caza y combate. La mujer se las ingenia, imagina, alumbra sueños y dioses. En ciertos días es vidente; posee el ala infinita del deseo y del sueño. Como mejor mide los tiempos es observando el cielo, pero su corazón no olvida la tierra. Como joven y flor que es, cuando baja los ojos hacia las amorosas flores mantiene con ellas relaciones personales. Como mujer, les pide curar a los que ama.
¡Sencillo y conmovedor comienzo de las religiones y las ciencias! Todo se dividirá más adelante; veremos el inicio del especialista, juglar, astrólogo o profeta, nigromántico, sacerdote, médico. Sin embargo, al principio, la mujer lo es todo.
Una religión fuerte y vivaz, como fue el paganismo griego, comienza con la sibila y concluye con la bruja. La primera, bella virgen llena de luz, lo acunó, le proporcionó encanto y aureola. Más adelante, en las tinieblas de la Edad Media, venido a menos y enfermo, fue ocultado por la bruja en las landas y en los bosques. Su piedad intrépida lo nutrió, le permitió seguir viviendo. Para las religiones, por ello, la mujer es madre, tierna guardiana y fiel nodriza. Los dioses son como los hombres: nacen y mueren en su seno.
¡Gravosa fidelidad!… ¡Reinas magas de Persia, encantadora Circe! ¡Sublime Sibila, ay! ¿En qué os habéis convertido? ¡Y qué bárbara transformación! A aquella que, desde el trono de Oriente, enseñó las virtudes de las plantas y el viaje de las estrellas, a la que, desde el trípode de Delfos, iluminada por el dios de la luz, ofrecía sus oráculos a la gente arrodillada, a ella, mil años después, la expulsan como a un animal salvaje, la persiguen en las encrucijadas, la deshonran, la zarandean, la lapidan, ¡sentada sobre ardientes carbones!
El clero no tiene bastantes hogueras, el pueblo bastantes injurias ni el niño bastantes piedras contra la malaventurada. El poeta (niño también) le tira otra piedra, más cruel para una mujer. Supone, gratuitamente, que siempre fue fea y vieja. La palabra «bruja» les evoca a las espantosas viejas de Macbeth2. Sus crueles procesos, sin embargo, nos enseñan lo contrario. Muchas perecieron precisamente porque eran jóvenes y bellas.
La sibila predice la suerte y la bruja la ejecuta. Esa es la gran, la verdadera diferencia. Concibe, conjura, realiza el destino. No es la antigua Casandra, que con tanta claridad veía el porvenir, lo deploraba, lo aguardaba. Esta crea ese porvenir. Más que Circe, más que Medea, porta en su mano la varita del milagro natural y tiene a la natura como ayuda y hermana. Posee ya los rasgos del Prometeo moderno. Con ella empieza el conocimiento, sobre todo el conocimiento soberano que cura y rehace al hombre. Al contrario de la sibila, que parecía mirar la aurora, ella mira el ocaso, pero ese sombrío crepúsculo ofrece, mucho antes que la aurora (tal y como ocurre en los picos de los Alpes), el alba anticipada del día.
El sacerdote tiene claro que el peligro, la enemiga, la temible rivalidad reside en aquella que él finge despreciar, la sacerdotisa de la naturaleza. De los antiguos dioses ha creado deidades. Junto al satán del pasado vemos despuntar en ella un satán del futuro.
Durante mil años, la bruja fue el único médico del pueblo. Los emperadores, reyes, papas y los más ricos barones tenían a los doctores de Salerno3, a moros y judíos, pero la masa, por no decir el mundo, solo consultaba a la saga o sabia-mujer4. Si no curaba, la insultaban, la llamaban bruja. En general, y por una mezcla de respeto y temor, la llamaban buena dama o bella dama(bella donna), el mismo nombre que le daban a las hadas.
Le pasó lo que le sigue pasando a su planta favorita, la belladona, y a otros venenos salutíferos que empleaba y que fueron el antídoto de las grandes plagas de la Edad Media. Antes de conocerlas, el niño y el paseante inexperto maldicen esas flores sombrías. Les asustan sus sospechosos colores. Retroceden, se alejan. Sin embargo, son las consoladoras (solanáceas) las que, administradas con precaución, han curado y adormecido tanto padecer.
Las podemos encontrar en los lugares más siniestros, aislados, de mala reputación, en las chabolas, entre las ruinas. Es otro de los parecidos que tienen con quienes las empleaban. ¿Dónde, de no ser en las landas salvajes, hubiese vivido la desgraciada, tan perseguida, la maldita, la proscrita, la envenenadora que curaba y salvaba, la novia del diablo y del mal encarnado que tanto bien hizo, al decir del gran médico del Renacimiento? En 1527, Paracelso quemó en Basilea todos los tratados médicos y declaró que solo sabía lo que había aprendido de las brujas.
Y eso merecía una recompensa. La obtuvieron en forma de torturas y de hogueras. Idearon suplicios rápidos e inventaron dolores específicos. Las juzgaban en masa y las condenaban por una palabra. Jamás hubo tal prodigalidad de vidas humanas. Dejando aparte España, tierra clásica de hogueras, en la que el moro y el judío acompañan siempre a la bruja, quemaron a siete mil en Tréveris y a no sé cuántas en Toulouse, quinientas en Ginebra en tres meses (1513), ochocientas en Wurzburgo, casi en una sola hornada, mil quinientas en Bamberg (¡dos minúsculos obispados!). El mismo Fernando II, el santurrón, el cruel emperador de la guerra de los Treinta Años, se vio obligado a vigilar a estos buenos obispos que habrían quemado a todos sus súbditos. En la lista de Wurzburgo encuentro a un brujo de once años, aún en la escuela, una bruja de quince, dos de diecisiete en Bayona, condenablemente guapas.
Conviene saber que, en ciertas épocas, solo con la palabra bruja el odio mataba a quien quería. Los celos de las mujeres y la codicia de los hombres se adueñan de un arma tan cómoda. ¿Que es afortunada?…, bruja. ¿Que es bonita?…, bruja. Ahí tenemos el caso de Murgui, una pequeña mendiga que, armada con una terrible piedra, sella en su frente la muerte de la demasiado hermosa y gran dama, la castellana de Lancinena5.
Si pueden, las acusadas se matan para evitarse las torturas. Remy, el excelente juez de Lorena que quemó a unas ochocientas, se vanagloria de ese terror: «Mi justicia es tan buena que, hace poco, unas dieciséis detenidas no pudieron esperar y se estrangularon de inmediato».
En el largo camino de mi historia6, durante los treinta años que le he consagrado, esta horrible literatura de brujería pasó y volvió a pasar con frecuencia por mis manos. Me tragué, primero, los manuales de la Inquisición, las burradas de los dominicos (Látigos, Martillos, Hormigueras, Fustigaciones, Horcas, etc., son los títulos de sus libros). Más adelante leí a los parlamentarios, a los jueces legos, sucesores de esos monjes a los que desprecian y son igual de idiotas. De ellos ya he hablado en otro lugar. Ahora, solo una observación: desde 1300 hasta 1600, e incluso más allá, la justicia es la misma. Salvo un pequeño entreacto en el Parlamento de París, siempre la misma estúpida ferocidad. La inteligencia nada puede contra ella. En cuanto se trata de brujería, el espiritualista De Lancre, magistrado bordelés durante el reinado de Enrique IV y muy ducho en política, baja al nivel de un Nider, de un Sprenger, monjes imbéciles del siglo xv.
Qué estupefacción al ver que esos tiempos tan diversos y esos hombres de diferente cultura no pueden avanzar ni un paso. Luego comprendemos muy bien que unos y otros fueron frenados, es más, cegados, irremediablemente embriagados y asilvestrados con el veneno de un principio que es el dogma fundamental de la injusticia: «Todos perdidos por uno solo, no solo castigados, sino dignos de serlo, maleados de antemano y pervertidos, muertos para Dios incluso antes de nacer. El niño que mama está condenado».
¿Quién dijo eso? Todos, incluso Bossuet. Spina, un importante doctor de Roma, maestro del Sagrado Palacio, formula la cosa con nitidez: «¿Por qué permite Dios la muerte de los inocentes? Es justo que lo haga, pues si no mueren a causa de los pecados cometidos, siempre mueren culpables por el pecado original» (De Strigibus, cap. IX).
Desde el punto de vista de la justicia y de la lógica, dos cosas se derivan de esta barbaridad. El juez siempre está seguro de su función. Quien comparece ante él, ciertamente es culpable, más aún si se defiende. La justicia no tiene por qué esforzarse y devanarse los sesos para distinguir lo verdadero de lo falso. Como en todo, partimos de una idea preconcebida. El lógico, el escolástico, solo tiene que analizar el alma y darse cuenta de los matices por los que discurre, de su complejidad, de sus oposiciones interiores y de sus combates. No necesita, como nosotros, explicarse cómo, gradualmente, ese alma puede volverse viciosa. Si pudiera comprender esas finuras, esos tanteos, cómo se reiría y movería la cabeza. ¡Con cuánta gracia oscilarían entonces las magníficas orejas que adornan su cráneo vacío!
Cuando se trata, sobre todo, del pacto diabólico, del tratado espantoso mediante el cual por la pequeña ganancia de un día el alma está dispuesta a venderse a las torturas eternas, nosotros intentaríamos volver a encontrar la vía maldita, la espantosa escala de infortunios y de crímenes que han podido rebajarla hasta ahí. ¡Nuestro hombre necesita todo eso! El alma y el diablo, según él, nacieron la una para el otro, tanto que, a la primera tentación, ya sea por un capricho, un antojo, una idea fugaz, el alma, de entrada, se lanza a esa horrible extremidad.
Observo que nuestros modernos tampoco han indagado mucho sobre la cronología moral de la brujería. Se limitan demasiado a las relaciones de la Edad Media con la Antigüedad. Relaciones reales, pero débiles, de escasa importancia. Ni la vieja maga ni la vidente céltica y germánica son aún la auténtica bruja. Las inocentes sabacias (de Baco Sabacio), pequeño aquelarre rural que se prolongó durante la Edad Media, no son, en absoluto, la misa negra del siglo xiv, el gran desafío solemne a Jesús. Estas terribles concepciones no llegaron a través de la larga ramificación de la tradición. Brotaron desde el horror de aquella época.
¿De cuándo data la bruja? Digo sin vacilación: «De los tiempos del desespero».
Del desespero profundo que provoca el mundo de la Iglesia. Sin vacilación, digo: «La bruja es su crimen».
De ninguna manera me interesan sus empalagosas y supuestas explicaciones atenuantes: «Débil, ligera, fácil de tentar era la criatura. Fue inducida a la maldad por la concupiscencia». En medio de la miseria y la hambruna de esos tiempos, no era eso, ¡ay!, lo que podía conducir al furor diabólico. Si la mujer enamorada, celosa y despechada, si la niña expulsada por la madrastra, si la madre golpeada por su hijo (viejos temas de leyenda), incluso si se vieron tentadas e invocaron al maligno espíritu, nada de eso es la bruja. Aunque esas pobres criaturas llamen a Satán, eso no significa que este las acepte. Están aún lejos, muy lejos, de estar maduras para él. No odian a Dios.
Para entender esto un poco mejor, hay que leer las execrables actas que aún quedan de la Inquisición, no en los compendios de Llorente, de Lamothe-Langon, etc., sino en los archivos originales de Toulouse. Hay que leerlos en su vileza, en su sombría sequedad, tan espantosamente salvaje. Al cabo de unas pocas páginas, uno se siente empapado, aterido por un frío cruel. La muerte, la muerte, la muerte es lo que sentimos en cada línea. Estamos ya en el ataúd o en una celdilla de piedra con las paredes enmohecidas. Los más afortunados son los que ya han muerto. El horror es el in pace7. Emparedados es la palabra, siempre la misma palabra que repiquetea sin cesar, como una campana abominable que suena y resuena para desolación de los muertos en vida.
Espantosa mecánica machacante, aplastante, lagar cruel donde romper el alma. Vuelta y revuelta de tuerca, crujiendo y ya sin poder respirar, brota de la máquina y cae al mundo desconocido.
Cuando aparece, la bruja no tiene padre, ni madre, ni hijos, ni esposo, ni familia. Es un monstruo, un aerolito procedente de no se sabe dónde. ¿Quién, ¡Dios de los cielos!, se atrevería a acercársele?
¿Dónde está? En los lugares imposibles, en los zarzales, en las landas intransitables por los abrojos y los cardos enmarañados. Si de noche la encuentran, al pie de algún viejo dolmen, está aislada por el horror común y un aro de fuego a su alrededor.
¿Quién lo diría, sin embargo? Sigue siendo una mujer. Esta vida terrible incluso comprime y tensa su resorte de mujer, la electricidad femenina, porque posee dos dones:
—El iluminismo de la locura lúcida que, según sus grados, es poesía, una segunda visión, penetración aguda, la palabra ingenua, astuta y, sobre todo, la facultad de creerse todas sus mentiras. Desconocido don para el brujo macho. Con él, nada hubiese empezado.
—De ese don deriva otro, el sublime poder de la concepción solitaria, la partenogénesis que ahora nuestros fisiólogos reconocen en las hembras de numerosas especies para la fecundidad del cuerpo y que no es menos segura respecto de las concepciones del espíritu.
Sola, concibió y parió. ¿A quién? A otra ella, tan parecida que engaña.
Hijos del odio, por amor concebidos, porque nada se crea sin amor. Ella, a pesar del espanto que le causa ese hijo, se encuentra bien, le complace tanto este ídolo que lo coloca al instante sobre el altar, lo honra, se inmola en él y se entrega como víctima y hostia viva. Con frecuencia lo repetirá ante su juez: «Solo temo una cosa: sufrir demasiado poco por él» (De Lancre).
¿Conocéis cómo fue el comienzo del niño? Una terrible carcajada. Es como para estar contento en su libre pradera, lejos de las mazmorras de España y de los emparedados de Toulouse. Nada menos que el mundo es su in pace. Va, viene, se pasea. ¡Todo el bosque es suyo, sin límites! ¡Suya la landa de lejanos horizontes! ¡Suya toda la tierra en la redondez de su rico cinturón! La bruja le dice con ternura: «Mi Robin», con el nombre del valiente proscrito, el alegre Robin Hood, que vive bajo la verde enramada. También le gusta llamarle con el diminutivo de Hierbita, Bonito-bosque, Verde-bosque. Son los lugares favoritos del diablillo. En cuanto ve un matorral, se fuga de la escuela.
Lo sorprendente es que, de entrada, la bruja fue un verdadero ser con todos los visos de ser real, pues la han visto y oído. Todos pueden describirla.
Nótese, por el contrario, la impotencia de la Iglesia para engendrar. ¡Qué pálidos y diáfanos sus ángeles con su pinta de grisalla! Son traslúcidos.
Incluso con los demonios que tomó prestado de los rabinos, la sucia legión gruñona, etc., buscaba, en vano, un realismo terrorífico. Esas figuras son más grotescas que terribles, son mamarrachos flotantes.
Es otro satán muy diferente el que surge de la bruja, vivo, armado e impetuoso. Por más miedo que le tengamos, confesemos que, sin él, la monotonía nos hubiese matado. De entre las plagas que golpean nuestro tiempo, la más pesada sigue siendo el aburrimiento. Cuando pretenden conseguir que hablen las tres personas entre ellas, como Milton, al que se le ocurrió la desafortunada idea, el aburrimiento llega a ser sublime. De una a otra rebota un sí eterno. De los ángeles a los santos, el mismo sí. Muy gentiles al principio, todos muestran en sus leyendas un soso parentesco entre sí y con Jesús. Todos primos. Que Dios nos guarde de vivir en un país en el que todo rostro humano, de desoladora similitud, posea esa igualdad dulzona de convento o de sacristía.
Por el contrario, el hijo de la bruja, ese buen mozo, sabe replicar. Responde a Jesús, al que, estoy seguro, lo entretiene, harto como está de la insipidez de sus santos.
Los santos, esos bien amados, los hijos de la casa, son poco dados a la actividad, son contemplativos, sueñan, esperan esperando, convencidos de que tendrán su cuota de elegidos. Su escasa activad se concentra en el reducido círculo de la imitación, palabra que resume toda la Edad Media8.
El bastardo maldito, cuyo destino es el látigo, en absoluto quiere esperar. Va a la búsqueda y nunca descansa. No para entre la tierra y el cielo. Es muy curioso, rebusca, entra, sondea, husmea por doquier. Del Consummatum est9se ríe, se burla. Y siempre dice: «¡Más allá!» y «¡Adelante»!».
Por lo demás, no es un ser complicado. No desaprovecha nada y recoge todo lo que el cielo tira. Por ejemplo, la Iglesia ha desechado la naturaleza por impura y sospechosa. Satán se la queda y le sirve de ornamento. Es más, la explota, la utiliza y consigue que de ella broten las artes, pues acepta el gran nombre con que quieren mancillarlo: príncipe del mundo.
La imprudencia les hizo decir: «¡Malditos los que ríen!». Eso era darle una gran ventaja a Satán, el monopolio de la risa y declararle divertido, incluso necesario. Porque la risa es una función esencial de nuestra naturaleza. ¿Cómo soportar la vida si, al menos, no podemos reírnos entre tantos dolores?
La Iglesia, que solo ve la vida como un sufrimiento, procura prolongarla. Su medicina es la resignación y la esperanza de la muerte, ¡vasto campo para Satán! Se hizo médico, curador de los vivos. Es más, alentador, pues tiene la bondad de enseñarnos nuestros muertos, de evocar las sombras amadas.
Otra cosita expulsada de la Iglesia: la lógica, la libre razón. Esa es la gran golosina de la que el otro se apodera con avidez.
La Iglesia había construido a cal y canto un pequeño in pace, angosto, de techos bajos, iluminado por una luz mortecina procedente de un ventanuco. A eso lo llamaban Escuela. Allí soltaban a unos rapados y les decían: «¡Sed libres!». Todos se volvían lisiados. Trescientos, cuatrocientos años confirman la parálisis. ¡El punto de vista de Abelardo es justamente el de Ockham!10.
Es divertido que vayan a buscar ahí el origen del Renacimiento. Empezó, pero ¿cómo? A partir de la satánica tarea de la gente que rompió el techo, mediante el esfuerzo de los condenados que querían ver el cielo. Sucedió, además, lejos de la escuela y de los letrados, en la escuela de los que se fugaban, donde Satán dio clases a la bruja y al pastor.
Enseñanza peligrosa donde las hubiere, pero cuyos azares exaltaban incluso el amor por la curiosidad, el deseo desenfrenado de ver y de saber. Fue ahí donde empezaron las malas ciencias, la farmacia sin venenos y la execrable anatomía. El pastor, espía de las estrellas, observaba el cielo y contribuía con sus recetas culpables y sus ensayos con los animales. La bruja traía del vecino cementerio un cuerpo robado. Por primera vez (a riesgo de la pira), se podía contemplar ese milagro de Dios «que ocultan estúpidamente en vez de comprenderlo» (como muy bien ha dicho M. Serres11).
Paracelso, el único doctor admitido por Satán, vio a un tercero que, a veces, se colaba en la siniestra asamblea para contribuir con la cirugía. El verdugo, el cirujano de aquellos tiempos bondadosos, el hombre de la mano osada, era quien jugaba con los hierros, rompía los huesos y sabía devolverlos a su sitio, el que mataba, a veces salvaba y ahorcaba hasta cierto punto.
En sus ensayos sacrílegos, la universidad criminal de la bruja, del pastor, del verdugo, enardeció a la otra y obligó a su competidora a estudiar. Cada uno quería vivir. La bruja se hubiese quedado con todo y, definitivamente, le habrían dado la espalda al médico. La Iglesia tuvo que sufrir y permitir esos crímenes. Confesó que existen venenosbuenos (Grillandus12) y se vio obligada a permitir que se hicieran autopsias en público. En 1306, el italiano Mondino abrió y diseccionó a una mujer; más tarde otra en 1315. Sagrada revelación, descubrimiento de un mundo (mucho más que Cristóbal Colón). Los tontos se echaron a temblar, aullaron. Y los sabios se postraron de rodillas.
Tras victorias como estas, Satán se aseguró la vida. Ni la Iglesia ni las hogueras habrían podido destruirlo nunca, pero sí una cierta política.
Con habilidad, dividieron el reino de Satán. Contra la bruja, su hija y esposa, armaron a su hijo, el médico.
La Iglesia, que desde la profundidad de su corazón odiaba a este, siguió otorgándole el monopolio para la extinción de la bruja. En el siglo xiv declara que, si la mujer se atreve a curar sin haber estudiado, es una bruja y debe morir.
Pero ¿cómo podría estudiar públicamente? ¡Imaginemos la escena risible, horrible, que se habría producido de haberse atrevido la pobre salvaje a entrar en las escuelas! ¡Qué fiesta y qué alegría! En las hogueras de san Juan quemaban a los gatos encadenados. Qué alborozo para la amable juventud de frailecillos y demás encapuchados ver a la bruja mezclada con esos maullidos infernales, ¡el aullido de la bruja mientras se va asando!
Veremos la larga decadencia de Satán. Lamentable relato. Lo veremos pacificado, convertido en un viejo bueno. Le roban, lo saquean hasta tal punto que, de las dos máscaras que portaba en el aquelarre, Tartufo se quedó con la más sucia.
Su espíritu está por doquier. Pero él, su persona, lo perdió todo al separarse de la bruja. Los brujos fueron unos aburridos.
Ahora, cuando tanto lo hemos empujado hacia su declive, ¿sabemos de verdad lo que hemos hecho? ¿Acaso no era un actor necesario, una pieza indispensable de la gran maquinaria religiosa, hoy un poco estropeada?
Todo organismo que funcione bien es doble, tiene dos lados. También funciona así la vida, con un cierto balanceo de las dos fuerzas, opuestas, simétricas, pero desiguales: la inferior actúa de contrapeso, responde a la otra. La superior se impacienta y quiere suprimirla. ¡Error!
Cuando Colbert (1672) destituyó sin miramientos a Satán al prohibir a los jueces que admitieran procesos de brujería, el tenaz Parlamento normando, de acuerdo con su buena lógica normanda, señaló el alcance peligroso de tal decisión. El diablo no deja de ser un dogma como los demás. ¿Meterse con el eterno vencido no es meterse con el vencedor? Dudar de los actos del primero induce a dudar de los actos del segundo, de los milagros que, precisamente, hizo para combatir al diablo. Las columnas del cielo se asientan en el abismo. El atolondrado que mueva esa base infernal puede agrietar el paraíso.
Colbert hizo caso omiso. Tenía tantas otras ocupaciones… El diablo quizá sí oyó y fue su gran consuelo. En los pequeños oficios con los que se gana la vida (espiritismo o mesas giratorias), se resigna y, al menos, cree que no muere solo.
2. Alusión a las tres brujas que vaticinan el destino a Macbeth en el primer acto de la obra de Shakespeare (N. del T.).
3. Situada en Salerno, la Scuola Medica Salernitana fue la primera escuela médica medieval y la mayor fuente de conocimiento médico de la Europa de esa época (N. del T.).
4. En francés, sage-femme, o sea, «matrona» (N. del T.).
5. Cf. cap. IV de la II parte, «Las brujas vascas» (N. del A.).
6. Michelet se refiere a su Historia de Francia, publicada entre 1833 y 1867 (N. del T.).
7. A partir de vade in pace (ve en paz), expresión utilizada cuando un prisionero era encerrado, a veces hasta su muerte, en la mazmorra subterránea de un monasterio (N. del A.).
8. Para Michelet representa la incapacidad creativa de la Iglesia, cuestión que desarrolla a comienzos del capítulo II, «¿Por qué desesperó la Edad Media?» (N. del T.).
9. Según el evangelio de San Juan, las últimas palabras de Cristo en la cruz fueron: «Todo está cumplido» (N. del T.).
10. Para acentuar el inmovilismo de la Iglesia en el terreno de la educación, Michelet alude a Pedro Abelardo y a Guillermo de Ockham, quienes, a comienzos del siglo xii y del siglo xiv respectivamente, introdujeron el método dialéctico en la teología y en la escolástica (N. del T.).
11. Se refiere a Jean de Serres (1540-1598), pastor calvinista, nombrado historiógrafo de Francia por Enrique IV en 1596 (N. del T.).
12. Nacido en 1490, participó como juez del papa en los procesos de brujería y fue un inquisidor muy influyente (N. del T.).
Libro primero
1. La muerte de los dioses
Algunos autores aseguran que, poco antes de la victoria del cristianismo, una voz misteriosa corría por las orillas del mar Egeo diciendo: «El gran Pan ha muerto».
El antiguo dios universal de la naturaleza había dejado de existir. Gran alegría. Imaginaban que, muerta la naturaleza, muerta la tentación. Tras tanto tiempo de sentirse sacudida por la tormenta, el alma humana iba a descansar.
¿Se trataba simplemente del final del antiguo culto, de su derrota, del eclipse de las viejas formas religiosas? En absoluto. Al estudiar los primeros escritos cristianos, en cada línea encontramos la esperanza de que la naturaleza va a desaparecer y la vida a apagarse, y de que por fin llegamos al final del mundo. Se acabaron los dioses de la vida que, durante tanto tiempo, prolongaron la ilusión. Todo se cae, se derrumba, se destruye. El Todo se convierte en la nada: «¡El gran Pan ha muerto!».
No era noticia que los dioses tuviesen que morir. Numerosos cultos antiguos se fundaron, precisamente, sobre la idea de la muerte de los dioses. Cierto es que Osiris y Adonis mueren para resucitar. En el teatro mismo, en esos dramas que solo se representaban durante las fiestas de los dioses, Esquilo denuncia ex profeso, por boca de Prometeo, que deben morir. ¿Cómo? Vencidos y sometidos a los titanes, a los antiguos poderes de la naturaleza.
En este caso es muy diferente. Como conjunto o individualmente, en el pasado y en el futuro, los primeros cristianos maldicen la naturaleza misma. La condenan en su totalidad, incluso ven el mal encarnado, el demonio en una flor. Llegan, pues, más pronto que tarde, los ángeles que antaño precipitaron en un abismo a las ciudades del mar Muerto. Ojalá lo consigan y plieguen como una vela la vana figura del mundo, que liberen por fin a los santos de esa larga tentación.
Dice el Evangelio: «Se acerca el día». Dicen los padres: «Dentro de poco». El derrumbe del Imperio y la invasión de los bárbaros hacen pensar a san Agustín que pronto no quedará más ciudad que la Ciudad de Dios.
Y sin embargo, ¡cuánto le cuesta morir a ese mundo!, ¡cómo se obstina en vivir! Al igual que Ezequías, solicita un respiro, parar un poco el reloj. De acuerdo, concedido, hasta el año 1000, pero ni un día más.
¿Es cierto, como tantas veces se ha repetido, que los antiguos dioses acabaron consigo mismos, cansados de vivir y aburridos? ¿Es cierto que el desaliento casi los hizo dimitir, que el cristianismo se limitó a soplar sobre esas vanas sombras?
Enseñan esos dioses en Roma, los enseñan en el capitolio en el que solo fueron admitidos previa su muerte, o sea, abdicando de lo que contenían de savia local, renegando de su patria, dejando de ser los genios representantes de tales naciones. Bien es verdad que, para recibirlos, Roma había practicado con ellos una severa operación: los había despojado de su fuerza y debilitado. Estos grandes dioses centralizados se habían convertido, oficialmente, en tristes funcionarios del Imperio romano. En su decadencia, esta aristocracia del Olimpo en absoluto había arrastrado a la multitud de dioses indígenas, el populacho de los dioses que aún poseían la inmensidad de los campos, bosques, montañas y fuentes, íntimamente confundidos con la vida local. Estos dioses, alojados en el corazón de los robles, en las aguas huidizas y profundas, no podían ser expulsados de allí.
¿Y a quién se le ocurrió eso? A la Iglesia. Se contradijo con rudeza. Cuando proclamó su muerte, renegó de sus vidas. Siglo tras siglo, mediante la amenazante voz de sus concilios, les exige morir… Cómo, ¿todavía siguen vivos?
«Son demonios…». Es decir, viven. Al no poder acabar con ellos, dejan que el pueblo inocente los vista, los disfrace. Mediante la leyenda, los bautiza e impone a la propia Iglesia. ¿Los han convertido, al menos? Aún no. Sorprende que la socarronería de algunos les permita subsistir en su propia naturaleza pagana.
¿Dónde están? ¿En el desierto, en las landas, en el bosque? Sí, pero sobre todo en las casas. Se mantienen en lo más íntimo de las costumbres domésticas. La mujer los cuida y los esconde entre la ropa e, incluso, en la cama. Poseen lo mejor del mundo (mejor que el templo): el hogar.
Nunca hubo revolución más violenta que la de Teodosio13. No hay ninguna huella en la Antigüedad de tamaña proscripción de un culto. En su pureza heroica, el persa, adorador del fuego, pudo haber ultrajado a los dioses visibles, pero permitió que subsistieran. Favoreció mucho a los judíos, los protegió y les dio trabajo. Grecia, hija de la luz, se burló de los dioses tenebrosos, los Cabiros barrigones. Sin embargo, los toleró y adoptó como obreros hasta tal punto que los convirtió en su Vulcano. En su majestad, Roma no solo acogió la Etruria, sino a los dioses rústicos del viejo labrador italiano. Solo persiguió a los druidas porque eran una peligrosa resistencia nacional.
El cristianismo vencedor creyó haber matado al enemigo. Arrasó la escuela mediante la proscripción de la lógica y el exterminio material de los filósofos, exterminados bajo el mandato de Valente. Arrasó o vació el templo, rompió los símbolos. La nueva leyenda habría podido favorecer a la familia, si el padre no hubiera sido anulado por san José y la madre señalada como educadora, ya que moralmente había alumbrado a Jesús. Vía fecunda que, de entrada, fue abandonada por la ambición de una elevada pureza estéril.
Así pues, el cristianismo emprendió el solitario camino en el que el mundo iba por sí mismo y el celibato era combatido en vano por las leyes de los emperadores. El monacato hizo que se precipitara por esa pendiente.
¿Estuvo solo el hombre en el desierto? Le hizo compañía el demonio, junto con todas las tentaciones. Por más que lo intentó, inútilmente, tuvo que volver a crear sociedades y ciudades de solitarios. Conocemos esas negras villas que se formaron en Tebaida. Conocemos la mentalidad turbulenta y salvaje que impulsó sus incursiones asesinas en Alejandría. No mentían al reconocer que los alentaba el demonio.
Un enorme vacío se había producido en el mundo. ¿Quién iba a llenarlo? Los cristianos responden: el demonio, el demonio por doquier: Ubique daemon14.
Como todos los pueblos, Grecia había tenido sus energúmenos, trastornados y poseídos por los espíritus. Es una relación solo exterior, una aparente semejanza que en absoluto se asemeja. En este caso, no se trata de espíritus cualesquiera. Son los negros hilos del abismo, ideal de perversidad. Desde entonces, vemos errar por doquier a esos pobres melancólicos que se odian y sienten horror de sí mismos. Juzguemos, en efecto, lo que es sentirse duplicado, tener fe en ese otro, ese huésped cruel que va, viene, se pasea por nosotros, nos lleva errantes por donde quiere, por desiertos y precipicios. Cuanto más débil es ese cuerpo misterioso, más agitado es por el demonio. Sobre todo, la mujer es habitada, inflada por el aliento de esos tiranos. La llenan de aura infernal, producen en ella la borrasca y la tempestad, le toman el pelo a capricho, la hacen pecar, la desesperan.
No solo somos nosotros, ¡ay!, sino toda la naturaleza la que se vuelve demoniaca. Si el diablo se halla en una flor, ¡cuánto más en el bosque sombrío! La luz, que tan pura creíamos, está llena de hijos de la noche. ¡El cielo lleno de infierno! ¡Qué blasfemia! ¿En qué se ha convertido la estrella divina de la mañana cuyo sublime centelleo iluminó en más de una ocasión a Sócrates, a Arquímedes o a Platón? En un diablo, en el gran diablo Lucifer. Por la noche, en el diablo Venus que, mediante sus blandas y suaves claridades, me tienta.
No me sorprende que esa sociedad se vuelva terrible y furiosa. Indignada por sentirse tan débil contra los demonios, los persigue por doquier, primero en los templos y altares del antiguo culto y después entre los mártires paganos. Se acaban los festines porque pueden resultar fiestas idólatras. Incluso la familia es sospechosa, pues la costumbre podría hacer que se reuniera en torno a los antiguos lares. ¿Y por qué una familia? El Imperio es un imperio de monjes.
El propio individuo, el hombre aislado y mudo, sigue mirando al cielo y en los astros reencuentra y honra a sus antiguos dioses. «De ahí las hambrunas —dice el emperador Teodosio— y todas las plagas del Imperio». Terrible frase que lanza sobre el inofensivo pagano la ciega rabia popular. La ley desencadena ciegamente todas las furias contra la ley.
Dioses antiguos, entrad en el sepulcro. ¡Apagaos, dioses del amor, de la vida y de la luz! Coged la capucha del monje. Vírgenes, sed religiosas. Esposas, abandonad a vuestros esposos. O, si cuidáis la casa, seguid siendo para ellos unas frías hermanas.
¿Es posible todo eso? ¿Quién tendrá un aliento tan fuerte que apague de golpe la lámpara ardiente de Dios? Esta temeraria tentativa de piedad impía podrá hacer extraños y monstruosos milagros… ¡Temblad, culpables!
Varias veces, a lo largo de la Edad Media, reaparecerá la sombría historia de La novia de Corinto. La contó muy pronto Flegón, el liberto de Adriano, y la volvemos a encontrar en el siglo xii y en el xvi, como un reproche profundo, como la indomable reclamación de la naturaleza15.
Un joven de Atenas va a Corinto a visitar a quien le ha prometido a su hija. Sigue siendo pagano e ignora que la familia en la que pensaba entrar acaba de hacerse cristiana. Llega muy tarde. Todos duermen, excepto la madre, que le sirve la comida hospitalaria y lo deja dormir. Se cae de fatiga. Cuando empezaba a adormecerse, alguien entra en la habitación: se trata de una chica, vestida y con un velo blanco. Lleva en la frente una banda negra y dorada. Lo ve. Se sorprende y alza su blanca mano:
—¿Acaso soy ya tan extranjera en la casa?… Pobre reclusa, ¡ay!… Me siento avergonzada, me marcho. Descansa.
—Quédate, hermosa muchacha. ¡Aquí estamos Ceres, Baco y, contigo, el amor! ¡No tengas miedo, no palidezcas!
—¡Aléjate de mí, joven! Ya no pertenezco a la alegría. Hice una promesa a mi madre enferma y por eso la juventud y la vida van unidas para siempre. Los dioses han huido. Y los únicos sacrificios se hacen con víctimas humanas.
—¿Y qué? ¿Acaso eres tú una de esas víctimas? ¿Tú, mi querida novia, que me fue prometida desde la infancia? El juramento de nuestros padres nos ligó para siempre bajo la bendición del cielo. ¡Oh, virgen, sé mía!
—No, amigo, no, yo no. Tendrás a mi hermana menor. Si gimo en mi fría cárcel, tú piensa en mí entre sus brazos, en mí, que me consumo y no pienso más que en ti, a quien la tierra va a cubrir.
—No, reconozco esta llama, es la llama del himeneo. Vendrás conmigo a casa de mi padre. Quédate, mi bien amada.
Como regalo de bodas, él ofrece una copa de oro. Ella le da su cadena, pero en lugar de la copa prefiere un mechón de sus cabellos.
Es la hora de los espíritus; ella bebe, con sus labios pálidos, el sombrío vino color de sangre. A continuación, él bebe con avidez e invoca al amor. Ella y su pobre corazón desfallecen y, sin embargo, resiste. Él se desespera y cae sollozando sobre el lecho. Entonces ella se echa junto a él.
—¡Ah, tu dolor me duele tanto! Pero ¡qué horror si me tocaras! Blanca como la nieve, fría como el hielo, así es tu novia.
—Yo te daré calor. Ven a mí... cuando salgas de la tumba.
Se intercambian besos y suspiros.
—¿No sientes mi ardor?
El amor los abraza y los ata. Las lágrimas se mezclan con el placer. Ella bebe, sedienta, el fuego de su boca; la sangre fría se inflama con el furor amoroso, pero el corazón no late en su pecho.
Entretanto, la madre estaba allí, escuchando. Dulces juramentos, quejas y gritos de voluptuosidad.
—¡Chis...! ¡Es el canto del gallo!... ¡Hasta mañana, en plena noche! Luego ¡adiós, besos y más besos!
La madre entra indignada. ¿Qué ve? A su hija. El joven la ocultaba, la tapaba. Pero ella se libera y crece desde el lecho hasta la bóveda.
—Oh, madre, madre, envidiáis mi hermosa noche y me echáis de este lecho tibio. ¿No os bastaba con haberme envuelto en el sudario y haberme llevado al sepulcro? Pero una fuerza ha levantado la losa. Vuestros sacerdotes canturreaban inútilmente sobre la fosa. ¿Qué hacen la sal y el agua allí donde arde la juventud? ¡La tierra no hiela el amor! Me prometisteis y vengo a reclamar mi bien...
»¡Ay!, amigo, es necesario que mueras. Aquí languidecerías, te secarías. Tengo tus cabellos que mañana encanecerán16. ¡Una última plegaria, madre! Abrid mi negro calabozo, levantad una hoguera y que la amante consiga el reposo de las llamas. ¡Que salte la chispa y se enrojezcan las cenizas! Volveremos a nuestros antiguos dioses.
13. El emperador Teodosio I (347-395) decretó que el cristianismo fuese la religión oficial del Imperio y reprimió a los practicantes de la antigua religión romana (N. del T.).
14. Cf. las Vidas de los Padres del desierto, y los autores citados por A. Maury, Magie, p. 317. En el siglo iv los mesalianos creían estar llenos de demonios, se sonaban y escupían sin cesar y hacían increíbles esfuerzos para expectorarlos (N. del A.).
15. Michelet añadió posteriormente esta historia del Libro de las maravillas de Flegón de Trales como respuesta crítica a la interpretación que de la misma hizo Goethe en un poema en el que esa figura de la mujer en la Antigüedad pagana acaba siendo transformada en un vampiro (N. del T.).
16. He suprimido una palabra chocante. Goethe, tan noble con las formas, no lo es tanto con el espíritu. Estropea la maravillosa historia, mancilla el griego con una horrible idea eslava. Cuando lloran, convierte a la chica en un vampiro. Aparece porque está sedienta de sangre para chupar la de su corazón. Y pone en su boca con frialdad esta cosa impía e inmunda: «Cuando acabe con él, me ocuparé de otros y la joven raza sucumbirá ante mi furor».
La Edad Media disfraza grotescamente esta tradición para meternos miedo con el Diablo Venus. Su estatua recibe de un joven un anillo que él, imprudentemente, le pone en el dedo. Ella se lo ajusta y lo conserva como una novia y, durante la noche, acude a su cama para reclamar sus derechos. Para liberarlo de la esposa infernal es necesario un exorcismo (S. Hibb., III parte, cap. III, p. 174). La misma historia se repite en los fabliaux [cuento en verso de ocho sílabas de los siglos xiii y xiv(N. del E.)], pero aplicada tontamente a la Virgen. Lutero, si la memoria no me engaña, retoma la antigua historia en su Charlas de mesa, pero de manera grosera, haciendo que el cadáver apeste. El español Del Río la traslada de Grecia a Brabante:
«La novia muere poco antes de la boda. Suenan las campanas a difunto. La desesperada novia vaga por el campo. Él escucha una queja. Es ella, que vaga por entre los brezales...
—¿No ves —dice ella— al que me guía?
—No —pero se precipita sobre ella, la levanta y la lleva a su casa—.
»Aquí la historia amenazaba con transformarse en algo demasiado tierno y demasiado conmovedor, pero el severo inquisidor Del Río pone las cosas en su sitio.
»Al levantar el velo —dice— aparece un leño vestido con la piel de un cadáver».
El juez Le Loyer, pese a ser poco sensible, nos restituye la historia primitiva. Tras él, se acabaron estos tristes narradores. La historia es inútil, pues comienza nuestra época y la novia ha vencido. La naturaleza enterrada vuelve, no ya furtivamente, sino como dueña de la casa (N. del A.).
2. Por qué desesperó la Edad Media
«Sed como niños recién nacidos» (quasi modo geniti infantes); sed, guiados por Jesús, pequeñitos y muy jóvenes inocentes de corazón, pacíficos, alejados de las disputas y serenos.
Tal es el gentil consejo de la Iglesia a ese mundo tan tormentoso al día siguiente de la gran caída. Dicho de otro modo: «Reverdeced, volcanes, escombros, cenizas, lava. Cubríos de flores, campos quemados».
Cierto es que una cosa prometía la paz renovada: ya no había escuelas y se había abandonado la vía de la lógica. Un método infinitamente sencillo dispensaba el razonamiento y era fácil dejarse deslizar por la pendiente. El credo era oscuro, pero la vida estaba perfectamente marcada en el sendero de la leyenda. La primera y la última palabra eran la misma: Imitación.
«Imitad, todo irá bien. Repetid y copiad». ¿Es ese el buen camino de la verdadera infancia, el que vivifica el corazón del hombre y le permite reencontrar las frescas y fecundas fuentes? Ante todo, no veo en este mundo, que simula ser joven y niño, más que señales de vejez, sutileza, servilismo, impotencia. ¿Qué literatura es esta frente a los sublimes monumentos de griegos y de judíos? ¿Qué es, incluso, ante el genio romano? Es como el derrumbe literario que se produjo en la India entre el brahmanismo y el budismo: una verborragia parlanchina tras la elevada inspiración. Los libros copian a los libros, las iglesias copian a las iglesias y ya ni siquiera son capaces de copiar. Se roban unas a otras. Adornan Aquisgrán con mármoles arrancados en Rávena. Así es toda esta sociedad. El obispo reina en la ciudad, el bárbaro lo hace en una tribu. Copian a los magistrados romanos. Nuestros monjes, que suponíamos originales, se limitan en su monasterio a renovar la villa (como muy bien dice Chateaubriand). Ni se les pasa por la cabeza construir una nueva sociedad ni fecundar la antigua. Como copistas de los monjes de Oriente, querían, ante todo, que sus servidores también fuesen pequeños monjes labradores, un pueblo estéril. A pesar de ellos, la familia se rehace y rehace el mundo.
Cuando vemos que estos viejos envejecen tan rápido, cuando en un siglo pasamos del sabio monje san Benito al pedantesco Benito de Aniane, está claro que aquella gente fue perfectamente inocente de la gran creación popular que florece sobre las ruinas: me refiero a las Vidas de los santos. Las escribieron los monjes, pero las hacía el pueblo. Esa vegetación joven puede hacer que broten hojas y flores por entre las grietas de la vieja ruina romana convertida en monasterio, pero no lo consigue. Está profundamente arraigada en el suelo. El pueblo la siembra y la familia la cultiva, y todos, hombres, mujeres y niños, aportan su trabajo. En esos tiempos violentos, la vida precaria e inquieta avivaba la imaginación de esas pobres tribus, crédulas de sus propios sueños tranquilizadores. Sueños extraños, ricos en milagros, locuras absurdas y encantadoras.
Estas familias, aisladas en el bosque o en la montaña (como aún pueden verse en el Tirol, en los altos Alpes), bajaban una vez a la semana y no andaban escasas de alucinaciones. Tal niño había visto esto, tal mujer había soñado con lo otro. Un santo nuevo aparecía. Como una endecha torpemente rimada, la historia corría por los campos. Por la noche, la cantaban y bailaban junto al roble de la fuente. El sacerdote, que iba los domingos a decir la misa en la capilla de los bosques, se encontraba con ese canto legendario ya en boca de todos. Pensaba: «Después de todo, la historia es bonita, edificante… Honra a la Iglesia. ¡Vox populi, vox Dei!… Pero ¿cómo les ha llegado?». Le mostraban pruebas verídicas, irrefutables: el árbol y la piedra que vieron la aparición, el milagro. Ante esto, ¿qué decir?
Cuando llegó a la abadía, la leyenda encontró a un monje, un inútil, que solo sabe escribir, que es curioso y se lo cree todo y todas las cosas maravillosas. La escribe, la adorna con su chata retórica y la estropea un poco. Sin embargo, queda inscrita y consagrada, es leída en el refectorio y, pronto, en la iglesia. Copiada, sobrecargada de adornos a menudo grotescos, pasará de siglo en siglo hasta acabar por fin en la honorable leyenda dorada (Legenda aurea)17.
Cuando hoy leemos estas bonitas historias, cuando escuchamos las sencillas, ingenuas y graves melodías en las que esas poblaciones rurales empeñaron todo su juvenil corazón, no podemos ignorar su gran aliento y aún nos enternece pensar en cuál fue su destino.
Se tomaron al pie de la letra el conmovedor consejo de la Iglesia: «Sed como niños recién nacidos». Pero lo aplicaron de la forma más inesperada en el pensamiento primitivo. Mientras el cristianismo había temido y odiado la naturaleza, estos la amaron, la creyeron inocente, incluso la santificaron y mezclaron con la leyenda.
Los animales que con tanta rudeza la Biblia llama «los vellosos»y de los que el monje desconfía por temor a los demonios, entran en esas bonitas historias de la forma más emotiva (por ejemplo, la cierva que calienta y consuela a Genoveva de Brabante).
Incluso fuera de la vida legendaria, inmersos en la común existencia, los humildes amigos del hogar, los valerosos ayudantes laborales, recuperan la estima del hombre. Tienen sus derechos18