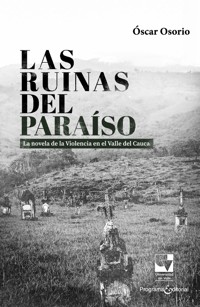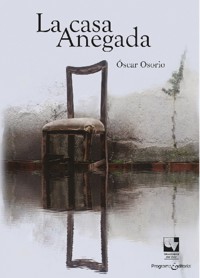
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Los siete cuentos que componen La casa anegada hacen una inmersión en la vida del colombiano promedio, con sus avatares y desafíos, sus hábitos y respuestas. Los personajes definen sus destinos enfrentados a un mercado laboral y un sistema económico profundamente inicuo y asfixiante, insertos en un tejido familiar y en un contexto social degradados por diversos fenómenos, acechados en su vida privada y pública por las miasmas de la violencia, a merced de sus creencias y obsesiones. Cuando el vendaval de las llagas sociales que constituyen nuestra realidad los empuja al abismo, se devela su verdadera condición humana. En esa caída, la dignidad, la solidaridad, la resiliencia y la tozudez los enaltecen, pero también la avaricia, la traición y el egoísmo enseñan lo peor de su naturaleza. Felipe Osorio
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Osorio, Óscar, 1965-
La casa anegada / Óscar Osorio. -- Cali: Programa Editorial
Universidad del Valle, 2018.
100 páginas ; 24 cm. -- (Colección Artes y Humanidades)
Incluye índice de contenido
1. Relatos colombianos 2. Literatura colombiana I. Tít.
II. Serie.
Co863.6 cd 21 ed.
A1598666
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del Valle
Programa Editorial
Título: La casa anegada
Autor: Óscar Osorio
ISBN: 978-958-765-788-3
ISBN pdf: 978-958-765-789-0
ISBN epub: 978-958-5168-20-6
Colección: Artes y Humanidades (cuentos)
Primera edición
Rector de la Universidad del Valle: Edgar Varela Barrios
Vicerrector de Investigaciones: Jaime R. Cantera Kintz
Director del Programa Editorial: Omar J. Díaz Saldaña
© Universidad del Valle
© Óscar Osorio
Carátula y diagramación: Sara Isabel Solarte Espinosa
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. El autor es responsable del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación (textos, fotografías, ilustraciones, tablas, etc.), razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Para Fercho, veinte años después
Índice
La última cuota
La huelga
La casa anegada
Un rostro en el espejo
La mujer furtiva
La ceremonia
No eres parte de eso
LA ÚLTIMA CUOTA
Papá está atado por la nariz a una pipa de oxígeno. Me siento a su lado. Le muestro la factura.
—Mira, papá, es la última cuota.
Sé que no me escucha, pero me hace bien el gesto. Doblo el papel. Lo dejo en su regazo. Lo imagino levantándose de ese lecho impersonal, yendo a depositar el último pago. Adivino su sonrisa. Esa nueva libertad a sus setenta y siete años. Hace exactamente treinta y cinco meses decidió que no tomaría ningún otro crédito. Ha conseguido mantener su promesa, aunque no le ha resultado fácil.
Recuerdo muy bien la noche de esa decisión. Estaba doblado sobre unos cuadernos llenos de números escritos en tintas de diferentes colores. Tenía la piel enrojecida, el pelo alborotado y los ojos dilatados. Me senté a su lado. Mamá nos trajo café. Le pregunté cómo iban las cosas. Me miró como un condenado a muerte. Levantó uno a uno sus lápices, los partió y los dejó sobre la mesa. Con cada lápiz destruido, cedían los signos de su desespero. Después rompió los papeles borroneados, recogió los fragmentos y los depositó en una bolsa plástica. Al final de este ritual de emancipación, estaba muy calmado.
—Hasta aquí llegamos —dijo mientras apuraba los últimos sorbos del café.
No sé por qué en ese momento recordé una historia de sus épocas de cazador. Una noche, después de varias jornadas sin lograr una presa, se encontraba el grupo al borde del desespero. Llevaban cuatro días sin provisiones. Lo único que todavía les quedaba eran unas libras de café, con las que paliaban malamente el hambre. Estaban sentados alrededor de la fogata, contando historias de aparecidos, esperando que el sueño generoso los redimiera de su mala situación. Mi hermano mayor, quien ya tenía doce años y a veces lo acompañaba en esas travesías, vio a lo lejos un par de diminutas bolas de luz rompiendo la negrura espesa. Pensó que eran los ojos de alguna de esas apariciones que referían los cazadores o de algún endriago infernal de la selva y, temblando, tiró a papá de la camisa. Él alzó la escopeta, la calzó en el hombro, reclinó la cara sobre la culata, cerró el ojo izquierdo, calculó la trayectoria del proyectil, aguantó la respiración y apretó el gatillo. Los ojos de luz se apagaron antes de que en las entrañas del monte rebotara el estallido de la pólvora. Era un perro de monte. Al despellejar y tazar el animal, comprobaron que la bala había entrado por un ojo y no había salido. Rápidamente pusieron la olla y medio cocinaron un caldo que los salvó de la inanición. En el cuero, que durante muchos años adornó la sala de nuestra casa, la perfección del disparo se podía advertir en una leve imperfección: el círculo del ojo derecho era ligeramente más ancho que el del izquierdo. Mi hermano contaba que los compañeros encomiaban su puntería mientras él apuraba sorbos de café con un ostensible gesto de satisfacción.
Mamá nos sirvió otro café. Yo volví del pasado. Papá me dijo que había hecho cuentas y todas las deudas que estaba pagando, para las que destinaba el setenta por ciento del dinero que le llegaba de su jubilación, las había contraído para honrar otras deudas viejas que tenía con el mismo banco.
—Es decir, no me he comprado un helado con esa plata. Todo se lo han comido los intereses.
Hizo una pausa larga.
—Los intereses son como las ratas que roían los cimientos de la casa de mi padre Luis, allá en el pueblo, antes de que esta se viniera abajo un día de lluvia —dijo con una rabia mansa.
Quedó lelo por un rato. Parecía mirar algo en la pared, pero era evidente que estaba hurgando en su memoria. La energía se fue en ese momento. Mamá llegó con una vela encendida. La flama palpitante trazaba figuras en la habitación, alargaba sombras, jugueteaba en el rostro de papá, mutaba formas.
—Cuarenta años de servicio al magisterio para que estos bellacos se queden con más de la mitad de mi jubilación.
Quizá por algún efecto del movimiento que la luz de la vela hacía en su rostro, lo vi envejecer de golpe. Como en una de esas escenas de película en las que se aceleran las cámaras y todo pasa a velocidad de vértigo, transcurrieron los años en segundos y pude percibir la furia del tiempo imprimiendo grietas en la piel, nevando el cabello, afilando los pómulos, doblegando los párpados, ensuciando la mirada. Yo estaba al borde de una crisis de llanto cuando volvió la energía y la luz de las bombillas deshizo el sortilegio. Juró que así le tocara aguantar hambre no haría más préstamos. Ha cumplido: pasó hambre, puso cartones para cubrir los hoyos de sus zapatos y remendó su ropa, pero no adquirió ninguna otra deuda. Desde entonces ha esperado el correo con la misma resignación rabiosa del viejo coronel. No lo hace para recibir noticias de su jubilación sino para saber con cuánto dinero de su pensión se va a quedar el banco cada mes.
A medida que va terminando de cancelar los créditos antiguos, le queda un poco más de dinero de la mesada y su situación mejora. Hemos hablado de ello muchas veces. Me ha contado sus planes para seguir ahorrando la misma cantidad que está dejando de entregarle a los bancos hasta que logre juntar para pagarse unas vacaciones en el mar. Siempre ha querido conocer el mar. Lo imagino en pantalones cortos, dándose chapuzones de agua salada y mirando con el rabillo del ojo los cuerpos bronceados de las bañistas sin que mamá lo pueda sorprender. Eso tendrá que esperar. Aunque no es precisamente tiempo lo que le sobra. Por ahora, deberá levantarse de esa cama de enfermo e ir al banco a cerrar una historia de seis décadas.
Me siento en el sofá. Es un mueble de cuero artificial de color negro, con espaldar rígido y cojines cuadrados semiduros. Aunque no es especialmente incómodo, mi espalda empieza a resentirse. Hace más de dos horas mamá se fue a la cafetería para almorzar. Aún no ha regresado. Debe estar conversando con alguna amiga ocasional. El aire acondicionado no logra deshacer el sopor. Recupero la factura, que parece dormida en el pecho de papá. Leo las cifras. Trato de recordar el momento en el cual comenzó a subir la dura cuesta del crédito.
Creo que adquirió su primera deuda cuando cumplió diecisiete años. Le había resultado trabajo como secretario en un juzgado y se endeudó para comprar ropa decente. Al año siguiente le dieron la plaza de maestro de escuela. Pagó a plazos el traje formal para ir a posesionarse. También, los zapatos y un reloj Cornavín. Luego sacó al fiado más ropa. Ya era el profe y se vestía con zapatos elegantes, pantalones largos, chaleco y saco de paño, camisa y corbata de algodón. Para la boda con mamá, se endeudó con los trajes, la comida y unas cajas de aguardiente. No había terminado de saldar esa obligación y tuvo que fiar la cuna del primer bebé y unos muebles de sala para atender a las visitas. Después llegamos los otros hijos y, con cada uno, nuevas deudas. “Lleve lo que necesite, profe, que usted tiene buen crédito”, decían los acreedores.
Papá se mueve. Abro las cortinas para que entre más luz. Examino su cuerpo en la cama. Constato que se ha ido encogiendo con los años. Así es la vida: nacemos, crecemos, nos endeudamos, decrecemos y morimos. Un arco perfecto que vamos llenando con felicidad y tristeza, con trabajo y ocio, con amor y odio. Seguimos solos en la habitación iluminada por el sol de las tres de la tarde. Aparte del sofá para las visitas, hay un mueble para guardar ropa, la mesa de las medicinas y un televisor. Me siento incómodo en este cuarto estrecho, me subyuga el hedor a limpio del hospital, el aliento químico de esta bestia pulcra. Un movimiento reflejo en la mano derecha de papá me llama la atención. El sol le da de lleno. Él mueve levemente ese mármol blando, como un pez enflaquecido en un estanque azul.
De golpe me viene la imagen de un acuario que tuvimos cuando éramos niños, pero no me quedo en ese recuerdo. Me deslizo a otra escena de la infancia. Tengo siete años. Estoy jugando con un tigrillo cachorro, que es nuestra mascota. Corro alrededor de una pila de café. El animalito me persigue. Me detengo. Cambio de dirección. El pequeño felino hace lo mismo. Corremos en círculo una y otra vez sobre los granos secos. El cachorro se resbala, da una vuelta sobre su lomo, se levanta, sigue la persecución, trata de aferrarse a mi pierna con las diminutas garras, pela los colmillos y gruñe. Algunas gotas de sudor me refrescan la frente. Otro hermano me remplaza en el juego. Me acerco risueño a papá. Me pasa la mano por la espalda, bajo la camisa. Una suave calidez fluye de su mano abierta, una corriente física. Me quedo quieto, temeroso de perder la magia al moverme. Incluso ahora, varias décadas después, cuando recupero en la memoria toda esa intensidad afectiva hecha energía en la caricia, siento la sólida constancia del amor. Creo que papá es esa mano cálida, esa tibia permanencia.
Mamá entra. Está tranquila. Ella se ha sentido vieja siempre. Ahora no parece afectada por la abundancia de arrugas y el pelo blanco. Tampoco le asusta mucho la idea de la muerte. Papá, en cambio, siempre ha tenido pánico de morir. Cada vez que algo falla en su salud, se alarma tremendamente y empieza a conjeturar desarrollos nefastos, a imaginar largas agonías. Se me ocurre que su endeudamiento permanente y progresivo es una manera de permanecer de este lado de la vida: debo, luego existo.
—El que a solas sonríe de sus picardías se acuerda —comenta mamá.
Pone la mano izquierda en la frente de papá.
—No le ha vuelto a subir la fiebre —confirma.
—Pero lo veo demasiado pálido y está durmiendo mucho.
—Es por los medicamentos —me dice—, no te preocupes.
Le pregunto qué han dicho los médicos. Parece no escucharme. Se queda mirando a papá con ternura, como si fuera otro de sus hijos. Le toma la mano, la mete bajo la sábana, con delicadeza.
—El dolor en el pecho se ha intensificado —comenta sin mirarme, con el mismo tono que diría buenas tardes o véndame un pan.
—¿Desde cuándo? —me sobresalto.
Le sorprende mi interés.
—Desde ayer. No te preocupes, que no debe ser grave.
Pienso que sí es para preocuparse que una persona de setenta y siete años, hospitalizada desde hace casi dos semanas, sienta un dolor cada vez más fuerte en el pecho.
—¿Y qué dicen los médicos? —insisto.
—No les he dicho nada. ¿Para qué?
—No te entiendo —le digo molesto—. ¿Tú crees que puedes decidir si le dices al médico o no?
Se sienta a mi lado. Me pone la mano en el hombro, tratando de calmarme.
—Esos no mandan sino Ibuprofeno.
—Mamá, por favor —levanto la voz.
—Ya se me pasará —dice.
—Pensé que hablabas de él.
No parece enterarse del tono de mi decepción. Espera, en balde, que le insista que vaya al médico. Se ha quejado tanto de tantas enfermedades que ya no le hacemos mucho caso a la pastorcita mentirosa. Nos apuramos cuando hay diagnóstico, pero cada vez que va a consulta viene un poco decepcionada porque le dicen que está muy sana.
Vuelvo a detallar el cuerpo encogido de papá. En la parte inferior del brazo, el esparadrapo sujeta una aguja conectada a una manguera que va a una bolsa de suero. Me acerco a ver si está despierto. Sigue dormido.
—El doctor asegura que en dos o tres días le va a dar de alta —me dice.
Me conforta la noticia.
—¿Viste la factura? —le pregunto.
Le paso el papel.
—Llegó hoy. Es la última cuota.