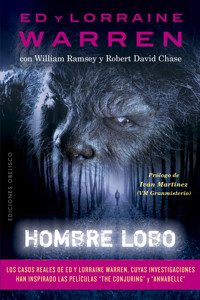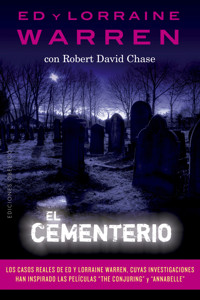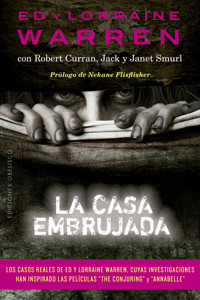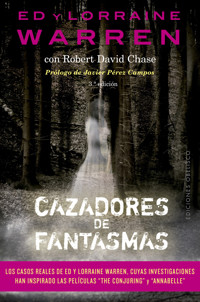7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Obelisco
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Digitales
- Sprache: Spanisch
Un caso real de posesión demoníaca narrado por los primeros periodistas que le dieron cobertura con gran repercusión en el Boston Herald, y que concluyó con un exorcismo cuyas grabaciones se muestran en la taquillera película The Conjuring. Absolutamente aterrador. Absolutamente cierto. Cuando a un pobre granjero de Massachusetts le ocurren diversos sucesos extraños y aterradores, actúa como lo hubiese hecho cualquiera de nosotros. Primero acude a la policía local. Y, después, a un sacerdote. Posteriormente se pondrá en contacto con Ed y Lorraine Warren, los demonólogos más famosos del mundo, que participaron en la investigación del «terror de Amityville», así como en otros casos de posesión demoníaca. Y, a su vez, los Warren recurrirán al exorcista más renombrado de Estados Unidos, el obispo Robert McKenna. Este extraordinario libro relata sus insólitas experiencias.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ed y Lorraine Warren Michael Lasalandra y Mark Merenda con Maurice y Nancy Theriault
Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.
Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com
Colección Estudios y Documentos
LA COSECHA DE SATÁN
Ed y Lorraine Warren Michael Lasalandra y Mark Merenda con Maurice y Nancy Theriault
1.ª edición en versión digital: junio de 2021
Título original: Satan’s Harvest
Traducción: Daniel Aldea
Corrección: Sara Moreno
Diseño de cubierta: Enrique Iborra
Prólogo:: David Aliaga
Maquetación ebook: leerendigital.com
© 1990, Ed y Lorraine Warren con Michael Lasalandra, Mark Merenda y Maurice & Nancy Theriault Edición publicada por acuerdo con Graymalkin Media LLC.
(Reservados todos los derechos)
© 2021, Ediciones Obelisco, S.L.
(Reservados los derechos para la presente edición)
Edita: Ediciones Obelisco S.L.
Collita, 23-25. Pol. Ind. Molí de la Bastida
08191 Rubí - Barcelona - España
Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23
E-mail: [email protected]
ISBN EPUB: 978-84-9111-738-4
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, trasmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Índice
Portada
La cosecha de Satán
Créditos
Agradecimientos
Prólogo
Introducción
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Para Anne
Agradecimientos
NOS GUSTARÍA DAR LAS GRACIAS a las siguientes personas por su ayuda en la redacción del presente libro: Ed y Lorraine Warren, Maurice y Nancy Theriault, Jerry Seibert, el obispo Robert McKenna, el padre Galen Beardsley, Joey Taylor, Karen Jaffe, Fred Salvio, Jessica Spellman, Chris McKenna, Benjamin Massey, Joe Sciacca y Debbie Noland.
Los autores también desean mostrar su reconocimiento a diversas obras que han contribuido a la investigación del desconocido mundo de los fenómenos paranormales: Hostage to the Devil de Malachi Martin (Harper & Row Publishers, 1976), People of the Lie, the Hope for Healing Human Evil de M. Scott Peck (Simon & Schuster, 1983), Witchcraft at Salem de Chadwick Hansen (George Braziller, 1969), The Encyclopedia of the Occult de Lewis Spence (Bracken Books, 1988) y Strange Beliefs, Customs and Superstitions of New England de Leo Bonfanti (Pride Publications, 1980).
—M. L. Y M. M.
Mayo de 1989
Prólogo
LA COSECHA DE LOS WARREN
RECUERDO BIEN LA FASCINACIÓN casi generalizada que siguió al estreno de Expediente Warren. La capacidad de la película dirigida por James Wan para mantener a los espectadores en tensión durante casi dos horas, la semilla de inquietud y desasosiego que el cineasta malayo lograba sembrar a través de su manejo de los recursos narrativos y estéticos… Durante algunas semanas, la cinta se convirtió en un tema de conversación recurrente. Si venían amigos a cenar a casa o si nos encontrábamos para tomar algo, siempre había alguien que acababa preguntando «¿Ya habéis visto Expediente Warren?» y como, efectivamente, todo el mundo la había visto, en seguida pasábamos a comentar escenas, como en la que los niños juegan al escondite en la casa dando palmadas para guiar al que los busca con los ojos vendados.
La película de James Wan, además, se convirtió en uno de esos raros artefactos de consumo cultural en los que el éxito de público va de la mano del reconocimiento de la crítica especializada. Miguel Ángel Palomo la calificaba como «una obra maestra» en las páginas de El País; Pere Vall contó a los lectores de la revista Fotogramas que lo peor de la película es que «ya estás esperando nuevas aventuras de la pareja de investigadores»; «la mejor película de terror de los últimos años», resolvía Mikel Zorrilla en el portal Espinof. Al mismo tiempo, la que iba a convertirse en la primera entrega de una larga saga lograba recaudar más de 300 millones de dólares, con un presupuesto de solamente 20. La cifra revela hasta qué punto Expediente Warren se convirtió en un fenómeno de masas, llevando a millones de espectadores a salas de cine de todo el mundo.
Su secuela, en la que Wan dirigía la narración del caso del poltergeist de Enfield, no sólo repitió éxito en taquilla, sino que sirvió para terminar de asentar un universo cinematográfico en torno a las investigaciones paranormales de las personas reales en las que se inspiraban los personajes interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga: el demonólogo Ed Warren y la médium Lorraine Warren. El universo de The Conjuring no ha dejado de expandirse desde entonces.
Casi por azar, apenas un año después del estreno de Expediente Warren 2, me uní al equipo de Ediciones Obelisco. El sello cuenta con una larga trayectoria publicando temas relacionados con la parapsicología, el esoterismo, el hermetismo, la espiritualidad… Y se me ocurrió que nuestro catálogo era el entorno más natural para publicar en lengua española los libros en los que Ed y Lorraine Warren, junto a escritores y periodistas profesionales y una larga nómina de testigos, daban cuenta de sus numerosos y escalofriantes encuentros con lo insólito. Además, soy una de esas personas que disfruta de su profesión y que hace todo lo posible por pasárselo bien en el trabajo, y tras haber disfrutado con los largometrajes de Wan, intuía que editar los libros de los Warren sería francamente divertido. Así que empecé a recopilar información.
De la misma manera que me parecía que Obelisco era el hogar natural de los Warren en lengua española, también pensé que con el éxito de Expediente Warren era tremendamente improbable que sólo se me hubiese ocurrido a mí acercar su obra a los lectores hispanohablantes. En las últimas décadas, el cine ha marcado el paso del sector editorial en incontables ocasiones, así que di por hecho que alguien habría sido más rápido. Pero no fue así. Los libros permanecían inéditos en España, y sus derechos de edición disponibles, así que, en una de nuestras reuniones de planificación, propuse que nos embarcásemos en el proyecto de poner en manos de los lectores españoles y latinoamericanos las investigaciones paranormales que habían inspirado Expediente Warren, Annabelle, La monja… La idea fue bien recibida por nuestro director Juli Peradejordi, y nos pusimos manos a la obra para materializarla. Que casi cuatro años después de aquella reunión, este sexto volumen que cierra la saga esté en tus manos es fruto del trabajo entusiasta de un amplio equipo de personas que se han desempeñado en la traducción, la corrección, el diseño, la maquetación, la gestión de los derechos, la comunicación…, con el único objetivo que cualquiera que quisiese conocer en nuestro idioma los casos de actividad paranormal que investigaron los Warren lo hiciese en las mejores condiciones.
Parte de nuestra apuesta por ofrecer una edición con valor añadido a los admiradores de Ed y Lorraine en España y Latinoamérica ha consistido en invitar a firmas destacadas del llamado «mundo del misterio» a compartir sus reflexiones y recuerdos en torno a las figuras de la médium y el demonólogo en forma de prólogos. En Cazadores de fantasmas, el escritor y redactor del programa de televisión Cuarto Milenio Javi Pérez Campos nos introducía al caso del poltergeist de Enfield desde una doble perspectiva: la más distante del investigador y la más emocional del admirador. Para nuestra edición de La casa embrujada tuvimos la fortuna de contar con un texto en el que la popular youtuber y escritora Nekane Flisflisher nos contaba en un emotivo texto de qué manera descubrió las historias de los Warren durante la adolescencia y cómo inspiraron su carrera. El ilustrador valenciano Salvador Larroca, conocido por su trabajo en numerosas series de Marvel Cómics como X-treme X-Men o El Invencible Iron Man, escribió para En la oscuridad un pórtico en el que expresaba su fascinación por el universo cinematográfico creado por James Wan. Y, finalmente, Iván Martínez, creador del canal de YouTube VM Gran Misterio, nos brindó la apertura de Hombre lobo, en la que compartía con nosotros la mezcla de precaución escéptica, mente abierta y deseo de saber que rigen su aproximación a lo extraordinario. Estos cuatro textos permiten conocer cuatro formas en las que el trabajo de Ed y Lorraine Warren ha sido recibido en nuestro ámbito lingüístico.
Vuestra respuesta, tu respuesta, la de cada lector que ha llegado hasta este momento de sostener en las manos la última entrega de la saga, ha revelado que en España, México, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile…, se está dando un resurgimiento del interés por lo paranormal, por conocer las fuentes, el relato de los testigos directos, y tratar de atisbar qué hay de cierto en presuntos casos de posesión demoníaca, de poltergeists y casas encantadas, de muñecas y joyas malditas, de criaturas insólitas.
En este sentido, los libros de Ed y Lorraine Warren pueden aportar algunas respuestas. Desde luego, lo razonable sería que a pesar de la lectura las dudas persistiesen, en tanto que no hemos presenciado en primera persona ninguna de las manifestaciones que se describen en los textos. Sin embargo, la cantidad de testimonios, con nombres y apellidos, las entrevistas a policías y médicos implicados en los casos, podría ayudar a atenuar estas dudas y predisponernos a creer que estas cosas que nos fascinan y nos aterran no son completamente ficciones, sugestiones o engaños.
Como Tony Spera, director de la New England Society for Psychic Research (NESPR) desde que Lorraine le cediese el testigo, me dijo en una ocasión, «Es casi imposible convencer a un escéptico de que las posesiones o los poltergeist son reales». No ayuda precisamente que en Occidente la espiritualidad –más allá de las modas y los sucedáneos– coticen a la baja tras haber asistido en las últimas décadas a la mercantilización de lo esotérico, a la creación de una notable actividad económica vinculada al tarot y las terapias alternativas con nombres que atentan contra la dignidad ortográfica del paciente (¿es necesario escribir quántiko?). En tiempos de crisis, las necesidades emocionales de las personas se han convertido en una fuente de ingresos para charlatanes con pocos escrúpulos. Sin embargo, no parece que fuese el caso de los Warren. Según Spera, «Nunca cobraron un solo centavo. Si tenían que desplazarse, a veces pedían ayuda con los gastos del viaje, pero si la familia no podía asumirlos, los costeaban ellos mismos».
El retrato que Ed y Lorraine nos cuentan de sí mismos en esta colección de libros responde al arquetipo de familia católica de clase media, implicada con la comunidad y activa en la beneficencia, con la particularidad de que una de sus formas de hacer el bien consistió en responder a la llamada de personas que afirmaban estar sufriendo el hostigamiento de las fuerzas del Mal.
En diversas entrevistas, Spera ha señalado que el ateísmo, la falta de una creencia religiosa, es la causa de que muchas personas no puedan creer que los fenómenos sobrenaturales son reales. Y considero que no anda desencaminado. Más allá de la sospecha retrospectiva que los actuales estafadores de lo paranormal puedan arrojar sobre los Warren, los periodistas que han tratado de encontrar el engaño tras casos como el de Enfield lo hacen desde el presupuesto de la imposibilidad de que fenómenos como los poltergeist sean reales, en lugar de trabajar desde un escepticismo real. Si bien es cierto que en casos como el de Amityville se han reportado mentiras y declaraciones contradictorias en el testimonio de las presuntas víctimas, que en la investigación parapsicológica sea imposible disociar las creencias personales de los sucesos es uno de los principales escollos para conocer la verdad, junto con el temor o los complejos que los testigos suelen sentir al hablar de determinadas vivencias. ¿Quién miente y quién no? ¿Quién ha visto qué? ¿Cómo negar que una persona ha sentido lo que ha sentido?
A Ed y Lorraine Warren y sus relatos no podemos comprenderlos sin tener en cuenta que se trata de personas con una cosmovisión distinta a la de los investigadores escépticos. Mientras que un ateo parte desde la resistencia a creer, ellos creían en Dios como consciencia benefactora. Educados en un catolicismo tradicional, consideraban que su luz podía manifestarse de formas prodigiosas. En consecuencia, el Mal, como reflejo negativo de Dios, también podía incidir en la realidad sembrándola de zonas oscuras, de dolor, de desconcierto. Podía, por ejemplo, encantar un hogar, como Ed Warren explicaba que sucedió con la casa en la que vivió desde los cinco hasta los doce años. Al pequeño le aterraban las cosas que sucedían en el domicilio familiar hasta el punto que cuando regresaba de la escuela, se quedaba esperando en la puerta si llegaba antes que sus padres.
Ed Warren respondió con una estrategia racional a un miedo que los escépticos señalarían como irracional. Para mitigar el temor que le provocaban las entidades malignas de su infancia decidió estudiar al demonio, las formas de expresión y comprensión del mal en las distintas tradiciones religiosas. Así, se convirtió en el único demonólogo reconocido por la Iglesia Católica como tal sin haber sido ordenado. Los Warren, de hecho, colaboraron con varios sacerdotes que no dudaban en llamarlos ante indicios de una posible posesión, como hemos podido leer en Cazadores de fantasmas o ver en la gran pantalla.
Cuando el niño que había vivido aterrorizado por los sucesos inexplicables que tenían lugar en su hogar y la niña capaz de ver aquello que para otros simplemente no existía se encontraron, además de apoyarse el uno al otro, «decidieron que cuando Ed regresase de servir en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial (si es que volvía), tratarían de averiguar si había otras personas con experiencias similares a las suyas», explica Spera. Y a lo largo de más de seis décadas vieron más de lo que podrían haber esperado: la familia Perron de Harrisville, atormentada por el espíritu de una bruja que respondía al nombre de Bathsheba; la pequeña Janet, inmortalizada en una fotografía en la que estaría levitando (¿o acaso salta?) en el dormitorio de su casa en Enfield; Bill Ramsey, al que se ha considerado poseído por el espíritu de un hombre lobo… Ya se tratase de manifestaciones del Mal, de casos de paranoia colectiva…, lo que resulta innegable es que las investigaciones de los Warren resultan fundamentales para la configuración de lo paranormal en el imaginario colectivo de nuestro tiempo, más después de que se convirtiesen en objeto de la saga cinematográfica The Conjuring.
A sus detractores cabe contraponerlos con las personas que se muestran agradecidas por la ayuda que les prestaron los Warren y a testigos no interesados como los policías que trataron con el mencionado Bill Ramsey. Este ciudadano británico, protagonista del libro Hombre lobo, había manifestado conductas animales espontáneas (gruñidos, ladridos, ataques de ira…) desde su infancia. Entre 1952 y 1987 protagonizó diversos episodios violentos como las agresiones cometidas contra el personal médico que trataba de hallar una explicación a su trastorno. Tras visitarlo en el Reino Unido, Lorraine determinó que se trataba de un caso de posesión y convencieron a Ramsey para que viajase hasta Connecticut. Los costes del viaje fueron sufragados por el periódico The People, que cubrió la información sobre el exorcismo que le practicó el obispo Robert McKenna tras valorar la documentación recabada por los Warren.
Pero, como explicaron en El cementerio, Ed y Lorraine comenzaron estudiando casos de actividad paranormal poco o nada mediáticos en Connecticut, donde vivían. «Desde principios del siglo XVII, nuestro estado ha estado impregnado de tradiciones sobrenaturales y paranormales». El cementerio Unión, muy cerca de Monroe, donde se encuentra el museo de los Warren, fue uno de los escenarios locales que investigaron en profundidad. Se trata de un lugar sobre el que, antes de que los Warren lo investigasen, circulaban ya muchas leyendas y en torno al que habían sucedido numerosas tragedias, algunas con tintes extraños: dos chicas muy jóvenes murieron en un accidente de coche justo delante del cementerio; un hombre se había suicidado en su interior empleando cartuchos de dinamita; un niño de 11 años había sido víctima de una terrible posesión demoníaca; una mujer intentó apuñalar a su marido sin motivo aparente en mitad de la noche… Así, la leyenda de los Warren también se forjó conduciendo por autopistas y carreteras secundarias, flanqueadas de los álamos y las hayas típicas de Nueva Inglaterra y Connecticut, en dirección a enclaves a los que leyendas e historias murmuradas asociaban con apariciones y poltergeists. La fama llegó después de muchas horas de entrega, de responder a la llamada de muchas personas azoradas y de recorrer muchos kilómetros en su tiempo libre.
El Museo de lo Oculto Warren, las conferencias de la NESPR, las películas de The Conjuring, libros como El cementerio… La rentabilidad comercial que ha llegado a ofrecer el producto Warren azuza la desconfianza y la ira de los escépticos y los perseguidores de vendeburras. Es comprensible. Sin embargo, aunque me confieso incapaz de discernir si Annabelle pudo estar realmente poseída por una entidad demoníaca o si un exorcismo estabilizó la salud mental de Bill Ramsey, la perspectiva que nos ofrece el paso de las décadas complica la viabilidad del retrato de estafadores que algunos periodistas se han obstinado en elaborar de Ed y Lorraine Warren confundiendo el prejuicio con el escepticismo.
Muchas de las personas a las que auxiliaron corroboran que nunca cobraron por la ayuda que ofrecían. En todo caso, «a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 comenzaron a recibir invitaciones para ofrecer conferencias, por las que sí les pagaban» y también «recibieron ofertas de editores para que escribiesen libros contando sus casos». Que tuviesen la habilidad para rentabilizar su trabajo posteriormente no implica fraude. Más cuando el dinero llegó tras decenas de investigaciones deficitarias y mucho desgaste personal lejos del foco mediático. El retrato de los Warren que he podido componerme tras leer abundante documentación y testimonios, y haber charlado con Tony Spera unos meses antes de cerrar el acuerdo para publicar esta saga de libros, hace que me resulte fácil pensar que, equivocados o no, nunca pretendieron engañar a nadie, ya que creían firmemente en una labor benefactora que desarrollaron tanto cuando era lucrativa como cuando no, sólo porque formaba parte de su vivencia religiosa.
Y así deben de comprenderlo, imagino, los miles de lectores en lengua española que han compartido su entusiasmo por La casa embrujada, En la oscuridad… Para quienes hemos trabajado en su edición, la recepción por parte de los lectores ha sido una recompensa dulcísima. Desde hace algo más de dos años, Twitter ha sido un continuo desfile de usuarios tan estremecidos como fascinados por el relato de la batalla de los Warren contra las manifestaciones sobrenaturales del Mal. También plataformas como Amazon, Babelio o Goodreads permiten constatar cuántas personas han disfrutado con esta saga: «Te engancha desde el primer momento», «Muy buen libro, en pocos días lo he terminado», «La única interrupción que hice al leerlo fue para dormir», «Uno de los pocos libros que me han dado pesadillas»…
Además, la prensa especializada también ha recibido de forma entusiasta los libros de Ed y Lorraine. Han sido muchos los periodistas e investigadores de misterios que han querido descubrir estos libros a sus espectadores, oyentes y seguidores, desde uno de los decanos del periodismo de misterio en España, Sebastià d’Arbó, hasta algunos de los jóvenes youtubers más populares de los últimos años, pasando por Javi Pérez Campos, Clara Tahoces, Jesús Ortega, Alfonso Trinidad, Miguel Pedrero, Miguel Blanco, Ferran Prats… Su complicidad ha sido fundamental para que estos libros llegasen a más lectores todavía, y nos sentimos muy felices de que nos hayan acompañado en este viaje.
Sirva este prólogo para dejar constancia de nuestro agradecimiento tanto a los lectores de Ed y Lorraine Warren, como a los prescriptores que no han dejado de recomendar sus libros. Ya sólo queda pasar la página para volver a hacernos preguntas, fascinarnos y estremecernos con este último testimonio del combate que el demonólogo y la médium más populares de la segunda mitad del siglo XX mantuvieron con el Mal.
—DAVID ALIAGA
Introducción
A FINALES DE INVIERNO DE 1985, mientras trabajaba como redactor de todo tipo de artículos para el Boston Herald, me encargaron que comprobara una historia que se estaba desarrollando en Warren, una localidad situada a poco más de una hora en coche al oeste de Boston. Según algunas informaciones, la Iglesia Católica estaba organizando el exorcismo de un granjero local. El Herald era conocido por publicar historias poco convencionales y, durante el tiempo que llevaba trabajando allí, me habían asignado diversos casos de lo más extraños. A pesar de eso, no me cabe duda de que aquél se llevó la palma.
Aunque, al ser periodista, era bastante escéptico, viajé a Warren de todos modos. Al final, resultó que en Warren me encontré con algo más que una buena historia. Con algo que no ha dejado de obsesionarme desde aquel día. Y no sólo a mí, sino también a muchas otras personas, a quienes les ha provocado un gran perjuicio y les ha afectado de distintos modos.
La historia que sigue es una reconstrucción no sólo de los acontecimientos que tuvieron lugar en Warren, Massachusetts, en 1985, sino también de los sucesos que llevaron a ese desenlace y de los que le siguieron.
Se han cambiado los nombres de algunos personajes secundarios para proteger su identidad. En todos los demás aspectos, la historia sigue siendo la misma que nos contaron las personas que la vivieron. Se trata de una historia sorprendente y aterradora. Sin embargo, en una época en que el satanismo y los cultos satánicos están en boga en todo el mundo, es importante contarla.
—M. L.
Mayo de 1989
Uno
EL COMISARIO JERRY SEIBERT se preguntó por qué se estaba congelando el trasero en aquella gélida mañana de invierno en lugar de estar cómodamente sentado en la comisaría de policía con una taza de café caliente entre las manos.
Sentado al volante del coche patrulla, las dos capas de ropa que llevaba encima hacían que se sintiera muy incómodo y le impedían moverse con normalidad. Estiró sus largas piernas y arqueó la espalda, lo que hizo que la tapicería crujiera bajo su peso. Se preguntó a qué temperatura estarían en aquel momento en Florida.
Tenía los dedos de los pies entumecidos. Los zapatos, manchados de sal, todavía estaban mojados por culpa de la aguanieve que cubría las calles de Warren, Massachusetts, desde el martes pasado. Más allá del habitual parte de tráfico cada vez que alguien bajaba por la empinada pendiente de Coy Hill sin detenerse en la señal de stop situada en la parte inferior de ésta, la pequeña dotación policial de Warren últimamente no había tenido demasiado trabajo.
Seibert sabía que a última hora de la tarde uno de sus hombres tendría que pasarse por el Depot, un bar de mala muerte de Main Street, para poner fin a alguna pelea. Hoy había partido de los Bruins y cabía esperar que los clientes del bar, en su mayoría desempleados y moteros, se contagiaran del ímpetu de los jugadores de hockey e intentaran reorganizarse la dentadura mutuamente.
Mantener la paz en Warren era una labor bastante predecible. Los momentos más peligrosos, pensó Seibert, normalmente coincidían con la reunión anual del consistorio municipal. Conseguir mil dólares más de manos de los tacaños fundadores de la ciudad podía convertirse en un auténtico baño de sangre.
Warren, con una población de 3800 habitantes, no era una localidad demasiado propicia para el desarrollo de una emocionante actividad policial. Lo que sí generaba era una vida política muy activa y provinciana. La junta de concejales que gobernaba la ciudad solía estar compuesta por tres comerciantes locales, cada uno de ellos con sus propios intereses, lealtades personales y enemigos. Para Seibert, eran simplemente Moe, Larry y Curly. No ayudaba mucho que uno de los cuatro agentes que tenía a su mando fuera también el sobrino de Curly.
«Entregar a un grupo de hombres sin experiencia un millón de dólares de presupuesto para administrar un pueblo pequeño es la mejor receta para el desastre», pensó Seibert con amargura.
El exmarine llevaba casi cinco años en el puesto de comisario de policía, y cada vez que lo renovaban en el cargo para un período de un año, el proceso terminaba derivando en una batalla política. Seibert anhelaba el día en que finalmente pudiera dejar aquel trabajo y dedicarse por completo a la profesión de investigador privado.
Echar a adolescentes aburridos de la plaza del pueblo ante las quejas del dueño de la zapatería local no era su idea de trabajo policial glamuroso.
En todo caso, aquélla no era la mejor mañana para visitar a Frenchy Theriault. Aparte del hecho de que Seibert sospechara que Frenchy era un pirómano, últimamente le había estado contando a varias personas unas historias de lo más extrañas.
Theriault era un granjero local de tomates, muy conocido en la zona por el pequeño puesto de madera donde vendía productos agrícolas a los turistas que cruzaban la región durante el otoño para ir a contemplar la explosión de colores con la que se teñía el follaje en las montañas Berkshire, al oeste del estado de Massachusetts.
«Por desgracia, en estos momentos, Frenchy Theriault también parece dedicarse a vender sandeces», pensó el comisario Seibert. Recientemente, había empezado a contarles a sus vecinos que su casa estaba poseída y que su familia estaba siendo acosada por el espíritu de la madre de Nancy, su mujer.
Seibert, quien también tenía suegra, estaba más que predispuesto a dar la historia por válida, siempre y cuando la madre de Nancy Theriault hubiera estado viva. El problema era que llevaba muerta más de quince años.
A pesar de su malestar, a Seibert se le escapó una sonrisilla al pensar en el informe que él mismo había redactado después de un incidente que se había producido en la comisaría de policía la semana anterior:
El 24 de febrero de 1985 –había escrito–, Maurice Frenchy Theriault llegó a la comisaría de policía de Warren para pedirnos que custodiáramos varios fusiles de su propiedad. Al preguntarle si había algún problema, el señor Theriault afirmó que estaba viendo a un médium y que éste le había dicho que estaba poseído y que debía llevar todas las armas de fuego que poseía a la comisaría de policía. La señora Nancy Theriault, que acompañaba a su marido, informó a los agentes que ella era la única autorizada a recoger las armas de fuego de la comisaría, no así su marido. El señor Theriault dejó bien claro que no debíamos entregarle los rifles bajo ningún pretexto, dado que cabía la posibilidad de que en realidad no fuera él. Aunque pudiera parecer la misma persona, era probable que no lo fuera.
Seibert, más que encantado de recibir en custodia las armas de Frenchy, había reprimido una carcajada mientras dejaba constancia escrita de que se trataba de dos rifles Winchester y una escopeta.
Seibert no tenía nada en contra de Frenchy. De hecho, el bajito granjero incluso le caía bien. Theriault medía tan sólo un metro sesenta y siete centímetros y lucía un fino bigote. Tanto su cara como sus manos revelaban que se había pasado la vida trabajando; además, tenía las cuencas de los ojos hundidas, lo que le daba a su mirada un aire cansino y melancólico que echaba para atrás a mucha gente. «Sin embargo, cuando le conoces bien –pensó Seibert–, se trata de un hombre bastante amable».
El Día de Acción de Gracias del año anterior se había presentado en la comisaría de policía con varios pavos que había regalado a los agentes.
No obstante, desde aquel día, Seibert había multado a Frenchy en dos ocasiones porque la destartalada camioneta con la que solía transportar los tomates que cultivaba no estaba en condiciones de circular. Y después también se habían producido varios incendios en su granja. Dan Prescott, que trabajaba en la oficina del departamento de bomberos del estado, sospechaba que el propio Frenchy había provocado las pequeñas deflagraciones para poder cobrar el seguro. Seibert se inclinaba por la versión de este último.
En todo caso, la explicación de Dan Prescott le parecía mucho más verosímil que la de Frenchy. Al presentar la denuncia, Frenchy aseguró que los incendios los habían provocado unas fuerzas misteriosas que habían invadido la casa, unas fuerzas que también hacían volar objetos por las habitaciones. La policía, sin embargo, no suele aceptar explicaciones sobrenaturales para justificar presuntos delitos.
«Para morirse de risa», pensó Seibert. Era evidente que Frenchy se había inventado aquellas sandeces para tratar de manipular la investigación de los incendios. Debía reconocer que se trataba de un intento bastante original.
Al menos Frenchy añadía un poco de color local a Warren.
***
Sin embargo, aquel día Seibert no estaba de humor para tonterías, y tampoco le apetecía tener que desplazarse hasta la casa de Frenchy. Nancy Theriault, en un ataque de pánico, había llamado a la comisaría para alertar a gritos de que necesitaba ayuda. Había asegurado que no sólo tenía miedo por ella misma, sino también por sus tres nietos, los cuales estaban de visita en aquel momento. Seibert no podía ni imaginar lo que podría estar pasando en la casa. Últimamente habían estado circulando por el pueblo rumores de sucesos extraños que se estaban produciendo en la casa, historias que se volvían cada vez más raros a medida que circulaban de una persona a otra. Seibert había decidido llevar una cámara con la esperanza de que las pruebas fotográficas sofocaran aquellas historias tan ridículas.
La situación había llegado hasta el extremo de que la gente del pueblo había empezado a rehuir a Frenchy. Dos semanas antes, Seibert había presenciado cómo Frenchy entraba en la cafetería para tomarse su habitual café de media mañana. Los otros clientes, cinco en total, se miraron entre sí y se levantaron inmediatamente para pagar la cuenta. Dos minutos después, la puerta se cerró de golpe haciendo sonar las campanillas de latón que colgaban de ella. La cafetería se quedó completamente vacía, a excepción del policía, el granjero de tomates y Sam Davis, el dueño del local.
No era la primera vez que Frenchy provocaba un éxodo masivo de clientes.
Davis, con el ceño fruncido, se había acercado a Frenchy para decirle algo, pero Seibert se lo impidió con un gesto de la mano.
—Mira, Frenchy, estás arruinando el negocio de Sam –le había dicho Seibert–. Vas a tener que dejar de contar todas esas tonterías sobre los fantasmas que pululan por tu casa o dejar de venir aquí. ¿Lo entiendes?
El granjero no respondió; se limitó a asentir con la cabeza mientras miraba fijamente su taza.
La radio del coche patrulla interrumpió los recuerdos de Seibert, devolviéndolo al presente.
—Jerry, ¿necesitas ayuda con el incidente doméstico?
Seibert reconoció la voz de Colin Kerns, policía estatal de Massachusetts. Kerns estaba asignado al vecino cuartel de la policía estatal de Brookfield y los dos hombres mantenían una buena relación profesional. Era habitual que ambos acudieran a la vez a las llamadas de emergencia que se producían en la localidad. Los residentes que los habían visto trabajar juntos solían destacar el sorprendente contraste físico que existía entre ambos: Seibert, el alto francocanadiense, y Kerns, el alto y delgaducho hombre negro.
Aunque Seibert sospechaba que la llamada de aquella mañana era un intento más por parte de Frenchy Theriault de encubrir su responsabilidad en los incendios de su propia casa, en algún lugar de su mente sentía una cierta inquietud por los extraños rumores y habladurías acerca de incidentes de carácter sobrenatural. A pesar de su escepticismo y de su dilatada experiencia como agente de policía, también era católico practicante. Llevaba consigo la cámara fotográfica, pero no estaría de más contar con la presencia de un testigo ocular.
El comisario descolgó el micrófono de la radio policial.
—Sí, Colin, únete a la fiesta –le dijo.
Menos de un minuto después, el coche patrulla azul y gris de la Policía estatal que conducía Kerns se colocó justo detrás de él.
Mientras se dirigían hacia la propiedad de los Theriault, Seibert no pudo evitar pensar que, de ser cierto que la granja estaba embrujada, no podría haber un lugar mejor para ello. Encaramada en lo alto de una loma, justo al lado de la tranquila Brimfield Road, la casa estaba completamente aislada, sin más viviendas a la vista. Los pelados robles y las nubes de un tono gris pizarra que se cernían sobre ella le daban un aire desolado que hizo que Seibert sintiera un estremecimiento.
La sencilla casa de madera típica de Nueva Inglaterra tenía un aspecto desvencijado y necesitaba reformas urgentes. Especialmente después de los «misteriosos» incendios de los últimos meses.
A unos ciento ochenta metros de la vivienda principal había un invernadero de un solo piso con un techo de chapa y, a unos cincuenta metros más allá, un cobertizo que parecía un enorme barril de aluminio colocado sobre el suelo. Los campos que rodeaban la casa estaban repletos de palitos que dentro de un par de meses servirían de apoyo a las matas donde crecerían los jugosos tomates rojos de Frenchy Theriault. Un espeso bosque de pinos cercaba por los cuatro costados los campos de cultivo, aislando la granja del mundo exterior.
A Seibert le entristecía ver cómo la que una vez había sido una orgullosa granja se iba a la ruina de aquel modo. Aunque, por desgracia, aquello no era algo precisamente inusual en Warren. La agricultura ya no daba para mantener a toda una familia, como años atrás; el pueblo, situado en el interior del estado de Massachusetts, había conocido días mejores. El boom de la alta tecnología que había incentivado el renacimiento económico de Massachusetts, trayendo consigo nuevos puestos de trabajo y prosperidad para el estado, había pasado de largo en pequeños pueblos agrícolas como Warren.
Seibert había estado varias veces en aquella casa. Frenchy Theriault había llamado dos veces a la comisaría a altas horas de la noche para quejarse de unos ruidos extraños procedentes del exterior de la casa.
La posterior investigación del comisario de policía no había encontrado evidencia alguna de ruidos, ni tampoco de una posible fuente que pudiera provocarlos, por lo que Seibert había llegado a la conclusión de que aquel problema también tenía su origen, en gran medida, en la cabeza de Frenchy.
La investigación de Seibert no había tranquilizado al granjero, quien siguió insistiendo en que había oído los ruidos, además de asegurar en tono sombrío que también había sufrido otros «tormentos». La mujer de Theriault, Nancy, visiblemente asustada, había respaldado la historia de su marido. El comisario sospechaba que lo que le ocurría a Nancy es que tenía miedo de lo que Frenchy pudiera hacerle si se atrevía a llevarle la contraria.
Theriault tenía problemas. Y no estaban sólo en su cabeza, como el comisario de policía estaba a punto de descubrir.
***
Cuando Seibert pasó por delante del destartalado puesto de tomates, redujo la velocidad para incorporarse al caminito que llevaba hasta la granja propiamente dicha.
Era incapaz de recordar cuántas veces había visto a Frenchy, Nancy o a uno de sus hijos, o a más de uno, pesando tomates en el puesto, casi siempre para turistas de la ciudad que atravesaban la región y que rara vez habían probado un tomate de verdad cultivado en una granja. «Hoy en día, esas cosas rojas que se venden en los supermercados tienen un sabor más parecido a una pelota de béisbol que a un tomate», se dijo a sí mismo el comisario de Warren.
Seibert dejó atrás el puesto y detuvo el vehículo delante de la casa. Al bajar del coche patrulla, se abrochó el botón superior de la chaqueta para protegerse del aire helado y cerró la puerta de golpe. «Ahí va otro –pensó–. Otro ruido inexplicable del que Frenchy puede quejarse».
Mientras caminaba hacia la puerta de la casa, oyó algo que le hizo levantar la cabeza hacia las pesadas nubes que cubrían la granja y oscurecían el cielo matutino. Aunque ni siquiera soplaba una suave brisa, la veleta en lo alto de la casa de los Theriault giraba encabritada.
«Qué extraño. Es como si estuviera soplando un huracán», pensó Seibert.
Oyó como otro vehículo se detenía en el endurecido camino de grava. Se dio la vuelta y dejó escapar un suspiro al reconocer al agente Kerns. Por un instante había olvidado que venía detrás de él.
—¿Cuál es el problema, Jerry? –gritó Kerns a través de la ventanilla bajada.
—No lo sé –respondió Seibert–. Quizá Frenchy le está dando una paliza a su mujer o algo así. Venga, entremos.
Los dos agentes recorrieron el largo camino hasta la puerta lateral de la casa, sumida en las sombras. Una angustiada Nancy Theriault abrió la desvencijada puerta mosquitera. Agarraba con ambas manos una manta de ganchillo multicolor con la que se cubría los hombros.
La mujer de Maurice Theriault, de cuarenta y tres años, era conocida en la localidad como una mujer agradable y tranquila que vendía tomates con su marido y que le acompañaba a la iglesia católica de San Pablo cuando decidían hacer una de sus infrecuentes apariciones dominicales.
Debido a su largo y rizado cabello de color castaño rojizo y, en circunstancias normales, a su sincera sonrisa de estilo country, la gente solía decirle que se parecía a la estrella de la canción Loretta Lynn.
—Sí –solía ser la respuesta de Nancy–. Ella es la hija de un minero de carbón y yo la mujer de un granjero de tomates.
Pese a la opinión que tenía de Maurice, al ver que Nancy estaba temblando incontrolablemente y que tenía el rostro lleno de lágrimas, el comisario decidió ser amable con ella.
—Ahí está –gritó Nancy señalando en dirección a la cocina.
Las botas de los dos agentes resonaron por el pasillo. Seibert caminaba un paso por delante de Kerns.
—Tened cuidado –susurró Nancy con el miedo tiñéndole la voz.
***
Maurice Theriault, con una expresión aturdida en el rostro, estaba sentado frente a la mesa de la cocina con la incipiente perilla negra y gris manchada de sangre. Miró a los agentes como si estuviera exhausto y sorprendido de verlos.
—¿Qué está pasando aquí, Frenchy? –preguntó Seibert.
—No lo sé. No lo sé –respondió el granjero con una voz que parecía proceder de algún lugar remoto.
Sin decir nada, Nancy Theriault señaló hacia la puerta del cuarto de baño, justo al lado de la cocina. Kerns vaciló un instante y miró dos veces a Seibert antes de acercarse a la puerta y girar el desgastado pomo de cristal. La puerta estaba atascada, de modo que le dio una patada y ésta se abrió con un chirrido.
Los dos hombres se quedaron paralizados durante unos segundos. El suelo de baldosas blancas y negras del diminuto y austero baño estaba lleno de sangre. La anticuada bañera estaba salpicada de sangre. El espejo del armarito donde suelen guardarse las medicinas estaba manchado de sangre. El cuarto de baño incluso olía a sangre.
Seibert echó mano del arma de forma instintiva. Estaba bloqueando la puerta y Kerns quería salir del repugnante baño.
—Esto no se lo ha hecho afeitándose –le murmuró Kerns a Seibert.
—Nancy, ¿qué ha pasado aquí? –le preguntó Seibert con tono autoritario.
—No puedo contároslo –dijo con voz temblorosa–. Pensaríais que estamos locos o que somos unos criminales o algo peor. Como cuando entregamos las armas.
Seibert hizo todo lo posible para que Nancy entendiera que sólo quería oír su testimonio para el informe policial. Finalmente, la mujer accedió a contarle lo que había sucedido.
Maurice había ido al cuarto de baño después de desayunar. Al cabo de unos minutos, según Nancy, empezó a preocuparse y llamó a la puerta. Fue entonces cuando oyó unos sonidos extraños procedentes del otro lado de la puerta y, temiendo por su marido, la había abierto.
Y se había puesto a gritar.
Maurice Theriault, con el rostro contorsionado y desfigurado, estaba tendido en mitad de un charco de sangre, boca arriba y en posición fetal, mientras giraba sobre sí mismo como una peonza. Sus dientes, llenos de manchas de tabaco, asomaban en una mueca lobuna y tenía los ojos en blanco.
Emitía un gemido desconsolado y balbuceaba palabras en una lengua que su mujer no había escuchado antes. Una espuma rojiza borboteaba en la comisura de los labios.
Pese a estar muerta de miedo, Nancy había agarrado a Maurice por las axilas. Pesaba una tonelada, pero logró sacarlo del cuarto de baño a rastras y llevarlo hasta la cocina, dejando un rastro de sangre en el suelo de madera del pasillo.
En cuanto le tocó, Maurice se calmó considerablemente, aunque continuó murmurando sonidos incomprensibles.
—Eso es lo que ha pasado –dijo–. Os prometo que es la verdad.
Mientras Nancy relataba lo ocurrido a los dos agentes, Maurice permaneció sentado precariamente en una silla plegable oxidada. Aunque al principio nadie había reparado en ello, le manaba sangre de los ojos.
—Mierda –dijo Kerns. Tenía el uniforme empapado de sudor. Se secó la transpiración del labio superior y sacudió la cabeza–. ¿Alguna vez habías visto algo así?
Nancy Theriault, tratando de controlar sus temblorosas manos y sin dejar de llorar, le secó los ojos a Maurice con un pañuelo.
Seibert, quien se había acercado al fregadero para llenar un vaso de agua, estaba intentando decidir si debía llamar a una ambulancia. Cuando se dio la vuelta y vio a Maurice, el vaso de agua le resbaló de entre los dedos y se hizo añicos en el suelo. Todos, salvo el propio Maurice, se sobresaltaron con el estrépito.
—Colin, ven aquí –dijo Seibert en un susurro ahogado–. ¡Mírale la espalda!
En la parte posterior de la camiseta de Maurice la sangre formaba un patrón que los dos agentes reconocieron al instante. Cruzaron una mirada de incredulidad.
—Quitémosle la camiseta –dijo Seibert.
El semiconsciente granjero no opuso resistencia. Cuando los agentes se la quitaron, ambos retrocedieron al ver lo que había debajo.
Aunque Nancy Theriault ya lo había visto antes, no hacía que fuera menos aterrador. La mujer empezó a gritar.
—¡No, Frenchy! ¡Otra vez no!
Los dos policías ni siquiera la oyeron. Estaban observando las líneas de color carmesí en la espalda de Maurice. Unas líneas que cualquier cristiano reconocería inmediatamente.
Las líneas formaban el signo de la cruz.
—Nancy, ¿qué está pasando realmente aquí? –quiso saber Seibert cuando la mujer se hubo calmado lo suficiente como para poder hablar.
El comisario había hecho varias fotografías con su cámara Polaroid de la espalda del granjero, unas fotografías en las que podían verse claramente las marcas. Seibert era policía y, a pesar de los extraños sucesos en casa de los Theriault, hizo un esfuerzo por pensar como tal.
Sabía que, en cualquier crisis, un agente de policía debía tener en cuenta el entorno, las posibilidades y las probabilidades. Lo más probable, pensó, era que Nancy Theriault le hubiera rascado la espalda a su marido con una fuerza excesiva o que Maurice se hubiera caído y se hubiera hecho heridas superficiales que sangraban copiosamente, aunque Seibert aún no había visto ninguna. Las posibilidades, por otro lado, eran infinitas, y a Seibert no le apetecía pensar en ninguna de ellas.
—No… no lo sé…, no sé qué está pasando –tartamudeó Nancy–. Últimamente le han estado pasando cosas muy extrañas. Cosas terribles. He pasado mucho miedo. Ya sé que no crees lo de los ruidos, pero desde hace algún tiempo los oímos todas las noches. Y el otro día Maurice estaba ahí de pie, justo donde estás tú ahora mismo –dijo señalando a Kerns– y, de repente, salió volando hasta la otra punta de la cocina como si lo hubiera golpeado un camión.
El agente Kerns, pese a ser un experimentado policía, se movió inmediatamente hacia un lado para alejarse del lugar donde, según Nancy, Maurice había estado de pie durante el incidente.
—Es como si Maurice fuera un muñeco que alguien arrojara contra la pared –continuó Nancy–. A veces le cambia la expresión de la cara y me cuesta reconocerlo. La semana pasada levantó el tractor él solo.
Los agentes cruzaron una rápida mirada. El tractor de los Theriault pesaba casi dos toneladas.
Kerns se dio cuenta de que a Nancy le preocupaba algo más.
—¿Hay algo que aún no nos has contado? –le preguntó.
—Pensaréis que estoy loca. No quiero que la gente piense que estoy loca –dijo Nancy entre sollozos.
—Cuéntanoslo, Nancy –dijo Kerns, rodeándole los hombros con su musculoso brazo–. No se lo diremos a nadie.
La mujer respiró hondo mientras soltaba pequeños sollozos. Se alegró de que la policía estuviera allí. Si Maurice volvía a perder el control, podían protegerlos, a ella y a sus nietos. Sin embargo, no estaba segura de cuánto debía contarles. No quería que se llevaran a su marido, ni a ella, al manicomio. A pesar de todo, no pudo evitarlo y empezó a relatarles otro incidente.
—Bueno… –dijo dirigiendo una mirada nerviosa a Maurice–. La semana pasada vi a dos.
—¿Cómo?
—A dos Maurice.
—¿Qué quieres decir? ¿Que tenía otro aspecto?
—¡No! ¡No! ¡Había dos Maurice! Te juro que vi dos. Hay una palabra para eso, doppel no sé qué.
Kerns dejó escapar un suspiro. Entre los ojos que sangraban, las cruces, las lenguas desconocidas y las dobles apariciones, aquella mañana estaba siendo memorable. No tenía ningunas ganas de ponerse a escribir el informe.
Mientras Maurice seguía sentado en el mismo sitio con la vista perdida, casi como si no estuviera allí, los dos agentes se sentaron a la mesa de la cocina y tomaron notas mientras Nancy les daba más detalles de la historia:
—Mi hija y yo estábamos sentadas en el salón viendo la tele. Esto fue el mes pasado, antes de enviarla a Nueva York a vivir con su padre. Recordarás que hacía mucho frío, puede que estuviéramos a unos doce grados bajo cero. De repente, vimos a Maurice dirigiéndose hacia la puerta de la calle en vaqueros y camiseta. Le grité que hacía mucho frío, pero él no se detuvo y salió de casa. Mi hija corrió al dormitorio a por el abrigo, creo que tenía la intención de salir a buscarlo, pero al pasar por delante de la puerta de nuestro dormitorio empezó a gritar, de modo que yo también corrí hacia allí. ¡Maurice estaba sentado en la cama, poniéndose los zapatos!
Según Nancy, era imposible que Maurice hubiera vuelto sobre sus pasos. No había apartado los ojos de la puerta de la calle en ningún momento. Además, sólo habían transcurrido unos segundos.
Al enterarse, Maurice se había mostrado tan desconcertado por el incidente como la propia Nancy. Insistió en que no se había acercado al salón ni a la puerta de la calle en ningún momento; de hecho, se estaba preparando para meterse en la cama.
Los dos policías le hicieron numerosas preguntas a Nancy y, pese al escepticismo con el que escucharon su historia, quedaron convencidos de la sinceridad de la mujer. Kerns se volvió hacia Maurice y sintió náuseas. La sangre continuaba manando de sus ojos y miraba al agente con un semblante grotesco. Kerns estuvo a punto de volcar un frasco de café instantáneo con el codo.
—¡Por Dios santo! –gritó el sorprendido policía mientras contemplaba, horrorizado, cómo el rostro de Maurice adoptaba una expresión de furia demente.
—¿Qué coño hacemos, Jerry? –preguntó un agitado Kerns.
Seibert se había estado preguntando lo mismo. Pero tenía una idea. Ya había visto suficiente.
—Llamemos al padre Beardsley.
***
En el otro extremo de Warren, el padre Galen Beardsley, un párroco rechoncho y de edad avanzada, estaba almorzando un bocadillo de atún, pepinillos, patatas fritas y un vaso de leche. Beardsley era el párroco de la iglesia de San Pablo desde hacía cinco años y estaba a punto de jubilarse. Ya tenía una caravana instalada en el camping de la localidad y esperaba con deleite el día en que por fin pudiera mudarse a ella. Cuando el teléfono empezó a sonar, le dirigió una mirada pesarosa a su emparedado de atún y notó cómo le invadía una profunda aprensión.
El padre Beardsley tuvo la premonición de que la llamada tenía algo que ver con Frenchy Theriault y, a diferencia del comisario de policía, el sacerdote estaba convencido de que los problemas de Frenchy eran auténticos. Había estado en la casa de los Theriault en más de una ocasión para bendecirla. Pero durante esas visitas había visto lo suficiente para saber que lo que estaba sucediendo allí quedaba fuera del alcance de sus capacidades.