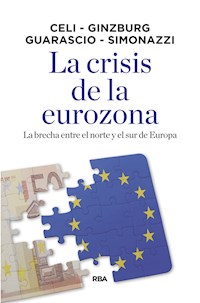
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Tras décadas de un proyecto unitario, las grietas en la geografía de la Unión Europea son cada vez más evidentes. Mientras que en el corazón del continente se trazan las líneas maestras de la política económica actual, los países de la periferia se sienten perjudicados y quieren distanciarse de esas directrices. La eurozona debe enfrentarse ahora a esas fisuras que señaló la crisis originada en 2008 y trabajar para subsanarlas. En La crisis de la eurozona se examinan los puntos fuertes y las debilidades de Europa, y se ofrece un marco de análisis para explorar soluciones satisfactorias a medio y largo plazo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: Crisis in the European Monetary Union: A Core-Periphery. Perspective.
© Giuseppe Celi, Andrea Ginzburg, Dario Guarascio, Annamaria Simonazzi, 2018.
© de la traducción: Javier San Julián Arrupe, Anna Solé del Barrio, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO387
ISBN: 9788490569092
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Introducción
PRIMERA PARTE. UNA PERSPECTIVA A MEDIO PLAZO
1. La crisis del euro: una construcción institucional defectuosa
2. El divergente desarrollo del centro y la periferia europeos antes de la crisis: 1999-2008
3. Francia: el declive de un país central
4. La doble recesión de la eurozona: interpretaciones y políticas
5. Desigualdad, pobreza e importaciones: centro, periferia y más allá
6. Las redes de comercio europeo entre el centro y la periferia
SEGUNDA PARTE. LOS PROCESOS DE DESINDUSTRIALIZACIÓN EN UNA PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO
7. El debilitamiento del motor de crecimiento europeo
8. La interrupción de la industrialización en la Europa del sur: una perspectiva centro-periferia
9. Una división política: políticas industriales en el «centro» y en los países «periféricos»
10. Conclusión
Agradecimientos
Índice de figuras
Índice de tablas
Notas
De entre las numerosas obras sobre temas económicos que aparecen hoy en día a nivel internacional, la colección ECONOMÍA de RBA tiene como objetivo seleccionar solo las mejores, las que recojan con mayor claridad las ideas más innovadoras en torno a los problemas y debates de mayor actualidad en la realidad económica mundial. Siguiendo los criterios de calidad, lucidez y modernidad, un comité editorial dirigido por ANTONI CASTELLS y formado por JOSEP MARIA BRICALL, GUILLERMO DE LA DEHESA y EMILIO ONTIVEROS seleccionará regularmente los ensayos más sobresalientes en este ámbito. Así, con la aparición de media docena de títulos anuales, RBA quiere conformar una selecta biblioteca de actualidad económica que cumplirá dos grandes objetivos: por un lado, reunir libros de un alto nivel de calidad, escritos por economistas de reconocido prestigio y, por otro, convertir la colección en un atlas que radiografíe la realidad económica que vivimos, de un modo ameno y comprensible para quienes no estén profesionalmente familiarizados con los temas tratados.
La colección ECONOMÍA abordará los más diversos aspectos vinculados a esta ciencia social en constante evolución sin restringir los ámbitos de sus análisis, que podrán ser nacionales, europeos o globales. De este modo, el lector interesado podrá encontrar libros que luchan por acabar con ideas profundamente arraigadas en la política y el pensamiento económico actuales (como es el caso de El Estado emprendedor, de Mariana Mazzucato), trabajos que desde una interesante perspectiva histórica ofrecen una visión alternativa sobre los fundamentos del actual sistema capitalista y propuestas innovadoras (tal es el caso de El capital en el siglo XXI, de Thomas Piketty) o certeros estudios sobre una realidad concreta, escritos por los mejores expertos sobre cada tema (como por ejemplo Europa sin euros, de David Marsh). Una colección, en definitiva, destinada a lectores con inquietudes y con afán de comprender mejor el mundo cambiante de la economía.
INTRODUCCIÓN
El 25 de marzo de 2017, los jefes de Estado de los países de la Unión Europea (UE) se reunieron en Roma para celebrar el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma. Cuatro días después, a través de una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, el Reino Unido notificó oficialmente su intención de abandonar la UE. Más allá de las celebraciones, la crisis de la periferia sur de Europa (y, de hecho, de toda la eurozona) todavía está esperando una solución sostenible.
El proyecto europeo fue diseñado (y así se esperaba que ocurriese) para promover la convergencia y la armonización entre y dentro de los países miembros. Después de varias décadas de integración económica y ampliación, y de casi dos décadas de integración monetaria cada vez más estrecha y de una larga crisis económica y financiera, la realidad parece muy diferente. Las divergencias se han incrementado en la mayoría de los ámbitos, y algunos Estados miembros y regiones más débiles han quedado rezagados respecto a sus compañeros más fuertes. Además, la desigualdad económica y social también está aumentando dentro de cada uno de los Estados miembros. El flujo de capitales desde el centro hacia el sur se ha interrumpido repentinamente y ha sido sustituido por flujos de trabajadores jóvenes y altamente cualificados que se dirigen hacia el norte. La flexibilidad de precios y salarios en los países del sur todavía no ha creado nuevas oportunidades laborales, las cuales siguen concentradas en otras regiones. La ampliación europea y las fuerzas centrípetas de la construcción europea han cambiado la geografía económica de la Unión: las nuevas periferias gravitan ahora alrededor de un centro cambiante. El baricentro de la UE se está desplazando del eje norte-sur hacia el eje norte-este.
Este libro parte de la convicción de que para entender hacia dónde nos estamos dirigiendo es importante entender cómo hemos llegado hasta aquí. Para intentar proporcionar una respuesta a la crisis actual debemos ir más allá del corto plazo, analizando las diferentes trayectorias de los países de la periferia y los países centrales en términos de interdependencia entre economías con diferentes capacidades productivas. Nuestro análisis parte de tres premisas metodológicas.
HISTORIA Y DEPENDENCIA DE LA TRAYECTORIA
La crisis actual es la culminación de un proceso de integración que ha transformado profundamente la estructura de cada uno de los Estados miembros, sus interrelaciones y sus relaciones de poder. Uno de los efectos colaterales de la crisis económica que empezó en 2008 ha sido el redescubrimiento de los conceptos «centro» y «periferia» para analizar las situaciones económicas de los países europeos. El estudio de la evolución de las relaciones centro-periferia puede contribuir a una mejor comprensión de la dinámica de los procesos de integración europea de la segunda mitad del siglo XX, basándonos tanto en su cronología como en los procesos de redistribución geográfica de la producción internacional. Como observó el filósofo italiano Giambattista Vico (Vico, 2011 [1725-1728]: 61), la cronología y la geografía son los «dos ojos de la historia». En lo referente a la cronología, debería recordarse que todos los países de la periferia del sur de Europa pueden definirse como países de industrialización tardía, aunque Italia entró en una dinámica de industrialización e integración en el comercio europeo antes que cualquiera de los demás países periféricos. En cuanto a la geografía, las geografías cambiantes de la producción son el resultado contingente de la coevolución de las relaciones de poder asimétricas entre actores individuales y colectivos e instituciones.
GLOBALIZACIÓN Y EUROPEIZACIÓN
Debemos tener en cuenta el contexto en que se produjo esta coevolución, esto es, la integración europea de los países periféricos y la globalización. Ya desde principios de la década de 1970, los países de Europa se vieron envueltos en dos niveles diferentes de desregulación, global y europea. Los análisis deberían incluir la interconexión entre la globalización y la europeización, o, en otras palabras, la forma concreta en que el proceso de globalización, que se originó en Estados Unidos, se trasladó a Europa a través de la creación de la Unión Europea y la Unión Monetaria. A nivel global, la creciente importancia del sector financiero afectó a las tasas y a la calidad del crecimiento de las economías capitalistas, el cual pasó de estar impulsado por los dos motores de la inversión y las exportaciones a depender solamente de las exportaciones, ocasionalmente complementadas por booms del consumo. La europeización puede interpretarse como la aplicación en toda la UE de una política de desregulación de los mercados de bienes y capitales similar al modelo anglosajón. La desregulación de los mercados laborales y la financierización afectaron al ritmo, a la forma y a la dirección del proceso de integración europea. No obstante, la agenda neoliberal resultó difícil de conciliar con la preservación de los elementos clave del modelo social europeo y la presencia de un estado del bienestar sólido.
VINCULACIÓN
Cuando entraron en el euro, los Estados miembros renunciaron a sus instrumentos nacionales de gestión económica. La moneda única se creó sin erigir ninguna gobernanza supranacional para sustituirlos. Además, toda la arquitectura institucional de la Unión Monetaria se basaba en la asunción de que los países que cumplían los criterios de Maastricht para el acceso a la misma estaban en igualdad de condiciones. La convergencia se interpretaba con referencia a indicadores financieros en lugar de indicadores reales, y se pensaba que cualquier problema que surgiese se podría abordar y solucionar sobre la marcha (neofuncionalismo). Por tanto, la construcción de las instituciones europeas se desvinculó de las específicas instituciones sociales y políticas que proporcionan una base sólida y duradera a una unión monetaria, y sin tener en cuenta los diferentes niveles de desarrollo de sus miembros. La insuficiente cohesión política y una teoría económica equivocada jugaron un papel importante en la formación de lo que era un proyecto eminentemente político. La crisis ha hecho evidente que esta estructura institucional no era sostenible.
VIEJAS Y NUEVAS PERIFERIAS (Y PAÍSES CENTRALES)
La interacción de estos factores diversos ha reconfigurado las relaciones económicas y geopolíticas entre las economías europeas. La reunificación alemana y el colapso de la Unión Soviética abrieron el camino de la ampliación hacia el este y de una reorganización geográfica de la producción a escala europea. Como consecuencia de esto, el peso económico de Alemania en Europa aumentó. Nuevas periferias emergieron con fuerza, mientras el centro mostraba signos de fragmentación interna.
El estallido de la crisis y sus desiguales consecuencias deben interpretarse en este contexto. Erróneamente interpretada como un problema estándar fiscal o de balanza de pagos, la crisis fue el resultado final de la interacción entre la crisis financiera internacional y la naturaleza incompleta de las instituciones europeas. Un cambio de estrategia es hoy extremadamente importante, puesto que la crisis está marcando otra gran ruptura estructural en el comercio internacional, similar a las transformaciones ocurridas en la década de 1970 y en la primera década del nuevo milenio. Durante esta primera década del nuevo milenio, Alemania reorganizó —una vez más— su economía con éxito, al explotar los beneficios de la moderación salarial, la deslocalización industrial hacia las economías de la Europa oriental y el «exorbitante privilegio» de formar parte de la Unión Monetaria detentando una posición dominante dentro de esta. La crisis ha mostrado no solo la imposibilidad de reproducir el modelo alemán de crecimiento impulsado por las exportaciones en el resto de Europa, sino también las limitaciones de este modelo incluso para la propia Alemania. De hecho, las condiciones que aseguraron el éxito de las exportaciones alemanas durante el período comprendido entre 2005 y 2007 ya no concurren.
Existen muy pocas esperanzas de que se produzca un cambio radical de las políticas en una nueva dirección, lo cual implicaría cambiar las reglas de la eurozona. La voluntad de avanzar hacia una unión fiscal y política no existe en la Europa actual. Esto no solo significa que la eurozona está condenada a permanecer como una institución frágil, sino que de hecho justifica la desalentadora conclusión de Orphanides (2015) de que «en su forma actual, el euro representa una amenaza para el proyecto europeo».
Este libro está dividido en dos partes. La primera parte se centra en el medio plazo. Después del primer capítulo introductorio, se presenta una visión general de la evolución de la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde sus inicios, para después pasar a discutir la crisis que ha sufrido. La segunda parte despliega una óptica a más largo plazo y plantea un escenario estructural dentro del que se interpretan los desarrollos de medio y corto plazo.
La formación de la UEM, desde el Informe Werner (1970) hasta el Informe Delors (Consejo Europeo, 1989) y más allá, tuvo una trayectoria accidentada en la que el equilibrio de poder entre los países, las drásticas transformaciones en las relaciones económicas internacionales y los cambios en los paradigmas de la teoría económica llevaron a una construcción institucional defectuosa, muy diferente de las expectativas y objetivos iniciales. Mientras que el Informe Werner todavía se integraba en una cultura económica que consideraba conjuntamente los instrumentos de política económica que contribuyen a la estabilización de la economía —el diseño inicial preveía una política monetaria única combinada con un «centro de decisión de política económica» con el objetivo de evitar desequilibrios regionales y estructurales—, el Informe Delors y la UEM consagraron la separación entre un Banco Central Europeo (BCE) independiente y los poderes políticos y fiscales, que seguían bajo el control de los Estados nación. El capítulo 1 explica la historia de cómo la Unión Europea pasó de Werner a Maastricht. Como se explica en este capítulo, la noción «metalística» del dinero subyace a esta separación: según esta visión, el dinero es solo un medio para simplificar las transacciones, no una institución social que depende de la autoridad central del Estado. Dicha noción del dinero es clave para interpretar la evolución de la política económica que surgió como respuesta a los sucesos ocurridos durante las décadas de 1970 y 1980. Sirvió para salvaguardar los intereses financieros que estaban adquiriendo rápidamente más y más importancia a escala nacional e internacional (financierización). Las dificultades a las que se enfrentaron las tradicionales políticas keynesianas de gestión de la demanda durante el período de estanflación que siguió al primer choque del petróleo proporcionaron la excusa para el establecimiento de un nuevo (viejo) paradigma teórico que defendía la autorregulación de los mercados y el principio de no interferencia de las políticas monetarias y fiscales con los mecanismos del mercado.
Este consenso de política económica neoliberal, que sustituyó al consenso de los acuerdos de Bretton Woods, fue traspuesto al contexto europeo (nosotros llamamos a esto europeización) a través de la adopción de dos modelos complementarios: el modelo alemán y el modelo de Estados Unidos. El primero —cuya influencia se basaba en el exitoso ajuste de Alemania al nuevo entorno inflacionario posterior al colapso de Bretton Woods— defendía la estabilidad de precios como única estrategia para el crecimiento. El nuevo paradigma teórico, a través de una curva de Phillips vertical, sostenía que podía conseguirse desinflación sin costes en términos de desempleo. El segundo modelo —legitimado por los excepcionales resultados de la economía de Estados Unidos durante la primera mitad de la década de 1980 — promovía la liberalización de los mercados de trabajo, bienes y capitales como receta para el crecimiento. La interacción entre estos dos modelos cimentó el camino europeo hacia las finanzas globales y la integración monetaria. Como resultado, las instituciones de la UEM desvincularon la divisa de las instituciones fiscales, sociales y políticas necesarias para hacer viable una unión monetaria. Es esta imperfección institucional la que subyacía a la incapacidad (política) de los líderes europeos para evitar que la crisis financiera internacional se convirtiera en una crisis económica y de deuda soberana plenamente desarrollada. Las decisiones políticas que existen detrás del diseño económico se encentran también en el núcleo de la creciente división entre los países del centro y de la periferia de Europa.
El capítulo 2 explora de manera específica las divergencias entre el centro y la periferia europeos durante el período previo a la crisis (1999-2008). El superávit por cuenta corriente de Alemania ha dominado el debate sobre las causas profundas de la crisis. Nuestro análisis rechaza la explicación monocorde del superávit alemán basada en la moderación salarial en favor de un enfoque multidisciplinario que incluye, además de la competitividad de costes, otros factores tales como las relaciones de Alemania con los mercados en expansión de los países emergentes y la deslocalización hacia los países de la Europa central y del este. Sugerimos que las reformas Hartz afectaron principalmente a la parte «no corporativista» del mercado laboral, aumentando la segmentación del mercado de trabajo alemán. La creciente proporción de trabajadores con salarios bajos y trabajadores pobres sobre el total del empleo de Alemania contribuyó a mantener bajos los costes de los servicios, lo que apuntaló de forma indirecta la competitividad de la industria de exportación y, al reducir el poder adquisitivo de una gran parte de la población, fomentó una reducción de la calidad de los bienes de consumo importados. Finalmente, la desincronización del ciclo inmobiliario alemán respecto al ciclo global del período 1997-2012 produjo una caída de los precios de la vivienda en Alemania, una reducción de la inversión residencial y una disminución del consumo de las familias, lo que resultó en una mejora en la balanza por cuenta corriente.
Todos estos factores contribuyeron a la reorganización de la estructura industrial alemana y a la reestructuración de los mercados alemanes, ejerciendo así un papel fundamental en la expansión de sus superávits y en el surgimiento de dos periferias: la periferia del sur de Europa (en adelante PS) y la periferia del este de Europa (en adelante PE). A partir de la introducción del euro, la PS experimentó un debilitamiento de su base industrial y una creciente dependencia de los flujos financieros extranjeros. En cambio, la PE pasó a formar parte de un «núcleo manufacturero de la Europa central», con sede en Alemania, que creció y reforzó de forma extraordinaria su base productiva, a la vez que desplazaba parcialmente a los proveedores ubicados en la PS.
Del mismo modo que no todas las periferias son iguales, tampoco todos los países centrales compartieron el mismo destino: el éxito económico de Alemania durante las últimas décadas contrasta con el declive económico y político de Francia. El capítulo 3 resume brevemente la evolución de la economía francesa desde la creación de la Unión Monetaria. Siendo un gran país que aspiraba a liderar el proceso de integración europea, Francia terminó compartiendo muchas características con los países de la periferia meridional: una tasa de acumulación decreciente y un desempleo elevado, déficits públicos acompañados por crecientes desequilibrios de la balanza por cuenta corriente, así como desigualdades internas. Después del fracaso de Mitterrand en su intento de aplicar en solitario una política expansiva en 1983, Francia abandonó la estrategia económica dirigista de posguerra para adoptar un vasto programa de liberalización. Para «anestesiar» (Levy, 2013) los efectos sociales y económicos de estas medidas, y más concretamente la flexibilización del mercado laboral, se aumentó de forma sustancial el gasto social. Con las restricciones fiscales que la entrada en la Unión Monetaria imponía, el incremento en el gasto social contribuyó a desplazar recursos antes dedicados a inversiones públicas y a la política industrial. Los intentos por rehabilitar los instrumentos de intervención pública tropezaron con el problema de que el desmantelamiento de la mayoría de los instrumentos de política industrial estatal durante las décadas de 1980 y 1990 había despojado al Estado francés de sus capacidades institucionales y fiscales. Después de décadas de neoliberalismo, las autoridades francesas carecían de la visión, los instrumentos de política y los medios financieros para forjar una respuesta de Estado efectiva a la crisis de 2008.
La evolución de la balanza comercial es un indicador significativo de las crecientes dificultades de la economía de Francia. Demostramos que el cambio de signo de la balanza comercial francesa puede imputarse esencialmente al sector automovilístico, cuyo progresivo deterioro desde 2004 fue de la mano de la reubicación internacional de la producción llevada a cabo por las empresas francesas (Renault, PSA). Las estrategias de internacionalización de las empresas francesas difieren enormemente de las llevadas a cabo por las compañías alemanas. Mientras que estas últimas deslocalizaron la producción de partes y componentes, manteniendo el ensamblaje final en el país (especialmente en los segmentos de calidad media y alta), la industria automovilística francesa relocalizó todo el proceso (con la mayor parte de los segmentos de calidad media y alta produciéndose en el extranjero). Estos enfoques diferentes en el proceso de internacionalización tuvieron un impacto positivo en la balanza comercial de Alemania, y un impacto negativo para Francia. Concluimos que la interpretación de los déficits comerciales como un fenómeno puramente macroeconómico, desdeñando su origen microeconómico, es una de las causas de las descaminadas terapias que amenazan con exacerbar el problema. El coste inicial en términos de pérdida de empleos industriales y erosión de la estructura productiva doméstica, debido, por ejemplo, a las estrategias de deslocalización internacional de las empresas nacionales, se agrava con el posterior declive en el empleo y la capacidad productiva resultado de las políticas macroeconómicas deflacionistas.
Las medidas deflacionistas adoptadas en Europa en respuesta a la crisis económica de 2008 se discuten extensamente en el capítulo 4. A diferencia de Estados Unidos, en muchos países europeos (especialmente en la eurozona), la crisis evolucionó como una devastadora doble recesión en forma de W. La primera caída, en 2008-2009, fue causada por un derrumbamiento de las exportaciones europeas en un contexto de colapso rápido, drástico y sincronizado del comercio mundial, debido a los efectos directos e indirectos asociados a la caída del producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos. Mientras que el gobierno de Estados Unidos, junto con la Reserva Federal, puso en marcha contundentes medidas expansivas en 2009, la eurozona no adoptó las políticas contracíclicas adecuadas. En lugar de esto, llovieron recursos públicos para el rescate del sistema bancario. En 2010 empezó la segunda recesión de la eurozona, consecuencia de las medidas de austeridad implementadas por los gobiernos europeos para neutralizar el riesgo de impago de la deuda soberana. En este capítulo presentamos una interpretación de la crisis que difiere de la «narrativa de consenso» (CEPR, 2015), que considera que la crisis es una crisis estándar de la balanza de pagos, en la línea de los modelos aplicados en los países en desarrollo. Además ofrecemos una revisión de las políticas de austeridad implementadas en la PS desde el principio de la crisis, destacando las dramáticas consecuencias para la estructura industrial de sus economías.
Argumentamos que la narrativa de consenso —que subraya el derroche efectuado por los países deficitarios y pasa por alto los enormes y persistentes superávits correspondientes de los países del centro, ignora las circunstancias que condujeron a la «interrupción repentina» (sudden stop) del crédito entre países, olvida el papel que tuvieron los precios de la vivienda en la crisis financiera, y minimiza el rol de la defectuosa arquitectura institucional de la UEM— prácticamente equivale a una justificación de las medidas de austeridad aplicadas durante el período 2010-2014. La agenda incluía un vasto rango de medidas contractivas: recortes en el gasto público y aumentos de impuestos para reducir el déficit y la deuda pública, privatizaciones de activos públicos, y reformas estructurales para flexibilizar los mercados de trabajo y de productos con el objetivo de mejorar la competitividad de precios y fomentar las exportaciones. En lugar de alinear a los países «derrochadores» con los países más virtuosos de la eurozona, las políticas de austeridad contribuyeron a ampliar las diferencias, tanto entre el centro y la periferia como entre las periferias. Mientras que Alemania y la PE —estrechamente integrada con las redes de producción alemanas— rápidamente iniciaron la recuperación, la PS se hundió en una profunda y prolongada recesión, con efectos devastadores en su capacidad productiva, la cual se contrajo un 25% en Italia y España y un 30% en Grecia, mientras que en el centro incluso aumentó. Las consecuencias socioeconómicas de este colapso productivo en la PS fueron dramáticas: aumentó el desempleo (especialmente entre los más jóvenes), se reanudaron las migraciones norte-sur a gran escala y la pobreza alcanzó niveles alarmantes.
Los efectos de polarización y divergencia también se produjeron en el centro, al igual que en los países de la periferia, ambos históricamente caracterizados por diferencias regionales. El capítulo 5 aborda las diferencias internas dentro de dos países, Alemania e Italia, representativos, respectivamente, del centro y la periferia. La creciente segmentación del mercado laboral es la otra cara de la moneda del éxito económico de Alemania: por un lado, se encuentran los trabajadores industriales altamente cualificados que se benefician de la protección y los salarios elevados que caracterizan el sector de exportación; por el otro, los trabajadores con salarios bajos, los trabajadores pobres y los precarios, empleados fundamentalmente en el sector servicios. La segmentación del mercado laboral y la creciente desigualdad en la distribución de la renta en Alemania arrojan nueva luz sobre los orígenes del superávit comercial alemán. El aumento de la proporción de los empleos con salarios bajos coincide con el claro incremento de la incidencia de los bienes de consumo de baja calidad en las importaciones alemanas. Esta evidencia encierra dos importantes implicaciones. En primer lugar, resalta la importancia de los «efectos renta», más allá de la devaluación interna, en la generación del superávit comercial alemán. En segundo lugar, sustenta la transformación que se está produciendo en la red comercial de Alemania, esto es, la desviación de las importaciones alemanas de los bienes «de lujo» procedentes de la PS hacia bienes de consumo de baja calidad y más baratos procedentes de China, las crecientes interconexiones con China y la PE, y el declive de las relaciones con la PS.
Dentro de los países periféricos también se observa una pauta centro-periferia. Así, en la división norte-sur en Italia, demostramos cómo la participación asimétrica de las regiones italianas en los procesos de internacionalización —intensificado todavía más durante las dos últimas décadas—, el abandono de la política industrial, que prioriza una agenda orientada al mercado, y el impacto diferencial de la crisis de 2008, contribuyeron a ampliar la distancia socioeconómica entre el Mezzogiorno italiano y el resto del país. Desde 2008, la caída en el PIB del sur ha sido el doble que la del centro-norte, con un descenso más acusado de la inversión, el empleo y la capacidad productiva en el sur. La polarización estructural entre las regiones del sur y el resto de Italia se ha visto exacerbada por un resurgimiento significativo de las migraciones internas del sur hacia el centro-norte. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, los flujos migratorios recientes desde el Mezzogiorno están formados por población joven con un elevado nivel educativo, una circunstancia que penaliza todavía más el futuro desarrollo del Mezzogiorno.
El capítulo 6 concluye la primera parte presentando una descripción de la evolución de las relaciones comerciales centro-periferia desde la introducción del euro. Los años posteriores a la creación de la UEM han sido testigos de cómo Alemania ocupaba la posición de líder comercial en Europa. La reorganización de sus plataformas industriales, incluyendo sus extensiones en el extranjero (principalmente en la PE), se ve reflejada en la evolución de su red comercial: los cambios en la composición geográfica de los flujos comerciales señalan cambios en la importancia relativa de las diferentes áreas y países directa e indirectamente ligados a la economía alemana. Nos centramos en dos redes comerciales diferentes. La primera red (R1) recoge todas las relaciones comerciales bilaterales entre seis países: los dos principales países del centro (Alemania y Francia) y los países de la periferia sur (Grecia, Italia, España y Portugal). La segunda red (R2) extiende la cobertura para incluir, además de Alemania y Francia, China y tres grupos de países que conforman respectivamente la PS, la PE y el grupo Euro-9 (formado por el resto de los países de la eurozona). Observamos que la estructura de las dos redes ha evolucionado antes y después de la introducción del euro, y antes y después de la crisis: es decir, en los años 1999, 2008 y 2014. En 1999, Alemania tenía superávits con todos sus socios (Francia y los países de la PS) en la R1, y un déficit con el grupo Euro-9 (R2). La PS mantenía intensas relaciones con todos los demás países de la Unión Europea y tenía déficits comerciales con todos ellos, con la excepción de la PE, que a su vez mantenía relaciones limitadas con toda la red, con la única excepción de Alemania.
China era todavía un actor menor en términos de volumen comercial. Pero el panorama cambió drásticamente en 2008. El superávit de Alemania con toda la red (R2) se disparó (alcanzando 113.500 millones de dólares), gracias principalmente al enorme superávit con la PS y con Francia. El fuerte incremento en los volúmenes comerciales germanos con la PE evidencia la creación de conexiones productivas con los países de la Europa del Este. El valor de las exportaciones de la PE hacia Alemania superó el valor de las exportaciones de la PS, lo que indica un desplazamiento gradual de los productores de la PS en la estructura manufacturera alemana. Finalmente, el crecimiento espectacular de las exportaciones chinas (diez veces superiores a las de 1999) nos recuerda que los procesos de reorganización productiva que se están produciendo en Europa están interrelacionados con las tendencias globales. La red comercial en 2014 revela cuán profundamente la crisis de 2008 ha reconfigurado la estructura del comercio internacional, que actualmente está dominada por el triángulo Alemania–PE–China: Alemania mantiene superávit con China y déficit con la PE, que, a su vez, tiene déficit con China. Dos elementos subyacen en la formación de este triángulo: a) la necesidad de Alemania de compensar la drástica caída en sus importaciones procedentes de la PS y su exitosa reorientación de sus exportaciones hacia China; b) la creciente importancia económica de la PE, que se refleja en su capacidad de mantener superávits con Alemania.
Retomando la discusión sobre la importancia del sector automovilístico para explicar el declive económico de Francia y el éxito de Alemania que desarrollábamos en el capítulo 3, presentamos las tendencias en la industria automovilística de Europa, cuya relevancia explica las tendencias globales. Ampliamos el análisis de las relaciones centro-periferia en Europa del corto/medio plazo al largo plazo, lo que nos proporciona un marco estructural que, abriendo una perspectiva histórica y global, nos ayuda a interpretar la evolución de la periferia meridional durante el proceso de europeización y durante la crisis.
Las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por un crecimiento sostenido en el mundo industrial, favorecido por un entorno económico internacional estable. Las primeras tres décadas de Pax Americana se basaron en dos pilares fundamentales: los acuerdos de Bretton Woods y la hegemonía de Estados Unidos. Los tipos de cambio fijos (pero ajustables) y los controles de los movimientos de capitales generaron un marco monetario internacional estable; el déficit de la balanza de pagos de Estados Unidos garantizaba la liquidez necesaria para las transacciones internacionales. Dos motores sostuvieron el proceso de crecimiento económico, siguiendo la secuencia inversión–renta–importaciones. La elevada demanda doméstica de Estados Unidos (y de los otros países industrializados) resultó en una elevada demanda mundial, que estimuló el crecimiento de las exportaciones mundiales, lo cual a su vez se transmitía al sector de los bienes de capital. El elevado componente de las importaciones en la producción reforzó la expansión del mercado mundial a través del multiplicador del comercio internacional. Los dos motores que constituían así la inversión y las exportaciones supusieron una poderosa combinación que impulsó el crecimiento de posguerra. Este mecanismo se rompió a principios de la década de 1970, dejando solo las exportaciones como el principal factor del (más modesto que antes) crecimiento, apoyado únicamente de forma ocasional por el consumo privado. Como resultado del estancamiento de los salarios a partir de la década de 1980, las sucesivas olas de consumo se financiaron con deuda, una situación que era insostenible a largo plazo.
El capítulo 7 se centra en los factores que interrumpieron la década dorada del desarrollo capitalista de posguerra a finales de los años sesenta y principios de los setenta, y sostiene que la gran inflación de la década de 1970, asociada con tensiones políticas y sociales, abrió el camino a tres discontinuidades fundamentales e interrelacionadas en el modus operandi de los países capitalistas occidentales. La primera discontinuidad estaba relacionada con la transición de la gestión «politizada» de la política económica, basada en la discrecionalidad, a la gestión «despolitizada», basada en el automatismo de las reglas (Burnham, 2001; Krippner, 2011). La despolitización no debería entenderse como una eliminación de la política, sino como una redefinición del límite entre la política y la economía para permitir a los legisladores gobernar la economía «a cierta distancia» (Burnham, 2001). La segunda discontinuidad fue la transición de la fase de inflación de los años setenta a la fase siguiente, la de «financierización», definida como un proceso a través del cual las actividades financieras tienen un papel cada vez más importante en la creación de los beneficios de la economía. La tercera discontinuidad fue la desaceleración en la acumulación de capital y su desvinculación de las exportaciones, manteniéndose estas últimas como el principal factor del crecimiento doméstico.
La parte final del capítulo analiza cómo estos tres cambios globales, y concretamente el proceso de financierización, se han trasferido a los países de la periferia europea. Desde principios de la década de 1970, los países de Europa han estado sumidos en dos diferentes formas de desregulación, global y europea. Analizamos la interrelación entre globalización y europeización o, en otras palabras, la forma específica del proceso de globalización, que se originó en Estados Unidos y se trasladó a Europa a través de la formación de la Unión Europea y la Unión Monetaria. Afirmamos que el modelo neoliberal de Estados Unidos, intermediado a través de la construcción europea, sus instituciones y sus normas diseñadas a partir del modelo alemán, ha configurado la estructura y ha afectado al funcionamiento de las economías periféricas, debilitando sustancialmente su resiliencia.
El capítulo 8 se centra en detalle en el debilitamiento del motor de la inversión para los países de la periferia meridional europea desde mediados de la década de 1970. El análisis de las principales fases del desarrollo de los países europeos desde el período de la segunda posguerra ofrece evidencias de las considerables diferencias en las estructuras productivas de los países del centro y los de la periferia sur de Europa al inicio del proceso de europeización. Estas diferencias comportaban una asimetría en la capacidad de los países con diferentes niveles de desarrollo para ajustarse a choques externos. Distanciándonos de la tesis de la «terciarización prematura», ofrecemos un marco interpretativo en el que la crisis de mediados de la década de 1970, que aumentó el umbral de los estándares necesarios para competir en los mercados internacionales, representó un punto de inflexión crucial en las relaciones entre el centro y la periferia en Europa. Mientras Alemania consiguió reestructurar con éxito su economía a través de procesos de destrucción creativa y reconstrucción, llevados a cabo con el apoyo de políticas industriales, los países periféricos, que adoptaron medidas prematuras de liberalización, se quedaron atrás y sufrieron la erosión de sus estructuras productivas. La brecha en la demanda agregada como consecuencia de la crisis se llenó con una especie de «keynesianismo privatizado» liderado por los bancos (que en algunos países adoptó la forma de burbuja de la construcción y del consumo) que ocultó —hasta el estallido de la crisis global— la existencia de una restricción de demanda y oferta en el desarrollo de los países europeos periféricos. Esta perspectiva de más largo plazo nos permite valorar mejor las limitaciones de las alternativas únicamente macroeconómicas que se han propuesto para promover la salida de las economías de la eurozona del aprieto en que se encuentran. En tanto que la devaluación interna (flexibilidad de salarios) en los países con déficit (sur de Europa) ha demostrado su potencial destructivo, la expansión de la demanda interna en los países «centrales» (Alemania) o las medidas reflacionistas indiscriminadas en toda Europa, a pesar de ser indispensables, no llegan a la raíz de los problemas de desarrollo y sostenibilidad de la deuda de los países del sur de Europa, que siguen acusando la falta de una estructura productiva suficientemente amplia y diferenciada. Los problemas asociados con la rigidez estructural de las economías periféricas dependen de la limitada capacidad de estas para operar en un régimen donde prevalecen la innovación y la innovación basada en el producto, y no una escasa flexibilidad laboral.
El capítulo 9 discute las implicaciones políticas del análisis desarrollado en los capítulos previos, con un énfasis particular en las políticas industriales. Teniendo en cuenta las diferencias en los niveles de desarrollo de los diferentes países de la UE y sus diversas capacidades para lidiar con el cambio, la política fiscal debería tener asignados dos objetivos complementarios: un papel de promoción activa (a través de la inversión) tanto de la eliminación de los cuellos de botella en el desarrollo como de la renovación de la base productiva, y una función redistributiva y compensadora. Esta nueva estrategia conlleva la atribución de una importancia estratégica a la dirección estatal de la inversión, a través de políticas industriales orientadas a la diversificación, la innovación y el refuerzo de las estructuras económicas de los países periféricos. Con el objetivo de recuperar un crecimiento más sostenible, la UE debe implementar una política multinivel dirigida a reequilibrar la división entre centro y periferia en Europa. La severidad de la crisis y sus dramáticas consecuencias han conducido al retorno del concepto «política industrial» dentro de las estrategias económicas de la UE. Aunque positivos, los primeros ejemplos de esta reorientación de estrategia —el Plan de Inversiones para Europa (plan Juncker) e Industria 4.0— hasta el momento no han demostrado capacidad para sostener un proceso de convergencia estructural y, en el caso de Industria 4.0, considerando la heterogeneidad estructural existente en Europa, las nuevas tecnologías amenazan con seguir concentradas en las áreas más avanzadas. Concluimos que este cambio de estrategia es hoy todavía más urgente, puesto que la crisis constituye otra gran ruptura estructural en el comercio mundial, parecida a la de la década de 1970 y a la de la primera década del nuevo milenio, mientras que la innovación puede ampliar todavía más la división dentro de Europa.
BIBLIOGRAFÍA
BURNHAM, P., «New Labour and the politics of depoliticisation», The British Journal of Politics & International Relations, 3 (2), 2001, 127-149.
CEPR, Rebooting the Eurozone: Step 1 — Agreeing a Crisis narrative, 2015. Disponible en http://voxeu.org/epubs/cepr-reports/rebooting-eurozone-step-1-agreeing-crisis-narrative [consultado el 13/9/17].
CONSEJO EUROPEO, COMMITTEE FOR THE STUDY OF ECONOMIC, & MONETARY UNION, Report on economic and monetary union in the European Community, Unipub, 1989.
KRIPPNER, G. R., Capitalizing on Crisis, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2011.
LEVY, J. D., «From the dirigiste state to the social anaesthesia state: French economic policy in the longue durée», Modern & Contemporary France, 16 (4), 2008, 417-435.
ORPHANIDES, A., «The euro area crisis five years after the original sin», MIT Sloan School Working Paper No. 5147-15, 2015.
VICO G., Princìpi di scienza nuova [1725-1728], Milán, Mondadori, 2011 (hay trad. cast. Principios de una ciencia nueva, México DF, Fondo de Cultura Económica, 2006).
WERNER, P., «Report to the Council and the Commission on the realisation by stages of Economic and Monetary Union in the Community - Werner Report» (texto definitivo) [8/10/1970], Bulletin of the European Communities, Supplement 11/1970 [EU Council of the EU Document]. Disponible en http://aei.pitt.edu/1002/ (consultado el 13/9/17).
PRIMERA PARTE
UNA PERSPECTIVA A MEDIO PLAZO
1
LA CRISIS DEL EURO: UNA CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEFECTUOSA
1. INTRODUCCIÓN
«Los problemas que estamos viendo actualmente en Europa...», ha afirmado Sen (2012):
... Son principalmente el resultado de errores políticos: castigos como consecuencia de una secuenciación errónea (primero la unidad monetaria, después la unidad política), de razonamientos económicos equivocados (que incluyen ignorar las lecciones de la economía keynesiana y desatender la importancia de los servicios públicos para los ciudadanos europeos), de procesos de toma de decisiones autoritarios, y de una persistente confusión intelectual entre reforma y austeridad. Nada en Europa es hoy tan importante como una aceptación lúcida de qué es lo que se ha hecho tan terriblemente mal en la implementación de la gran idea de una Europa unida.
Los problemas actuales del euro son la consecuencia de haber olvidado tres uniones: financiera, fiscal y política (Matthijs y Blyth, 2015). El conflicto no resuelto entre soberanía nacional y supranacional dejó a la Unión sin una institución responsable de una gobernanza fiscal común, en un momento en que el alcance de la política nacional se veía crecientemente limitado por reglas automáticas. La liberalización financiera y la integración de los mercados de capitales no se reforzaron con la construcción de instituciones comunes para garantizar la estabilidad financiera. La regulación bancaria se dejó en manos de las instituciones nacionales, que demostraron claramente ser incapaces de lidiar con la globalización de los mercados de capitales y las organizaciones financieras «demasiado grandes para quebrar». Finalmente, la falta de unión política provocó en la Comunidad Europea un déficit democrático y una profunda crisis de legitimidad, derivada de las defectuosas instituciones de la UE y las políticas subsiguientes para resolver la crisis (Schmidt, 2015).
Muchos de los problemas que amenazan actualmente la supervivencia de la unión monetaria se debatieron profundamente antes de la creación del euro, pero no se resolvieron (Mourlon-Druol, 2014). Esta construcción institucional defectuosamente diseñada es consecuencia tanto de problemas políticos no resueltos como de la ilusión de la teoría económica de que es posible desvincular la política del dinero. Olvidando la lección de Polanyi de que los «mercados necesitan una autoridad política para estabilizarlos» (McNamara, 2015: 29); la conexión entre la soberanía política y la autoridad fiscal, por un lado, y la creación monetaria y el banco central, por otro, se debilitó hasta un nivel sin precedentes (Goodhart, 1998: 409). El divorcio entre la creación de dinero y el establecimiento y mantenimiento de un poder soberano estable está en la raíz de los problemas actuales de la UEM.
La construcción asimétrica de la UEM, que consiste en una unión monetaria sin una unión económica, difiere del modelo de gobernanza monetaria y económica integrada concebida por los primeros ideólogos destacados de la UEM (Verdun, 2007). El período que separa el Informe Werner (1970), momento en que la idea de una moneda única se abordó por primera vez, y el Informe Delors (Consejo Europeo, 1989), momento en que se recuperó el proyecto, se caracterizó por intensas turbulencias económicas. La tensión entre la autonomía de la política nacional y la interdependencia económica, los cambios globales en la producción y el aumento de la importancia de las finanzas, el giro radical en la teoría y la política económicas que ha configurado las visiones de los legisladores sobre las respuestas macroeconómicas a las transformaciones globales: todos estos elementos han tenido un papel crucial en la evolución de las bases institucionales de la Unión Europea. A pesar de que el Informe Delors afirmaba que había mantenido una línea de continuidad con el Informe Werner, los dos informes son mundos aparte. La construcción institucional de la UEM refleja los intereses y las creencias de sus dos principales actores —la confianza de Alemania en reglas para protegerse de su profunda preocupación por la posibilidad de comportamientos oportunistas (riesgo moral) de otros Estados miembros, y los fluctuantes compromisos de Francia con el keynesianismo y la austeridad (Matthijs y Blyth, 2015: 12)—, así como su relación desigual y cambiante y la creciente debilidad de Francia (Vail, 2015; Brunnermeier et al., 2016).
En este capítulo, analizamos los pasos que condujeron a la construcción institucional de la UEM. Este camino trufado de obstáculos refleja el cambiante entorno económico global y la respuesta de los países europeos a estos cambios.
Aquí tendremos en cuenta tres aspectos.
1. El fracaso de las políticas de gestión de la demanda durante el período de la estanflación de la década de 1970 y el surgimiento de un nuevo paradigma teórico. La idea de que era posible dirigir la economía con éxito fue puesta en cuestión por los malos resultados de los años 1970 y las explicaciones teóricas que se esgrimieron ante los fracasos inherentes de los modelos macroeconómicos de los años 1960 (Goodhart, 2007: 27). Después de la devaluación del dólar, el consenso de Bretton Woods —basado en tipos de cambio fijos (pero ajustables), los controles de capitales y la interdependencia de la política monetaria (y más en general de la política económica)— fue sustituido por un consenso político neoliberal que consideraba la estabilidad de precios como el principal objetivo, eliminaba los controles a los movimientos de capitales y renunciaba a la independencia de la política monetaria y fiscal.
2. El proceso de europeización. Las dinámicas políticas y económicas de la UE se convirtieron en una parte de la lógica organizativa de la política y la elaboración de políticas económicas a escala nacional, a través de la adopción de los modelos-tipo de Alemania y Estados Unidos. Alemania era la nación que había logrado con más éxito el ajuste después del fin del sistema de Bretton Woods. La postura de Alemania de que la estabilidad de precios era esencial para alcanzar el crecimiento económico y conseguir un mayor nivel de empleo contribuyó a crear un consenso a partir de un esquema que abogaba por la primacía de la desinflación y la estabilidad de precios —un objetivo que la nueva teoría económica afirmaba que podía conseguirse sin ningún coste en términos de desempleo—. Los sorprendentes resultados de Estados Unidos en términos de crecimiento durante la primera mitad de la década de 1980, erróneamente atribuidos a la liberalización de los mercados de trabajo, bienes y capitales, favoreció el proceso de desregulación financiera y laboral en Europa.
3. Las finanzas globales y la unión monetaria. La internacionalización de los movimientos de capitales frustró cualquier intento de salvaguardar la independencia de la política monetaria en un régimen de tipos de cambio fijos. Las dos experiencias de cooperación en tipos de cambio —la Serpiente entre 1973 y 1978 y el Sistema Monetario Europeo (SME) entre 1979 y 1992/95— demostraron la fragilidad de cualquier acuerdo de tipos de cambio que tuviera como objetivo la creación de un área de estabilidad monetaria durante un período con fuertes fluctuaciones del dólar. La Serpiente fracasó totalmente en el intento de reducir la variabilidad de los tipos de cambio nominales vis-à-vis con el marco alemán. El SME tuvo más éxito, pero requirió diversos reajustes de las paridades y casi se hundió durante la crisis cambiaria de 1992. Los acuerdos de tipos de cambio se volvieron todavía más frágiles con la decisión de suprimir los controles sobre los movimientos de capitales, que dejaron a la unión monetaria como única alternativa al retorno a la flotación libre (Padoa-Schioppa, 1987).
El apartado final del capítulo aborda la crisis del euro. A pesar de que se reconoció desde el principio que la zona euro estaba lejos de cumplir las condiciones de un área monetaria óptima, se creía que estas condiciones se alcanzarían durante el proceso simplemente haciendo que las características institucionales de los diferentes países se adaptaran para ajustarse al modelo teórico ideal. La estructura institucional de la UEM, así como las reformas estructurales exigidas a los países deudores como condición para recibir ayuda financiera, responden a esta convicción. Siguiendo el enfoque del Área Monetaria Óptima (AMO), las interpretaciones dominantes de la crisis se han centrado en el carácter subóptimo de la zona euro. Coincidimos con McNamara (2015) en que se trata de una diagnosis errónea: la crisis del euro no se debe a una suboptimalidad económica, sino al diseño equivocado de las instituciones económicas y políticas que le acompañan. Tal como argumentaremos en los siguientes capítulos, una asociación con éxito entre países con diferentes niveles de desarrollo no puede conseguirse simplemente obligando a los países más débiles a comportarse de acuerdo con la teoría del ir adoptando las instituciones del país «modelo». Esto significa que las reformas parciales que remiendan aspectos concretos de la crisis no llegarán a la raíz de la crisis del euro. Peor incluso, el cóctel actual de políticas está condenando a los países del sur de Europa a un estancamiento indefinido. Si, como afirma Hopkin (2015: 183), el destino del euro depende del resultado de la crisis en las democracias del sur de Europa, «el hundimiento de la autoridad política que podría resultar de la prolongación de las restricciones [en sus economías] amenaza a todo el proyecto del euro».
2. EL INFORME WERNER Y LA IDEA DE EUROPA
El Informe Werner fue el primer intento concreto de construir una identidad europea después de la firma del Tratado de Roma en 1957. El contexto internacional del momento ayuda a entender por qué la UEM pasó a formar parte de la agenda.
Durante la década de 1960, los avances en la integración europea, con la fase final de la creación de la unión aduanera y la creación de la Política Agraria Común (PAC), representaron un claro avance en el proceso de integración y apuntalaron la aspiración de crear una acción común para contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos. La posición contraria de Francia al funcionamiento asimétrico del Sistema Monetario Internacional (SMI) y lo que De Gaulle calificó como «le privilège exorbitant de l’Amérique» presionó, por un lado, a favor de una reforma del sistema y defendió, por otro, una «Europa europea» independiente de Estados Unidos y con una fuerte influencia en el mundo. Sin embargo, lo que quería De Gaulle era una «Europa de Estados» en la que cada país pudiera mantener su soberanía, y por ello estaba determinado a frenar cualquier avance hacia la supranacionalidad.1
Los primeros signos de crisis del sistema de Bretton Woods —turbulencias en los mercados internacionales de divisas y la crisis del dólar (el denominado «dilema de Triffin»)2— anunciaron la creciente fragilidad del sistema internacional de tipos de cambio fijos. Mientras que el crecimiento del mercado de eurodólares limitaba la capacidad de llevar a cabo una política monetaria independiente de la de Estados Unidos, la devaluación del franco francés y la revaluación del marco alemán en 19693 pusieron de manifiesto la falta de coordinación en asuntos monetarios entre los Seis (los seis Estados miembros de la CE en el año 1969 eran Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo), aumentando el temor de que la inestabilidad de los tipos de cambio, alimentada por la creciente movilidad del capital, podría perturbar la PAC y cualquier otro proyecto de mayor integración.
Estos factores mostraban la necesidad de una mayor integración europea. El Consejo Europeo de diciembre de 1969 en La Haya declaró su deseo de avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria. La iniciativa provino del canciller alemán Willy Brandt, quien sugirió que, en una primera fase, los países miembros de la Comisión Europea (CE) deberían formular conjuntamente objetivos de medio plazo y tratar de armonizar las políticas a corto plazo. En una segunda etapa, «se conseguiría una unión monetaria con tipos de cambio permanentemente fijos» y Alemania estaría preparada para transferir parte de sus reservas a una institución europea común (Gros y Thygesen, 1992: 12). Por su parte, Francia enfatizaba la necesidad de una temprana creación de un sistema de asistencia a las balanzas de pagos y una política cambiaria común con terceras divisas. El Informe Werner fue el resultado del estudio que se encargó para detallar cómo podría realizarse la UEM.
Las profundas diferencias entre las filosofías económicas de los dos principales actores de este proceso se reflejaban en las divergencias de opinión con respecto a los mecanismos que deberían conducir a una UEM exitosa, y persistieron durante toda la historia posterior de avances en la integración. Estaban tan arraigadas en el pensamiento nacional que a menudo había una gran incomprensión mutua. Por ello, a pesar de la común aceptación de la importancia de armonizar las políticas económicas y lograr la convergencia de los resultados económicos para conseguir la integración monetaria, existían grandes diferencias sobre qué es lo que esto efectivamente significaba. Como observan Brunnermeier et al. (2016: 3), para Alemania «gobernanza económica» significaba convergencia alrededor de una cultura común de estabilidad, mientras que para Francia significaba iniciativas conjuntas para dirigir el desarrollo económico. Consecuentemente, el sensible tema de la estabilidad de los tipos de cambio era percibido por Alemania como un problema de consistencia de las políticas económicas domésticas y por Francia como el logro de equilibrios internos y externos que podrían requerir ayudas financieras y, en última instancia, solidaridad internacional (la postura de Keynes en Bretton Woods y el análisis de Meade sobre la balanza de pagos todavía constituían vívidos recuerdos).
La confrontación entre los altos funcionarios nacionales y los de la CE que trabajaron en el Informe Werner volvería a reaparecer siempre que estuvieran en juego decisiones importantes sobre el diseño institucional de la Unión, especialmente la creación del SME, el Informe Delors y la creación de la UEM. Este enfrentamiento terminó siendo conocido como el debate entre los «economistas» y los «monetaristas» (Tsoukalis, 1977; Kruse, 1980; Verdun, 2000a, 2000b, 2002; Maes y Verdun, 2005). Pero este es un nombre poco apropiado. De hecho, se enmarcaría mejor dentro de la discusión sobre el papel del dinero en términos de posturas chartalistas contra posturas metalistas (véase más adelante el apartado 4). Según la visión chartalista (en este debate erróneamente llamada «monetarista»), el dinero puede afectar, y de hecho afecta, a las variables reales. Esta influencia es rechazada por la visión metalista (llamada «economista»), según la cual el dinero solo puede afectar al nivel de precios. Estas etiquetas se han mantenido en diferentes momentos posteriores de toma de decisiones institucionales para calificar las dos opiniones (Wyplosz, 2006). Sin embargo, para entonces, las dos posturas contendientes compartirían la misma fe metalista en la irrelevancia de la política monetaria. Mientras que los alemanes permanecerían en su visión metalista (erróneamente designada como «economista», cuando sería en realidad monetarista según su acepción económica correcta), los franceses (juntamente con todo el frente del sur) argumentarían a partir de una visión «ultramonetarista», negando cualquier efecto real del dinero incluso en el corto plazo.
Así, los países con monedas débiles, Francia, Bélgica y Luxemburgo, «subrayaron el potencial del papel de liderazgo de la integración monetaria» (Gros y Thygesen, 1992: 14), afirmando que «la economía está dirigida por decisiones monetarias deliberadas». Para ellos, por tanto, los acuerdos institucionales monetarios comunes implicaban el estrechamiento de los márgenes de los tipos de cambio, la creación de fondos comunes de reservas y sistemas de apoyo financiero mutuo. La obligación de los países con superávit de asumir parte del coste de defender las paridades hacía que el funcionamiento de los sistemas de tipos de cambio fuera más simétrico y favorecía la armonización de las políticas económicas. Por tanto, una política monetaria común, que debería adoptarse en una fase temprana, podría conducir a la convergencia de la política económica (Verdun, 2007: 198-199).4 En cambio, según los países con divisas fuertes, Alemania y Países Bajos, una coordinación amplia de la política económica (política fiscal y quizás incluso políticas de rentas) debería preceder a la introducción de una política monetaria común (Rosenthal, 1975: 107–108). Unos pocos años después, en la reunión del Consejo Europeo en Luxemburgo en abril de 1976, el comentario de Schmidt «[estoy estupefacto] de que algunos crean que se pueden corregir los errores de los mecanismos presupuestarios o salariales a través de mecanismos monetarios» retrataba muy bien la inflexibilidad de la postura alemana (citado en Mourlon-Druol, 2014: 1282).
Alemania se oponía a las políticas dirigidas a estrechar los márgenes y a la creación en una etapa temprana de un fondo de estabilización de divisas sobre la idea de que «la convergencia de las políticas económicas limitará por sí misma las variaciones de los tipos de cambio entre las divisas europeas» (Ungerer, 1997). Una moneda única debería introducirse solo al final del proceso, como el «toque final» de una armonización que ya se habría llevado a cabo. La postura de Italia varió a lo largo del tiempo, posiblemente como reflejo de la evolución de su mercado laboral, que sugería una postura más favorable hacia la «flexibilidad» de los tipos de cambio. Según Verdun (2007), al final Italia defendió la postura de que la unión monetaria debería llegar después de la unión económica. En cambio, según Ungerer (1997), Italia se puso del lado de Francia.
Otro punto de divergencia era el concerniente a la transferencia de responsabilidad sobre la política económica (fiscal) desde el nivel nacional al nivel comunitario. Se puso mucho énfasis en evitar el riesgo de divergencias de largo plazo en los resultados económicos. Para contrarrestar este riesgo, se debería conferir la autoridad sobre las políticas presupuestarias a un «Centro de decisión para la política económica», capaz de ejercer una influencia decisiva en las políticas económicas, incluyendo aquí las políticas presupuestarias nacionales y las transferencias financieras públicas, para evitar los desequilibrios regionales y estructurales.5 Igualmente reseñable es la conciencia de la necesidad de políticas regionales, industriales y de empleo para abordar las divergencias estructurales.6 Alemania y Países Bajos estaban a favor de una institución centralizada de política económica (por ejemplo, un consejo para la política económica a corto plazo o una comisión dotada de responsabilidades políticas) y un banco central europeo autónomo. Los franceses se opusieron a este esquema, que «tenía pinta de integración política» (Eichengreen, 2007: 193). Menos atención se prestó a la consecución de convergencia en las tasas de inflación. Según Gros y Thygesen (1992: 13), esta diferencia en los objetivos, en comparación con el Informe Delors, se debía solo parcialmente a la experiencia anterior de divergencias relativamente pequeñas en las tasas de inflación, que reflejaba principalmente las «diferentes visiones sobre cómo funcionan e interactúan las economías, predominantes veinte años atrás». Totalmente en línea con la teoría económica de la década de 1990, concluían: «La oposición al “Centro de decisión para la política económica” no fue sorprendente puesto que, al menos desde el punto de vista actual... la UEM no requiere el grado de centralización de la política fiscal previsto por el Informe Werner» (ibid.: 14).
El Informe Ínterin, presentado oficialmente el 8 de octubre de 1970, representó un compromiso precario. Previendo acciones progresivas en paralelo en los frentes de la convergencia económica y la cooperación monetaria, estipulaba la creación de una unión económica y monetaria en tres etapas a lo largo de un período de diez años (1971-1980). En la segunda etapa, «la definición y la dirección de la política económica deberían hacerse progresivamente más vinculantes y debería haber una correcta armonización de las políticas monetarias y presupuestarias». La armonización de las estructuras financieras debería permitir llegar a un verdadero mercado común de capitales, mientras que medidas comunitarias deberían ocuparse de las políticas regionales y de empleo. La unión monetaria implicaba «la convertibilidad total e irreversible de las divisas, la eliminación de los márgenes de fluctuación de los tipos de cambio, la fijación irrevocable de paridades y la liberalización completa de los movimientos de capitales», que «podría venir acompañada del mantenimiento de los símbolos monetarios nacionales o de la creación de una única divisa comunitaria» (Werner, 1970: 10). Se suponía que la culminación del proceso se produciría en 1980, con la transferencia de poder del nivel nacional al nivel comunitario, a través de la creación de un «centro de decisión para la política económica», que sería «políticamente responsable ante el Parlamento Europeo» (elegido por sufragio universal), y de un «sistema comunitario de bancos centrales».
El Plan Werner preveía un grado de integración política que los diferentes países, y mucho menos Francia, no estaban dispuestos a aceptar. La debilidad del dólar, que ponía presión sobre el marco y amenazaba la sostenibilidad del mercado común, la vaguedad de los compromisos durante las primeras etapas y la oferta de cláusulas de opting-out* podrían haber desempeñado un papel importante. Siguiendo los pasos de De Gaulle, el presidente Pompidou consideraba que solo la cooperación económica y financiera que formaba parte de la primera etapa era realista, mientras que los planes para transferir poderes cruciales sobre cuestiones monetarias a las instituciones comunitarias —tal como estaba previsto para la segunda etapa— eran juzgados como poco realistas o poco deseables. «En obvia deferencia hacia las reticencias de Francia a discutir acuerdos institucionales para la etapa final y la transferencia de responsabilidades al nivel de la CE, la Comisión raramente se refería a estas cuestiones» (Ungerer, 1997: 114).7 En un discurso en el Bundestag en 1970, el canciller Brandt describió el plan por etapas para la unión económica y monetaria como «la nueva Carta Magna de la Comunidad Europea». Una visión más sobria fue aquella expresada por Helmut Schmidt, su ministro de Defensa, quien se mostró a favor de:
«Unas expectativas más vinculadas a realidades: una cooperación más amplia y más profunda, aunque las instituciones no sean necesariamente perfectas... La unificación política de la Europa Occidental sigue siendo el principal objetivo de nuestra política exterior... [pero] puede verse amenazado si sus arquitectos aspiran a objetivos inalcanzables. El pragmatismo y el gradualismo ofrecen mejores opciones (Schmidt, 1970: 44, 40).





























