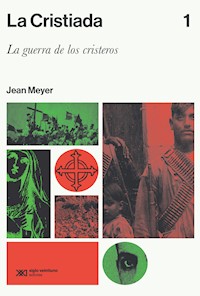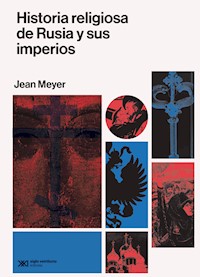Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
La guerra que entre 1926 y 1929 —y en menor escala entre 1934 y 1938—enfrentó a miles de campesinos con un gobierno que se asumía como producto de la triunfante Revolución Mexicana estuvo durante largas décadas bajo el manto del tabú. La composición social de quienes la pelearon, el ánimo jacobino — apenas reprimido— de algunos generales revolucionarios, la hostilidad entre el nuevo Estado mexicano y el Vaticano hicieron que ese largo y cruento episodio de nuestra historia se estudiara poco, casi a hurtadillas, hasta que a comienzos de los años setenta se publicó La Cristiada, libro señero por su método, su profundidad y su empatía con los vencidos. Durante siete años, Jean Meyer hurgó en archivos, realizó encuestas y registró conversaciones con muchos sobrevivientes de este choque fratricida: fruto de esa dedicación es el libro que hoy, cuarenta años después de su primera edición, publica Siglo XXI Editores. En esta historia política y diplomática México, Washington y Roma ocupan el primer plano, con la Iglesia mexicana enfrentada al Estado nacional y al Vaticano, en un conflicto en que el petróleo no anda lejos del agua bendita y en el que resuenan la reforma agraria y las ideas de vanguardia del gobierno. La obra de Meyer está tejida de narración y análisis, de historia militar, económica y sociológica, y es a la vez un ambicioso intento de interpretación, un discurso sobre otros discursos: el de Calles —que no es el de Obregón—, el de la Santa Sede —que no es el de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa ni el del arzobispo de México—, el de los estadounidenses. Este primer volumen aborda la guerra de los cristeros a partir de la palabra de los propios actores: los católicos de pie, la jerarquía eclesiástica, los combatientes de uno y otro bando, los generales —tanto el mítico Enrique Gorostieta como Obregón y Calles—, presentes en este relato vivo y doloroso de la confrontación. El autor tiene cuidado en mostrar que los cristeros no fueron gente de la Iglesia, ni católicos haciendo política, ni lacayos de los obispos, ni instrumentos de la Liga. Tiene razón Jean Meyer: "a la Cristiada se la puede leer como la Ilíada". Quien se asome a estas páginas "no dejará de probar una emoción profunda al leer cada uno de los episodios de esa epopeya que pertenece al patrimonio de la humanidad".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 737
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Abreviaturas
Parte I
Los avatares de un conflicto
1]
2] La Independencia: ¿triunfo de la Iglesia?
3] 1822-1823
4] La Reforma
5] Los “religioneros”, 1874-1876
6] El Porfiriato o la política de conciliación
7] La Revolución
a) Madero, 1911-1913; b) Carranza; c) La dinastía de los sonorenses
8] El enfrentamiento: el Congreso Eucarístico
Parte II
La ruptura
1. El engranaje, o el nacimiento de una crisis
1] 1925: La agresión contra la Iglesia, bajo la forma cismática
2] El fondo del problema: índole del Estado mexicano, acción de la Iglesia
a) El gobierno; b) El militantismo anticlerical y religioso; c) La política social de la Iglesia
2. 1926: La ruptura
1] Protagonistas
a) El clero y los fieles; b) Roma; c) El Estado mexicano
2] La marcha a la ruptura
a) La corrupción: enero de 1926: b) Febrero: ¿pretexto o provocación?; c) La escalada: marzo, abril, mayo
3] La ruptura definitiva
4] Sentido de una crisis
a) El gobierno; b) Los obispos
5] Agosto
6] Las cámaras…
7] …o las armas
Parte III
La solución
1. Génesis del modus vivendi de junio de 1929
1] Las tentativas de Obregón, 1926-1927
Las entrevistas de San Antonio,
2] Morrow y Obregón persuaden a Calles
2. La paz
1] Los “arreglos” de junio de 1929
2]
3. El sentido de los “arreglos” de 1929
1] La línea romana
2] Las divisiones episcopales
a) La intransigencia; b) La transigencia; c) Los estilitas
3] El gobierno
4] Alcance de los arreglos, “si arreglos pueden llamarse”
Conclusiones y bibliografía
Conclusiones
1] El gobierno
2] La Iglesia
3] La Revolución mexicana
Bibliografía
Índice de mapas y fotografías
historia
Meyer, Jean
La Cristiada. El conflicto entre la Iglesia y el Estado Vol. 2 / Jean Meyer ; trad. de Aurelio Garzón del Camino. – 3ª ed. – México : Siglo XXI Editores, 2022
VIII + 331 + 16 p. ; 16 × 23 cm – (Colec. Historia)
ISBN:978-607-03-1295-3 (Vol. 2)
ISBN:978-607-03-1294-6 (Obra completa)
1. México – Historia – Conflicto religioso y rebelión cristera, 1926–19292. Iglesia y Estado – México – Historia – Siglo XX 3. Iglesia católica – México I. Ser. II. t.
LC F1234 M652c Dewey 972.0927 M6121c
© 2022, siglo xxi editores, s.a. de c.v.
primera edición, 1973segunda edición, 1994tercera edición, 2022
isbn 978-607-03-1294-6 (obra completa)
isbn 978-607-03-1295-3 (volumen 2)
isbn-e 978-607-03-1299-1 (volumen 2)
A Aurelio Acevedoy a los compañerosde la imposible fidelidad
Abreviaturas
AAA
Archivos Aurelio Acevedo † (Distrito Federal)
AGN
Archivo General de la Nación, ramo Presidentes, Obregón/Calles.
AHDN
Archivo Histórico de la Defensa Nacional
ARF
Archivos A. Rius Facius
C
Archivos del P. S. Casas † (Guadalajara)
DAAC
Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización.
DSR
Department of State Records, Washington.
L
o
LNDLR
Fondo Palomar y Vizcarra (Liga Nacional de la Defensa de la Libertad Religiosa) (
UNAM
)
MID
Military Intelligence División, Washington
SJ
Archivos de la Compañía de Jesús, provincia de México.
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de México, departamento de Historia.
V
Archivos de P. Nicolás Valdés (Guadalajara).
PARTE I
LOS AVATARES DE UN CONFLICTO
1]
La Iglesia católica llegó a México con el conquistador español, y es muy difícil separar lo espiritual de lo secular en los actos y móviles de la una y del otro, ambigüedad acrecentada aún más por la voluntad muy firme que manifestaban los reyes, muy católicos, de “proteger a la Iglesia”, protección que fue el origen de todos los conflictos entre la Iglesia y el Estado en las diversas regiones de lo que fue el Imperio español.
La conquista espiritual preocupó, efectivamente, a los monarcas. Fernando e Isabel primero, y a los Habsburgo después. Es, de hecho, la justificación fundamental de la conquista material y la única excusa de la violencia desencadenada por unos conquistadores que profesaban la mayor admiración a la civilización y las realizaciones materiales de sus vencidos. “Obra civilizadora”, apenas si concebían otra que la evangelización, la conversión a la Verdadera Fe, de aquellos en quienes se veía, después de haberse planteado el problema de la existencia de su alma, la única gens angelicum. El Estado español justificó, pues, su expansión y su dominación por la expansión y la protección de la Iglesia.
Sobre la religiosidad del hombre del siglo XVI, Rabelais, Lutero o Hernán Cortés, sabemos a qué atenernos para osar afirmar que constituía la base de su personalidad y esto hasta en sus contradicciones. Siete siglos de guerras peninsulares contra los árabes habían preparado al Estado y al hombre a esta a manera de última cruzada que fue la conquista de América; el catolicismo ibérico reformado por Ximenes de Cisneros debía naturalmente impregnar la sociedad del Nuevo Mundo, tanto más intensamente cuanto que habían sido despertadas las antiguas esperanzas milenarias con la contemplación de un universo joven y nuevo; los tres siglos vividos por la Nueva España no son comprensibles más que si el historiador tiene en cuenta la omnipresencia de la religión católica y de su Iglesia. Por última vez, quizá, la Edad Media occidental se esfuerza en construir, sobre esta tierra, la Ciudad de Dios, en el mismo momento en que Europa volvía la espalda a esta utopía para darse otras. Del nacimiento a la muerte, y más allá, el hombre se halla encuadrado, educado, conducido al trabajo, a la pena y al placer, por la Iglesia, que se mezcla inextricablemente a la sociedad.
Esencia, sustancia de la vida social, la Iglesia era, sin embargo, menos poderosa de lo que pudiera creerse, ya que la misma medida de su influencia da la del control del Estado sobre ella. La corona, a causa de las concesiones obtenidas del papa entre 1501 y 1508, ejercía un poder absoluto y fácilmente tiránico sobre todos los asuntos eclesiásticos, con tal de que no tocaran a la doctrina. Los soberanos españoles, una vez realizado así el sueño de Felipe el Hermoso y de los legistas, habían hecho realmente de la Iglesia un órgano de gobierno sin igual; este “patrocinio regio” (Real Patronato) permitía la colación de todos los oficios, de la sacristía hasta el palacio arzobispal, facultaba el control fiscal y la utilización del total o de parte de los bienes eclesiásticos, y dejaba al arbitrio de la corona la aprobación o desaprobación de la construcción de todo edificio, la aprobación o desaprobación de la publicación y ejecución de todo comunicado papal. Era además la corona la que decidía respecto de la entrada y permanencia en América de los clérigos procedentes de otros lugares.
Teóricamente, Roma no había concedido tales privilegios sino bajo condición y en modo alguno a perpetuidad: bajo condición de que los reyes de España hicieran cuanto pudieran por la propagación y defensa de la fe en sus posesiones americanas. Teóricamente, no había lugar para el conflicto entre los dos poderes, ya que el monarca temporal en América era, de hecho, el jefe de la Iglesia, que tenía en sus manos ambos poderes.
Conflictos los hubo, sin embargo, breves conflagraciones o enfrentamientos seculares. Pudo verse al obispo Vasco de Quiroga armar a un pueblo indio y ponerse a su cabeza para conducirlo al combate, cuando el proyecto espiritual que era el suyo vino a chocar con los intereses temporales de los españoles. Durante toda la Colonia, el indio fue manzana de discordia entre el Estado y la Iglesia —hablamos al nivel de las entidades abstractas y en modo alguno al nivel de los individuos, ya que podríamos encontrar, lo mismo civiles que eclesiásticos, tanto funcionarios en defensa, o por el contrario en pro de la explotación, de los indios—. El clero misionero, alistado a petición de Cortés en el seno de las órdenes regulares ya reformadas, animado de un celo místico que con trabajo se hubiera encontrado entre los seculares, disputó el indio al conquistador, y más tarde al colono. Lo que fue cierto en el siglo XVI siguió siéndolo en el XVIII: ¿no se debe buscar una de las razones locales de la expulsión de los jesuitas en el antagonismo que los oponía a los colonos del norte, cuando parecían hacer de esta región una vasta reducción para preservar al indio?
El conflicto con los jesuitas —el episodio de Palafox es uno de sus avatares, e incluso si la Compañía no desempeñó en él su mejor papel, incluso si el prelado merece toda nuestra simpatía, es seguro que los padres eran más lúcidos que él: el fondo del problema era la dependencia o la independencia de lo espiritual respecto de lo temporal—, el conflicto con los jesuitas, repetimos, no es sino un aspecto, el más visible, del esfuerzo constante hecho por Madrid para mantener al clero bajo tutela; el éxito pasa por la eliminación de los regulares, siempre más temibles por su independencia, su misticismo y su ultramontanismo. Si en el siglo XVI el impulso misionero permite la ascensión de frailes prelados, en el XVII el alto clero se vuelve aristocrático: el rey nombra a grandes de España y ya nunca a frailes.
El conflicto con los jesuitas ofrece el interés de ser sintético, de tocar a todos los aspectos del problema y en particular eal de la riqueza, el del papel económico de la Iglesia, fuente de conflictos si los hay. El Estado jamás cesó de preocuparse de la concentración territorial y fiduciaria que se realizaba, según un proceso permanente, en provecho de la Iglesia, ya fuese por las donaciones piadosas o por la actividad económica propiamente dicha del Estado eclesiástico. Ya en 1535, un real decreto precisaba que sólo se harían donaciones de tierras en el caso en que el beneficiario se comprometiera a no cederlas jamás, de una u otra manera, a la Iglesia; en 1578 el municipio de la capital mexicana insistía sobre la aplicación eficaz de medidas comparables, y en 1644 recomendaba la suspensión de fundaciones de nuevos conventos, precisando que la carga económica que representaba el mantenimiento de las numerosas comunidades religiosas y la existencia de numerosos bienes de manos muertas se había vuelto demasiado pesada para la Nueva España.
Los trabajos en curso no deberían tardar en suministrarnos la situación real de la fortuna y de la potencia económica eclesiástica bajo la Colonia. Considerable fortuna, considerable poder, papel considerable inevitablemente. La Iglesia desempeñaba, por ejemplo, un papel de banquero que le permitía disponer de una considerable cantidad en metálico; prestamista a bajo interés, acrecentaba aún más su fortuna territorial cuando los deudores no podían levantar las hipotecas; primer propietario inmobiliario, desempeñaba un gran papel para el pueblo de las ciudades, que se alojaba y trabajaba en sus locales.
La mejor manera de comprobar la influencia de la Iglesia sobre la Nueva España es además utilizar la prueba en contrario: la prueba de que la asombrosa estabilidad del poder, tres veces secular, de España en México descansaba en buena parte sobre la Iglesia es que la política antagónica de los Borbones es uno de los factores esenciales si se quiere comprender la propagación de la guerra de independencia. Al enajenarse el apoyo del clero y del pueblo, al unir la causa de la inmunidad eclesiástica con la de la independencia mexicana, el poder de la corona destruía sus cimientos.
2] LA INDEPENDENCIA: ¿TRIUNFO DE LA IGLESIA?
La abolición de la inmunidad eclesiástica, medida tomada por el virrey y confirmada por las Cortes españolas, formaba parte de la política “ilustrada” de los Borbones y de su programa de reforma de la Iglesia. El decreto temporal del virrey respondía inmediatamente a las necesidades de la lucha contra los insurgentes, con demasiada frecuencia dirigidos por sacerdotes, y no hacía sino dar término, lógicamente, a una política monárquica y absolutista comenzada bajo Carlos III, según la cual el privilegio eclesiástico era fundamentalmente incompatible con la modernidad.
Después de los siglos durante los cuales los Habsburgo, como monarcas tradicionales y carismáticos, habían servido a la Iglesia a la vez que se habían servido de ella, la política moderna y racional de los Borbones venía a chocar de frente contra una Iglesia acostumbrada hasta entonces a la cooperación y a la interdependencia.1
En México, esta política fracasó, ya que debilitaba el sistema colonial, al cual se suponía que reforzaba, preparando así su subversión total, a la vez que consolidaba finalmente la posición de la Iglesia, lo cual iba a provocar una serie interminable de conflictos durante los siglos XIX y XX.
Los efectos de la política religiosa de los Borbones no se dejaron sentir inmediatamente, y los tropiezos causados por la aplicación de las reformas, en el interior del gobierno colonial, no tuvieron repercusión alguna sobre el movimiento insurgente, incluso si revelan la fuerza de los sentimientos en juego. Los oidores de la audiencia podían muy bien condenar todo ataque contra los privilegios eclesiásticos, pero no estaban en disposición, ni podían rebelarse contra Madrid, ni los obispos eran capaces de hacer otra cosa que protestar y poner en guardia al rey contra los peligros de su política. Si esta política contribuyó a la independencia, fue porque provocó el desafecto de aquellos a quienes se considera siempre como privados de conciencia política, aquellos mismos a quienes se encuentra siempre en medio de los conflictos religiosos en México, hasta el siglo XX: el bajo clero y las masas populares.
Los inspiradores y los ejecutantes de la reforma monárquica e “ilustrada” olvidaban dos cosas: la veneración de la mayoría de los mexicanos por el sacerdote y la influencia ideológica que éste ejercía gracias a tal sentimiento. Ya fuese de ascendencia criolla o india, el mexicano no hacía distinción alguna entre el sacerdocio del clérigo y su condición humana, de ahí esa “devoción fanática”, caracterizada por las genuflexiones y el beso en la mano del tonsurado, clisé que sirve desde el siglo XVII para denunciar la influencia del clero sobre el espíritu de los fieles.2
La inmunidad era la mejor prueba del carácter sagrado, sobrehumano, del sacerdote; de ahí que todo acto de gobierno contra este privilegio habría de ser recibido por los fieles como una violación blasfematoria, un atentado monstruoso, una tiranía que justificaba la rebelión. El pueblo no podía comprender el sutil anticlericalismo de la ley de 1778,3 que estatuía como condición previa a todo recurso a Roma la aceptación del Consejo de Indias; pero, en cambio, fue muy sensible a la expulsión de los jesuitas y a la supresión de la inmunidad de los sacerdotes en todo caso criminal. Hechos espectaculares, que no necesitaban de buena teología para ser comprendidos como atentatorios a la santidad de la Iglesia y de la religión.
La expulsión de unos 500 padres, conducidos bajo buena escolta a Veracruz, y la detención y prisión de párrocos, eran ataques directos contra el clero. Aunque separados en el tiempo y aparentemente sin relación ninguna entre ellos, ambos hechos fueron sentidos por el pueblo como la manifestación de un plan “demoniaco para destruir la religión en México”, y la intuición era justificada, ya que seguía tratándose de reforzar el control regio sobre el clero. En 1767, alzóse el pueblo en varios lugares para impedir la marcha de los jesuitas, y después de 1799 sabemos de varios casos de motines parroquiales para liberar a sacerdotes presos. Las calamidades naturales de los años que siguieron fueron explicadas como castigo del sacrilegio y signos de la cólera de Dios.
Los historiadores que insisten sobre la insignificancia militar y policiaca de las revueltas de 1767 y 1799 no ven más que un aspecto del problema y, en cierto modo, se tranquilizan a poca costa; lo importante es que se consuma entonces la ruptura entre gobernante y gobernados, dejando disponibles a las masas para un movimiento de independencia que habría de ser precisamente encuadrado y dirigido por los sacerdotes.
Desde luego, la creencia mexicana según la cual los ministros francófilos de Madrid conspiraban para entregar América al Anticristo Napoleón, hijo de la Revolución Francesa, la bestia del Apocalipsis, se comprende mejor, así como también estas declaraciones:
Las Cortes de Cádiz son compuestas de impíos, hereges y libertinos, que se avergonzarían los ginebrinos de tenerlos por compañeros… se preparan ya a dar el golpe a las órdenes religiosas y plata de las iglesias.4
América es el último refugio para la religión de Jesús.5
Sabed igualmente que estamos tan lejos de la herejía que nuestra lid se reduce a defender y proteger en todos sus derechos nuestra Santa Religión que es el blanco de nuestras miras, y extender el culto de Nuestra Señora la Virgen María como protectora y defensora visible de nuestra expedición —decía Morelos—.6
El famoso “bando” de 1812, que abolía la inmunidad eclesiástica de manera absoluta, no hizo sino confirmar a los insurgentes en sus convicciones, y pudo verse sobre los estandartes de los rebeldes la inscripción “La inmunidad o la muerte”. Esta medida dictada por la necesidad militar acabó de convencer al pueblo de que el gobierno quería destruir a la Iglesia y perseguir la religión, e impulsó a los sacerdotes a predicar la venganza divina y a los hombres a alistarse en las partidas insurgentes. Haciendo el paralelo, según una exégesis de tipo medieval, entre el “bando” y la expulsión de los jesuitas, se llegó a notar que ambas decisiones habían sido publicadas el mismo día de la semana, en la misma fecha y a la misma hora, a cuarenta y cinco años de distancia.7
La política de los Borbones tuvo, esto es cierto, como resultado separar el clero de la corona y, consiguientemente, preparar la independencia, ya que el ascendiente de los sacerdotes sobre los fieles desempeñó un papel decisivo en la participación de las masas en el levantamiento. Sin embargo, los obispos habían advertido al rey del peligro, invitándolo a no dejarse “engañar por las ventajas aparentes que producirían las medidas al limitar la inmunidad eclesiástica y su jurisdicción” y prediciendo que podría verse obligado un día a recurrir a la fuerza para mantener en la obediencia a sus súbditos americanos, a causa precisamente de los ataques oficiales contra la Iglesia. Aunque el razonamiento de los obispos se apoyara sobre una interpretación simplista y providencialista de la Revolución francesa (considerada como el castigo de Dios abatiéndose sobre una monarquía que había domesticado a la Iglesia y se había debilitado al atacarla), sus conclusiones no carecían de fuerza y sus observaciones sobre la situación política de la Nueva España ilustran los acontecimientos que siguieron, por la relación de la política regalista y la independencia. Los obispos pensaban que si el Imperio español había podido durar tres siglos sin tener un ejército que lo defendiera era porque el clero predicaba en él sin cesar la sumisión y la obediencia a Dios y al rey, su lugarteniente. Era peligroso, decían, atacar a un aliado tan fiel y tan valioso en el momento mismo en que amenazaba la inquietud política.
Si la inquietud del clero había contribuido a la paz, ¿no debería temerse verla actuar en sentido contrario?
La historia, no siempre elucidada,8 de las guerras de independencia demuestra el carácter profético de los análisis episcopales: no hubo un combate en el que los sacerdotes no sirvieran de jefes, ya que se estima que las cuatro quintas partes del bajo clero ayudaron directa o indirectamente a la insurrección.9 ¿Por qué el bajo clero se hallaba tan en contra de Madrid, cuando que la política absolutista apenas si afectaba más que a los grandes de la Iglesia? El cura rural no estaba al corriente (y, de haberlo estado, no habría comprendido el sentido de sus medidas) de la intervención real en la jurisdicción eclesiástica, ni de la imposibilidad de comunicarse directamente con Roma. Se diría que las medidas gubernamentales habían agravado la situación ya poco brillante del bajo clero. No se trata tanto de la división del clero entre criollos y gachupines españoles, menos favorecidos los primeros en relación con los segundos en el reparto de los beneficios. Esta frustración existía ciertamente, y esto desde la generación posterior a la conquista; pero no era el hecho esencial y suficiente para explicar la participación de los sacerdotes en la insurrección.
La cuestión de las rentas era mucho más grave que la de las prebendas y beneficios. El arzobispo de México tenía 130 000 pesos de renta, que contrastaban con la pobreza de los curas que subsistían de la sola renta parroquial. Si la parroquia era pobre o poco poblada, el párroco no hacía más que ir viviendo. Esta penuria relativa era ya escandalosa en relación con la opulencia del alto clero. ¿Qué decir, entonces, de la suerte de los vicarios o tenientes de cura, que no tenían más que el pie de altar para no morirse de hambre? El obispo Abad y Queipo nos dice del bajo clero dependiente de él que los curatos eran tan pobres que no se encontraba quién los desempeñara sino forzados o interinos, porque nadie los quería, ni en propiedad, ni voluntariamente. Esto no es extraño, ya que la miseria era tal que corría el peligro de morir en ellos en seis u ocho meses. Se encuentra la misma desproporción entre los regulares, como nos lo dice un libelo fechado en 1823: Los frailes gordos contra los frailes flacos.
Los decretos reales contra la inmunidad no hicieron más que acentuar los contrastes; someter capellanías y fondos piadosos a la jurisdicción real, y después secularizar su capital, no afectaba a los canónigos ni a los obispos que sacaban lo esencial de sus ingresos del diezmo; pero, para los curas que sólo tenían la renta de las capellanías para redondear sus entradas, era grave. En cuanto a la multitud plebeya de los clérigos sin beneficio y en cuanto al ejército de los proletarios seculares, no tenían otra renta que esas capellanías y las misas que se mandaban celebrar. Ahora bien, Mons. Abad y Queipo había podido estimar que en su diócesis de Valladolid ese bajo clero miserable representaba 80% de los efectivos clericales. Los regulares, demasiado numerosos para las dotaciones iniciales de sus casas, no contaban más que con los fondos piadosos para sobrevivir. En estas condiciones, las medidas reales reducían a estas gentes “a una vergonzosa mendicidad”, y el decreto de secularización de 1804 sería muy duramente resentido y permitiría al bajo clero hacer al gobierno de Madrid, “rapaz e impío”, responsable de sus males.10 La corona, por lo demás, no fue siquiera capaz de pagar el 3% prometido del valor expropiado.
La intrusión de la justicia regia en los asuntos criminales relativos a los eclesiásticos afectaba aquí también al bajo clero, ya que era difícil imaginar la detención de un prelado o de un abad. Sobre todo, la ley no castigaba sólo a los asesinos, fornicadores y ladrones; también caía sobre cuantos chocaban con la administración al realizar lo que ellos estimaban ser su deber eclesiástico. En fin, el clero se sentía terriblemente disminuido en su prestigio por una medida que lo rebajaba a la categoría de los simples seglares, al suprimir unos privilegios que tenían sobre todo valor de símbolo. El sacerdote dejaba de ser el igual, ya que no el superior, del poder local en cuanto caía bajo su jurisdicción. La política religiosa de los Borbones es, pues, uno de los principales factores del alistamiento del bajo clero al lado de los insurgentes. Ése fue el motivo de que la Constitución de Apatzingán, el 22 de octubre de 1814, proclamara el catolicismo como única religión, con exclusión absoluta de toda otra, rehusara la nacionalidad mexicana a los herejes, los apóstatas, los extranjeros no católicos y rehabilitara a las órdenes suprimidas bajo Carlos III y Carlos IV. Desde el comienzo del movimiento, la defensa de la religión y de la Iglesia fue expresamente afirmada, así como la “restauración de los privilegios y del prestigio arrancados a los sacerdotes” por el gobierno de Madrid.11
En fin, hay que decir que la Independencia de 1821 fue inmediatamente provocada por los decretos anticlericales de las Cortes de 1820. Los liberales españoles a la sazón en el poder perdieron inmediatamente el apoyo de las clases dirigentes criollas, las mismas que habían contribuido a la derrota de los insurgentes y a la pacificación realizada en esa fecha. Y ellos que, por su fidelidad al virrey, habían vencido a Hidalgo y Morelos, proclamaron la independencia con el apoyo de los prelados que condenaran a los sacerdotes que habían luchado por ella.
El gobierno liberal promulgó en unos cuantos meses una serie de decretos que atacaban radicalmente la situación y los intereses de la Iglesia en general, y del alto clero en particular. Desde el momento en que Fernando VII no podía ya proteger a la Iglesia, cesaba ésta de ser legitimista, como lo prueba su acción en México en 1820-1821 y su responsabilidad directa en la independencia. El alto clero, tan fiel al rey que declaraba que debía prestársele más obediencia que al papa, que consideraba infernales los movimientos de Hidalgo y Morelos, no bien la autoridad amenazó sus privilegios organizó la secesión, abandonando aquella corona a la que tanto había servido. La independencia se proclamó porque el rey no era lo bastante rey.
Aun antes de que las nuevas medidas fuesen aplicadas, su preparación había agitado a la Nueva España. El gobierno conocía muy bien el resentimiento de la Iglesia12 y su nueva desconfianza. Había bastado que corriera el rumor de una orden secreta para detener y deportar al obispo de Puebla (uno de los que habían pedido en 1814, al rey, la revocación de la Constitución de Cádiz) para que estallara un motín de dos días en Puebla. No es nada extraño que el obispo de Puebla desempeñara un papel esencial en la conspiración, convertido en un feroz opositor al régimen, y advirtiera al virrey que jamás permitiría la violación de sus derechos y de la dignidad de sus funciones.13 Los españoles que han escrito sobre la independencia mexicana hacen coincidir la reanudación del movimiento en un virreinado pacificado por completo, o casi, con la aparición de los decretos anticlericales, los mismos que fueron acogidos en España por una serie de trastornos violentos. Para ellos, el clero fue el inspirador del Plan de Iguala. Para ellos, Agustín de Iturbide no fue más que un oportunista que hizo la política del clero, por ambición, por conveniencia personal.14
Discútese todavía la índole exacta de las relaciones entre Iturbide y las dos juntas eclesiásticas clandestinas, la del obispo Antonio Pérez, de Puebla, y la del canónigo Matías Monteagudo, de México, el primero criollo, el segundo peninsular. Algunos piensan que las dos trabajaban juntas, y que el canónigo Monteagudo había llegado a ganarse la confianza del virrey, hasta el punto de persuadirlo de que nombrara a su agente, Iturbide, para mandar al ejército del sur. Otros creen —y para W. S. Robertson, reciente biógrafo de Iturbide, es la versión más verosímil— que la iniciativa procedió de Iturbide. Su nombramiento se debió exclusivamente a sus cualidades militares, que hacían que fuera el único jefe capaz de acabar con las partidas rebeldes de Guerrero, y fue entonces cuando se le ocurrió utilizar esta posición de fuerza para conquistar el poder. El plan es de su invención, y él quien fue a convencer al clero, a los demás grupos de la sociedad y a los propios insurgentes, haciendo de la defensa de la religión uno de los medios de su política. Que fuese el clero o Iturbide quien tomara la iniciativa, el caso es que, allí donde Hidalgo y Morelos habían fracasado, Iturbide triunfó gracias al apoyo de las clases dirigentes (todo el alto clero, criollo y español), que ganaron para él a la opinión pública y le dieron su ayuda material.
El Plan de Iguala fue impreso por un sacerdote, y fue otro sacerdote quien llevó un ejemplar al virrey Apodaca. Fuera del obispo criollo de Durango, que condenó abiertamente el Plan, y el arzobispo de México, que le era secretamente hostil, todo el alto clero se volcó en el clan de la independencia, reuniéndose así con sacerdotes y frailes que militaban en él desde hacía ya once años. La propaganda en favor del movimiento la aseguraban los predicadores, y en todas partes se recibió con grandiosas ceremonias religiosas al “Ejército Trigarante”.
Es indudable que la revolución de la independencia de 1821 fue pensada y realizada por las clases dirigentes criollas descontentas en el siglo XVIII con las reformas de los Borbones y asustadas en 1820 por las de los liberales españoles. Por eso se puede hablar a veces de una independencia como la de Rodesia, obtenida por colonos reaccionarios contra una metrópoli progresista. Esto sería juzgar rápidamente y olvidar la extraordinaria popularidad de Iturbide, expulsado muy recientemente y tan sólo del panteón de la escuela primaria. Sería también olvidar que la política de los liberales en 1820 (lo mismo habría de ocurrir en 1833 en México) ofendía violentamente la piedad de las masas, que eran de todo punto indiferentes a la abolición de los mayorazgos o de los privilegios de los comerciantes y de los militares, pero que sentían como otras tantas heridas en su carne los ataques contra la religión y la Iglesia. Por primera vez en la historia mexicana, se acusa a la Iglesia de abusar “de la piedad y de la obediencia” del pueblo para arrastrarlo a combates en los que la religión sirve de pretexto. Los acusadores en 1820 son los funcionarios españoles. Después de 1821 y hasta 1938, la acusación se repetirá con frecuencia, esta vez por los gobernantes mexicanos. Enfrente, se ven aparecer los volantes y pasquines en los que se denuncia al gobierno “ateo y jacobino” que persigue de manera rabiosa y demoniaca la ruina de la Fe.
Iturbide, notable político, el mismo que había aplastado a los insurgentes, el que fusilaba sin remordimiento a los sacerdotes rebeldes, llegó a convertirse en el artesano de la independencia e inscribió en su programa la restauración de los privilegios jurídicos de los clérigos, y sobre su bandera la religión, siendo las tres garantías “Religión, Unidad, Independencia”.
Un misionero español podía muy bien explicar en 1822 a Fernando VII que la Iglesia había ganado para él el México del siglo XVI y se lo había vuelto a tomar en 1821, cuando se había visto obligada a elegir entre la lealtad al rey y la defensa de la religión, que el antigobierno liberal quería destruir. Era plantear el problema de manera excelente al nivel de la ideología.
Esta unanimidad del clero cimentada por el anticlericalismo de las Cortes explica la facilidad con que se llevó a cabo la independencia: seis meses y muy poca sangre derramada. ¡Contraste, si los hay, cuando se piensa en los siete terribles e inútiles años que asolaron la Nueva España de 1810 a 1817! El 21 de junio de 1822, Juan Cruz Ruiz de Cabañas y Crespo, arzobispo de Guadalajara, consagraba a Agustín de Iturbide emperador, realizando los votos de la nación entera.15
Lucas Alamán ha podido preguntarse si el clero no habría hecho un mal negocio y cambiado simplemente de amo. Razonaba basándose en las primeras tentativas de los liberales mexicanos, y los acontecimientos posteriores debían darle la razón; pero, en 1821, el clero era todopoderoso y su papel en la proclamación de la independencia tenía que darle una idea, quizá exagerada, de su poder. En marzo de 1822, el arzobispo de México declaró que el Patronato había muerto y que la Iglesia recobraba su libertad. En los primeros tiempos, el que fuera objetivo de los Borbones, someter la Iglesia al Estado, falló, y la Iglesia ganó con ello una independencia que coincidía con la de la nación. Entonces comenzó una lucha de 120 años en el curso de la cual el Estado habría de tratar de recobrar para sí los derechos16 de la fe. La cuestión religiosa encontró desde luego todos los inconvenientes de una lucha que opone un Estado a la Santa Sede. Esta primera derrota del Estado moderno iba a hacer la lucha mucho más dura y explica una violencia desconocida fuera de allí. Las guerras de la Reforma, el anticlericalismo de las Constituyentes de 1917, la persecución de 1926-1938 y las insurrecciones “cristeras” de esta época son las consecuencias tanto del programa regalista y de su fracaso como del poder social de la Iglesia.
3] 1822-1823
Los legisladores mexicanos quisieron ganar a su causa una Iglesia cuya fuerza acababan de utilizar y de comprobar, ofreciéndole una situación privilegiada, una situación oficial, a condición de que aceptara su subordinación a un Estado del cual habría de respetar las órdenes, así como los límites que pusiera a su acción. La Iglesia había sufrido bastante las regias intrusiones para no tolerar la vuelta a una situación semejante; pero esto no querían entenderlo los legistas, que no cesaron de reclamar hasta 1859 un concordato, mientras que la Iglesia luchaba por su separación del Estado. Fue un curioso combate, de frentes trastrocados, cuando en el resto del mundo occidental podía verse a las fuerzas hostiles a la Iglesia luchar por imponer la separación. Aquí la separación se consideraba una victoria de la reacción clerical, y se vio en pleno siglo XX al Estado mexicano reanudar la lucha para someter a la Iglesia a su tutela.
La Constitución de 1824 proclamaba que la religión católica era la única religión y que “el Patronato Real es de derecho inherente a la soberanía nacional”. Era proseguir el sueño regalista de hacer del clero el instrumento de una política, sueño tenaz si los hubo. No viendo en los privilegios y la propiedad eclesiástica otra cosa que una consecuencia de las concesiones hechas por la corona, a cambio del derecho de Patronato, derecho negado al nuevo régimen, los republicanos declararon que el poder civil tenía el derecho y el deber de suprimir esos privilegios y de retirar el usufructo de los bienes cedidos en otro tiempo por el Estado. Antes de llegar a esto, hicieron cuanto pudieron por recuperar el Patronato: las constituciones de los estados preveían que “el Estado debe fijar y pagar los gastos del culto”, intervención que el clero juzgó inadmisible y contra la cual protestó con vehemencia.
Valentín Gómez Farías parece haber sido uno de los inspiradores de estas tentativas condenadas al fracaso, desde el momento en que Roma había decidido aprovechar las circunstancias históricas para no volver a las andadas del Patronato. La Santa Sede había concedido el derecho de Patronato a España por necesidad y se lo había dejado por tradición; no podía concedérselo a México, con el cual preveía, con razón, que habría de encontrarse después en desacuerdo, como lo había estado con los Borbones. Y, todavía, los Borbones eran conocidos, no así los republicanos. La Iglesia no cambia jamás de gobierno, ni de doctrina, ni abroga jamás sus leyes, desde el concilio de Trento. Todo lo más, concede arreglos. Cuando los elementos del arreglo se modifican, disputa al poder civil que tiene enfrente (la república) lo que el precedente (la monarquía) ha perdido; trata de volver a ganar lo que ha perdido ella y de perder lo menos que pueda. Este problema irritante del Patronato debía de representar un gran peso para el porvenir y puede verse en él la clave de un antagonismo rara vez vivido de manera tan duradera y peligrosa. El gobierno dio pruebas en este caso de una gran falta de imaginación al reivindicar, basándose en argumentos históricos, la totalidad de la herencia de los Borbones, cuando su existencia misma probaba la legitimidad de los cambios. Esto era lo que la Iglesia respondía. El peligro estuvo en que el debate no se mantenía circunscrito a las altas esferas de la política y acabó por inquietar al pueblo, al cual llegaba deformado, ampliado, para cristalizarse en los términos siguientes: “Lo que anuncian los papeles públicos, lo que se oye en las conversaciones, lo que vemos por nosotros mismos, todo, todo manifiesta que existe un partido que intenta descatolizar a la nación mexicana, secularizar la Iglesia y dejarnos, como en Francia, una sombra de religión”.17
El partido al que hace alusión el libelista anónimo es sin duda alguna el de los liberales anticlericales, que dentro de la gran tradición de la Ilustración proseguían la obra de los Borbones y soñaban, con la masonería de la época y del lugar, en una religión “reformada”, moral, razonable, humana. Este anticlericalismo que predicaba la tolerancia habría de convertirse, exasperándose contra la resistencia encontrada entre los clérigos y en un pueblo del que había que pensar que estaba cegado por los pastores (puesto que naturalmente bueno, debería ver las “luces”), habría de convertirse, decimos, en antirreligioso y, después de la vuelta a la tolerancia, en positivista, sectario y perseguidor.
El anticlericalismo, vocablo demasiado estrecho pero consagrado por el uso, es un aspecto del movimiento de secularización de la vida, del movimiento filosófico de rechazo del pasado; para el liberal, hijo de la Ilustración, la Iglesia católica era el primer obstáculo para el progreso de la razón y de la virtud; a causa de sus vínculos con el sistema político y social condenado, a causa de su fuerza política y económica, era el primer enemigo al que combatir. Teóricamente, los liberales distinguían entre la Iglesia y la religión y proclamaban su respeto por la segunda, así como su fe en el Ser Supremo; como buenos voltairianos, insistían en la utilidad práctica de la religión como moral, y por reconocer que desempeñaba un papel importante en la conservación del orden público es por lo que querían hacerla controlar por el Estado.
En 1824, cuando se proclamó la República, había ya un partido liberal anticlerical, los principales dirigentes del cual, excepto Lorenzo de Zavala y Gómez Farías, eran todos sacerdotes católicos: Servando Teresa de Mier, Miguel Ramos Arizpe y José Luis Mora. Ninguno de ellos era arreligioso, pero los tres eran partidarios de la limitación del papel de la Iglesia y de su subordinación al poder civil. Mora, en su Disertación de 1831, repite las teorías regalistas de los Borbones sobre el control del rey sobre la Iglesia. Este ensayo es a la vez el punto de partida y la suma teológica del anticlericalismo mexicano en el siglo XIX; se halla en la línea tradicional, puesto que se apoya sobre el real decreto de secularización de 1804.
Para los liberales no hay nada más escandaloso que el privilegio, nobiliario, militar o clerical, y la supresión de los “fueros” figura en el primer lugar de su programa.18 La recuperación por la nación de la riqueza económica del clero se imponía, ya que era previa a la destrucción de su poder político y de su fuerza ideológica; la supresión de las órdenes religiosas masculinas se desprendía lógicamente de una interpretación jacobina del concepto de libertad, aunque se adujeran justificaciones económicas (el peso de los perezosos sobre la comunidad), o morales (la desvergüenza de los frailes). La educación, en fin, había de ser secularizada y el control de las mentes jóvenes arrancado a la influencia funesta de los sacerdotes para que las luces pudieran disipar las tinieblas del fanatismo y de la intolerancia.
Los liberales no tardaron nada en movilizar contra ellos las resistencias a tales cambios, y el primer enfrentamiento ocurrió en 1833-1834. No es que no hubiera habido escaramuzas,19 pero por primera vez atacaban los liberales de frente. Siendo presidente Santa Anna, el vicepresidente Gómez Farías trató de realizar con rapidez el programa de secularización e inició una serie de decretos que provocaron su caída. Gómez Farías es uno de esos curiosos personajes de los que jamás se sabe si sus convicciones privadas son opuestas a sus ideas políticas o si constituyen simplemente una habilidad demagógica. El caso es que este hombre, partidario del imperio iturbidista, antes de convertirse en su enemigo encarnizado, ofreció siempre las muestras exteriores de la mayor devoción, de la mayor santurronería incluso, invocando constantemente a la Santísima Trinidad y llevando la paradoja hasta el punto de prestar juramento a la Constitución de 1857 ante un crucifijo colocado entre dos velas encendidas… Gómez Farías comenzó por la secularización del fondo piadoso de California y continuó con la confiscación de los bienes de todas las misiones. Para que la ley no fuera eludida, se prohibió a la Iglesia toda transferencia, toda venta de propiedades. Entre otras escuelas cerradas o confiscadas, hay que citar la Universidad Pontificia; era el preludio de una reorganización de la educación tal como la deseaba Mora.
Después Gómez Farías pasó a la legislación propiamente dicha, suprimiendo el apoyo que el brazo secular prestaba a la Iglesia para la colecta del diezmo y, como el clero protestara, se le prohibió tomar parte en la política y discutir temas políticos. La ley desligó a frailes y monjas de sus votos perpetuos, medida que provocó entre el pueblo, más que todas las otras, un gran escándalo. Típicamente regalista fue la provisión que negaba a la Iglesia la libre elección de los canónigos, que decidía que el Estado tenía el poder de nombrar titulares de las parroquias vacantes y que afirmaba que el presidente de la República debía ejercer el Patronato lo mismo que hiciera el virrey. Los obispos protestatarios fueron desterrados. Todas éstas eran medidas jurídicas y policiacas que marcarían todas las crisis, de tal suerte que nos sentimos obligados a pensar que se trata de un mismo y único asunto de 1833 a 1938.
Los liberales habían presumido de su fuerza, y la reacción violenta los barrió. Santa Anna, que jamás había tenido predilección por las causas perdidas, al sentir que cambiaba el viento se separó de Gómez Farías, lo cual le permitió volver al poder como defensor de la Iglesia. La legislación liberal fue anulada, con excepción de la ley por la cual el gobierno cesaba de prestar su fuerza para la ejecución de los votos religiosos y la colecta de los diezmos.
4] LA REFORMA
Durante veinte años reinó la inestabilidad política, y México pareció a punto de desaparecer en su desastrosa guerra con los Estados Unidos; de esta derrota puede datarse la radicalización de las luchas políticas que habrían de convertirse en verdaderas guerras, ya que no en guerras de religión. La palabra reforma, con la que unos liberales decidieron designar su movimiento, es significativa; se trata de la reforma tomada en el sentido luterano, calvinista, del siglo XVI europeo: el combate contra la Iglesia católica. En aquella época de desastres, la antigua idea filosófica según la cual el protestantismo es superior al catolicismo, por representar el progreso y la tolerancia, se cristalizó hasta llegar a ser obsesiva, precisamente porque el vencedor norteamericano era protestante y el vencido mexicano católico. De ahí a encontrarle a la diferencia religiosa una significación causal no había más que un paso, pronto franqueado por los liberales, que decidieron entonces “reformar” su país.
Que esta convicción —la superioridad norteamericana procedente de la religión— estuviese profundamente arraigada nos lo prueba su persistencia: en 1842 escribía Otero:
En el Norte la población comenzó por una verdadera colonización, numerosas reuniones de los sectarios de la Reforma fueron a buscar un asilo contra el infortunio que los perseguía, y sin ningún título que hiciera superiores los unos a los otros, se vieron forzados todos a dedicarse a la agricultura… y de ahí vino esa población profundamente democrática que se ha presentado después al mundo como la realización más asombrosa de la igualdad social.20
Y, cincuenta años después, José Diego Fernández exclamaba: “Las 13 colonias inglesas… hoy son potencia de primer orden. Los estados latinoamericanos después de su independencia han llevado una vida de miseria, lodo y sangre. ¿Por qué esta diferencia?” Era la religión protestante la que había engendrado la democracia política y el dinamismo económico.21 Esta admiración a los Estados Unidos explica la verosímil conversión de Mora al protestantismo y aumenta el anticlericalismo heredado del siglo XVIII europeo. La violencia nace del sentimiento de urgencia; después de 1848, estalla el problema, y mientras los conservadores buscaban la ayuda de Europa para encontrar una solución monárquica, los liberales —como los japoneses después del bombardeo del comodoro Peary— trataban de imitar a los Estados Unidos. Conservaban de sus orígenes católicos una especie de religiosidad apasionada, la cual, secularizándose, hizo de la doctrina política una verdadera fe; la Asamblea Constituyente de 1857 parecía un concilio de padres, y el presidente un pontífice que hacía declaraciones dogmáticas: la Constitución era sagrada y no podía reformarse, con toda una fraseología política impregnada por completo de religión. Se habló del “sacramento de la patria”; Ocampo redactó una “Epístola” a los casados, que todavía se lee hoy en la ceremonia del matrimonio civil, y se trató de crear ritos, liturgias cívicas. Del choque entre la herencia histórica católica y la cultura de una élite, surgida del encuentro de los Estados Unidos y de la Ilustración europea, nació un conflicto de una violencia inaudita, que el poeta Octavio Paz ha planteado en términos psicoanalíticos y míticos: la Reforma es el segundo traumatismo del mexicano, después de la violación por Cortés, es la ruptura con la madre España, con la madre Iglesia.
Antes de su victoria, los liberales afirmaban, prudentes, no querer más que reformar la Iglesia por el bien común y criticaban el relajamiento de las costumbres del clero. Después de la victoria, reconocían francamente que el problema era el —eterno— de los dos poderes, y que el Estado tambaleante no podía sino sentirse resentido con esa institución perenne, cuya prosperidad ofrecía un contraste escandaloso con su miseria.
Frente a la inestabilidad política y a la miseria de la clase pública entregada a los bandidos, frente a los cambios constantes de gobierno, una Iglesia que había conservado la unidad, las instituciones, las prácticas y los principios. El conflicto nació de la existencia de un Estado volátil, cambiante, inestable, frente a una Iglesia fuerte, estable, instalada en la continuidad. Para los conservadores, la tentación era grande, así como para sus primos los liberales, de controlar la Iglesia. El conflicto más visible era el que oponía la reforma liberal al clero; pero el que oponía la Iglesia a los conservadores no era menos real. ¿No se vio, en plena guerra de Reforma, al arzobispo de Guadalajara refugiarse en la sierra, bajo la protección de Lozada, para escapar del joven Macabeo, Miramón, el prestigioso caudillo conservador? Hay protecciones tan duras y penosas como las persecuciones. De haber existido un Estado fuerte, el conflicto habría sido otro, o ninguno.22
La reforma quería hacer de la organización religiosa un asunto de administración pública y de las cuestiones religiosas cuestiones políticas, lo cual era mucho más grave que confiscar los bienes eclesiásticos; la idea de los reformadores de dar leyes a la Iglesia en su organización y en la práctica, para que fuese conforme al nuevo régimen político, tuvo como consecuencia hacer de la reforma religiosa una cuestión fundamentalmente política. ¿Cómo podía la Iglesia dejar de inquietarse ante esta reorganización constitucional? Por razones tácticas evidentes, los liberales se vieron obligados a avanzar enmascarados, estableciendo la distinción entre el clero y la Iglesia, la Iglesia y el dogma, el dogma y la fe, con objeto de poder tratar a sus adversarios de clericales, sin perder el título de católicos.
Después de la venta de los bienes eclesiásticos, el clero “ilustrado” abandonó el campo de la Reforma; los campos se definieron, los “burgueses” fueron condenados por la Iglesia por tomar parte en lo que ellos consideraban como un buen medio de servir a la nación enriqueciéndose. La condena vino sobre todo después de la aplicación de las demás reformas religiosas, con lo que se puede hablar de un partido eclesiástico opuesto a la Reforma identificada con los compradores. Se operó una amalgama entre el liberal, el burgués, el enemigo de la religión y el logrero. La Reforma confió las obras de caridad a la administración, lo cual no tranquilizó a los pobres, y los menos pobres, inquietos por la venta de los bienes del clero, base de dicha caridad. La Reforma amenazó el poder del cura, amenaza tanto mayor cuanto que su poder era mayor también.
Nos hemos mantenido aquí en el plano más abstracto de la historia de las ideas; pero esto valía la pena, ya que el pueblo, al margen de los movimientos políticos que agitaban al país, al margen de las guerras internacionales, indiferente a la invasión norteamericana, pueblo profundamente evangelizado, pueblo de cristiandad monolítica, reaccionó violentamente contra la Reforma cuando ésta tocó a la religión, contra la Reforma concebida como antirreligiosa, al mismo tiempo que sentida como “liberal” en el sentido económico (es todo el problema de las comunidades indígenas y todo el problema agrario del siglo XIX).
En 1855, el presidente Santa Anna fue derrotado por el movimiento de Ayutla, que elevó a la nueva generación de liberales. Más prudentes éstos que sus mayores de 1833-1834, comenzaron por protestar de la sinceridad de su fe y del profundo respeto que profesaban a “la santa Iglesia de Cristo”. Y se dedicaron a la tarea de reformar la sociedad mexicana, fijando de una vez para siempre el lugar de la Iglesia; se trataba de poner fin a su predominio, destruyendo su poder económico y político; en cuanto a su papel espiritual, se prefería no hablar de él en absoluto, pues las opiniones estaban divididas; había liberales realmente católicos como el P. Agustín Rivera, una mayoría sin opinión bien firme que protestaba de labios para afuera en cuanto a su catolicismo y una minoría radical que quería acabar de una vez con las pamplinas de la religión. Se contaba, pues, con la historia para dejar que la Iglesia se extinguiera lentamente, encerrada en sus templos. Lo esencial era arrojarla fuera del mundo. Eso fue lo que hizo la Constitución de 1857: el artículo 3 prevé la eliminación de la Iglesia de la enseñanza. El artículo 13 (Ley Juárez de 1855) pone fin a los privilegios y a los tribunales especiales; el artículo 27 (Ley Lerdo de 1856) prohíbe a las comunidades religiosas poseer o administrar todo bien que no sirva directamente a las necesidades del culto; los artículos 56 y 57 vedaban el acceso a la diputación o a la presidencia para los eclesiásticos; el artículo 123 permitía al Estado intervenir en materia de culto.23 Hay que observar que el Congreso no pudo zanjar el problema de la religión de Estado ni el de la libertad de cultos. ¿Postrer concesión al adversario? Sin embargo, los liberales sabían que la contraofensiva no podía tardar. Degollado, Comonfort, el propio Juárez, ¿no pensaban en modificar la Constitución o en retrasar su aplicación para evitar lo peor?
La promulgación de la Constitución de 1857 y la exigencia del juramento constitucional por parte de los funcionarios y de los sacerdotes precipitó la crisis. Ocurrió que el clero negara la sepultura religiosa a los que habían prestado juramento, y en cuanto a los que se habían negado fueron expulsados de sus funciones. El conflicto político entre liberales y conservadores se complicó con la guerra religiosa. El papa, consultado por los obispos mexicanos, condenó la Constitución. El país se hundió en tres años terribles, los de las guerras de la Reforma. Fue en el momento en que la situación de los liberales parecía desesperada cuando Juárez completó la obra constitucional, adoptando una serie de medidas que fueron luego incorporadas a la Constitución y que se conocen con el nombre de Leyes de Reforma. Proclamaban éstas la separación de la Iglesia y el Estado, confiscaban todas las propiedades eclesiásticas, prohibían la percepción del diezmo, vedaban a los funcionarios que asistieran oficialmente a actos religiosos, abolían toda orden monástica masculina y prohibían reclutar miembros para las órdenes femeninas.
Con la victoria de los liberales, en diciembre de 1860, fueron los radicales “puros” los que prevalecieron y dieron el tono, decretando el destierro de todos los prelados, excepto de dos, el octogenario vicario apostólico de Baja California (un desierto) y el obispo de Yucatán (una isla al margen de los problemas mexicanos y enfrentado con los suyos propios: la guerra de castas). Victoriosos, los liberales volvieron al punto a sus querellas intestinas, en tanto que los conservadores buscaban, en Europa, apoyos y un príncipe, para probar por segunda vez la solución imperial abandonada después de la muerte de Iturbide. Sus esperanzas fueron utilizadas por Napoleón III para realizar el sueño saintsimoniano y bolivariano de un imperio latino progresista, barrera para el imperialismo anglosajón y primer eslabón de una cadena de estados latinoamericanos reorganizados de acuerdo con el mismo modelo. También esas esperanzas fueron utilizadas por el archiduque Maximiliano, reencarnación romántica y enredadora de José II, déspota filósofo, vicario saboyano coronado emperador, para su desdicha.
Es curioso que en el centro de las dificultades del Imperio se encuentre el problema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y este emperador, que la versión oficial nos dice ser el hombre de paja de los conservadores y de los obispos mexicanos, se enemista con ellos y con Roma por la cuestión de la independencia de la Iglesia. El proyecto de concordato sometido por el emperador al Nuncio era una mezcla de regalismo y de filosofía. En el primer punto se pedía la libertad para todos los cultos, en el segundo se hacía del clero un cuerpo de funcionarios mantenido por el Estado, y en el quinto se precisaba que el emperador y sus herederos gozarían in perpetuum de derechos equivalentes a los concedidos por Roma a los reyes de España en América. El Nuncio exclamó que él no podía hacer sino protestar y que Roma no le había dado instrucción alguna que le permitiera responder, ya que jamás hubiera imaginado que “el Gobierno Imperial iba a proponer y a rematar la obra de Juárez”.
Maximiliano, después de haber prácticamente puesto al Nuncio en la puerta, prohibió la circulación de documentos pontificios sin su autorización previa. Era ir en el sentido de la más pura tradición carolina del siglo anterior. El conflicto se parecía por más de un concepto al que había opuesto a Napoleón I al papa y sus obispos; la emperatriz Carlota alude a él, varias veces, en su correspondencia con Eugenia.
Después de su victoria, Juárez tuvo mucho que hacer por conservar el poder, y apenas se ocupó del problema religioso. Su sucesor, Sebastián Lerdo de Tejada, hermano de Miguel, el verdadero inspirador de los decretos de 1859, iba a reavivar el conflicto religioso por su intransigencia.
5] LOS “RELIGIONEROS”, 1874-1876
La Ley Juárez, en 1855, había provocado alzamientos aislados, en la sierra de Puebla, en la Sierra Gorda, pero se encuentra siempre un nombre conocido, como Haro en Zacapoaxtla, o Uraga en Sierra Gorda. Manuel Doblado, gobernador de Guanajuato, se rebeló porque, “so pretexto de reformar el clero, se pretenden introducir en la República un protestantismo tanto más peligroso cuanto más disfrazado se presenta”.24 En 1874, los alzamientos serían de campesinos, sin jefes conocidos.
En abril de 1857, el problema del juramento prestado a la Constitución había provocado motines en toda la República. El P. Agustín Rivera cita los de Mascota, Lagos, San Juan de los Lagos, San Luis Potosí, Morelia, Zamora, Colima, Celaya, Indaparapeo…
Los historiadores liberales ven al clero detrás de cada matorral, y no vacilan en escribir: “El movimiento semisalvaje de Manuel Lozada es indudable que tenía ciertas connivencias con el clero”.25 Por esto, no habiéndose encontrado jamás con el lobo, al cual invocaban pidiendo socorro, quedaron completamente sorprendidos en 1874 al ver aparecer a los que fueron llamados, de momento, los “religioneros”, porque defendían la religión, y que desde fines de siglo los historiadores llamaron “los cristeros”.
Sebastián Lerdo de Tejada afirmó, en abril de 1873, a propósito del asunto de los jesuitas, su intención de no tolerar el menor acomodo con el clero, y hay que decir que, fuera de sus ideas metafísicas personales, Lerdo de Tejada dio pruebas de un celo extremado en la defensa del Estado y la afirmación del poder absoluto del gobierno central. En esta perspectiva de represión de los caciquismos, de los regionalismos, de los federalistas y de todas las resistencias centrífugas es en la que hay que interpretar lo mismo un hecho militar, como fue la campaña para liquidar la dominación de Lozada sobre el territorio de Tepic, que un hecho legislativo, como la incorporación de las Leyes de Reforma a la Constitución.
Los jesuitas, no obstante una ley en contra suya que databa de la presidencia de Comonfort, habían vuelto a México, a título individual, sin vivir ya en comunidad, al abrigo de las libertades individuales garantizadas por la Constitución. Una interpelación provocó un debate en el Congreso de la Unión, y el Diario Oficial publicó que la expulsión sería ejecutada no bien lo decidiera el poder legislativo. El Congreso del estado de Oaxaca expulsó a los jesuitas en abril de 1873, y el gobernador del Distrito Federal, actuando por órdenes del presidente Lerdo, detuvo en la noche del 20 de mayo a todos los jesuitas de su circunscripción, así como a los frailes, monjas y sacerdotes extranjeros.26 Era aplicar al pie de la letra las Leyes de Reforma.
Y para dejar arreglada definitivamente la cuestión, el gobierno federal decidió reformar la Constitución, completándola. El decreto del 25 de septiembre de 1873 incorporaba los cinco decretos, conocidos con el nombre de Leyes de Reforma, a la Constitución de 1857, y un decreto con fecha del 4 y publicado el 7 de octubre obligaba, una vez más, al juramento de fidelidad a la Constitución, grave asunto, que “empujado, calentado por el estúpido fanatismo de las mujeres mexicanas, arrojó en los brazos de la miseria a muchos hombres honrados, que, ajenos a toda bandería política, se vieron obligados a perder sus empleos por no transigir con una ley que a los ojos de sus cretinas consortes se presentaba como atentatoria para su credo religioso”.27
Una enmienda constitucional, aprobada por 118 votos contra 87 —los liberales se dividieron sobre esta cuestión—, decidió la expulsión de las Hermanas de San Vicente de Paúl, que gozaban de enorme popularidad. “Comentando esa consternación, que en reverencia a la verdad debe decirse que fue casi unánime, un periódico liberal decía: ‘Si hay violencia, si hay extralimitación en eso, caiga la responsabilidad sobre los que han hecho eternamente gala de provocar al partido liberal y de preconizar el odio a las instituciones’.”28
Los “desbordamientos” esperados se produjeron en Morelia, Zinacatepec, Dolores Hidalgo, León y otros varios lugares. Fueron motines urbanos de un solo día, que poco podían inquietar al gobierno, pero que dieron trabajo a la policía. Más graves fueron las tragedias de Jonacatepec, Temascaltepec y Tejupilco, preludio de una agitación mucho más violenta, mucho más profunda, mucho más tenaz. Así, fue precisa la intervención de las fuerzas de Tenancingo y de Villa del Valle, para liberar a Temascaltepec, asediado los días 8 y 9 de noviembre de 1873.
El 9 de enero de 1874, Ignacio Ochoa y Eulogio Cárdenas, tío abuelo del presidente Lázaro Cárdenas, a la cabeza de una numerosa tropa de “religionarios”, tomaron Sahuayo y comenzaron a recorrer el campo.29
Para los alzados no cabía duda: el gobierno había caído en manos de los protestantes, y éste es el motivo de que lo esencial del martirologio reformado en México se sitúe entre los años 1874 y 1876. Con la política pacificadora de Porfirio Díaz, los campesinos católicos olvidaron, relativamente, a los misioneros protestantes.
Según El Progresista, uno de los alzados de la región de Temascaltepec, José María Santos, indio de Ocotepec, dijo antes de morir “que el padre Giles, después de la misa, hizo tocar la campana en Cuautla, reunió a todos los indios y les dijo: que las autoridades de Temascaltepec eran protestantes y que iban a quitar el culto católico romano… y que el que moría por su religión iba derecho al cielo”.30
El 2 de marzo de 1874, en Ahualulco (Jalisco), una multitud de doscientos indios atacó la casa del pastor norteamericano C. J. Stephens, gritando: “¡Viva la religión y el párroco Reynoso!”31 El pastor y su ayudante mexicano, José Isaías, fueron asesinados sin que las autoridades intervinieran en modo alguno.
La cólera popular se apartó pronto de los en exceso escasos protestantes para volverse contra el gobierno, y la insurrección prendió en todo el estado de Michoacán, propagándose a los estados vecinos de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y México. Comenzaba lo que Ciro B. Ceballos no vacila en comparar con la Vendée.32
La insurrección “religionera” se extendía como una mancha de aceite. “Las gavillas de religioneros que han aparecido en Michoacán han tomado tal incremento que multitud de poblaciones han sido saqueadas.” “Lo peor del cuento es que están aumentando a gran prisa.” “Se ha repletado tanto dicho estado de revoltosillos que ya no caben en él y se salen a invadir Guanajuato y Jalisco. Las fuerzas federales se hacen cruces y no atinan a quién perseguir primero.”33
El asunto era serio, y el gobierno obtuvo los plenos poderes para emplear su poco numeroso pero excelente ejército contra los rebeldes. Por sí mismos, los religioneros no amenazaban la existencia del gobierno, pero proporcionaban una ocasión al primer caudillo ambicioso. Los liberales estaban divididos y los adversarios de Lerdo de Tejada iban a aprovecharse de los errores de su política anticlerical, utilizando a los católicos para llegar al poder. Para estos últimos, todo era preferible al régimen de Lerdo: “Una sola ruta encontramos abierta, que ponga fin a la calamidad que pesa sobre el pueblo mexicano: cambiar la marcha de la administración pública, pero de una manera radical, acatando las justas aspiraciones de los pueblos, o aceptar una desastrosa revolución y con ella la pérdida de la nacionalidad mexicana”.34
Los políticos católicos calculaban muy hábilmente que
otros van delante, otros si acaso están llamados por la fuerza de los acontecimientos a marcar el alto a los déspotas que se creen bastante fuertes para hacer de la República su hazmerreír y su ludibrio. Así es que hasta en el supuesto de que aceptáramos la revolución creyéndola hoy lícita o necesaria, ¿a qué meternos en honduras y en camisa de once varas, cuando el elemento liberal es el predestinado para destruir al elemento liberal mismo… cuando en el monte están quienes han de incendiar el monte?35
Era en don Porfirio en quien pensaba el editorialista de La Voz de México.
Si tal era el cálculo sagaz de las cabezas pensantes del partido católico, si el pueblo, sin ver más lejos, tomaba las armas, los católicos que gozaban de situación acomodada, y toda la gente de orden en general, aspiraban a la paz y elevaban al cielo sus votos para que les enviara el cónsul que restableciera la concordia. No se le perdonó a Lerdo haber reavivado la guerra civil y haber desencadenado por tercera vez el combate, complicándolo con la guerra religiosa: “Y vosotros no debéis jamás entregar a México a la guerra intestina que llama de nuevo y con insistencia a nuestras puertas, amenazando con nuevas hecatombes, con más abundantes lagos de sangre, con mayor miseria y con la postrera desolación y la última ruina”.36