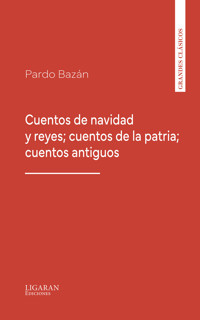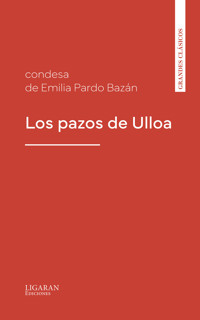2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Interactive Media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"La dama joven" de Emilia Pardo Bazán desarrolla una cautivadora historia de una joven que navega por las expectativas sociales, el amor y el crecimiento personal en la España del siglo XIX. La narrativa se entreteje a través de relaciones intrincadas, normas sociales y el viaje de la protagonista para afirmar su identidad frente a las limitaciones tradicionales. Rica en profundidad de personajes y comentarios sociales, la novela sumerge a los lectores en una exploración convincente de los desafíos que enfrentaron las mujeres durante esa época, convirtiéndola en una reflexión conmovedora sobre los roles de género y la resiliencia individual.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Emilia Pardo Bazán
La dama joven
Spanish Language Edition
New Edition
Published by Sovereign Classic
This Edition
First published in 2021
Copyright © 2021 Sovereign
All Rights Reserved.
ISBN: 9781787363113
Contents
PRÓLOGO
LA DAMA JOVEN
PRÓLOGO
SI esta colección llevase al frente un título significativo, podría ser el de Apuntes y miniaturas, porque se compone de dos clases de páginas: unas trazadas libremente, como los apuntes en que los dibujantes fijan impresiones ó tipos del natural, otras empastadas con esmero, prolijamente trabajadas, como las miniaturas del tiempo de nuestras bisabuelas.
Resulta de la diversidad en los procedimientos la de los estilos. Apenas parecen hijas de una misma pluma Bucólica y La Gallega, El Rizo del Nazareno y Fuego á bordo. Y consiste en que Fuego á bordo, por ejemplo, es la propia narración que oí de labios del cocinero del incendiado buque; quién, por más señas, me refirió la catástrofe de tan expresiva manera, con tal viveza de colorido y tan gráficos pormenores, que ojalá tuviese yo allí á mano un taquígrafo para que sin omitir punto ni coma, conservase en toda su pureza el original del interesante relato, muy perjudicado, de seguro, en mi traslación, por más nimia y fiel que sea. Juzgo imperdonable artificio en los escritores, alterar ó corregir las formas de la oración popular, entre las cuales y la idea que las dicta ha de existir sin remedio el nexo ó vínculo misterioso que enlaza á todo pensamiento con su expresión hablada. Aun á costa de exponerme á que censores muy formales me imputen el estilo de mis héroes, insisto en no pulirlo ni arreglarlo, y en dejar á señoritos y curas de aldea, á mujeres del pueblo y amas de cría, que se produzcan como saben y pueden, cometiendo las faltas de lenguaje, barbarismos y provincialismos que gusten. Menos comprometido, pero menos honroso también, sería dictar á los párrocos de Boan y Naya, á las comadres del Indulto, períodos cervantescos y giros usuales en el centro de España, y jamás usados en este rincón del Noroeste.
Mucho se ha debatido esta cuestión del estilo y forma, y tiene su más y su menos, y á mí me da en que pensar á veces. Suele acontecer que un estilo, por decirlo así, nielado y repujado; un estilo correcto, terso é intachable, lejos de ayudar á que el lector comprenda y vea patente lo que intenta mostrarle el autor, se interpone entre la realidad y la mirada como un paño de púrpura ó un velo de gasa de oro (paños y velos al fin), y fatiga al espíritu ansioso de percibir lo que el rico tejido encubre. No es imposible que debajo de esas sedas y joyas retóricas que neciamente estimamos, perezca ahogada una hermosura superior, invisible por culpa de tanto adorno. Y no obstante, si van los autores al opuesto extremo de desdeñar el primor artístico en el desempeño de sus obras, cayendo en cierta flojedad y perezoso desaliño, el lector de gusto delicado no goza ni distingue el libro del periódico, en cuanto á sabor literario.
Por donde yo me hago mi composición de lugar, y es como sigue: cuando habla el autor por cuenta propia, bien está que se muestre elegante, elocuente y, si cabe, perfecto: á cuyo fin debe enjuagarse á menudo la boca con el añejo y fragante vino de los clásicos, que remoza y fortifica el estilo; pero cuando haga hablar á sus personajes, ó analice su función cerebral y traduzca sus pensamientos, respete la forma en que se producen, y no enmiende la plana á la vida. Este método mixto siguió Cervantes; en El Quijote alternan trozos de prosa acicalada, culta entonces y ahora, con rústicas y soeces razones de fregonas, arrieros y villanos.
Bajando de las alturas cervantinas á las pequeñeces de mi libro, digo que en apariencia le falta unidad, siendo heterogéneas y diversísimas en tamaño y asunto las partes que lo componen. Con todo, guardan entre sí estrecha conexión: su conjunto, mejor que ninguna de mis obras, revela mis variados gustos y aficiones, ó copia lugares donde he vivido y escenas que he presenciado. Chico mérito es; sin embargo hay quien lo aprecia, gustando de encontrar en los libros algo de la personalidad del autor.
Bucólica y también Nieto del Cid son apuntes de paisajes, tipos y costumbres de una comarca donde pasé floridos días de juventud y asistí á regocijadas partidas de caza, á vendimias, romerías y ferias; tierra original del interior de Galicia, que he recorrido á caballo y á pié, recibiendo el ardor del sol y la humedad de su lluvia, y ha dejado en mi mente tantos recuerdos pintorescos, que no cabían en el breve recinto de Bucólica y fué preciso dedicarles otro lienzo más ancho, al cual doy ahora las últimas pinceladas. Han transcurrido dos lustros, y parece que era ayer cuando mi tordo, jadeante, con una gota de sudor en cada pelo, se detenía bajo la parra de algún Pazo de Limioso, después de vencer, á desatinado galope, las cuestas del camino real. Aún pienso estar bajando, con el credo en la boca como suele decirse, por el abrupto sendero, orillado de precipicios, que conduce al románico y derruído Priorato, y sentir temblar, bajo el casco de la montura, las podridas tablas del puente de madera, casi anegado por el ímpetu de la corriente. Todavía engaña mi memoria á los sentidos, y trae al olfato el virgiliano perfume de las colmenas suspendidas sobre el río Avieiro, ó el olor de la madura pavía y racimo almibarado, y al paladar el dejo de la miel y de las azucarosas castañas, y al oído el són de la gaita triste, de la dulce flauta y el hinchado bombo, y á los ojos el verdinegro matiz de los pinares contrastando con la fresca verdura ó el rojo tostado de las parras... Reminiscencias más vivas para mí que las de países muy celebrados, verbigracia Suiza y Venecia: y no porque estas lindas comarcas del riñón de Galicia superen en hermosura, como erróneamente suele decirse, á Helvecia y á Italia, sino porque poseen el hechizo inestimable de la virginidad, y aún no se poblaron de hoteles, ni las ensalzaron Guías, ni las desfloraron pacíficos viajantes en trenes de recreo, ni andan en cosmoramas, ni apenas en Ilustraciones.
El Indulto no es más que un sucedido, como diría Fernán Caballero: sucedido que me contaron en Marineda y yo apunté sin quitar una tilde. Apenas vió la luz en la difunta Revista Ibérica, fueron atribuídas al Indulto intenciones trascendentales, afirmando que tenía mucha miga y planteaba toda especie de problemas sociales, morales y jurídicos, y ponía en tela de juicio no sólo el derecho de indulto, sino la indisolubilidad del matrimonio. Celebro esta ocasión de protestar. Tendrá El Indulto esa miga que dicen; entrañará un problema ó media docena de ellos; pero en Dios y en mi ánima declaro que no lo hice adrede, ni es culpa mía si me refieren un drama popular, y me impresiona, y lo traslado á las cuartillas, sin comentarios. Surgirán acaso del hecho en sí esas cuestiones pavorosas y terribles: los hechos suelen jugar malas partidas á las teorías, y conflictos hay en la pícara realidad que el diablo que los resuelva, cuanto más el artista, obligado únicamente á no eliminar de sus obras ningún elemento importante, como, por ejemplo, lo que llaman trascendencia.
En El Rizo del Nazareno y La Borgoñona me he desviado del camino de la observación, pagando tributo á mis perennes inclinaciones místicas, al deleite difícil de expresar, y entretejido con dulces melancolías, que me causa la contemplación de objetos donde se revela y encarna el sentimiento religioso. Cierta noche del Jueves Santo, estuvo á punto de sucederme lo que al protagonista del Rizo; quedarme cerrada en la iglesia, por embelesarme en mirar la severa y dolorida y sublime imagen del Divino Nazareno, que jamás he visto sin sentir devoción profunda, tal es el poder de sus mansos ojos y lo patético de su actitud. Esta efigie y la de la Virgen de los Dolores, que en el mismo templo se venera, gozan del privilegio de moverme á contrición en grado muy subido, y como son aquí las más amadas del pueblo, la atmósfera de la capillita y del camarín llamado de Dolores parece que está palpablemente saturada de oraciones fervorosas, en los días de Semana Santa. Y ríase quien se ría, que esto es tan real como El Indulto.
Al consultar los libros indispensables para mi San Francisco de Asís, encontré el asunto de La Borgoñona, con otros muchos semejantes, que se destacaban de la monotonía de las crónicas, lo mismo que las letras mayúsculas de color descuellan sobre los negros y uniformes caracteres góticos de un viejo libro de coro. Ya es una doncella prometida á Dios, á la cual obligan á tomar marido y al ser conducida al altar se cubre de lepra; ya la momia de una abadesa muerta en olor de santidad, que se levanta del sepulcro y viene á presidir el rezo de maitines; ya una cortesana que se convierte ante el cadáver de su amante cosido á puñaladas; ya un fraile que trueca las zarzas en rosas con el contacto y la pureza de su cuerpo... Á este tenor pude recoger un rosario de leyendas agiográficas, apiñadas como flores en vara de azucena, y embalsamadas con el vaho de incienso que comunica La Borgoñona á este profano libro: aroma del éxtasis y de la bienaventuranza, despertador de las mismas ideas ultraterrestres que el claustro franciscano de Compostela, donde todo es paz y silencio.
De otras aficiones bien distintas, harto platónicas y malogradas, se muestra el juguete titulado Una pasión. Mi inteligencia curiosa, ávida de abarcarlo todo, limitada en su afán por la imposibilidad práctica de conseguir nada de provecho en ciencias que reclaman la vida entera del que aspira á profundizarlas, ha intentado jugar con el martillo del geólogo, el compás del astrónomo y el soplete del químico, y los ha soltado con desaliento, como suelta el niño un arma grave, convenciéndose de que le faltan fuerzas, no ya para manejarla, sino para empuñarla un minuto. La gran poesía de la ciencia positiva la siento yo allá en serenas regiones intelectuales, á semejanza de los que sin saber latín perciben armonía maravillosa en los versos de Virgilio, y con eso me contento, dejando á la poco numerosa hueste de los Bruck la gloria de romperse los huesos en obsequio de nuestra madre la tierra.
Respecto al Príncipe Amado, diré que es el único cuento para niños que he escrito en mi vida, y á la vez el único escrito que ha hecho vacilar un tanto mis firmes convicciones estéticas. Al trazarlo, pensaba que quizás es vano orgullo este que nos lleva á desdeñar por completo el fin útil y perseguir tan sólo la hermosura, mirando con tedio géneros y ramos de la producción literaria, cuyo cultivo acreditaría nuestra destreza y honraría nuestro corazón. En España no existe una colección de cuentos para la infancia que reuna al carácter nacional la acabada maestría de la forma y la enseñanza alta y pura. Tenemos, eso sí, un rico tesoro de fabulistas, tesoro casi enterrado, pues hoy las fábulas han caído en injusto olvido y descrédito; mas por lo que toca á narraciones, á novelas y leyendas infantiles, vivimos de prestado, dependiendo de Francia y Alemania, que nos envían cosas muy raras y opuestas á la índole de nuestro país, y en vez de nuestras clásicas brujas, hadas, gigantes y encantadores nos hacen trabar conocimiento con ogros, elfos y otros seres de la mitología y demonología septentrional: aparte de que el color terrorífico de algunos cuentos de Grimm y Andersen, por ejemplo, más es para poner espanto en el ánimo de los chiquillos, y apocarlos y llenarles el cerebro de telarañas, de ahorcados y espectros, que para darles un rato de solaz y una disimulada lección. Sería muy de desear la aparición de un tomo de cuentos de niños, hechos con el primor literario y limpieza de estilo que distingue á los grandes fabulistas castellanos, con la sencillez necesaria para que los niños los entendiesen, y en suma con los requisitos indispensables, á fin de que la obra remediase una urgente necesidad y tapase un hueco en nuestra bibliografía. El libro alcanzaría, de seguro, extraordinario éxito y repetidas ediciones.
Voy á poner punto. En estos párrafos de introducción he rehuído hasta nombrar el naturalismo. No quiero prevalerme de las cortas batallas reñidas y de los escasos servicios prestados á la renovación de nuestras letras para aburrir al público exponiendo otra vez principios ya conocidos y programas siempre enfadosos. Presiento y adivino lo que de este libro dirán críticos y lectores: que hay en él páginas acentuadamente naturalistas, al lado de otras saturadas de idealismo romántico. Yo sé que todas son verdad, con la diferencia de darse en la esfera práctica, que llamamos de los hechos, ó en otra no menos real, la del alma. Vida es la vida orgánica, y vida también la psíquica, y tan cierta la impresion que me produce un Nazareno ó una Virgen, como los crudos detalles de La Tribuna, ó las rusticidades de Bucólica. Reclamo todo para el arte, pido que no se desmiembre su vasto reino, que no se mutile su cuerpo sagrado, que sea lícito pintar la materia, el espíritu, la tierra y el cielo.
Para explicar cómo esta teoría no es un eclecticismo de ancha manga, que admita y sancione y dé por buena toda cuanta literatura existe en el orbe, necesitaría yo ahora doblar el tamaño del prólogo, y... tengo compasión del discreto leyente, que de puro bien criado no se atrevería á interrumpirme.
Emilia Pardo Bazán.
La Coruña, Setiembre 5 de 1884.
LA DAMA JOVEN
AÚN ardía el quinqué de petróleo, pero con qué Tufo tan apestoso y negro! Para alimentar la carbonizada y exprimida mecha, quedaban sólo, en el fondo del recipiente, unas cuantas gotas de aceite mineral, envueltas en impurezas y residuos. La torcida, sedienta, se las chupaba á toda prisa.
Renegando de la luz maldita, subiéndola á cada momento, cual si, á falta de combustible, pudiese mantenerse del aire, las dos hermanas trabajaban con ardor. En medio del silencio de las altas horas nocturnas, se oía distintamente el choque metálico de las tijeras, el rechinar de la aguja picando la seda y tropezando contra el dedal, el crujido de la tela á cada movimiento de la mano. ¡Qué lástima que se apagase el quinqué! Estaban en lo mejor de la faena; mas la luz, que no gastaba miramientos, parpadeó, y con media docena de bufidos y chisporroteos avisó que no tardaría en cerrar su turbia pupila. La hermana menor levantó la cabeza, respirando, y escupiendo para soltar una hebra de seda que tenía enredada entre los dientes.
—Dolores?
—Qué?—murmuró la mayor, sin interrumpir la costura.
—Que nos quedamos á oscuras, chica.
—Si no me das otra noticia...
—Pero es que yo á oscuras no coso. ¿Hay petróleo?
—Ni miaja.
—¿Cabos de vela?
—Tampoco. ¡Echa cabos!
—Pues entonces, ¿qué haces ahí, tonta? Á dormir. Á mí ya me duele el cuerpo de estar doblada.
Suspiró Dolores, y el quinqué, suspirando también estertorosamente, dió principio á su rápida agonía. Apenas tuvieron tiempo las costureras de echar la labor sobre un sofá inmediato, cubriéndola con un lienzo: tal fué de pronta la muerte de aquella angustiada luz. Al quedar en tinieblas, el primer movimiento de las dos muchachas fué soltar la risa. ¿Acertarían con la cama? Á tientas y con las manos extendidas avanzaron en busca de sus lechos, tropezándose en mitad del camino, lo cual las puso de mejor humor si cabe.
—Ahora no te equivoques y por acostarte en la cama te acuestes en el sofá—exclamó Dolores.
—Mujer... lo peor será si cojo la almohada para los piés.
Se percibía ruido de corchetes desabrochados, resbale de sayas, música de enaguas con almidón: le siguió la estrepitosa caída del calzado, y el gemido de los jergones bajo el peso del cuerpo. De una de las camas salió también un rumor confuso, como de voz que mascullaba muy bajito oraciones diferentes. La otra cama no chistó, dando motivo á una interpelación de la rezadora.
—Concha?
—Eh?
—¿No rezas hoy, ó qué te pasa?
—Mujer... tengo más gana de dormir que de rezar.
—Vaya que un credo y una salve, no te privarán el sueño.
Concha obedeció, y después del rezo dió varias vueltas en la cama, lo mismo que si alguna inquietud la desvelase. Volvió su hermana á interrogarla. ¿Qué tenía?
—No tengo sueño. Me he despabilado.
—Pues mañana ya sabes que hay que madrugar.
—Madrugar! ¿Tú qué hora piensas que es?
—Qué sé yo... ¿Las dos y media?
—Las cuatro, chica. En el reloj de la Intendencia las acabo de oir.
—¡Tú estás loca!
—Sí, sí, descuídate... Las cuatro.
—Ea, pues chitito y á dormir.
Callaron ambas, pero la excitación de la afanosa vigilia producía su efecto, y aunque rendidas y deseosas de sueño, no podían conciliarlo. Era el instante en que se piensa en todo, recordando lo pasado, evocando con terror ó ilusión lo futuro. Mientras los ojos ven en la sombra abrirse un círculo de lívida luz, una especie de foco trémulo y oscilante, verde, violado y amarillo, la imaginación exaltada acumula cuidados y memorias, un tropel de deseos, esperanzas, dolores muertos que renacen, figuras y escenas ya borradas que vuelven á tomar cuerpo al calor de leve fiebrecilla.
Dolores, la mayor, cavilaba. Tenía doce años más que su hermana, y contaba apenas trece cuando quedaron huérfanas. Se veía tan chiquilla aún, calentando el biberón por la mañanita, antes de salir para el taller donde trabajaba, y metiendo el pezón artificial, tibio y blando, en la boca del pobre angelito, para que no llorase. Los domingos era dichosa, porque podía tener en brazos todo el día á la nené. Por fin, el rollo de carne con patas echaba á andar, y Dolores, hecha ya una mujer, un tanto relevada de sus tempranas obligaciones maternales, empezaba á dejarse tentar, alguna vez qué otra, á ir á los bailes de los Circos. En Carnaval asistía á tres seguidos, con flores en el pelo y guantes prestados. Después... un episodio que Dolores no quería recordar, pero cuyos menores detalles tenía grabados, como en bronce, allá en no sé qué rincones del cerebro donde habita la memoria de las cosas tristes... Unos amoríos breves, la seducción, la deshonra, el desengaño... Historia vulgar y tremenda. La enfermedad trajo de la mano la miseria; el fruto de las entrañas de Dolores, mal nutrido por una leche escasa y pobre, languideció y sucumbió pronto, dejando contagiada á la niña de cuatro años, á Concha, con la horrible tos ferina, tos que arrancaba de sus tiernos pulmones estrías de sangre. No tuvo Dolores tiempo de llorar á su hijo: era preciso cuidar á su hermana, hacerla mudar de aires en seguida... Y no poseía un céntimo, y había empeñado hasta sus botas de salir á la calle y su único mantón. No olvidaría, no, la tarde en que á cuerpo, tiritando de frío, entró en la iglesia de San Efrén, á rezar una salve á la Virgen del Amparo. Al lado del camarín clareaba la reja de un confesonario: tras de la reja un sacerdote. Arrodillada, con inexplicable consuelo, refirió todas sus cuitas. Al otro día la visitaban dos socias de san Vicente de Paul: al final de la semana le daban bonos de pan, chocolate y carne: de allí á medio mes le colocaban á Concha en casa de una lechera que vivía á dos leguas, en una aldehuela alegre y sana: al mes y medio, la niña regresaba robustecida, curada de su tos y acostumbrada á comerse una libra de pan de maíz en un cuartillo de leche. Dolores la adoraba: ya no tenía más pensamiento que aquella criatura. Anhelaba borrar lo pasado y proteger á Concha. Aborrecía á los hombres: que no la hablasen de bailes ni de jaleos. Confesábase primero cada mes, luégo cada domingo. Ya no necesitaba el socorro de los paúles, y se había apresurado á decírselo, redimiéndose, no sin cierto vanidoso contentamiento, de una protección que el artesano laborioso juzga siempre humillante, por lo que trasciende á limosna. Mas le restaba el auxilio moral, la recomendación de las socias, que jamás la consintió carecer de trabajo. Prefería las casas al taller, porque en las cocinas le permitían dar de comer á Concha, y aun le rogaban que la llevase, enamorados de la hermosura y despejo de la rapaza. Así que ésta fué creciendo y pudo coser también, se hizo preciso mudar de sistema y volver á los talleres: no era fácil que en las casas facilitasen labor á dos modistas á un tiempo, y antes se dejaría Dolores cortar una mano, que apartarse una pulgada de su chiquilla, alta ya y formada, tentadora como el fruto que empieza á madurar. ¡Eso sí que no! Para desgraciada bastaba ella: á Concha que no la tocase ni el aire: corría de su cuenta defenderla con dientes y uñas. Todo cuidado era poco en aquella ciudad de Marineda, donde chicos del comercio, calaveras y señoritos ociosos no pensaban más que en seguir la pista á las muchachas guapas. Temía Dolores, en particular, á los señoritos: ¿por qué no se dedicaban á las de su clase? ¡Tanta señorita sin novio, y las artesanas obsequiadas, perseguidas, cazadas como perdices! Mirando lo que sucedía, era cosa de temblar: ¡cuántas chicas preciosas, que serían buenas si no hubiesen encontrado con un pícaro, y que se veían perdidas, desgraciadas para siempre! Unas, teniendo que mantener dos y tres criaturas; otras, descendiendo poco á poco desde el primer desliz hasta caer en la vida airada... Daba compasión. ¡Y el lujo! Eso, eso era lo que ponía á Dolores fuera de sí. ¡Bailes, chaquetas de terciopelo, disfraces en Carnaval, bolitas de á cuatro duros! ¡Muchachas que ganaban una peseta y cinco reales diarios, dígame usted por Dios de dónde lo han de sacar! Ya se sabe: teniendo un oficio de día y otro de noche. ¡Malvadas!
No eran tales soliloquios nuevos en Dolores, sino tan antiguos como las inquietudes respecto á su hermana; mas lo curioso del caso fué que, sin que un solo día dejase de hacer semejantes reflexiones, á medida que Concha se desarrollaba y empezaba á celebrarse su linda presencia, despertábase en la hermana mayor esa vanidad característica de las madres, y á costa de privaciones y escaseces la emperejilaba y componía, para que no quedase por bajo de las demás, y por el delito de mantenerse honrada, no pareciese la puerca Cenicienta. Con este motivo sufrió Dolores alguna fuerte reprimenda de su confesor, jesuíta sagaz, que le decía:—Si tú misma fomentas en la chiquilla la presunción ¿cómo quieres que no te dé á la hora menos pensada un disgusto? Pónla de hábito, anda. ¿No has aprendido en tu cabeza?
¡De hábito! Dolores lo usaba hacía muchos años, desde su desgracia: pero... cubrir con aquella estameña burda el gentil cuerpo de Concha! Prefirió confesarse menos, y se retrajo algo de sus devociones, á fin de no ser reñida por su inocente vanidad maternal. Redobló, eso sí, la vigilancia, y se hizo centinela asiduo, infatigable, alerta siempre. Concha era fácil de guardar: no quería salir sola: á los bailes, á los temibles bailes, prefería el teatro, su única afición. Tomaban dos entradas de cazuela, y la niña, colgada de la barandilla, gozaba lo indecible. Al regresar á casa, se sabía de memoria trozos de verso, fragmentos de escenas. Semejante gusto no parecía peligroso: mas el diablo la enreda, y he aquí cómo vino á resultar alarmante. Dolores conservaba una casa, donde cosía desde tiempo inmemorial, y cuya dueña era cuñada del vice-presidente del Casino de Industriales, la sociedad más floreciente y numerosa de Marineda. Acababa esta sociedad de organizar una sección de declamación, dirigida por un ex-actor, y menudeaban en el teatrillo del Casino funciones de aficionados. La parte masculina no estaba del todo mal, ni faltaban aprendices; en cambio las mujeres escaseaban. Al saber las disposiciones dramáticas de Concha, tramóse en casa del vice-presidente un pequeño complot; comprometieron á Dolores, que no pudo desenredarse, y su hermana hubo de tomar parte en algunas piececillas.
Nuevo disgusto con el confesor, que censuró agriamente la debilidad de Dolores. Esta, bajando la cabeza, reconoció toda su culpa. En efecto, con el tal teatro se había introducido en la existencia de las dos hermanas un elemento de desorden: se trasnochaba, se pasaban las horas muertas discurriendo trajes y adornos: Concha no pensaba más que en estudiar y ensayar su papel; á los ensayos, por supuesto, la acompañaba Dolores, cosida á sus enaguas; con todo, era muy arduo vigilar, en la confusión de entradas y salidas al vestuario y escenario. Prueba de ello fué que una noche, al regresar á su casa, Concha sacó del bolsillo un papel blanco dobladito, y echándolo en el regazo de la hermana, le dijo desenfadadamente:
—Mira eso.
Dolores lo cogió palideciendo, con dedos ávidos. Era una declaración amorosa, y al través de las frases, tomadas indudablemente de algún libro de fórmulas epistolario-amatorias, de los volcanes que ardían en el corazón, las amorosas llamas y otras simplezas por el estilo, percibió Dolores así como un olor de honradez, que se exhalaba de la gruesa letra, del tosco papel y sobre todo del párrafo final, que contenía una proposición de casamiento y una afirmación de limpios y sanos propósitos. Respiró. Al menos, no era un señorito, sino un artesano, un igual suyo, resuelto á casarse. ¡Casar á Concha, ante el cura, con un hombre de bien, era el ensueño de Dolores! Creyó no obstante que su dignidad le imponía el deber de enojarse un poco, y de exclamar:
—¿Y cuándo te han dado este papelito, vamos á ver?
—Hoy... Cuando pasé al cuarto para vestirme, allí detrás de la decoración me lo dió.
—¡Valiente papamoscas! ¿Y tú, qué dices?
—Mujer... ¿y qué he de decir? Si me pide que le conteste, le diré que hable contigo antes.
—Eso es, eso es, las cosas derechitas—murmuró Dolores del todo satisfecha.
Y así sucedió. Dolores no cabía en sí de júbilo. Fué á contar al confesor el caso, y le ponderó las prendas del mozo, un chico honrado, formal, ebanista, que tardaría en casarse lo que tardase en poder establecer por cuenta propia un almacén de muebles. Nadie le conocía una querida: ni jugador, ni borracho. Vivía con su madre, muy viejecita. En fin, sin duda la Virgen del Amparo había oído las oraciones de Dolores. Otras andaban tras de los señoritos, de los empleaditos, de los dependientes de comercio: ¿y para qué? Para salir engañadas, como había salido ella.—Cada oveja con su pareja, hija, confirmó tranquilamente el Padre.—¿Sólo que... á pesar de todas las bondades del novio... conviene no descuidarse, eh? Tu obligación es no perderlos de vista, hasta que tengan encima las bendiciones.
¡Buena falta le hacía á Dolores el encargo! ¡Perderlos de vista! Nunca estuvo más adherida á su hermana. Los novios se veían al salir del taller; él las acompañaba hasta su casa. Veíanse también en el Casino, los días de función ó ensayos, sólo brevísimos instantes, pues Dolores no quería dar que hablar allí. ¡La gente es tan maliciosa! Dando una vuelta en su cama, Dolores pensaba en el día de la boda, el día de la tranquilidad completa, porque desde entonces las dos hermanas coserían en su propia casa, poniendo un tallercito modesto. ¿Cuándo llegaría tan apetecido instante?
Mientras la hermana mayor soñaba en bodas agenas, la presunta novia estaba á dos mil leguas de acordarse de semejante suceso. La juventud suele vivir sólo en lo presente, ó al menos en lo futuro inmediato. ¡Casarse! ¡Bah! Claro que se casaría: ¿pero qué prisa corría eso? El caso era lo que se le preparaba para mañana, mejor dicho para hoy, pues ya no distaba mucho el amanecer. ¡Era fatalidad que, justamente durante la época más ahogada de costura, cuando se acercaban los carnavales, los bailes, los trajes, para las mascaradas y comparsas, y no podía ella faltar del taller donde desempeñaba las importantes funciones de aparejadora, se le ocurriese al Casino de Industriales dar una gran función de teatro, para redimir á un socio de la suerte de quinto! Y se ponía en escena una obra de Ayala, Consuelo, muy famosa según decía don Manuel Gormaz, el director de la sección; y á ella le había tocado en el reparto el principal papel, cosa que no dejó de lisonjearla, porque añadía el señor Gormaz, que era obra de prueba, digna de una artista... ¡Artista! ¡qué bien le sonaba á Concha el nombre! Ser artista era pertenecer á una clase aristocrática, superior á la humilde condición de costurera... ¡Artista! En los días de beneficio de las actrices, Concha había leído versos de esos que se arrojan desde las galerías, impresos en papeluchos azules y amarillos, donde tras del epígrafe «á la eminente artista Fulana» ó «á la célebre artista Mengana» venía una serie de calificativos y epítetos, entrelazados como guirnaldas de flores, y se las llamaba huríes, ruiseñores, ángeles y otras mil cosas así. ¡Una artista! Concha repetía en voz baja, cuando estaba sola, la fascinadora palabreja.
¿Cómo saldría ella de aquel apuro? ¿Se cortaría? ¿Se le olvidarían los versos? Jamás le había sucedido tal cosa; es verdad que al pisar el escenario le latía el corazón muy de prisa; pero luégo recobraba todo su aplomo. Sólo que aquella función era diferente de las demás: tratábase de una comedia en tres actos, y ella nunca pasó de sainetes y piececillas en uno; además, como el beneficiado era hijo de un portero de la intendencia, el intendente, persona sociable y bien quista en Marineda, había repartido las localidades todas entre lo más lucido del vecindario, y se susurraba que la función estaría brillante: lleno completo. En fin, un compromiso gravísimo. ¡Y los trajes! Para Consuelo se precisaban tres diferentes, elegantes todos: el del último acto, descotado y con cola. ¡Qué de mañas, ardides y cálculos representaba la conquista de esos trajes! Vamos, á no ser por la señorita del intendente, tan franca y tan amable, no acertaba Concha cómo se las habría compuesto. Afortunadamente la señorita fué su providencia: desde zapatos blancos de raso hasta flores artificiales y brazaletes, todo se lo prestó. Cierto que eran cosas bastante usadas, y hubo que refrescar, lavar, planchar, alargar ó encoger... Y aún no estaba terminada la faena, y quedaba un día solo, y no podía faltar al taller, ni al ensayo general... ¡Imposible que alcanzase el tiempo para todo! Si el maldito quinqué no se hubiese apagado, ya tendría listo el traje! ¡Cuánto iban á apretar las uñas al día siguiente! ¿Amanecería pronto? Cavilando así, sintió Concha un estremecimiento de frío y se arropó. Se unieron involuntariamente sus párpados y con indecible bienestar se quedó dormida.
Apenas comenzaba á saborear el dulce reposo, la sacudieron y zamarrearon sin misericordia. La fría luz del alba se colaba por las rendijas de los ventanillos, y Dolores, de bata ya, con una toquilla de estambre muy enrollada al cuello, se disponía á enristrar la aguja, y tocaba diana para que la ayudasen. Concha entreabrió los ojos, borracha de sueño, de ese sueño de la primera mocedad, tan parecido al de la niñez en su intensidad reparadora. Fué preciso repetir la sacudida: entonces, de no muy buen talante, echó fuera una pierna para calzarse las babuchas.
Tentadora ocasión de describir, en tan indiscreto minuto, á la futura Consuelo, cuando sus carnes tibias conservan aún la suave morbidez del sueño, y la breve camisa descubre mucha parte de su gallarda escultura. Los brazos blancos y puros, los piés rosados por la frialdad del piso, los senos recogidos y breves como capullos de flor, hacen honesta por extremo aquella semi-desnudez juvenil, que la claridad del amanecer baña con delicados matices opalinos. Remata el cuerpo una cara oval, sanamente pálida, algo pecosa hacia el contorno de las mejillas; el pelo, rubio como la harina tostada, nace copioso en la nuca y frente, y desciende en patillas ondeantes hasta cerca del lóbulo de la oreja: entre los labios gruesos y cortos brilla como un relámpago la nitidez de la dentadura. Los ojos, aunque hinchados de dormir, no encubren que son garzos y candorosos todavía.
Para despejarse, necesitó Concha pasar agua fría por la cara. Dolores entretanto abría las maderas, aseaba un poco el cuartito abohardillado, y encendía en la cocinilla próxima seis carbones para calentar el puchero de cascarilla y la correspondiente leche. En un santiamén se desayunaron. Concha, bien despierta ya, consagraba toda su atención á los trajes. Al lado de la ventana, sobre el quebrado sofá, lleno de hernias de crín que se salía, reposaban las galas de la noche. Concha se acercó á la fiel aliada de la modista, la máquina, que dada de aceite, limpia, con su carrete enarbolado, con la mesilla reluciente de barniz, aguardaba lo mismo que un centinela, arma al brazo, las órdenes de su jefe. Dolores se aproximó también, exclamando:
—Tú á los volantes y yo al cuerpo.
Salió el famoso vestido de baile. Era de seda azul bajo, algo verdoso ya y por muchas partes salseado; pero merced á la buena idea de Concha, de velarlo con infinitos volantes de tarlatana del mismo color, parecería nuevecito de allí á poco. La cadencia de la máquina se interrumpía á cada volante, y el vestido giraba, giraba, como una peonza, todo hueco, y cada vez más vaporoso. Al cabo brotó la falda fresquita, soplada como un buñuelo, y fué á ocupar su puesto en el sofá al lado de otros pingos también remozados y disfrazados hábilmente, con recogidos, lazos y encajes. Dolores pegaba al cuerpo el último corchete y orlaba de tul blanco las cortas manguitas. Terminado lo grueso de la labor, empezaron mil menudencias, mil accesorios. Pendían de una cuerda, tendida de un lado á otro de la pared, dos guantes blancos, largos, muy tiesos, con las puntas de los dedos amarillentas y arrugadas; y mientras Concha los soplaba con ardor para despegar aquellas malditas puntas, que delataban el paso ineficaz de la bencina, Dolores, por medio de una plancha caliente, estiraba varios cintajos lácios como tripas de pollo, dedicándose después á frotar con miga de pan los zapatos de raso, y á pegar con goma una varilla del abanico. Las cosas que iban estando dispuestas, pasaban á una cesta, cuidadosamente colocadas; de pronto Concha se dió una palmada en la frente.
—¿Qué te pasa?
—¡Las medias! Que se nos olvidaban las medias!
—¿Qué más da? Llévalas blancas.
—¡Mujer... son tan cursis! ¿Tienes agua caliente?
—La pondré á calentar.
—Anda, que se lavan y se secan pronto... á la noche están sequitas.
En tanto que Dolores jabonaba el par de medias azules, Concha, cosiendo el dedo de un guante, preguntaba á sí misma en voz alta:
—¿Tendrán que hacer esto las cómicas el día que representen?
—No, mujer...—murmuró Dolores.—Esas lo tienen todo arreglado.
—Dichosas ellas. Á mí me venía bien ahora repasar el papel.
—Pues no te descuides, que pasa ya de las ocho y media. ¡Cuándo se acabarán estos jaleos de teatro! me duele la cabeza ya, de discurrir para refrescar vejestorios.
Quedábales aún algo por hacer, pero el tiempo urgía, y el taller aguardaba. Convinieron en que, á la hora en que Concha fuese al ensayo, Dolores volvería á casa, terminaría todo y llevaría la cesta al Casino, donde Concha aguardaría ya para vestirse. Por excepción, una vez nada más: que eso de dejar sola á Concha, no estaba en el programa.
—Mujer, no hay remedio—exclamó Concha.—Desde el taller al Casino, no me saldrá ningún perro rabioso.
—No me dan á mí cuidado los perros de cuatro patas, sino los de dos—murmuró Dolores guiñando un ojo.—Con que mucho juicio, ¿eh? Si sale Ramón á acompañarte, le dices que se vuelva á su casa ó que te espere en el Casino.
—Bien, bien.
¡Bastante pensaba Concha en Ramón! Todo el día en el taller estuvo repasando su papel mentalmente. Don Manuel Gormaz le había encargado tanto que se fijase y que tuviese alma en algunas escenas! Tener alma... ¿sería gritar mucho? No, porque se reirían de ella... ¿Sería pronunciar recalcando, como la que hacía de graciosa? No, eso tampoco... Procuraba recordar las inflexiones de la actriz que había representado Consuelo el año anterior, en el Teatro Grande... Lástima no acordarse punto por punto! ¡Si ella supiese que, con el tiempo, le tocaría representar ese papel! Mientras arreglaba los pliegues de una sobrefalda, ó sacaba un patrón por el figurín, Concha repetía entre dientes las redondillas de Ayala, bien agenas de ser pronunciadas en semejante sitio.
Al salir del taller, se separaron las dos hermanas, tomando cada una en opuesta dirección. Iba Concha distraída, andando rápidamente, cuando alguien emparejó con ella.
—¡María Santísima... qué susto me has dado!
El novio se sonrió afablemente, no sin mirar á todos lados, convenciéndose por fin de que Concha iba sola, hecho singular y extraordinario. Manifestó su admiración, diciendo:
—¿Y Dolores? ¿Qué milagro es éste?
—No pudo hoy acompañarme... Tenía que acabar de alistar unas cosas. Viene después.
No puso Ramón cara compungida al oir la nueva, y siguió andando al lado de Concha por la calle Mayor, donde algunos comercios empezaban ya á encender su alumbrado. Concha se volvió de pronto toda alarmada.
—Mira, vete, vete... No me acordaba ya... No puedes acompañarme hoy.
—¿Por qué, chica?
—Porque voy sola... No me hizo otro encargo Dolores.
—¡Vaya con la ocurrencia!—exclamó él súbitamente enojado, deteniéndose ante un escaparate en que brillaba ya el gas.—¡Pues me gusta! ¡Sólo eso faltaba! No seas tonta; yo te acompaño. ¿Qué necesidad hay de que se lo cuentes á tu hermana?
Concha le miraba con sorpresa, viéndole de levita. Era una levita negra arrugada y floja en los sobacos, que caía mal, amén de relucir demasiado, conociéndosele las dobleces de las prendas guardadas mucho tiempo en cajones; no obstante, la negrura del paño y la blancura de la pechera limpia realzaban la varonil presencia de Ramón, mocetón arrogante y guapo, aunque tosco: de ancho pecho, oscura barba, pelo rizoso y grandes y vigorosas manos. Concha se sonrió.
—¿Por qué vienes tan elegante?
—¿No sabes que tengo que cantar en el Orfeón? Ayer toda la noche hemos estado ensayando la Barcarola nueva.
Ella bajó la cabeza, dándose por convencida; de repente volvió á ocurrírsele lo que diría Dolores.
—Anda, lárgate, que no tengo gana de fiestas... No quiero oir sermones por causa tuya.
—¿Quieres que me vaya? Corriente—pronunció él con despecho—pero también es mucha ridiculez... Seis meses que somos novios, y aún no hemos podido hablar en paz y en gracia de Dios un cuarto de hora.
Díjolo con tal rabia, que Concha, cediendo á un movimiento compasivo, le llamó.
—Bueno, ven... Pero no hay que contarlo ¿eh? Silencio.
Siguieron su camino, él satisfecho ya, ella un tanto envanecida, allá en el fondo del alma, por llevar de acompañante á su novio, un novio de levita que podía confundirse con un señorito. Callaban, preocupados por la misma novedad de la situación, y sin despegar los labios salieron de la calle Mayor al paseo público, á la sazón desierto. Hacía frío. Los árboles sin hojas y las farolas apagadas se perfilaban sobre el gris ceniza del crepúsculo invernal; un pilluelo pasó corriendo, dando un empujón á Concha, que llamó á su acompañante.
—¡Ramón! ¿tú qué tienes?
En efecto, parecía pensativo. Con voz algo dura, contestó:
—No tengo nada.
—Nada, ¿y vas ahí que pareces un mochuelo? ¿Después de que te dan gusto, llevas ese gesto?

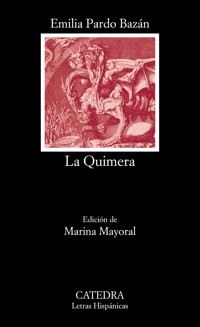





![Insolación [Edición ilustrada] - Emilia Pardo Bazán - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d1fc85cde012c69218a1cf4246f10b63/w200_u90.jpg)