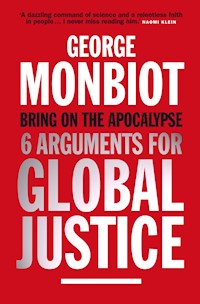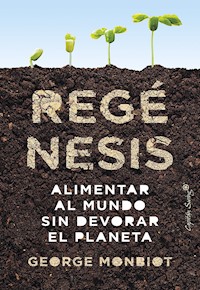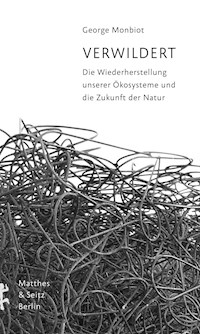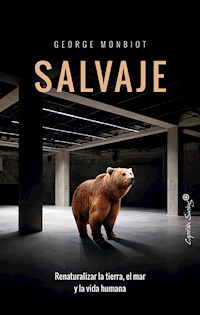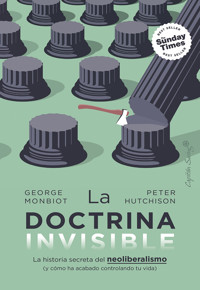
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
El neoliberalismo es la ideología dominante de nuestro tiempo, pero a la mayoría de nosotros nos cuesta articular lo que es. Peor aún, nos han persuadido a aceptar este credo extremo como una especie de ley natural. El periodista George Monbiot y el cineasta Peter Hutchison destruyen este mito. Muestran cómo una filosofía marginal de la década de 1930 —la defensa de la competencia como rasgo definitorio de la humanidad— fue secuestrada sistemáticamente por un grupo de élites ricas decididas a proteger sus fortunas y su poder. Se desplegaron grupos de expertos, corporaciones, medios de comunicación, departamentos universitarios y políticos para promover la idea de que las personas son consumidoras más que ciudadanas. Uno de los efectos más perniciosos ha sido hacer que nuestras diversas crisis —desde los desastres climáticos hasta las crisis económicas, desde la degradación de los servicios públicos hasta la pobreza infantil rampante— parezcan no tener relación. Monbiot y Hutchison conectan los puntos y trazan una línea directa entre el neoliberalismo y el fascismo que se aprovecha de la desesperanza y la desesperación de la gente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
01
La ideología
anónima
Imaginemos que los habitantes de la Unión Soviética nunca hubieran oído hablar del comunismo. Más o menos así es como nos encontramos nosotros en estos momentos: la ideología dominante de nuestro tiempo, que afecta a casi todos los aspectos de nuestras vidas, para la mayoría de nosotros carece de nombre. Si lo mencionas, es probable que la gente te ignore, o bien que reaccione con una mezcla de perplejidad y desdén: «¿Qué quieres decir? ¿Eso qué es?». Incluso a quienes han escuchado alguna vez el concepto les cuesta mucho definirlo.
Este anonimato es a la vez síntoma y causa de su poder: ha causado o contribuido a la mayoría de las crisis a las que ahora nos enfrentamos: aumento de la desigualdad; pobreza infantil galopante; una pandemia de las «enfermedades de la desesperación»;[1] deslocalización industrial y erosión de la recaudación fiscal; la lenta degradación de la sanidad, la educación y otros servicios públicos; deterioro de las infraestructuras; retrocesos democráticos; el crac financiero de 2008; el ascenso al poder de demagogos modernos, como Viktor Orbán, Narendra Modi, Donald Trump, Boris Johnson y Jair Bolsonaro; crisis ecológicas y desastres medioambientales.
Nos enfrentamos a estos desafíos como si estuvieran ocurriendo de forma aislada. Las crisis se suceden, pero no comprendemos sus raíces comunes. No logramos reconocer que todos estos desastres surgen o se ven agravados por la misma ideología coherente, una ideología que tiene, o al menos tenía, un nombre.
Neoliberalismo. ¿Sabes lo que es?
El neoliberalismo se ha vuelto tan omnipresente que ya ni siquiera lo reconocemos como una ideología. Lo vemos como una especie de «ley natural», como la selección natural darwiniana, la termodinámica o incluso la gravedad: un hecho inmutable, una realidad innegociable. ¿Qué mayor poder puede haber que operar sin nombre?
Pero el neoliberalismo ni es inevitable ni es inmutable. Al contrario, fue concebido y fomentado como un instrumento deliberado para cambiar la naturaleza del poder.
02
El «libre» mercado
¿Qué es el neoliberalismo? Es una ideología cuya creencia central es que la competencia sería la característica que define a la humanidad. Nos dice que somos codiciosos y egoístas, pero que la codicia y el egoísmo iluminan el camino hacia la mejora de la sociedad, generando la riqueza que acabará por enriquecernos a todos.
El neoliberalismo nos presenta como consumidores, y no tanto como ciudadanos. Pretende convencernos de que la mejor forma de alcanzar nuestro bienestar no es mediante la elección política, sino mediante la elección económica, en concreto, comprando y vendiendo. Nos promete que comprando y vendiendo podemos descubrir una jerarquía meritocrática natural de ganadores y perdedores.
El «mercado», nos asegura, determinará —si se le deja a su albedrío— quién merece triunfar y quién no. Quienes tengan talento y trabajen duro triunfarán, mientras que los débiles, incapaces e incompetentes fracasarán. La riqueza que generen los ganadores se filtrará hacia abajo para enriquecer al resto.
Por otra parte, los neoliberales sostienen que cuando el Estado intenta cambiar los resultados sociales a través del gasto público y de los programas sociales, se recompensa el fracaso, se alimenta la dependencia y se subvenciona a los perdedores. Crea una sociedad poco emprendedora, dirigida por burócratas, que ahoga la innovación y desalienta la asunción de riesgos, provocando que todos nos empobrezcamos. Cualquier intento de interferir en la asignación de recompensas por parte del mercado —para redistribuir la riqueza y mejorar la condición de los pobres mediante la acción política— impide la aparición del orden natural, en el que la iniciativa empresarial y la creatividad son recompensadas como corresponde. Además, los neoliberales sostienen que la intervención gubernamental y el control burocrático conducirán inevitablemente a la tiranía, a medida que el Estado vaya adquiriendo cada vez más poder para decidir cómo debemos vivir.
El papel de los Gobiernos, afirman los neoliberales, debe ser eliminar los obstáculos que impiden el descubrimiento de la jerarquía natural. Deben reducir los impuestos, eliminar toda regulación, privatizar los servicios públicos, restringir el derecho de protesta, disminuir el poder de los sindicatos y borrar del mapa la negociación colectiva. Deben hacer que el Estado se reduzca y debilitar la acción política. Al hacerlo, liberarán el mercado, permitiendo que los empresarios generen la riqueza que mejorará la vida de todos. Una vez que el mercado se haya desembarazado de las restricciones políticas, sus beneficios se distribuirán entre todos por medio de lo que el filósofo Adam Smith llamó la «mano invisible». Los ricos, afirmaba,
son conducidos por una mano invisible a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiera estado repartida en porciones iguales entre todos sus habitantes, y entonces sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad.[2]
Cabe decir que no ha sido exactamente así. En los últimos cuarenta años, durante los cuales el neoliberalismo ha imperado tanto ideológica como políticamente, la riqueza, lejos de filtrarse hacia abajo, se ha concentrado cada vez más en manos de quienes ya la poseían.[3] A medida que los ricos se han vuelto más ricos, los pobres se han ido empobreciendo, y la pobreza extrema y la indigencia asolan ahora incluso los países más ricos. Y aunque el Estado haya desregulado las finanzas y otros sectores comerciales, proporcionando a sus dirigentes más libertad para actuar a su antojo, ha reafirmado su control sobre los demás ciudadanos, inmiscuyéndose cada vez más en nuestras vidas al tiempo que reprime la protesta y restringe el alcance de la democracia.
Como demostrará este libro, el neoliberalismo, incluso según sus propios parámetros, ha fracasado, y ha fracasado estrepitosamente. También ha infligido daños devastadores tanto a la sociedad humana como al planeta, daños de los que corremos el riesgo de no recuperarnos nunca. Sin embargo, en lo que respecta a la difusión y propagación de su visión del mundo, el neoliberalismo ha tenido un éxito asombroso.
A lo largo de los años, hemos interiorizado y reproducido los dogmas del neoliberalismo. Los ricos han terminado por creer que han obtenido su riqueza gracias a su propia iniciativa y virtud, pasando cómodamente por alto sus privilegios de nacimiento, educación, herencia, raza y clase. Los pobres también han interiorizado esta doctrina y han empezado a culparse a sí mismos de su situación. Terminan siendo vistos, tanto por sí mismos como desde fuera, como perdedores.
Así, el desempleo estructural es lo de menos: si no tienes trabajo es porque no tienes espíritu emprendedor. El prohibitivo precio de los alquileres es lo de menos: si tu tarjeta de crédito está al límite es porque eres un incompetente y un irresponsable. Que el colegio de tu hijo no tenga patio o que no tengas acceso a comida saludable es lo de menos: si tu hijo está gordo es porque eres mal padre.
La culpa del fracaso sistémico acaba recayendo en el individuo, y absorbemos esta filosofía hasta convertirnos en nuestros propios verdugos. Quizá no sea una coincidencia que estemos asistiendo a una creciente epidemia[4] de autolesiones y otras formas de angustia, soledad, alienación y enfermedades mentales.
Ahora todos somos neoliberales.
03
El cuento de hadas
del capitalismo
El neoliberalismo es descrito a menudo como un «capitalismo con esteroides». Interpreta algunas de las prácticas más opresivas y destructivas del capitalismo como una especie de escritura sagrada que debe protegerse de cualquier amenaza, y destruye los medios por los que podrían ser contenidas. Si queremos entender el neoliberalismo, primero debemos entender el capitalismo.
En todos los medios de comunicación se observa una defensa incesante y visceral del capitalismo, pero rara vez se intenta definirlo o explicar en qué se diferencia de otros sistemas económicos. Es tratado como una ley natural más, como si fuera el resultado inevitable de la evolución y de la determinación del ser humano.
Pero, al igual que el neoliberalismo, el capitalismo no surgió de manera natural. Cuando escuchamos a algunos de sus defensores, se diría que no son conscientes de los orígenes del capitalismo, e incluso que ni siquiera comprenden lo que es.
Las definiciones habituales son más o menos de esta guisa:
El capitalismo es un sistema económico en el que los agentes privados poseen y controlan la propiedad de acuerdo con sus intereses y, en respuesta a las limitaciones de la oferta y la demanda, fijan los precios en mercados libres. La característica esencial del capitalismo es el afán de lucro.
Sin embargo, estas definiciones no bastan. No distinguen las particularidades del capitalismo respecto al simple hecho de comprar y vender, lo que bajo diversas formas ha sido predominante durante miles de años. Tampoco mencionan la coerción y la violencia de las que depende el capitalismo. Teniendo esto en cuenta, nos gustaría ofrecer una definición que nos parece más específica y precisa, aunque requerirá un poco de análisis:
El capitalismo es un sistema económico basado en el saqueo colonial. Funciona en unos confines en constante cambio y que se devoran a sí mismos, en los que tanto el Estado como los poderosos intereses privados utilizan sus leyes, respaldadas por la amenaza de la violencia, para convertir los recursos compartidos en propiedad exclusiva y para transformar la riqueza natural, el trabajo y el dinero en mercancías que pueden ser acumuladas.
Veamos lo que esto significa.
Aunque los orígenes del capitalismo son objeto de controversia, creemos que hay razones para rastrearlos hasta la isla de Madeira,[5] a algo más de quinientos kilómetros de la costa occidental del norte de África. Madeira fue colonizada por primera vez por los portugueses en la década de 1420. Era un raro ejemplo de isla completamente deshabitada. Los colonos portugueses la trataron como terra nullius: como una «página en blanco». Pronto empezaron a despojarla del recurso que le había dado nombre: madeira significa «madera» en portugués.
Al principio, los bosques de la isla eran talados para satisfacer la necesidad de madera —que en Portugal estaba prácticamente agotada y era muy demandada para la construcción naval— y despejar tierras para la cría de ganado vacuno y porcino. En otras palabras, los primeros colonos se limitaron a ampliar la economía que ya conocían. Pero al cabo de unas pocas décadas, descubrieron un uso más lucrativo de la tierra y de los árboles de Madeira: la producción de azúcar.
Hasta entonces, las economías habían estado integradas, al menos en parte, en estructuras religiosas, éticas y sociales. La tierra, el trabajo y el dinero tendían a poseer significados sociales que iban más allá del valor que podía extraerse de ellos. En la Europa medieval, por ejemplo, las economías feudales —aunque eran sumamente opresivas— estaban estrechamente vinculadas tanto a la Iglesia como a un sistema social codificado de obligaciones mutuas entre los grandes terratenientes y sus siervos o vasallos.
En Madeira, como ha demostrado el geógrafo Jason Moore,[6] se desarrolló una forma de organización económica que, en algunos aspectos, era diferente de todo cuanto había existido antes. En esta isla recién descubierta, los tres componentes cruciales de la economía —tierra, trabajo y dinero— fueron desvinculados de cualquier contexto cultural más amplio, convirtiéndose en mercancías:[7] productos cuyo significado podía reducirse a números en un libro de contabilidad.
En esta página en blanco de la isla de Madeira, los colonizadores importaron mano de obra en forma de esclavos, primero de las islas Canarias, a casi quinientos kilómetros al sur, y después de África. Para financiar su empresa, recurrieron a dinero procedente de Génova y Flandes. Cada uno de estos componentes —tierra, mano de obra y dinero— había sido despojado con anterioridad de sus significados sociales. Pero cabría decir que no todos en el mismo lugar ni al mismo tiempo.
En la década de 1470, esta diminuta isla se convirtió en la mayor fuente de azúcar del mundo. El sistema totalmente mercantilizado que crearon los portugueses era extraordinariamente productivo. Empleando mano de obra esclava, liberada de todas las restricciones sociales, los colonizadores fueron capaces de producir azúcar con más eficacia de la que se había logrado hasta entonces. Pero había algo más que resultaba una novedad: la asombrosa velocidad con la que dicha productividad alcanzaba su punto álgido y luego se desplomaba.
La producción de azúcar en la isla alcanzó su punto álgido en 1506, apenas unas décadas después de su comienzo. Después cayó en picado, un 80 por ciento en veinte años, un colapso extraordinariamente rápido. ¿Por qué? Porque Madeira se quedó sin madeira. Encender las calderas necesarias para refinar y procesar un kilo de azúcar requería sesenta kilos de madera. Los trabajadores esclavos tenían que desplazarse cada vez más lejos para encontrar esta madera, obteniéndola de zonas cada vez más escarpadas y remotas de la isla. En otras palabras, se necesitaba más fuerza de trabajo para producir la misma cantidad de azúcar. En términos económicos, la productividad del trabajo se desplomó: su valor disminuyó por cuatro en veinte años. Al mismo tiempo, la tala de bosques llevó a la extinción de varias especies animales endémicas de Madeira. La perturbación de los ecosistemas forestales en toda la isla fue tan grave que a principios del siglo XVI se produjo la primera de varias extinciones importantes de moluscos endémicos, como resultado de «un cambio rápido y a gran escala del hábitat, de bosque a pradera».
¿Y qué hicieron los productores de azúcar portugueses? Hicieron lo que acabarían haciendo los capitalistas de todo el mundo. Se marcharon. Se trasladaron a otra isla recién descubierta más al sur, Santo Tomé, a trescientos kilómetros de la costa occidental de África Central. Allí se repitió el patrón que se había establecido en Madeira: Auge, Colapso, Abandono.
Cuando la producción azucarera de Santo Tomé se vino abajo, los portugueses se trasladaron de nuevo, esta vez a las tierras costeras de Brasil, donde sus explotaciones, mucho mayores, siguieron el mismo guion: Auge, Colapso, Abandono. Entonces otras potencias imperiales se trasladaron al Caribe, con los mismos resultados, arrasando una frontera tras otra. Desde entonces, el patrón se ha seguido a través de innumerables materias primas y esquemas comerciales: las chispas que prendieron los bosques de Madeira se esparcieron por todo el mundo. Hoy en día siguen arrasando ecosistemas y sistemas sociales, consumiendo todo lo que encuentran a su paso. La apropiación, el agotamiento y el abandono de nuevas fronteras geográficas son un elemento central del modelo que llamamos capitalismo.
«Auge, Colapso, Abandono» es lo que el capitalismo hace. Las crisis ecológicas que provoca, las crisis sociales que provoca, las crisis de productividad que provoca no son resultados perversos del sistema. Sonel sistema.
Al cabo de poco tiempo, Portugal fue desbancado por otras naciones, e Inglaterra se convirtió rápidamente en la potencia colonial dominante. A lo largo de los siglos siguientes, las potencias coloniales europeas saquearon de forma sistemática una región tras otra. Robaron mano de obra, tierras, recursos y dinero, que luego utilizaron para impulsar sus propias revoluciones industriales. La enorme y desigual riqueza del Reino Unido se construyó sobre el expolio colonial en Irlanda, las Américas, África, India, Australia y otros lugares. Según algunas estimaciones, a lo largo de doscientos años, Gran Bretaña sustrajo de la India una cantidad de riqueza equivalente a 45 billones de dólares actuales.[8]
Para hacer frente al notable aumento del alcance y la escala de las transacciones, las potencias coloniales establecieron nuevos sistemas financieros que acabarían dominando sus economías, instrumentos de explotación cuyo uso se ha intensificado. Hoy continúan con un grado de sofisticación cada vez mayor, con la ayuda de las redes bancarias en paraísos fiscales.[9] Los individuos y las grandes empresas más poderosos se apropian de la riqueza de todo el mundo y la ocultan a los Gobiernos —que, de otro modo, podrían gravarla—, así como a las personas a las que han robado. A medida que los paraísos fiscales y los regímenes de secreto bancario desplazan el capital para ocultarlo cada vez más, esta práctica de encubrimiento ha acabado creando su propia nueva frontera capitalista con la invención de esquemas financieros cada vez más creativos.
Valiéndose de la deuda internacional y de las duras condiciones que conlleva (un sistema conocido como «ajuste estructural»),[10] los paraísos fiscales y el secreto financiero, la fijación de precios de transferencia (traslado de riqueza entre sucursales) y otros sofisticados instrumentos,[11] los países ricos han seguido saqueando a los pobres, contando a menudo con la ayuda de funcionarios corruptos y de los Gobiernos títeres que ellos mismos instalan, apoyan y arman. Las empresas que comercian con materias primas, en colaboración con cleptócratas y oligarcas, despluman a los países más pobres y se apoderan de sus recursos naturales sin pagarles por ello. El grupo de investigación estadounidense Global Financial Integrity calcula que cada año 1,1 billones de dólares salen ilegalmente de los países más pobres,[12] sustraídos mediante la evasión fiscal y la transferencia de dinero en el seno de las empresas.
Si este ciclo de rapiña se interrumpiera, el sistema que llamamos capitalismo se desmoronaría. El capitalismo depende de un crecimiento constante, y siempre debe encontrar nuevas fronteras que colonizar y explotar. De modo que su atención se dirige ahora a las profundidades oceánicas, en busca de yacimientos minerales que explotar y especies de peces que aún no se han agotado. También dirige su mirada al espacio exterior, con miras a extraer minerales de planetas y asteroides, o para establecer nuevas colonias:[13] vías de escape para que los más ricos puedan explotarlas cuando la Tierra ya no sea habitable.
Un sistema basado en el crecimiento perpetuo no puede existir sin periferias y factores externos (las consecuencias «imprevistas», y a menudo devastadoras, de la actividad económica). Siempre tiene que haber una zona de explotación, de la que se extraen materiales sin pagar por ellos, y una zona de vertido, en la que se desechan los costes en forma de contaminación y residuos. A medida que la escala de la actividad económica aumenta, el capitalismo transforma todos los rincones del planeta, desde la atmósfera hasta las profundidades oceánicas. El propio planeta Tierra se convierte en una zona de sacrificios. ¿Y sus habitantes? Acabamos transformados tanto en consumidores como en consumidos.
Todos los sistemas de explotación precisan de cuentos de hadas que los justifiquen, y la verdadera naturaleza del capitalismo se ha disfrazado desde el principio con este tipo de mitos y fábulas. Los colonizadores portugueses de Madeira afirmaban que se había producido un apocalipsis natural,[14] un incendio que había durado siete años y había acabado con toda la madera de la isla. Sí que hubo un apocalipsis, pero no tuvo nada de natural. Los bosques de la isla ardieron a causa de otro fuego: las llamas del capitalismo.
El cuento de hadas del capitalismo empezó a gestarse en 1689, cuando John Locke publicó su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil.[15] Locke afirmaba que «en el principio todo el mundo era América». Con ello se refería a una terra nullius: como Madeira, una tierra de nadie en la que la riqueza estaba a la espera de ser tomada. Pero, a diferencia de Madeira, América estaba densamente poblada por decenas de millones de indígenas. Para crear su terra nullius habría que borrarlos, erradicarlos o esclavizarlos.[16]
Pero esto no era sino el principio de la creación de mitos de Locke. A continuación afirmaba que el derecho a poseer tierras, y toda la riqueza que se derivaba de ellas, se establecía mediante el trabajo duro. Cuando un hombre «mezcla su trabajo» con la tierra, escribió Locke, «la convierte en su propiedad».
Evidentemente, los pueblos indígenas de todo el mundo llevaban miles de años mezclando su trabajo con la tierra, mucho antes de que los colonos europeos llegaran. Pero Locke, sin realmente reconocer lo que hacía, creó un Año Cero, un momento único y arbitrario en el que una persona concreta —un hombre europeo con propiedades, desde luego— podía pisar un terreno, clavar una pala en la tierra y reclamarlo como propio. Después de haber «mezclado su trabajo» con la tierra en ese instante del cuento de hadas, un colono podía borrar todos los derechos anteriores y reclamar todos los derechos futuros, en cuanto el metal entraba en contacto con el suelo. A partir de ese momento, él y sus descendientes adquirían derechos exclusivos y perpetuos sobre la tierra —la tierra que habían robado— y el derecho a hacer con ella lo que quisieran.
«Pero, espera un momento», se preguntará el lector, «¿acaso los propietarios europeos clavaron la pala en la tierra con sus propias manos?». Esta pregunta desenmascara otro de los mitos justificadores del capitalismo: que el trabajo de una persona puede pertenecer a otra. Como ocurría a menudo con las empresas coloniales, no eran los propietarios quienes sudaban la gota gorda, sino la mano de obra que decían poseer. Aunque los académicos aún debaten las opiniones contradictorias de Locke sobre la esclavitud, su afirmación de que, después de que un hombre haya «mezclado su trabajo» con la tierra, entonces «la convierte en su propiedad», validaba la adquisición de derechos de propiedad a gran escala a través de la propiedad de esclavos.
Cuando se despoja al capitalismo de sus mitos justificativos, se ve algo que debería ser obvio. El capitalismo no es, como insisten sus defensores, un sistema diseñado para distribuir la riqueza, sino un sistema para apoderarse de ella y concentrarla. El cuento de hadas que el capitalismo presenta sobre sí mismo —que uno se hace rico mediante el trabajo duro y la capacidad de emprendimiento— es el mayor golpe propagandístico de la historia de la humanidad.
04
El ascenso de la
Internacional Neoliberal
El neoliberalismo —el explosivo acelerador del capitalismo— tiene también una historia. Una historia que muy poca gente conoce.
El término neoliberal fue acuñado en una conferencia en París, en 1938.[17] Entre los participantes se encontraban dos de las personas que acabarían definiendo la ideología: Ludwig von Mises y Friedrich Hayek. Exiliados ambos de la Austria ocupada por los nazis, consideraban que tanto el New Deal que Franklin Roosevelt había introducido en Estados Unidos como el floreciente Estado del bienestar británico eran expresiones del colectivismo. Consideraban que toda forma de colectivismo —anteponer los intereses de la sociedad a los del individuo— conduciría inexorablemente al tipo de totalitarismo que había arrasado Europa, bajo la forma del nazismo y el comunismo.
En 1944, Friedrich Hayek publicó su libro más conocido, Camino de servidumbre,[18] en el que explicaba esta teoría. Sostenía que el Estado del bienestar —y la socialdemocracia en general—, al reducir el margen de acción individual, terminaría mutando hacia el tipo de control absoluto ejercido por Hitler y Stalin. El libro de Ludwig von Mises Burocracia[19] —publicado ese mismo año— defendía un planteamiento similar. Ambos libros fueron muy leídos y alcanzaron mucha popularidad sobre todo entre gente muy rica y poderosa, que vio en esas ideas una oportunidad: una oportunidad para librarse de los movimientos fiscales, reguladores y laborales que tanto les incordiaban a ellos y a sus fortunas. No tardaron en mostrar un enorme interés en esta nueva ideología y en financiar su difusión.
Camino de servidumbre encontró un público especialmente receptivo entre los empresarios conservadores de Estados Unidos. El libro no solo parecía justificar los cambios políticos que querían ver plasmados, sino que también redefinía sus propios intereses financieros como una valiente postura contra la tiranía y una defensa de la libertad basada en firmes principios. Se pusieron manos a la obra para asegurarse de que los argumentos de Hayek llegaran al mayor número de personas posible.
DeWitt Wallace, anticomunista, cofundador (junto con su esposa) y editor de Reader’s Digest —con ocho millones de suscriptores, se trataba de la revista más popular de Estados Unidos en aquella época—, publicó una versión resumida de Camino de servidumbre.[20] Se encargaron un millón de ejemplares, muchos de ellos para empresas deseosas de adoctrinar a sus empleados. El libro alcanzó una difusión aún mayor cuando la revista Look publicó una versión en cómic,[21] que muchas empresas, entre ellas General Motors, distribuyeron entre sus trabajadores. En 1945, Hayek viajó a Estados Unidos para una gira de conferencias, y fue recibido, por ejemplo, por tres mil personas en el Ayuntamiento de Nueva York.[22] Respaldado con mucho dinero, este académico vienés de la vieja escuela se convirtió en toda una sensación y recorrió Estados Unidos dando conferencias en cámaras de comercio locales y asociaciones de banqueros.
En 1947, Hayek creó la primera organización que propugnaba el neoliberalismo, la Mont Pelerin Society (MPS).[23] En ella, junto con otras personas, empezó a forjar lo que ha sido descrito como una «Internacional Neoliberal»,[24] una red internacional de académicos, periodistas y empresarios que pretendían desarrollar una nueva forma de ver y dirigir el mundo.
Durante los veinte años siguientes, a medida que la nueva doctrina se extendía, el dinero entraba a raudales. La red de Hayek fue financiada por algunas de las empresas y de los individuos más ricos del mundo,[25] como DuPont, General Electric, la Coors Brewing Company, el gigante de la venta al por mayor de medicamentos William Volker & Co., Charles Koch (Koch Industries), Richard Mellon Scaife (magnate de la banca, el petróleo, el aluminio y la prensa), Lawrence Fertig (ejecutivo publicitario y periodista ultraliberal) y el magnate del acero William H. Donner.
Sus ricos patrocinadores contrataron a analistas políticos, economistas, académicos, juristas y especialistas en relaciones públicas para crear una serie de think tanks que perfeccionaran y promovieran la doctrina. Estas instituciones, muchas de las cuales siguen operando hoy en día, solían disfrazar sus propósitos con nombres grandilocuentes y respetables, como Cato Institute, Heritage Foundation, American Enterprise Institute, Institute of Economic Affairs, Centre for Policy Studies o Adam Smith Institute. Aunque se presentaban como organismos independientes que ofrecían opiniones imparciales sobre asuntos públicos, en realidad se comportaban más bien como lobbies empresariales que trabajaban para sus patrocinadores.
Estos mismos adinerados patrocinadores financiaron también departamentos académicos en universidades, como la Universidad de Chicago[26] y la Universidad de Virginia.[27] Una vez más, estos departamentos se presentaban como independientes y objetivos, pero el principal efecto de su trabajo era propagar y amplificar la ideología. La Universidad de Chicago en particular, gracias a este generoso mecenazgo, se estableció como un laboratorio para la propagación de las ideas neoliberales, y a día de hoy continúa siendo un centro neurálgico de la doctrina. El William Volker Fund —una pequeña pero influyente fundación conservadora que, a finales de la década de 1940, invertía alrededor de un millón de dólares al año en proyectos neoliberales— ayudó a sufragar el salario de Hayek en la Universidad de Chicago durante más de una década.[28] El fondo proporcionó idéntico apoyo a Von Mises en la Universidad de Nueva York.[29]
Empleando con brillantez métodos de persuasión de vanguardia en los florecientes campos de la psicología moderna y de las relaciones públicas, estos hábiles intelectuales y estrategas empezaron a crear el lenguaje y los argumentos que transformarían el himno de Hayek a las élites en un programa político viable. Sus esfuerzos por difundir más ampliamente esta doctrina fueron sumamente creativos: los planteamientos de Hayek volvieron a ser presentados en forma de historietas por entregas,[30] mientras que los entrañables libros infantiles de Laura Ingalls Wilder fueron rebautizados como una celebración de la autosuficiencia, de un gobierno con límites y de la libertad económica e individual.[31]
A medida que evolucionaba, el neoliberalismo se fue volviendo más estridente. Por ejemplo, en sus inicios Hayek se oponía al poder monopolístico. Pero en 1960 publicó otro superventas, Los fundamentos de la libertad,[32] en el que cambiaba radicalmente algunos de sus argumentos. El libro marcó la transición de una filosofía honesta aunque extrema a una sofisticada estafa. Para entonces, la red de lobbies y de intelectuales que Hayek había fundado estaba siendo generosamente financiada por multimillonarios que veían en esta doctrina un medio para liberarse de las restricciones políticas que limitaban su libertad de acción. Pero no todos los aspectos del programa neoliberal favorecían sus intereses. Con Los fundamentos de la libertad, Hayek parecía haber adecuado sus posiciones a las exigencias de los multimillonarios.
El libro comienza presentando la concepción más restrictiva de la libertad que quepa concebir: la ausencia de coerción. Hayek rechazaba la primacía de nociones tales como la libertad y la igualdad democráticas, los derechos humanos universales o la justa distribución de la riqueza, ya que todas ellas, al imponer restricciones a la conducta de los más ricos y poderosos, se interponían en la libertad absoluta frente a la coerción —es decir, la libertad de hacer lo que uno quiera— que propugnaba el neoliberalismo. Para Hayek, en realidad la democracia «no es un valor último o absoluto», y de hecho sostenía que la libertad dependía de impedir ejercer a las masas su capacidad de elección sobre la dirección que podrían tomar la política y la sociedad. (Postura que se asemeja a las reservas de James Madison sobre cómo el «excesivo poder democrático» de las masas podría llevar aparejado que los «derechos minoritarios» de las élites se vieran oprimidos).[33]
Hayek justificaba su postura creando un relato heroico acerca de la riqueza extrema. Comparaba a las élites económicas —que gastan su dinero de formas nuevas y creativas— con los pioneros de la filosofía y la ciencia. Del mismo modo que el filósofo político ha de tener libertad para pensar lo impensable, los ultrarricos deberían tener libertad para hacer lo irrealizable, sin que el interés o la opinión públicos pongan traba alguna. Los ultrarricos serían «exploradores» que «experimentan nuevos estilos de vida», que abren los senderos que luego seguirá el resto de la sociedad.
Hayek sostenía que el progreso de la sociedad depende de la libertad de que esos individuos «independientes» ganen todo el dinero que quieran y que lo gasten como deseen. Todo lo bueno y útil surge, por tanto, de la desigualdad. En su opinión, una sociedad libre es aquella en la que el Estado ayuda a eliminar los cortafuegos que impiden que el incendio del capitalismo devore el mundo. Tal vez no resulte sorprendente para quienes estén familiarizados con estas cuestiones que en 1974 Hayek recibiera el Premio Nobel de Economía.
Más o menos al mismo tiempo ocurrió algo más: el movimiento perdió su nombre. Hasta 1951, por ejemplo, el economista Milton Friedman —tal vez el discípulo más famoso de Hayek— se denominaba a sí mismo neoliberal.[34] Pero poco después el término prácticamente desapareció de las obras que tanto él como otros publicaban. Y más extraño todavía: no apareció ningún término alternativo con el que sustituirlo.
Al principio, a pesar de todo el abundante dinero que se había invertido, el neoliberalismo se mantuvo en los márgenes de la política. Existía un consenso internacional bastante sólido en torno a las recetas de John Maynard Keynes: los Gobiernos debían perseguir el pleno empleo; los impuestos debían ser elevados y los servicios públicos debían estar bien financiados; la desigualdad debía combatirse y la red de la seguridad social debía impedir que las personas pobres cayeran en la indigencia. A pesar del éxito de los libros de Hayek, el programa neoliberal de dar más poder a los ricos y que cada palo aguantara su vela se encontró con el rechazo generalizado de la opinión pública.
No fue hasta la década de 1970, cuando el boom económico de la posguerra acabó por agotarse y la economía keynesiana empezó a sufrir diversas crisis, cuando el neoliberalismo pudo ocupar el vacío ideológico resultante. El éxito del modelo de Keynes se basaba en gran medida en los controles de capital,[35]