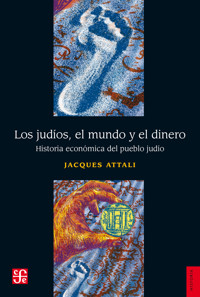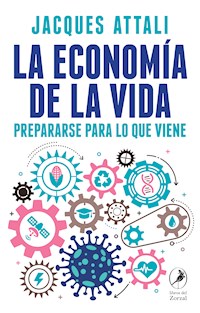
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros del Zorzal
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
La mayoría de los dirigentes, con errores sinceros o mentiras deliberadas a su pueblo, condujeron a la muerte prematura de centenares de miles de personas y a la pérdida de varios billones en la economía mundial. Esta pandemia conmocionó nuestras vidas. Debemos prepararnos para lo que viene: una crisis económica, filosófica, social y política casi inimaginable. Para garantizar la supervivencia de la humanidad, amenazada por la crisis nacida de la pandemia del Covid-19 y de su gestión, resulta indispensable priorizar a todos los sectores de la economía que tienen como misión la defensa de la vida, como la salud, la higiene, la distribución de agua, el deporte, la alimentación, la agricultura, la educación, la energía limpia, el mundo digital, la cultura. En este libro, Jacques Attali propone una idea simple en apariencia, pero que, detallada en acciones concretas, cambia toda nuestra perspectiva de la vida en sociedad, de la gobernabilidad y de la conducta en economía. La economía de la vida es un libro esencial para que empresarios, emprendedores y ciudadanos en general se preparen para el mundo que viene.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jacques Attali
La economía de la vida
Prepararse para lo que viene
Traducido por Pablo Krantz
Attali, Jacques
La economía de la vida / Jacques Attali. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Libros del Zorzal, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
Traducción de: Pablo Krantz.
ISBN 978-987-599-721-9
1. Economía. 2. Pandemias. 3. Análisis de Políticas. I. Krantz, Pablo, trad. II. Título.
CDD 306.3
Imagen de cubierta elaborada con elementos de Freepik.com
Foto del autor en solapa: Jean-Marc Gourdon
Título original: L’économie de la vie
© 2020. Librairie Arthème Fayard
© 2021. Libros del Zorzal
Buenos Aires, Argentina
<www.delzorzal.com>
Comentarios y sugerencias: [email protected]
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la editorial o de los titulares de los derechos.
Impreso en Argentina / Printed in Argentina
Hecho el depósito que marca la ley 11723
A todos aquellos, visibles e invisibles,
que nos permiten sobrevivir
y prepararnos para lo que viene,
inventar el futuro
“Yo quería hablar de la muerte pero, como siempre, la vida hizo irrupción.”
Virginia Woolf, carta del 17 de febrero de 1922
Índice
Prefacio | 7
Capítulo 1
Cuando la vida no importaba | 13
Capítulo 2
Una pandemia diferente | 32
Capítulo 3
La interrupción de la economía mundial | 72
Capítulo 4
La política, entre la vida y la muerte | 90
Capítulo 5
Cómo sacar lo mejor de lo peor | 110
Capítulo 6
La economía de la vida | 132
Capítulo 7
¿Y después? | 158
Conclusión
Por una democracia de combate | 171
Bibliografía | 190
Agradecimientos | 216
Prefacio
¿Es demasiado pronto para escribir sobre acontecimientos aún tan inciertos? ¿Tiene sentido hablar de una enfermedad de la que cada día descubrimos nuevas dimensiones? ¿Cómo prepararnos para lo que viene? ¿Nos servirá comprender los errores cometidos en China, en Europa y en otros puntos del mundo? ¿A qué precio pagaremos esos errores? ¿Qué puede agregar un libro al diluvio de informaciones en el que nos vemos arrastrados desde que todo esto empezó? ¿Somos capaces ya de extraer ciertas lecciones de una crisis que recién comienza? ¿Podemos pensar lo que estamos viviendo? ¿Podemos evitar seguir repitiendo, en medio de todo esto, nuestras viejas obsesiones? ¿No hubiera sido mejor escribir una novela, una obra de teatro o un poema? O mejor aún: no escribir nada en absoluto. Hacer silencio. No hacer nada. Leer todos los libros aún por leer, escuchar todas las obras musicales aún por descubrir. Y reflexionar.
Y, sin embargo, aquí está este libro. Uno entre muchos otros, seguramente, inspirados por esta increíble situación. No se trata de un diario del confinamiento ni de un vago montaje de textos publicados en otros sitios, sino de una síntesis y un panorama.
Pues pienso que incluso en mitad de la batalla puede sernos útil hacer una síntesis. Una síntesis que esté más allá de los desafíos urgentes y que, tratando de alejarse de las mentiras y las aproximaciones con las que nos bombardean, apunte a demostrar, de una manera que espero resulte convincente, lo que hubiéramos podido hacer mucho mejor.
Y a la vez un panorama, con el fin de explicar lo que nos queda por hacer para prepararnos acerca de lo que viene. Una síntesis que se aleje de las peleas de expertos más o menos autoproclamados, los insultos de los que se benefician con el miedo y los vanos discursos de aquellos que prefieren repetir sus utopías antes que preguntarse cómo hacerlas realidad.
Con la intención de poner todo esto a disposición de las innumerables personas que ya están tratando de volver a vivir de otra manera. Para escribir este libro, intenté usar solo los conocimientos más sólidos y comprobados provenientes de todo el mundo. Para eso, consulté a médicos, epidemiólogos, historiadores, economistas, sociólogos, filósofos, novelistas, industriales, investigadores, sindicalistas, directores de ong, gobernantes, opositores, escritores y periodistas de al menos veinte países. Y a mucha gente anónima, en busca de toda esa sabiduría que solemos pasar por alto. En estos tiempos tan especiales, toda esa gente aceptó compartir conmigo sus conocimientos y —más importante aún— sus incertidumbres. Vaya a ellos mi agradecimiento.
También intenté no dejar de lado las hipótesis más alocadas, esas de las que nos habla la ciencia ficción y que la realidad acaba de superar. Las preguntas sobre las que debatí con toda esta gente son las que todo el mundo se plantea: ¿qué lecciones podemos extraer de las pandemias anteriores? ¿Cuántas personas más van a morir por culpa de esta? ¿Y por culpa del hambre, la desesperación y otras enfermedades? ¿Cómo vencer esta epidemia? ¿Cuándo tendremos un medicamento o una vacuna? ¿Era necesario paralizar la economía mundial cuando solo los que ya no trabajan corren realmente riesgo? ¿Cuántos desempleados habrá y durante cuánto tiempo? ¿Recuperaremos nuestro nivel de vida de antes? ¿Y nuestro modo de vida? ¿Y nuestra forma de consumir, de trabajar y de amar? ¿Cuándo sucederá eso? ¿Quién terminará desempleado? ¿Qué profesiones van a desaparecer y qué otras surgirán? ¿Cómo hacer para no olvidarnos de las otras luchas, especialmente los combates por los derechos de las mujeres, los niños y las personas frágiles? ¿Qué naciones saldrán victoriosas? ¿Quiénes perderán? ¿Podremos preservar la democracia? ¿Podremos preservar las libertades individuales cuando cada uno deberá revelarlo todo acerca de su estado de salud? ¿Cómo hacer para no tratar de encajar nuestras propias ideas preconcebidas, nuestros deseos anteriores y nuestros proyectos ya superados en esta situación radicalmente nueva? ¿Cómo podemos ser más útiles? ¿Cómo cambiar nuestra relación con nosotros mismos, con los demás, con el mundo y con la muerte?
Porque de lo que hablaremos aquí será, sobre todo, de la muerte. De la muerte olvidada, negada. De la muerte demasiadas veces considerada como un accidente absolutamente evitable. De la muerte de la que toda sociedad, toda religión y toda ideología es responsable.
Debemos hallar respuestas para todo esto si queremos tener una chance de encontrarle un sentido a lo que sucede y salir vivos. Aún más vivos que antes. Realmente vivos.
***
La humanidad parece estar viviendo una pesadilla. Y ante eso tiene solo un deseo, un anhelo, una súplica: que se acabe de una vez y volvamos al mundo de antes.
Tanta ceguera me da rabia. Porque aunque esta pandemia desapareciese rápido, por sí sola o gracias a una vacuna o un medicamento, no podríamos recuperar por arte de magia nuestro modo de vida anterior.
Me da rabia ver que, en medio del pánico, tantos gobiernos del mundo —entre ellos los europeos— hayan preferido seguir el modelo fracasado de la dictadura china y detener sus economías, en vez de inspirarse en la democracia coreana que, como otras, ya en enero había sabido definir una estrategia, convencer a su opinión pública y movilizar a sus empresas para hacerles producir a tiempo tapabocas y test. Y todo esto sin poner a su sociedad en la tumba provisoria en la que los demás países, imitando a China, decidieron encerrarse.
Me da rabia ver a tantos países no comprender, durante tantos años, que la salud es una riqueza y no una carga, y reducir los recursos de los hospitales y otros centros de atención sanitaria.
Me da rabia ver al mundo quedarse paralizado como si entendiera que hay que cambiarlo todo, pero no se atreviera a hacerlo.
Me da rabia ver a todos los gobiernos, o casi todos, pasar del estupor a la negación, de la negación a la procrastinación. Y no moverse de ahí.
Me da rabia ver que ningún país adopta una economía de guerra.
Me da rabia ver a la economía criminal sacar provecho de la desgracia de la gente.
Me da rabia ver implementar medidas inútilmente liberticidas, falsamente provisorias. Me da rabia ver a los más pobres y a sus hijos obligados a pagar de por vida el precio de la negligencia de sus dirigentes.
Me da rabia ver a tanta gente soñando con volver al mundo de antes, que fue el que produjo esta crisis.
Me da rabia ver a tantos otros adoptar bonitas posturas para decir qué tipo de nueva sociedad haría falta, sin proponer ni la menor pista sobre la manera de lograrlo.
Me da rabia ver a los que nos dirigen o querrían hacerlo, y a los que dan consejos o peroratas, no proponer casi nada para adaptarse a estos tiempos tan estimulantes que se avecinan ni para responder a las extraordinarias necesidades del mundo.
Como las anteriores grandes pandemias de la historia, la de hoy es en primer lugar un acelerador de metamorfosis que ya estaban latentes. Metamorfosis desastrosas y metamorfosis positivas.
Un acelerador muy brutal.
Muchos han cuestionado que podamos comparar una pandemia, y esta pandemia en particular, con una guerra. Y, sin embargo, esa comparación se torna evidente. Sobre todo en los países que han ganado alguna guerra. Y un poco menos en los países que, como Francia, perdieron todos sus últimos conflictos o que incluso, durante la Segunda Guerra Mundial, colaboraron con el enemigo.
Cuando empezó esta pandemia, como cuando empieza una guerra, el mundo cambió radicalmente en pocas horas; como al comienzo de una guerra, nadie o casi nadie, en casi ningún país, tenía realmente una estrategia.
Como en agosto de 1914 y septiembre de 1939, en un primer momento pensamos que solo duraría unos meses.
Como en una guerra, las libertades fundamentales fueron y serán atacadas; mucha gente ha muerto y morirá; muchos líderes caerán en desgracia; habrá una batalla despiadada entre los que querrán volver al mundo de antes y los que habrán comprendido que ya eso no es posible ni social, ni política, ni económica ni ecológicamente.
Como en una guerra, todo pasará por la relación con la muerte. Una muerte colectiva, no individual. Una muerte visible, no íntima. Una muerte múltiple, insidiosa, presente, que pierde su singularidad y se la hace perder también a la vida de cada uno.
Todo pasará entonces por la relación con el tiempo. Pues —y esto también es algo que las guerras nos recuerdan— en una pandemia solo el tiempo es valioso. El tiempo de cada uno. Y no solo el tiempo de aquellos que, pase lo que pase, se beneficiarán con esta crisis.
Como en una guerra, los vencedores serán los primeros que cuenten con el coraje y con las armas. Y para contar con ambas cosas será necesario movilizarse firmemente alrededor de un proyecto nuevo y radical. Un proyecto al que denominaré aquí la “economía de la vida”.
Muchas otras generaciones, confrontadas también a crisis importantísimas, escondieron la cabeza como el avestruz. Luego, con un orgullo infantil, creyeron que el mal había sido vencido, que habían acabado con él. Dejaron de lado entonces demasiado rápido cualquier tipo de prudencia para regresar al mundo anterior. Y así lo perdieron todo.
A la inversa, otras generaciones supieron detectar lo que estaba surgiendo y convertir esa época turbulenta en un momento de superación, de cambio de paradigma. Convirtamos esta pandemia en uno de esos momentos. El momento.1
Capítulo 1
Cuando la vida no importaba
Como siempre, solo podemos comprender lo que nos sucede si lo comparamos con lo que les sucedió a las generaciones anteriores, cuando tuvieron que vivir acontecimientos de la misma naturaleza y la misma envergadura.
Desde sus comienzos, la humanidad se enfrenta al miedo, a la enfermedad, al sufrimiento y a la muerte. Una civilización se define siempre, precisamente, por su relación con la muerte: según el sentido que le dé, o que no logre encontrarle, podrá seguir desarrollándose o desaparecerá.
De aquí la importancia de las epidemias, durante las cuales los hombres se ven confrontados, con más intensidad que nunca, al sufrimiento, la enfermedad y la muerte; ya no individualmente, sino de manera colectiva. Un momento decisivo para todas las civilizaciones.
Algunos dirigentes supieron elegir la estrategia que mejor las protegía. Cuando, por el contrario, no lo conseguían, cuando ya no lograban darles un sentido a la muerte de los demás y a la suya propia, la pandemia aceleraba mutaciones ya en curso, haciendo surgir otra ideología, otra legitimidad del poder, otra élite y otra geopolítica.
El tema de este libro será las lecciones que podemos extraer de todo esto para ayudarnos a entender mejor qué es lo que está en juego.
La fe como protección de los imperios
Las epidemias se volvieron posibles aproximadamente unos cinco mil años antes de nuestra era, cuando en Mesopotamia, India y China los humanos se concentraron en cantidades suficientes, primero en aldeas y luego en ciudades e imperios, y esto sin perder el contacto cotidiano con animales recientemente domesticados.
Aún se ignoraba que esos animales transmiten agentes infecciosos de origen viral o bacteriano; también se ignoraba que las bacterias transmiten la peste, la tuberculosis, la sífilis, la lepra y el cólera, mientras que los virus transmiten la gripe y muchas otras enfermedades.
La lepra es una de las primeras pandemias comprobadas: se han descubierto pruebas de su presencia en un esqueleto de más de cuatro mil años en el estado de Rajastán, en la India.
Leemos las primeras descripciones de epidemias en textos mesopotámicos y chinos de hace tres mil años que se lamentan de que los dioses lancen plagas sobre la tierra para divertirse o para castigar a los hombres.
Así, muy pronto surge la idea de que los dioses envían las epidemias para castigar a los hombres por sus faltas. Y los poderosos, ya sean religiosos, militares o políticos, se apresuran a culpar a su pueblo o buscar chivos expiatorios para evitar ser ellos los acusados.
No siempre lo logran: y entonces, destruyendo familias, ciudades y poblaciones enteras, negando la singularidad de la vida y la muerte de cada uno, las epidemias aceleran la desaparición de dinastías, religiones e imperios.
En la Torá, la “muerte por pestilencia” representa una sanción contra la desobediencia y el pecado; más que nada la lepra (que el libro de Job denomina “la primogénita de la muerte”) es vista como un castigo de Dios. La Ley judía interpreta las enfermedades como castigos divinos, debidos a una forma de perversión de los hombres o a su sumisión a la idolatría.
La primera verdadera enfermedad mencionada en la Biblia involucra al faraón, al que se lo amenaza con una epidemia de lepra si le impide al pueblo judío salir de su territorio. Mientras tanto, Dios les pide a los judíos que, si quieren ser liberados de la dominación egipcia y protegidos contra toda forma de enfermedad epidémica, renuncien a los dioses extranjeros.
En el Antiguo Testamento, Dios les impone a la vez a los hombres varios confinamientos: el de Noé en el Arca para escapar al Diluvio; el de los judíos de Egipto para salvarse de la décima plaga (la muerte de los primogénitos). “Que ni uno solo de ustedes atraviese entonces el umbral de su morada hasta mañana” (Éxodo 12, 22). La idea del confinamiento aparece por todas partes en la Biblia: contraer la lepra provoca una exclusión absoluta, un confinamiento fuera del grupo. “Mientras conserve esa mancha, se mantendrá en verdad impuro. Por eso vivirá apartado y su morada quedará fuera del campo” (Levítico 13, 46).
La duración del confinamiento bíblico (salvo en los casos de lepra, en los que suele ser definitivo) gira muchas veces alrededor del número 40: los 40 días del Diluvio, los 40 años vagando por el Sinaí. Si se lo respeta, ese confinamiento es el preludio de un “renacimiento”: en el caso de Noé, se trata del advenimiento de una nueva humanidad liberada, al menos temporariamente, del pecado que provocó la furia de Dios. Para el pueblo judío es el acceso a la Tierra Prometida, después de 40 años en el desierto.
Hablando más en general, una epidemia, según deja entender la Ley judía, apunta a conducir a los hombres a salir de su comodidad para acelerar el advenimiento de la era mesiánica. La epidemia implica entonces a la vez la idea de culpa, la de redención y la de esperanza.
Encontraremos todo eso en la mayor parte de las reacciones posteriores ante esas plagas.
Unos seiscientos años antes de nuestra era, numerosos textos atestiguan la presencia de la lepra en China, India y Egipto.
Las pandemias no solo atacan a los imperios: hacia el 430 a. C., una epidemia de tifus proveniente de Etiopía golpea a Atenas, que estaba por entonces en la cima de su poderío y su organización democrática. Los médicos de la ciudad culpan a los “miasmas” contenidos en el aire, el agua y los alimentos; pero es en vano: un tercio de la población de la ciudad, es decir, 70.000 personas, fallece por la epidemia. Los ricos y poderosos, incluyendo a Pericles, no están mejor protegidos que los demás y mueren también. Todo el orden social se ve cuestionado: ¿por qué respetar las leyes si vamos a morir mañana? “Los atenienses renunciaron a ellas, entregándose al mal”, escribe Tucídides en el libro ii de su Historia de la guerra del Peloponeso. La ciudad cae por un momento en manos de Esparta, luego recupera su libertad. Treinta Tiranos toman el poder. En el 403 a. C., se instala un gobierno populista; Aristófanes y Platón denuncian por entonces a los demagogos que condenan a Sócrates a muerte. En el 338 a. C., un siglo después de la pandemia, Atenas cae en manos de Filipo II de Macedonia. Así termina la dominación ateniense.
Una lección importante: las epidemias ponen en tela de juicio las libertades y pueden arruinar un régimen que se creía democrático.
En el 166, después de otras epidemias menos determinantes (sobre todo una en Siracusa, sitiada por el ejército cartaginés), se desencadena en Roma una epidemia de gran envergadura llamada “peste antonina” (probablemente una epidemia de viruela); dura más de veinte años: traída del Mediterráneo oriental por los ejércitos de Lucio Vero, mata a aproximadamente 10 millones de personas en el imperio, es decir, un tercio de su población. Los dioses romanos quedan desacreditados; el cristianismo y el culto de Ahura Mazda, de origen persa, toman el relevo. Para el Imperio romano es el comienzo del fin. En el 251, una nueva epidemia, llamada “peste de Cipriano”, vacía otra vez las ciudades de Grecia e Italia. En el 444, otra epidemia golpea a los ejércitos romanos en Gran Bretaña y termina de destruir la unidad del imperio.
A partir del 541, comienza una primera pandemia de peste bubónica, transmitida a través de la mordedura de pulgas infectadas (transportadas por las ratas y otros vertebrados). Denominada “plaga de Justiniano”, esta pandemia aparece primero en China, pasa luego por Egipto y muy pronto alcanza Constantinopla, que se ha convertido en la capital del Imperio romano de Oriente. Allí provoca 10.000 muertes por día; el historiador bizantino Procopio de Cesarea cuenta que los “criados ya no tenían amos y los ricos no tenían criados que los sirvieran. En aquella ciudad desconsolada solo se veían casas vacías, y comercios y tiendas que ya nadie abría”. Incluso el emperador Justiniano se enferma (pero sobrevive). Decide “extraer del Tesoro el dinero indispensable para repartirlo a aquellos que pasan necesidad”. Los ejércitos limpian las calles, cavan gigantescas fosas comunes y defienden las tiendas. Los ricos parecen a salvo; incluso se llegará a decir que llevar un diamante protege contra la enfermedad. A pesar de esas medidas, la epidemia se esparce por todo el Mediterráneo y mata a por lo menos 25 millones de personas en el mundo latino, y quizás a 100 millones en el mundo. Es el comienzo de la decadencia del Imperio romano de Oriente.
Esta epidemia golpea también al islam naciente, que impone reglas estrictas y logra sobrevivir: “Cuando te enteres de que una región ha sido golpeada por una epidemia, no vayas. Pero si estalla en el país donde estás, no lo abandones”, habría dicho al parecer Mahoma. Afirma el Corán: “Huye del leproso tanto como del león”. El islam aprovechará la decadencia del Imperio de Oriente para comenzar con su conquista de Medio Oriente.
En el 664, una “peste amarilla” asola Gran Bretaña e Irlanda; la miseria y el desorden se instalan allí durante varios siglos.
En el 735, una nueva epidemia proveniente de Corea mata a un tercio de la población del archipiélago japonés, incluyendo a los cuatro hermanos del poderoso clan Fujiwara; esto conduce al emperador Shōmu a intentar obtener la autonomía agrícola del archipiélago autorizando la propiedad privada de la tierra. La epidemia decae. Surge una nueva élite. En señal de gratitud, el emperador ordena la construcción de la estatua del Gran Buda que puede verse hoy día en Nara.
A partir del año 800, las epidemias de viruela se vuelven menos frecuentes y la peste desaparece durante cinco siglos.
No basta con la policía para proteger los reinos
En el siglo xi, la lepra regresa a Europa a través de las cruzadas. Escribirá Voltaire: “Todo lo que ganamos al final de nuestras Cruzadas fue esa sarna; ¡y de todo aquello de lo que nos habíamos apoderado, eso fue lo único que nos quedó!”.
Ante eso, ya no nos alcanza con rezar; aislamos a los pacientes. Lo policial reemplaza a lo religioso. En el siglo xiii, más de 13.000 leproserías albergan a 600.000 leprosos en Europa, sobre un total de 80 millones de habitantes.
Poco después, una epidemia de peste bubónica transfiere por completo la legitimidad del poder de lo religioso hacia lo policial; en 1346, unos mongoles de la Horda de Oro (uno de los imperios surgidos de las conquistas de Gengis Kan) transmiten la peste bubónica a unos genoveses instalados en Caffa, un puerto de Crimea convertido en factoría comercial. Los genoveses llevan la epidemia a Constantinopla, Mesina y Marsella. Entre 1347 y 1352, 75 millones de personas mueren víctimas de esta peste (entre ellos, más de 25 millones en Europa, es decir, un tercio de la población del continente). Unas pocas regiones europeas, entre ellas la de Milán, se mantienen a salvo. En Francia, la producción cerealera y la viticultura caen entre un 30 y un 50%; el precio del trigo se cuadruplica en diez años.
Todo el equilibrio geopolítico de la Edad Media se derrumba. Ya debilitado por derrotas militares y guerras civiles, el Imperio bizantino decae. Los vikingos abandonan sus exploraciones en América del Norte.
En Europa, algunos continúan esperando por un tiempo que la religión venza la epidemia: en 1350, un millón de personas parten hacia Roma; pero la mayoría de esos peregrinos mueren durante el viaje. Se buscan entonces responsables: algunos judíos, acusados de envenenar las aguas, son arrojados en el interior de los pozos.
Como la epidemia no disminuye, la religión pierde todo sentido: “La gente moría sin sirvientes y era sepultada sin sacerdotes, el padre no visitaba al hijo, ni el hijo a su padre; la caridad estaba muerta; la esperanza, aniquilada”, escribe Guy de Chauliac, médico en Aviñón a mediados del siglo xiv. La serie de Danzas de la Muerte de Hans Holbein demuestra que la epidemia no respeta ni jerarquías ni títulos de nobleza. Las fortunas previas quedan destruidas; las rentas inmobiliarias se derrumban.
Entonces, para luchar contra la pandemia, se intenta otra cosa, inspirada en lo que se había hecho para la lepra: se encierra a los enfermos o sospechados de estarlo.
Se trata de la cuarentena, cuya primera aparición ya habíamos localizado en la Biblia, y con la misma duración: en 1377, el rector de la república de Ragusa le impone a todo navío proveniente de la zona afectada por la peste un aislamiento de cuarenta días.
Aquello parece dar resultado. Ahora los ricos prefieren el confinamiento antes que la huida. Redescubren las artes hogareñas. Boccaccio escribe por entonces su Decamerón, protagonizado por unos jóvenes que se aíslan en medio del campo.
La peste se aleja. En las regiones más ricas de Europa, es decir, Flandes e Italia, desaparece la servidumbre y aumentan los salarios. La peste derriba el mundo feudal, concentra la riqueza en manos de unos pocos sobrevivientes, hace surgir una burguesía mercantil y vuelve posible el ascenso de nuevas élites, como la familia de los Medici, por ejemplo. El corazón del poder mercantil europeo se encuentra ahora en Génova y Florencia. Allí el discurso religioso sobre la muerte casi no se escucha, excepto por cuestiones ceremoniales.
A su vez, a partir de 1492 Europa exporta sus enfermedades hacia América: la viruela, la lepra, el sarampión, la tuberculosis y el paludismo. En medio siglo, en la isla La Española, el pueblo taíno pasa de 60.000 personas a menos de 500; poco después, en México, la población azteca se derrumba de 25 millones a 2 millones.
En 1648, los esclavos provenientes de África llevan a México una primera epidemia de fiebre amarilla, mientras los europeos traen consigo la sífilis. Italia pierde definitivamente el poder, en beneficio de los pueblos del mar del Norte.
En 1655, una nueva epidemia de peste mata a 75.000 personas en Londres, es decir, a un habitante de cada cinco, y a tres cuartos de los habitantes de los barrios más pobres. Luego esta epidemia se dirige a Ámsterdam, eje por entonces del poder mercantil, y se propaga por todo el continente europeo. Ante ella sigue sin haber otra estrategia que la policía, cuyo poder se refuerza: los parlamentos de Ruan y París toman entonces rigurosas medidas, lo que resulta eficaz por un tiempo, al menos para proteger a los ricos. Sin embargo, en 1668 la peste arriba a Amiens, Laon, Beauvais y Le Havre. Para poner a salvo París, Colbert establece un cordón sanitario; el Estado Real se atribuye plenos poderes, pasando por encima de los parlamentos locales. París se mantiene a salvo.
Una vez más, una evolución autoritaria del Estado se acelera en función de una pandemia, y esta vez hay una transformación crucial: estamos ante la primera gestión centralizada, por parte de un Estado, de una epidemia.
La peste se aleja de Europa a comienzos de 1670. En 1720, luego de otra epidemia de peste en Marsella, el rey decide poner en cuarentena toda la Provenza. Con éxito. El poder central se ve más reforzado todavía. La lucha contra las epidemias es ahora una cuestión de los Estados nación.
Durante ese siglo, otras epidemias entran en escena: la viruela mata a aproximadamente 400.000 europeos cada año.
En 1793, la fiebre amarilla (transmitida, como la malaria, por los mosquitos) mata a más de 5.000 personas en Filadelfia, antes de llegar a España y luego a Marsella.
La religión se ha evaporado. La reemplaza la policía. Y con ella, el Estado.
Pero no basta. Hace falta otra cosa. La Ilustración va a encontrarla, haciendo triunfar la razón y la ciencia, la higiene y la vacunación, que comienza en 1796, con Jenner, para la viruela. En todo caso en Europa, pues desde hace tiempo se utiliza la vacunación en China y África.
No basta con la higiene para proteger las naciones
Surgido en India en 1817, el cólera se propaga por Rusia en 1830, luego por Europa del Este, y termina alcanzando Berlín en 1831 y el resto de Europa en 1832. Esta terrible enfermedad golpea sobre todo a Londres, que se ha convertido en el corazón de la economía mundial, tomando el lugar de Ámsterdam.
La Revolución Industrial provoca ahí una concentración urbana y una aceleración de los transportes. Pero las ciudades europeas no tienen ni las infraestructuras sanitarias, ni las redes de saneamiento, ni los alojamientos adecuados para recibir a esa masa de trabajadores; esto favorece la contaminación de las aguas por culpa de las heces de las personas infectadas, vectores principales de las pandemias de cólera. Más de 500.000 personas mueren por esa enfermedad en Inglaterra en tres años, y 100.000 en Francia, entre ellas Casimir-Pierre Périer, el jefe de gobierno.
El poder policial ya no alcanza para detener las epidemias. Hace falta higiene.
A partir de 1833, tanto en Londres como en París y otras partes de Europa, se sanean los barrios insalubres, se demuelen los tugurios, se instalan tanto cloacas como agua corriente. Se empapa el correo con vinagre blanco antes de distribuirlo; se limpian las calles; se permite a los cordones sanitarios, manejados por el ejército, dispararles a los infractores. Y esto sucede incluso en los pueblos: en Cernay, pequeño municipio del departamento francés del Alto Rin, “las autoridades municipales toman medidas draconianas de higiene. Se eliminan y se prohíben las pilas de estiércol en el pueblo. Los depósitos de basura quedan estrictamente prohibidos y se multa a los infractores. Se alienta muy firmemente a los comerciantes a limpiar y fregar con cal sus mostradores y utensilios. En las fábricas, a partir de los primeros síntomas, se manda a los trabajadores enfermos a sus casas. Desgraciadamente, muchas veces los obreros pasan por alto esos primeros síntomas… A diario, todos los hogares son visitados por un voluntario. Si se sospecha que hay un caso de cólera, se evacúa a la familia durante dos semanas. Se desinfectan las viviendas y los muebles con agua clorurada”. Se llegará hasta el extremo de entregar una “medalla del cólera”.
En 1838, para luchar contra la peste en el Imperio otomano, el sultán de Constantinopla crea un Consejo Superior de Salud, que organiza la colaboración entre expertos locales y occidentales. Se crean consejos similares en Marruecos y Persia. Ese mismo año, el conde Molé, ministro de Relaciones Exteriores del rey francés Luis Felipe I, propone organizar un congreso internacional para unificar los reglamentos sanitarios de los distintos puertos mediterráneos. Hay que esperar sin embargo hasta 1851 para que se realice la primera conferencia sanitaria internacional en París.
En 1855, en China, una epidemia de peste provoca 15 millones de víctimas; luego llega a la India. En ambos países genera revueltas, represiones y un colapso económico y político. Asia se hunde en una larguísima crisis que le permite a Europa dominarla fácilmente por más de un siglo.
Terminar con la cuarentena
Ahora que está dejando atrás el mundo feudal, ahora que ya no se apoya en una nobleza y una burguesía de Estado, el capitalismo necesita libertad de comercio, y la cuarentena ya no le resulta conveniente.
Así, en 1860 Inglaterra abandona la cuarentena general de todos los barcos que llegan a sus puertos; solo les impone una visita médica a todos los pasajeros de cualquier barco que llegue a un puerto inglés. Si se encuentran enfermos, se los envía a un fever hospital. A los demás pasajeros solo se les pide que dejen una dirección a la que la policía pueda ir a controlar su estado de salud una semana después de su llegada.
Este sistema se convierte en la norma en todas partes de Europa y no parece ser menos eficaz que el anterior. O, más bien, no menos ineficaz: en el siglo xix, la tuberculosis mata a más de un cuarto de la población adulta de Europa, y sigue matando incluso después de que, a fin de siglo, un médico alemán, Robert Koch, descubre el bacilo que provoca la enfermedad.
En 1907, después de los intentos fallidos en 1874 y 1903, doce países crean en París la Oficina Internacional de Higiene Pública (oihp), primer organismo permanente especializado en la cooperación internacional en materia de higiene, particularmente para luchar contra el cólera, cuyo posible regreso desvela a Europa. El rol de esta agencia se acota a la centralización de las informaciones sobre las epidemias entre los países miembros; cuenta con una dirección permanente que organiza diversas conferencias destinadas a imponer reglas de higiene global, limitadas a los países miembros de la oficina.
Las gripes matan más que nunca
En 1899, aparece la primera gran pandemia de gripe (enfermedad causada por un virus de la familia de los orthomyxoviridae); surge en Siberia y luego se extiende a Moscú, Finlandia y Polonia. Al año siguiente, llega a América del Norte y África. A fin de la década de 1890, 360.000 personas mueren por su causa. La epidemia desaparece entonces por un tiempo.
Luego reaparece a comienzos de 1918. Primero en China; luego en Estados Unidos y Europa, donde no por ello se piensa en detener las operaciones militares. Debido a eso, la censura es total; solo la prensa española, por ser un país neutral, habla al respecto (de ahí el nombre que se le da habitualmente a esa pandemia: “gripe española”). Cuando surgen los primeros casos en Francia, el diario parisino L’Intransigeant menciona una enfermedad que “no tiene nada de peligroso”. Los viejos, que manejan el país, sacrifican a los jóvenes tanto en la guerra como en la epidemia.
En la primavera de 1918, en Estados Unidos, algunas ciudades como San Francisco, Des Moines, Milwaukee, Saint Louis y Kansas City se toman el asunto muy en serio: se cierran escuelas, iglesias, teatros y salas de reuniones; se prohíben las reuniones públicas de más de 10 personas. Con éxito: según un estudio reciente publicado en el Journal of the American Society of Cytopathology, esas ciudades lograron reducir a la mitad la tasa de transmisión. Pero no se da ninguna orden de cierre o distanciamiento a nivel federal.
En noviembre del mismo año, la mayor parte de las ciudades estadounidenses flexibilizan las restricciones y dejan de lado el confinamiento. La pandemia aumenta su virulencia; la mortalidad crece nuevamente. En San Francisco, la mortalidad se vuelve diez veces más elevada que lo que hubiera sido si se hubieran mantenido las restricciones.
En total, esta epidemia provoca entre 50 y 120 millones de muertos, es decir, entre el 3% y el 6% de los 1.800 millones de habitantes del planeta. Dos tercios de los muertos tienen entre 18 y 50 años. Sobre todo hombres (en Estados Unidos, la tasa de mortalidad masculina para esta pandemia supera en 174 muertes cada 100.000 habitantes a la tasa de mortalidad femenina).
En 1919, Estados Unidos se opone a que la oihp pase a estar bajo control de la recientemente creada Sociedad de las Naciones (sdn), a la que sin embargo no se ha unido. La sdn crea entonces su propio comité de higiene y adopta en 1926 un Convenio Sanitario Internacional que contiene por primera vez medidas de control con respecto a la viruela y el tifus; pero estas medidas se aplican solo a los países miembros del acuerdo.
En 1928, un médico británico, Alexander Fleming, descubre por casualidad el primer antibiótico —que será denominado penicilina—, capaz de tratar las infecciones bacterianas. Habrá que esperar más de diez años todavía para que se lo utilice para fines médicos.