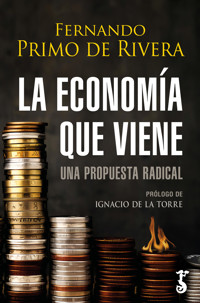
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Arzalia Ediciones
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
La Gran Crisis financiera de 2008 casi se llevó por delante el sistema financiero capitalista. Como consecuencia, entró en escena una política monetaria por parte de los bancos centrales consistente en la compra de deuda pública. Una década de ese régimen de laxitud generó gobiernos y mercados adictos, desencadenando la que quizás sea la mayor burbuja de precios de la historia. Hoy sabemos que fue un error histórico de política económica, una huida hacia adelante que acabó con los incentivos propios del capitalismo y abrió la era de la demagogia. En 2022 Macron vaticinó que se había acabado la época de la abundancia. Con el retorno de la inflación, el final de las restricciones financieras y la subida global de tipos de interés, el sistema afronta una nueva era con el endeudamiento en máximos y los recursos públicos exhaustos. En paralelo, la desafección política y el surgimiento de populismos socavan los cimientos de la democracia liberal. En esta vorágine, Europa, siempre por detrás de los acontecimientos, consuma una década perdida por la ausencia de grandes acuerdos y fatídicamente dependiente del BCE. Esta combinación letal reclama medidas urgentes y profundas. Tras un análisis riguroso, Fernando Primo de Rivera nos ofrece su solución (¿la única posible?) para salir del grave problema en que nos hemos metido: volver a los orígenes y recuperar la buena gobernanza económica. Una propuesta radical para tiempos difíciles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 525
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FERNANDO PRIMO DE RIVERA ha desarrollado su carrera profesional en mercados financieros y de capital. Trabajó durante siete años años en Santander Investment (Nueva York), otros tantos en UBS-Warburg y posteriormente con Amber Capital. Fue testigo privilegiado de la Gran Crisis Financiera del 2008 desde Nueva York. En todas estas instituciones tuvo un contacto muy estrecho con lo mejor del mundo de la inversión colectiva internacional. A partir de 2010 gestionó su propio fondo de cobertura durante una década. También aquí pudo vivir en primera fila los avatares de la crisis del euro. Actualmente es asesor en mercados financieros para clientes institucionales nacionales e internacionales. Colabora en El Confidencial con artículos de opinión.
Su pasión por la integración europea le llevó a concebir y desarrollar el texto que ahora se publica.
La Gran Crisis financiera de 2008 casi se llevó por delante el sistema financiero capitalista. Como consecuencia, entró en escena una política monetaria por parte de los bancos centrales consistente en la compra de deuda pública. Una década de ese régimen de laxitud generó gobiernos y mercados adictos, desencadenando la que quizás sea la mayor burbuja de precios de la historia. Hoy sabemos que fue un error histórico de política económica, una huida hacia adelante que acabó con los incentivos propios del capitalismo y abrió la era de la demagogia.
En 2022 Macron vaticinó que se había acabado la época de la abundancia. Con el retorno de la inflación, el final de las restricciones financieras y la subida global de tipos de interés, el sistema afronta una nueva era con el endeudamiento en máximos y los recursos públicos exhaustos.
En paralelo, la desafección política y el surgimiento de populismos socavan los cimientos de la democracia liberal. En esta vorágine, Europa, siempre por detrás de los acontecimientos, consuma una década perdida por la ausencia de grandes acuerdos y fatídicamente dependiente del BCE.
Esta combinación letal reclama medidas urgentes y profundas. Tras un análisis riguroso, Fernando Primo de Rivera nos ofrece su solución (¿la única posible?) para salir del grave problema en que nos hemos metido: volver a los orígenes y recuperar la buena gobernanza económica. Una propuesta radical para tiempos difíciles.
La ECONOMÍA QUE VIENE
La economía que viene
Una propuesta radical
© 2024, Fernando Primo de Rivera
© 2024, Arzalia Ediciones, S. L.
Calle Zurbano, 85, 3.º-1. 28003 Madrid
Diseño de cubierta, interior y maquetación: Luis Brea
Diseño y realización de los gráficos: © Ricardo Sánchez
ISBN: 987-84-19018-45-8
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotomecánico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso por escrito de la editorial.
www.arzalia.com
Índice
PRÓLOGO de Ignacio de la Torre
PREÁMBULO
1. Tiempos fluidos
PRIERA PARTE. LA CASA POR EL TEJADO
2. Globalización adolescente
3. La sacudida del euro
4. Colapso pandémico
5. De nuevo la guerra
SEGUNDA PARTE. LA CASA TRAS LA TORMENTA
6. Hacia los Estados Unidos de Europa
7. Física y química de la geopolítica
8. Un punto azul pálido
TERCERA PARTE. LA CASA POR LOS CIMIENTOS
9. El laberinto europeo
10. La civilización occidental
EPÍLOGO. Y España, ¿qué?
Índice de gráficos
Glosario
Para la juventud europea
Prólogo
Romano Prodi, Presidente de la Comisión Europea en 2001 afirmó «Estoy seguro de que el euro nos obligará a introducir una nueva batería de instrumentos de política económica. Es políticamente imposible proponer eso hoy. Pero algún día habrá una crisis y se crearán nuevos instrumentos».
Desde entonces, la imperfecta unión monetaria generada en el Tratado de Maastricht ha sido sometida a enormes fricciones debido a su íntima relación con la política fiscal, de mayor discreción nacional. Además, la falta de actualización de los tratados europeos ha provocado que el siempre dinámico mundo de la deuda en ocasiones arbitre las aspiraciones regladas. Como escribió Heródoto hace 2500 años: «La nobleza persa educa a sus hijos en dos máximas; primera, no mentir, y segunda, no incurrir en deudas, porque el que lo hace, acaba mintiendo». La crisis financiera de 2008 puso al borde de las cuerdas al proyecto del euro, especialmente durante 2012, y tal y como preconizó Prodi, se crearon muy importantes instrumentos de política económica. Entre otros, se profundizó en la unión bancaria, se permitió al BCE apoyar al euro mediante la compra de bonos soberanos en el mercado secundario, y se creó un enorme «bazooka» el OMT (outright monetary transactions) para prevenir que la fragmentación financiera rompiera la unión monetaria. Como decía un antiguo Ministro de Economía de España, «los mejores instrumentos son los que se anuncian, y que, gracias a su anuncio, nunca llegan a usarse», pues esa fue la labor del OMT, posiblemente para hacer frente a los ingentes volúmenes de deuda pública contraídos desde 2008.
La crisis del covid puso de nuevo en jaque a la arquitectura financiera del euro, y tras casi dos años, podemos afirmar que en gran medida el sistema adoptado ha resultado exitoso: a finales de 2021 la zona euro habrá recobrado el nivel de PIB anterior a la crisis, sin que se haya generado un problema existencial de fragmentación financiera gracias al ECB implementando su programa de compra de activos por 1,8 billones de euros (PEPP) y, además, se ha gestado un instrumento de solidaridad fiscal (los «fondos europeos») del Next Generation por valor de 750 billones de euros. Con todo, los bancos centrales occidentales, que habían inyectado unos dos billones (españoles) de dólares al año en los mercados desde 2008 mediante programas de expansión cuantitativa, multiplicaron estas políticas mediante la inyección de unos siete billones durante y tras la crisis del covid. Aunque se intente poco a poco poner fin a estos excesos, la realidad es que se ha generado mucha más inestabilidad financiera, como el efímero Gobierno de Liz Truss en el Reino Unido pudo comprobar durante el verano de 2022.
¿Y ahora qué? Esa es la gran pregunta, ya que, paradójicamente, la ausencia de crisis puede suponer un freno en la integración europea tal y como intuyó Prodi. Y el gran dilema que se genera es que los conocedores de la todavía imperfecta arquitectura del euro saben que esta sigue siendo frágil, y que hay que hacer frente a la paradoja, para defender y culminar su construcción sin tener que esperar al riesgo de una nueva crisis. Al fin y al cabo, en estos primeros compases de cambio de ciclo en inflación y en tipos globales sí se atisba la salida de los bancos centrales.
El libro de Fernando Primo de Rivera hace frente precisamente a ese «¿Y ahora qué?» desde ese necesario conocimiento experto sobre el proyecto económico, político y financiero del euro. Por eso creo que es un libro necesario y útil. Necesario porque nuestra prosperidad como europeos se basa precisamente en entender el esquema en el que hemos construido nuestro mercado común y la principal moneda que lo sustenta, el euro, un elemento de identidad y de disciplina. Hasta los países que a priori parecen «peor parados» en la integración, como Grecia, presentan hoy niveles de PIB per cápita ajustados por inflación mejores de los que obtenían antes de entrar en el euro. Países «rescatados» durante la crisis financiera, como Irlanda, Grecia o Portugal, han presentado una evolución mejor que países frágiles no rescatados, como España.
A su vez, como bien indica el libro, países muy competitivos del norte de Europa se han beneficiado de un tipo de cambio artificialmente deprimido, lo que ha generado una prosperidad basada en sectores exportadores de una dimensión nunca soñada cuando se mantenían las divisas nacionales. Una vez un pensador heterodoxo definió el euro como «la mezcla en una botella de vino de Burdeos y de Beaujolais». Sin ser un experto en ambos, venía a decir que la mezcla era regular, eso se traducía en una divisa relativamente débil, lo que favorece enormemente a los exportadores. Sin duda, la economía alemana ha salido beneficiada de dicho esquema, pero, como bien indica el libro, el sistema político no se ha ocupado de explicar esto a los votantes. Algo que el libro correctamente define como el «privilegio alemán». Para el autor, Merkel merece el más alto encomio durante los primeros años de gestión de la crisis (2011-2015), pero es también objeto de crítica por la falta de seguimiento (2016-2019) a la necesidad de corregir las inconsistencias de la arquitectura euro. Son esas mismas inconsistencias las que sí han venido apuntadas por el propio Tribunal Constitucional Alemán al denunciar el posible solapamiento de políticas monetarias y fiscales que no han sido objeto de debate parlamentario en el Bundestag. Hoy en día Alemania afronta una crisis asociada: ha construido su bienestar, en parte, por el suministro de energía rusa a un precio reducido, por abundancia de mano de obra en Europa del Este, y por un amplio mercado para colocar sus exportaciones: la zona euro y China. Hoy en día estas «virtudes» se ven seriamente amenazadas.
Recuerdo cómo, durante la crisis de 2012 se especulaba con la ruptura del euro. Un amigo me dijo «es imposible, si se rompiera el euro el Deutsche Mark reintroducido subiría un 30 % en una noche, y Alemania afrontaría una recesión peor que la de los años treinta debido al impacto devastador que tendría esa revaluación en su sector exportador, que alcanza casi el 50 % del PIB, algo impensable en una economía grande» (EE. UU. exporta menos de un 15 %; China, un 23 %...). Y es necesario entender que, aunque el mecanismo de «fondos europeos» (EUNGF) es relevante, se trata de un mecanismo a priori temporal, y aún con una dimensión muy reducida. EE. UU. presenta el mercado de bonos más líquido del planeta, cercano a un 120 % de su PIB. Los bonos europeos que financiarán el EUNGF apenas llegarán a un 7 % del PIB y la fractura entre norte y sur, tanto en niveles de desempeño económico como deuda tras la salida de esta nueva crisis del covid, se habrán ampliado respecto a la primera. Si Europa pretende construir una «autonomía estratégica» requiere de un mercado de capitales profundo y líquido. Tras años de inacción, el continente sigue sin avanzar en buena dirección.
Además, el libro resulta útil porque no se queda, como tantos otros escritos, en analizar los fallos de una arquitectura, sino que valientemente señala que el cumplimiento conjunto de los principios básicos de gobernanza económica, el de integridad fiduciaria del dinero que compete al Banco Central Europeo (BCE), y el fiscal de presupuestos equilibrados, que bajo Maastricht y el Plan de Estabilización y Crecimiento (PEC, marzo del año 2010), recae ahora solo en los Gobiernos, es a la larga tan insostenible como ineficiente. La creación de un activo libre de riesgo, un eurobono, que dé cuerpo a un estrato de integración fiscal a nivel federal, es, para el autor, imprescindible para combinar la defensa frente al mercado tentado por la fragmentación, la disciplina económica interna y la proyección de un espacio de soberanía federal propiamente europea.
Concretamente, el autor plantea que la obtención real de la soberanía europea en un mundo globalizado y regido por las finanzas reside precisamente en la consecución de un mercado líquido de un eurobono que pueda competir realmente con la soberanía del dólar, a la cual achaca el paroxismo al que ha llegado el sistema financiero con la extenuación de la política monetaria con efectos muy asimétricos entre los agentes económicos, «una apostasía del libre mercado», en palabras del autor. Sin ese mercado de eurobono Europa es una unidad macroeconómica disfuncional, solo soberana sobre el papel, totalmente dependiente de EE. UU., y con incapacidad de hablar de tú a tú a China (país que, por cierto, superó hace tiempo en tamaño de PIB a la zona euro), lo que a su vez marcará su escaso margen de actuación a nivel de soberanía política.
El euro no solo es una herramienta económica. Es una herramienta política. Parte del sueño de los fundadores de la Unión Europea consistía en no volver a luchar guerras, y como buenos conocedores de la historia (aquella generación de políticos era muy distinta de la actual), sabían que es muy difícil encontrar ejemplos en la historia de democracias que comparten una divisa y luchen entre sí. Pero para culminar esta visión «política» hace falta dar nuevos pasos. Como afirma el autor: «Solo a partir de “una res pública”» propiamente constituida, una suerte de Estado europeo, se conseguirá dar cuerpo a la defensa de unos intereses que, de otra forma, se perderán en el casuismo de las pequeñas naciones, procesos de unanimidad y el boato ceremonial al uso con los Estados miembros. Sin ese espacio formalmente constituido, la libertad y la puesta en precio de “valores» es un canto al viento que se pierde en una interlocución fracasada. Esto intuye el resto del mundo: ordenar dentro antes que fuera».
Posiblemente el único precedente de la globalización que supone el mercado común europeo con una misma divisa sea el Imperio romano. Roma generó una cierta estabilidad política y monetaria que resultó en un auge del comercio desde la Pax Romana del siglo I. Con todo, los múltiples factores que generaron la debilidad política y económica del Imperio romano tardío desde finales del siglo II acabaron debilitando las finanzas del Imperio, hasta el punto de que los emperadores se vieron forzados a acuñar moneda depreciada (con bajo contenido en metal precioso) para afrontar sus enormes déficits fiscales. Lo que sobrevino fue la terrible inflación del siglo III que sentó las bases para el final del Imperio romano de Occidente. Emperadores como el gran Diocleciano trataron de luchar contra la inflación: con decretos que regulaban precios, pero, por supuesto, no funcionaron, como tampoco funcionaron los mismos decretos de los revolucionarios franceses al observar el enorme nivel de inflación generado por la impresión masiva de billetes sin respaldo (los «asignados»).
Pues bien, a futuro tendremos que capear el formidable proyecto de la integración europea con los riesgos asociados al despliegue de los mayores estímulos monetarios y fiscales desde la segunda guerra mundial, y desde un contexto en el que la toma de decisiones en la Unión Europea es cada vez más difícil, algo crítico en un mundo que evoluciona hacia bloques. Esos estímulos han permitido a Europa aguantar relativamente bien la enorme amenaza de la crisis del covid. Sin embargo, generan riesgos evidentes: la inflación y la inestabilidad financiera. La inflación europea llegó casi a niveles del 11 % y, aunque hoy en día haya remitido hasta el 3 %, el BCE no puede dejar de reconocer su fallo atisbando dicha amenaza y llevando a cabo una política proactiva para prevenirla. Además, el aumento de balance de los bancos centrales está íntimamente asociado a problemas de inestabilidad financiera, fenómeno con el que tendremos que lidiar los próximos años.
El autor señala que la magnitud de estímulos promovida por EE. UU. puede constituir un cambio de paradigma en su política económica por el que la inflación se haya convertido en un objetivo político para deflactar la deuda y sacar al sistema del anquilosamiento de la política monetaria forzando la subida de tipos de interés, con todos los riesgos que ello conlleva en los mercados internacionales o, precisamente, en el dólar.
Con todo, el libro señala correctamente que la inflación puede ser el gran caballo de batalla a futuro. De no remitir a niveles más cómodos, el margen de maniobra para hacer política será mucho más constreñido. En concreto para Europa, el escenario de un BCE retirándose del mercado y sincronizando con un ciclo de restricción monetaria, socava la legitimación que tuvo el Banco Central para el solapamiento providencial de las políticas monetarias y fiscal (con la financiación de déficits) al amparo de un ciclo global anterior de inflación a la baja, quizá ya extinto.
Montesquieu afirmó una vez:
Si supiera alguna cosa que me fuese útil y que resultara perjudicial para mi familia, la expulsaría de mi mente. Si conociera alguna cosa útil para mi familia, pero que no lo fuese para mi patria, trataría de olvidarla. Si conociera alguna cosa útil para mi patria, pero perjudicial para Europa, o útil para Europa y dañina para el género humano, la consideraría un crimen.
El autor defiende que Europa «es la mejor historia de marketing peor contada». Pues se trata de construirla y contarla bien. En la Grecia clásica el término «idiota» no hacía referencia a una persona desagradable o con una inteligencia limitada, sino a una persona que se abstraía totalmente de la «cosa pública». Pues bien, no seamos «idiotas», construyamos Europa, tal y como nos anima el libro: con conocimiento fundamental y valentía política.
IGNACIO DE LA TORRE,doctor en Historia
Preámbulo
Este libro surge de la experiencia, mucha lectura y una sensibilidad particular ante la construcción europea. Esta es la manera más solvente de afrontar la complejidad del mundo actual. Para ello, nos hemos imbuido de espíritu crítico y despojado, hasta donde es posible, de una mirada ideologizada.
Casi tres décadas de experiencia en mercados financieros internacionales, me han servido para relatar sin prejuicios lo que cuento en este libro: una cierta historia del mundo desde la perspectiva de la globalización. El hilo conductor es la inquietud ante las flaquezas de un proyecto de integración política europeo expuesto a factores exógenos y a sus propias inconsistencias internas.
La incorporación de España a la Unión Europea en 1986, fue un hito clave en la reciente historia de nuestro país. Vivimos con entusiasmo el regreso de España a la corriente principal de la historia, de la que había estado alejada demasiado tiempo. Fuimos beneficiarios de los réditos económicos, políticos y existenciales, que tuvo nuestra incorporación al proyecto europeo. Contemplamos cómo la integración en Europa bendecía la Transición, con su ilusionante carga de optimismo. Ahora, todo eso está en entredicho.
A lo largo del libro he acuñado la expresión «optimismo escatológico», una suerte de sentimiento febril que define la época de la globalización. Se trata de una era de enormes avances económicos y científicos, aunque también de grandes riesgos e incertidumbres. De esos excesos de optimismo surgen las lacras estratégicas occidentales: el cuestionamiento de la integridad fiduciaria del dinero, la crisis medioambiental, la irrupción política de China, o la ingenuidad ante una Rusia autocrática. En paralelo, eclosionaron los populismos de toda guisa, la fragmentación política y las guerras culturales.
Para Europa ese optimismo se materializó en la decisión de construir la casa por el tejado, mediante un Tratado de Maastricht (1992) tan imperfecto como, en retrospectiva, osado, a pesar de la admonición en contra de muchas voces acreditadas. Desde la crisis del euro arrastramos sus carencias estructurales y la insostenibilidad de sus premisas. Hemos visto cómo la lógica del determinismo económico chocaba de frente con los designios de la integración política, dejándola tocada en un mundo que transita de nuevo hacia una política de bloques.
Somos testigos del mayor experimento monetario de la historia y de los intentos por enmendarlo. A la gran crisis financiera (2008) y su correlato en Europa, la crisis del euro, las sucedió la provisión de liquidez por parte de los bancos centrales mediante la compra de activos financieros. Los efectos colaterales de estas medidas, inicialmente imprescindibles, no son nimios y explican en buena parte la reciente desafección política y el surgimiento de populismos. En paralelo, y no es casual, un mundo que vivía bajo el liderazgo estadounidense, se ha ido transformando lentamente, para crear bloques que generan un nuevo orden internacional.
La salida exitosa de ese experimento no está en absoluto garantizada. El marco operativo de mercados financieros internacionales está marcado por la máxima incertidumbre, deudas en máximos históricos, y niveles de inflación y tipos de interés más altos, no vistos desde la gran crisis financiera. Una nueva época de escasez de capital. Hasta la fecha los problemas se han limitado a un presupuesto británico tumbado por los mercados en 2022, además de una crisis bancaria regional en marzo de 2023. En cuanto a posibles riesgos futuros tenemos: una crisis fiscal en EE. UU., presiones letales sobre la arquitectura del euro, o recesiones económicas que se tornen en una contracción global. El problema de fondo es el agotamiento de los recursos públicos en forma de capacidad de endeudamiento y del tamaño de balance de los bancos centrales.
Donde hay riesgo hay oportunidad. Hoy todo confluye para consolidar la construcción política europea. Máxime cuando contamos con todos los mecanismos y marcos institucionales para que Europa se haga dueña de su destino. Este libro pretende contribuir a ello.
El próximo lustro es determinante para el destino de Europa. Algunos argüirán que la decadencia ya se fraguó en los conflictos bélicos del siglo XX. Otros, que ven en la UE el proyecto político más atractivo de la contemporaneidad, están legítimamente preocupados por su decadencia relativa desde 2010, al fragor de la crisis del euro. De cómo reaccione ante las crecientes presiones externas y las inconsistencias de su organización interna, de cómo se interprete frente a los que la rodean, dependerá el proyecto de integración.
Así como la respuesta al covid con el Next Generation sembró un clima de entendimiento, la prevalencia del modelo intergubernamental de gobernanza y los prejuicios ideológicos y culturales, aparecen como obstáculos monumentales. En palabras de Macron: «Ninguna comunidad puede crear un sentido de pertenencia si no tiene una frontera que proteger».
La primera parte de este libro es un repaso crítico y exhaustivo a la deriva occidental de las últimas décadas, con la globalización trepidante, sus condicionantes y repercusiones en Europa.
Una segunda parte nos sitúa en la actualidad. Europa lleva quince años empantanada y el propio icono del capitalismo, EE. UU., se adapta de forma insospechada al tránsito desde una globalización plana a una reconfiguración de bloques, provocada por la tensión con China. Tras una época de represión financiera, monetización de déficits, máximos de endeudamiento financiero y la subida de tipos de interés e inflación, el sistema afronta tiempos complejos.
Una tercera parte es tanto una crítica a la tibieza de la actual fundamentación del proyecto europeo como un sondeo para calibrar los cimientos de una Europa soberana y federal. Nos atrevemos a mirar al otro lado de esa transformación. El cambio crítico del siglo XX, que va desde los conflictos bélicos del siglo pasado hasta los setenta años de integración exitosa en la UE, no ha terminado de fraguar una narrativa que esté a su altura.
Una articulación política federal —moneda, defensa, política exterior, seguridad, inmigración y medioambiente— es precisamente desde donde se presentan opciones reales de prosperidad, evitando caer en la más absoluta irrelevancia. Europa puede tener un papel singular: la mediación entre bloques como primus inter pares. El contraste entre cómo se ve Europa desde fuera y cómo se ve a sí misma es abismal.
1
Tiempos fluidos
Los tiempos están cambiando. El mundo del siglo XXI ya ha vivido una gran crisis financiera (2008), otra sanitaria (covid-19) y una de carácter geoestratégico (guerra de Ucrania). China ha irrumpido con fuerza y otros países emergentes se van incorporando al sistema global. La evidencia de un cambio climático se complica con una superpoblación de 8000 millones de habitantes. Aunque el concepto de sostenibilidad nació para fijar ciertos límites al crecimiento desmedido, aún plantea más dudas que soluciones. La tecnología, con su tupida red de conexiones, acelera exponencialmente los procesos sociales, pero la inmediatez se cobra tributos silenciosos. Los avances de la ciencia, espectaculares, no alcanzan a todos por igual.
Bajo el liderazgo de EE. UU., y de la mano del capitalismo de las grandes corporaciones, los mercados financieros reinan soberanos: el volumen de transacciones en un solo día se mide en múltiplos de la producción económica real de todo un año. Ciertos agentes han corrido más rápido que la capacidad de las instituciones internacionales para establecer el nuevo marco regulatorio que precisaría este cambio único y que varias generaciones de la historia ya estamos viviendo. Solo cierta predisposición a la racionalidad por parte de sectores de la ciudadanía parece encauzar el proceso. Como ya recomendó Platón: «Seamos gentiles: todos y cada uno llevamos dentro una dura lucha interna».
La evolución biológica y la cultural han convergido en lo que los especialistas ya denominan Antropoceno, que el diccionario define como «la época que abarca desde mediados del siglo XX hasta nuestros días y está caracterizada por la modificación global y sincrónica de los sistemas naturales por la acción humana». Un auténtico salto a lo desconocido, quizá una vía sin retorno. ¿Cómo manejar el poder que confieren ciencia y tecnología en una sociedad abierta? Elon Musk sueña con una «economía global descarbonizada y una civilización interplanetaria». Pero combinar la posibilidad de expansión a nuevos horizontes sin tener arreglados problemas acuciantes del presente suena, cuando menos, ambicioso.
El orden nacido después de 1945 (ONU, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio) ha quedado en entredicho como instrumento de gobernanza global. Bajo la apariencia de armonía subyace una tensión entre potencias que contamina su funcionamiento. Además, los dividendos que trajo el final de la Guerra Fría parecen haberse perdido. Si Rusia ataca en Ucrania, EE. UU. emprendió la guerra de Irak sin el refrendo de la ONU. Mientras, resuena la profecía de Napoleón: «El día que China despierte, el mundo temblará». Dos bloques han quedado definidos: uno, el de la democracia liberal; otro, heterogéneo, liderado por la autocracia del Partido Comunista de China (PCCh).
Europa, parte del bloque occidental, cuna de revoluciones culturales y políticas, aparece desdibujada al no acabar de constituirse como sujeto político unitario, acaso víctima de su propia historia de conflictos internos. Pero también por la influencia, a veces perniciosa, de EE. UU. Aunque la comunión sobre los principios fundamentales de la democracia liberal es incuestionable, la potencia norteamericana sigue marcando el ritmo de las relaciones entre estos dos grandes espacios socio-económicos. Porque sin terminar de apuntalar su soberanía como bloque homogéneo, Europa no podrá realizar el sueño de tener una voz auténticamente propia, esa que le permitiría optar a liderar una nueva propuesta de consenso internacional.
Afirmaba Zhou Enlai, primer ministro chino y padre teórico de la apertura del país, que era pronto «para saber si la Revolución francesa tuvo éxito». Pero, tras cuatro décadas de globalización frenética, lo que es manifiesto es que los resultados obtenidos gracias a ella son totalmente asimétricos. Para China, ha supuesto la consolidación de las clases medias con niveles de vida aceptables y un poder político de negociación que ni siquiera ellos imaginaban. Para EE. UU. devino en un proceso casi traumático que aún zarandea los cimientos de esa sociedad que en su momento se consideró modélica. Y en Europa ha provocado grietas entre los Estados miembros, desafección política y surgimiento de populismos como síntomas más preocupantes.
Fue John Rawls en Teoría de la justicia quien prefiguró los pilares de una «mejor organización política», es decir, aquella constituida sobre las premisas de libertad e igualdad, pero atenta a que los menos pudientes no quedaran rezagados. Los fenómenos populistas aprovechan el malestar económico para sustentar sus ataques contra las sociedades abiertas. Y los países anglosajones, quienes en la década de 1980 impusieron una peculiar versión del liberalismo que, caricaturizando al Estado como obstáculo para las libertades, rozaba la semianarquía, son ahora precisamente los más expuestos a la zozobra. Olvidaban que el Estado y el marco institucional eran precisamente las piezas garantes de la democracia y el libre mercado.
Aun así, la adaptabilidad, virtud inherente a la democracia liberal, vuelve a brillar. La crítica de base a los excesos de aquella ideología que imaginó el libre mercado no como una organización económica óptima, sino como la respuesta al culto de un Estado protector del interés general, se ha hecho evidente. Numerosas leyes e iniciativas correctoras a nivel mundial son manifestaciones de un cambio de paradigma en el sistema de los valores que nos permiten enfrentarnos a la incertidumbre e incluso al caos. Todas estas iniciativas adoptadas por el sector público, adquieran una forma u otra, tratan de corregir los excesos y efectos colaterales de las visiones erróneas que monopolizaron la institución llamada «mercado».
El resurgimiento del Estado como figura clave para afrontar los retos de la globalización, además de ser un hecho, nos permite hablar de una nueva época que podríamos llamar postneoliberal. Se trata de una tendencia que, curiosamente, parte del sistema capitalista por excelencia, el de EE. UU., con la administración Biden en búsqueda de equilibrios sostenibles. Y se trata, además, de un empeño por abrirse camino en unos tiempos en que la libertad de empresa y la hegemonía de los mercados financieros reinan de un punto al otro del globo. La tendencia parece ser, por tanto, reequilibrar dos fuerzas que se nos han presentado como antagónicas pero que están llamadas a entenderse, el mercado y el Estado.
No cabe duda de que la propiedad privada y las libertades individuales son consustanciales a la naturaleza humana. Y han sido vector de desarrollo tanto para aquellos EE. UU. de los tiempos pioneros como para una China propulsada gracias a la aplicación del capitalismo autoritario a ultranza. Debieran ser, por otra parte, norte y guía de una Europa dueña de sus destinos. La influencia y la interconectividad de los mercados globales se han consagrado como una realidad incontestada de la que han de participar todas las regiones y naciones del mundo, so pena de caer en el ostracismo. La «globalización adolescente» —que abarcaría desde la revolución neoliberal de los años 70 hasta nuestros días— acontece de la mano del libre mercado y la explosión demográfica.
* * *
«Se agotó la época de la abundancia», clamó Emmanuel Macron en el verano de 2022. Daba con ello carta de naturaleza a la fase de «globalización madura», que habrá de estar presidida por una mayor exigencia. Se trata de una nueva era con dos efectos colaterales tan onerosos como inquietantes: el deterioro medioambiental y un endeudamiento sistémico debido a políticas no ortodoxas por parte de los bancos centrales (en realidad, formas de socialización de pérdidas situada en las antípodas del liberalismo). La gran crisis financiera de 2008, la medioambiental y la actual fiduciaria han recuperado el poder de agencia del Estado para nivelar efectos del libre mercado. Es un hecho.
Esta globalización adulta, en la que las tendencias demográficas entran en periodo de decrecimiento, requerirá de una reconfiguración de fuerzas dentro de la «física de la geopolítica». De un dominio unilateral norteamericano cuya participación en la producción mundial se ha visto reducida a la mitad, hemos pasado a un equilibrio inestable. EE. UU. se repliega, China se postula a la hegemonía y el Viejo Continente transita en la cuerda floja de un dilema existencial. En este mundo de confrontación —a veces burda, otras sutil, pero siempre decisiva— entre EE. UU. y China, las pretensiones de una Europa que no llega a consagrarse como sujeto político activo de pleno derecho resultan quiméricas sin un auténtico estadio de integración federal que asegure su papel en el concierto internacional.
Los efectos de una hiperglobalización marcada por el predominio del «pensamiento único» del Consenso de Washington y que giraron en torno a la minimización del papel del Estado y la bonanza del libre mercado, han resultado sumamente disruptivos. La característica más relevante ha sido la capacidad del capital de correr por delante —y más rápido— de las capacidades institucionales de las autoridades. La apertura de China al fenómeno de las multinacionales ha sido determinante. La búsqueda por parte de estas de naciones con costes laborales, fiscales y medioambientales menores a los de sus países de origen han llevado a una carrera de competición a la baja (race to the bottom). El acceso a la prosperidad de grandes capas sociales en las economías en desarrollo ha supuesto una reducción de la desigualdad global sin precedentes, pero tiene como correlato el fenómeno inverso en sociedades desarrolladas.
Nadie hubiera anticipado hace unos años que el nivel de riqueza actual en términos absolutos alcanzara tan altas cotas: cualquier ciudadano medio vive mejor que el mismísimo Rey Sol. En términos relativos, sin embargo, el estancamiento de los niveles de renta de las clases medias ha llegado a tal extremo que compromete los pilares del contrato social basado en la prosperidad de la ciudadanía. Las manifestaciones políticas en forma de populismos a un lado y otro del espectro proclaman soluciones irreales a problemas muy reales. Los réditos de una globalización trepidante en forma de oferta de bienes de consumo a precios asequibles alcanzan a la mayoría de la población. Pero el ser humano, animal social ahora hiperconectado, se crispa ante la desigualdad de la riqueza y el abandono por parte de sus gobernantes, desbaratando aquellos réditos.
En EE. UU., las manifestaciones populistas son más estridentes. La deriva de la izquierda hacia la reivindicación de la identidad como nueva categoría hace de la diferencia un derecho y del sentimiento un resorte del activismo. Con una globalización que aporta riqueza, reivindicaciones marxistas como la lucha de clases ocupan cada vez un espacio menor. La denuncia del heteropatriarcado blanco como forma de dominación (critical race theory) o la crítica del pasado en base a criterios modernos, propician un revisionismo histórico reduccionista, que subvierte la lectura más evidente de la historia, aquella que interpreta la modernidad propugnada por la Ilustración como un movimiento de liberación racionalista a favor del individuo. Como si el progreso de los últimos siglos no fuera un hecho. Del lado económico, la decadencia de las clases media y baja, propulsó el fenómeno Trump y su eslogan Make America Great Again. Teóricamente elegido para «drenar la ciénaga» del sistema, con una reforma fiscal a favor de los más pudientes calificada como «plutopopulista», exasperó aún más la desigualdad. La agitación y la polarización son tan endémicas en EE. UU. que muchos auguran un estado de conflicto civil latente y perenne.
También en Europa afloran los problemas. La erosión de los valores de la democracia presenta una fisonomía similar, pero de menor intensidad. Y ello a pesar de la crisis del euro, que casi se lleva por delante un proyecto de integración exitoso con setenta años de historia. La falta de previsión de los diferentes tratados y los estatutos del Banco Central Europeo (BCE), con competencia única sobre la inflación, forzaron a la Unión Europea a defender la arquitectura del euro frente al mercado, a rescatar a los países más débiles de la periferia para evitar el colapso del sistema. Y aunque los niveles de desigualdad no alcanzaron los de los países anglosajones, la crisis dejó al continente sumido en la fragmentación económica y con un estigma de disfuncionalidad estructural. Todo ello se agrava aún más por el nuevo panorama de inflación y de tipos de interés, problemas potenciados a la par por el nuevo paradigma estadounidense y la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania.
La fractura entre los desempeños económicos de un norte exportador y acreedor frente a un sur deudor se ve acrecentada por la fragmentación financiera a la que tiende la actual arquitectura del euro, la moneda única. Existe una peligrosa desconexión entre las dos palancas clásicas de la política económica: la monetaria —que tiene como finalidad el control de los tipos de interés y la oferta y circulación del dinero— y la fiscal —basada en la gestión de los ingresos (impuestos) y gastos públicos—. La primera está unificada de forma omnímoda en manos del BCE, la segunda está atomizada y poco coordinada en los ministerios correspondientes de cada uno de los países miembros. Cuando la economía de un país va mal, no existe el recurso nacional a menores tipos de interés o devaluaciones cambiarias. Esta combinación de una única moneda con heterogéneas soberanías fiscales colisiona con la realidad de los mercados: cuanto peor resultado económico presente un país, mayores tipos de interés cargarán los agentes económicos… hasta el límite mismo de la quiebra, salvo que lo remedie el BCE. La arquitectura económico-financiera de la zona euro bajo su actual diseño es, por tanto, un esquema estructuralmente divergente, cuando no antagónico; una auténtica bomba de relojería colocada bajo el engranaje del mercado único.
El epítome del populismo en Europa ha sido el Brexit, la salida del Reino Unido de la UE votada en julio de 2016 por razones tanto de orgullo atávico como de oportunismo irresponsable. Por lo demás, las manifestaciones populistas se han contenido en posiciones parlamentarias minoritarias en todo el continente, sin hacer zozobrar el barco. Syriza, la izquierda radical de Grecia, acabó plegándose a los requerimientos de la Unión a pesar de sufrir uno de los mayores ajustes económicos de la historia. Expresiones posteriores del mismo signo en la periferia, como el Movimiento 5 Estrellas en Italia o Podemos en España, siguen latentes pero difuminadas en su impacto político por mayorías parlamentarias ancladas en el centroizquierda, que suscribieron el curso de acción política prescrito frente a la crisis. Más aún: excepciones extravagantes como el Gobierno de coalición en la Italia de 2018 en base a una combinación de populismo de izquierda y de derecha, no renegaron del guion europeísta. La crisis del euro dejó profundas cicatrices, pero el buque aguantó. Un estado de bienestar más protector que el anglosajón y una tradición cultural asentada en los vínculos familiares, sobre todo en el sur, actuaron de red social.
Por otro lado, las derechas radicales, azuzadas por el fenómeno migratorio que tuvo su momento álgido con la entrada de refugiados en 2015, permanecen perplejas ante el fenómeno de la globalización. Postulan posicionamientos de corte nacionalista ajenos al tenor de los tiempos y a la naturaleza global de desafíos universales. Por lo general, reivindican la tradición ligándola a la religión y a narrativas de corte excluyente, y son ciegas al tronco común del que participa dicha tradición. Lo que sí trasciende en ambos populismos de izquierda y derecha es el solapamiento de su diagnóstico: la denuncia de la indefensión frente a la vorágine de la globalización y de los mercados financieros frente a una Europa de pequeños Estados. Porque incluso las naciones más grandes ya perciben la insuficiencia y nimiedad de su tamaño.
Dijo Napoleón que, en la guerra, el momento más peligroso es el de la victoria, en este caso la que sobrevino con la derrota del comunismo y la consolidación del neoliberalismo. El arraigo del fenómeno populista tiene como telón de fondo un marco socioeconómico y político marcado tanto por los excesos como por el cortoplacismo y la complacencia. El Plan Marshall, el shock económico de las crisis del petróleo en los setenta y, sobre todo, la flotabilidad del dólar (tipos de cambio libres), abrieron un periodo de frenesí financiero. La Pax Americana y las mieles de la victoria dieron rienda suelta a un exceso de optimismo u «optimismo escatológico», apuntalado por unos niveles de desarrollo, crecimiento, bienestar y riqueza relativos muy elevados. Occidente, el mundo libre, había ganado. Pero disfrutó de su victoria atendiendo a monetizaciones a corto plazo y desdeñando el largo plazo.
* * *
Fue Francis Fukuyama quién en 1992 se atrevió a titular su célebre ensayo con una sentencia que bien podría valer como (falso) resumen del signo de aquellos tiempos: El fin de la Historia. Un final basado en la preeminencia del sistema capitalista de libre mercado y la hegemonía absoluta de la democracia liberal. Cierta ingenuidad es ahora incuestionable ante los riesgos potentes que la amenazan: la crisis medioambiental, los excesos monetarios llevados al paroxismo, la política de China, las vindicaciones de la gran Rusia de Putin u otras autocracias.
Ante la ausencia de un enemigo externo como era el bloque comunista, se señaló uno interno: el Estado, presentado como contrario a la libertad económica. Como si de un espectro del totalitarismo autoritario ya vencido se tratara, el Estado pasó a ser más sospechoso como extractor de libertades que como su garante. La derecha se enclaustró en la minimización de su papel en provecho del pensamiento único y, en consecuencia, la figura se cedió por defecto al dominio de la izquierda. La política en su totalidad se articuló entre una derecha con designios ultraliberales en lo económico y una izquierda reivindicativa en lo social y pronta para hacerse con el espacio político del «interés general», sobre el que más adelante se arrogaría la ascendencia moral. Al calor de ese pensamiento único se prodigó la teoría neoliberal, que hacía de las legítimas prioridades del capital no un agente más del progreso, sino el supremo rector incluso de la acción política. Por definición, se minimizaron la legitimidad y la oportunidad de aprovechar el poder de intervención del Estado. Si algo tienen hoy en común todos los populismos de derecha radical en Occidente es precisamente la reivindicación reduccionista de los intereses de la nación amparada por la figura del Estado, ahora añorada. Y de aquellos polvos, estos lodos: los populismos se alimentaron a izquierda y derecha de la confusión creada y se instalaron en sus espacios de reivindicación favoritos, que son, respectivamente, la igualdad y la libertad.
De Spinoza o John Locke a Stuart Mill o Hayek, el cuidado por limitar el poder interventor del Estado fue siempre una de las premisas del liberalismo más genuino o filosófico, que defiende un espacio privado de soberanía individual intocable. En el siglo XX, la figura de Karl Popper, judío emigrado de Austria a Gran Bretaña huyendo del nazismo, es paradigmática. Tan avisado quedó de los horrores totalitarios del comunismo y el fascismo que construyó una teoría para denunciar la posible intervención del Estado y lo que llamó el «historicismo». En sus propias palabras: «La teoría según la cual la tarea de las ciencias sociales es proponer profecías históricas».
Pero esa fundamentación intelectual para promover la inhibición total y sistémica del Estado, para anular su papel activo o corrector, está en la génesis de todos los excesos que hoy soporta el sistema. O lo podrá estar, a futuro, en campos como la inteligencia artificial o la biogenética. En consecuencia, se ha cultivado una especie de deficiencia inmunológica, interior y exterior. El futuro es intrínsecamente incierto, pero la inhibición como axioma a la hora de enfrentarlo, una certidumbre incosteable. Los desequilibrios y excesos del sistema fueron varios y concomitantes, pero el común denominador de todos ellos era la inhibición del Estado en aras del interés general a largo plazo, hasta el punto de afectar a la propia funcionalidad y sostenibilidad de la economía y la cohesión interna de la sociedad. Esa fue, a la postre, la ingenuidad cardinal de la ideología neoliberal llevada al extremo. Lo que Popper encumbró en su filosofía de la ciencia, el principio de incertidumbre, no lo trasladó a la política.
Un caso que ejemplifica los efectos colaterales de esa inhibición es la omisión del factor medioambiental en los mercados, esto es, la renuencia a incluir en el sistema de precios el coste de externalidades negativas como la polución, el carbón o las emisiones de CO2. La negativa fue sistemática y el reconocimiento del problema muy tardío, además de venir secuestrado por intereses muy particulares. Las dimensiones del impacto del desarrollo económico en el medioambiente son tales que definen la era del Antropoceno y condicionan cualquier consideración sobre sostenibilidad del sistema en el siglo XXI. Tal es la imbricación de los combustibles fósiles en los sectores primario, industrial y manufacturero de nuestro sistema de producción que los visos de contener el problema parecen quiméricos, máxime con el desconcierto internacional actual.
El desanclaje del sistema monetario, es decir, la ruptura del principio fiduciario o de confianza sobre el que se asienta el dinero como concepto, es otra de las cuestiones pendientes del neoliberalismo. Tras el establecimiento de la flotabilidad del dólar y el consiguiente privilegio desorbitante de esta moneda, el sistema fiduciario internacional se ancló en la praxis estadounidense como referencia, y esta no fue precisamente ejemplar. EE. UU. ha sido un país adicto al consumo y a la deuda, financiado por el resto del mundo menos pudiente. El repudio sistemático al Estado y, con él, a la importancia de la fiscalidad, acabó por desplazar toda la carga de la política económica a la monetaria. Ocurrió paulatinamente, pero lo cierto es que EE. UU. lleva años monetizando déficits (financiando los déficits públicos aumentando masivamente el dinero en circulación), lo contrario de la ortodoxia. Es el privilegio de un dólar sin competencia.
El control de la inflación, convertido en premisa axiológica por los monetaristas, como Milton Friedman, se encontró con una coyuntura deflacionista gracias a la inclusión de China y otros países emergentes en la globalización. El recurso a la política monetaria no ortodoxa —la compra de activos mediante la creación de dinero nuevo por parte de bancos centrales— sirvió para mantener a flote el sistema durante la gran crisis financiera, pero su perpetuación durante más de una década se mostró impotente para revitalizar la economía real, no así la financiera (los niveles de valoración de activos bursátiles y de deuda). Con la llegada del covid-19 fueron los propios estadounidenses los que pusieron en práctica la reversión del paradigma, haciendo de la inflación un objetivo político basado en el poder del Estado y de su banco central, la Reserva Federal (Fed), combinando políticas tanto fiscales como monetarias. Por supuesto, la propuesta del pensamiento único de factura anglosajona de minimizar el papel del Estado presuponía la soberanía del paradigma estadounidense. Los países asiáticos que se desentendieron del precepto tras la crisis asiática de finales de los noventa —Singapur, Taiwán, Corea y, por supuesto, China— fueron a la postre los más exitosos en lidiar con la recesión, articulando desde el Estado políticas industriales de integración selectiva en la globalización por sectores.
Desde un nivel muy alto de tipos de interés tras las crisis energéticas de los setenta que llegaron al 18-20 %, durante estas últimas cuatro décadas la tendencia ha sido de relajación. La caída de tipos derivó en un crecimiento exponencial de la deuda desde los años noventa al amparo de la liberalización e innovación financiera. Los niveles de deuda del sistema en relación con el tamaño de las economías se triplicaron. Tras la gran crisis financiera de 2008, que prendió en el sector inmobiliario de EE. UU., la política monetaria pasó a ejercer un monopolio absoluto, rayando en el exceso. Sencillamente, no hubo otro instrumento de política económica bajo la ortodoxia del pensamiento único. Los réditos ingentes de la globalización adolescente para las grandes corporaciones, que aprovechaba una oferta laboral global, y la caída estructural de tipos de interés propulsó los mercados financieros, que marcaron una tendencia al alza cuasi exponencial. Ante un coste del dinero deprimido en la zona del 0 %, el valor actual de inversiones futuras se maximiza. El fenómeno de las criptomonedas y la exuberancia en las valoraciones de los índices bursátiles centrados en empresas tecnológicas deben muchísimo a ese tipo de interés.
Ante tanto frenesí neoliberal quedaba una suerte de callejón con una única salida posible: el cambio de paradigma en torno a la inflación, que es el nexo entre el mundo financiero y la economía real. Con el retorno de la inflación y los tipos de interés al alza, la sostenibilidad de niveles de valoración sobredimensionados en los mercados financieros (bolsas y mercados de deuda soberana) se mostró, como era de esperar, sumamente difícil. Recuperar la salud del sistema, y con ello desenhebrar las políticas monetarias de las fiscales, será quizá cuestión de años. Se trata de un reto sin duda más inmediato que la crisis climática. Porque los efectos del «optimismo escatológico» propio de esta globalización adolescente, expresados en una desconsideración sistemática del medio y largo plazo, están por manifestarse en su totalidad.
La desigualdad y la concentración de recursos económicos hasta hacer disfuncional la economía, el exceso de deuda y consiguiente monopolio de la política monetaria, el repudio a la fiscalidad o, en el peor de los casos, la evasión internacional de capitales y los paraísos fiscales son fenómenos concomitantes y perturbadores que se retroalimentan. Todos ellos parecen constituir el guion de una teoría de la conspiración contra el capital. Se trata, sin embargo, de problemas cardinales de índole práctica que afectan a la funcionalidad del sistema global hasta el punto de hacer peligrar sus propios engranajes, su eficacia, sus bondades y, de paso, los pilares del contrato social, cuestiones todas ellas que, como se ha visto, alimentan el populismo. El mundo contempló con estupor, a principios de 2020, la toma del Capitolio por parte de huestes nacionalpopulistas contrarias a la salida de Donald Trump del despacho oval. Ese fue el panorama que se encontró Joe Biden al llegar a la Casa Blanca, y el detonante definitivo para activar motu proprio un cambio de paradigma en la política económica.
* * *
La irrupción política de China es una derivada más de aquel optimismo frenético, y era un fenómeno previsible a medio y largo plazo. Tras la caída del Muro y con una Europa en estado de recomposición, los llamados dividendos de la Guerra Fría se destinaron a diseñar una globalización económica en fase adolescente. La incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en calidad de economía de mercado es el hito que marca un antes y un después. La apertura al gigante chino se hizo sin más consideración estratégica que los intereses a corto plazo de las grandes corporaciones, con pocas o ninguna demanda política. Desde entonces, el dumping ocasional, es decir, la venta de producción china por debajo de coste apoyada por el Estado, así como la apropiación de tecnología de empresas occidentales, fueron pautas aceptadas. La teoría decía que, a medida que se difundiera el libre mercado, llegarían los derechos políticos, el abrazo a los valores de la democracia liberal, los derechos humanos y el pluralismo. Pero esto nunca ocurrió así. El actual presidente chino Xi Jinping, en el poder desde 2012, se ha perpetuado en la presidencia del PCCh, y representa un punto de quiebra de la tendencia más aperturista preconizada por antecesores, como Hu Jintao o Deng Xiaoping.
Ahora, tras cuatro décadas de pujanza china, la propia hegemonía occidental se ha diluido. La disminución del poder americano está en correlato con una Europa dispersa y un mundo que transita hacia un centro de gravedad asiático. La riqueza per cápita y un sistema de gobierno basado en la democracia liberal y el valor de la persona otorgan todavía a Occidente cierta ascendencia sobre el planeta.
La batalla cultural por excelencia consiste en que la interpelación fundamental al individuo, base de la sociedad abierta, gane adeptos al margen de la adscripción política identitaria, aunque quizá ello requiera de una política exterior orientada a largo plazo. Al fin y al cabo, los intentos de imposición de regímenes liberales practicados durante la presidencia de George Bush Jr. no fueron ni sutiles ni efectivos. Todas las autocracias trabajan para erosionar las premisas sobre las que se sustenta el sistema liberal, y en particular la propaganda china se esmera en declarar la decadencia del mundo occidental.
Para Europa, la manifestación más cruda de esa ensoñación optimista ha sido la invasión de Ucrania por parte de Vladímir Putin. En materia de defensa, ha supuesto el recordatorio de las dependencias más básicas de EE. UU. y, en materia de energía, de la propia Rusia y del resto del mundo. Pero también ha desnudado la ingenuidad de la política de asimilación lenta a base de imbricar intereses económicos sin el correspondiente correlato político, tradición alemana continuada por la canciller Angela Merkel. Y su enrevesado proceso de toma de decisiones, a diferencia del estadounidense o del ruso, muestra la impotencia europea para presentarse como un único bloque estratégico.
La merma de la capacidad de influencia occidental en el nuevo contexto geopolítico ha sido, en cierta medida, una deriva autoinfligida cortoplacista, de falta de visión y dispersa. La endogamia anglosajona, representada por el Brexit y por las políticas de Trump, junto con la abulia de una Europa que sigue pagando hipotecas pretéritas a la hora de constituirse como sujeto político así lo sugieren. Las democracias liberales no han hecho bien los deberes, pues el poder político va o debe ir parejo al económico. Pero aquel se ha diluido en este como un azucarillo a velocidad de vértigo.
Las líneas de acción estadounidenses se pliegan al guion estratégico de una nueva guerra fría contra el eje China-Rusia. La importancia en materia de seguridad y defensa impregna nuevamente todos los frentes de las políticas exterior, industrial y comercial. Lo que fue una consigna de la época neoliberal, la minimización del papel del Estado, es ya un fantasma del pasado bajo este nuevo paradigma impuesto por la fuerza de los hechos. Y la reconfiguración política de la globalización alcanza también a las cadenas de valor de las propias multinacionales, que van pasando de un criterio de eficiencia, el just in time (‘justo a tiempo’), a otro de garantía en el aprovisionamiento, el just in case (‘por si acaso’).
En esta aceleración de los acontecimientos, la Unión Europea camina arrastrando los pies. La combinación de soberanías nacionales articulada en el Consejo de Europa se ve embarrada por las premisas del Tratado de Maastricht, que postuló la unificación de la política monetaria, pero mantuvo el criterio de diversidad en política fiscal. Al no unir ambas políticas económicas, Europa perdió la oportunidad real de actuar en las relaciones internacionales con una mano más firme en un guante menos aterciopelado. Su situación privilegiada en medio de la tensión geopolítica entre EE. UU. y China es ideal para ejercer su influencia, pero para ello debe autodefinirse y evitar que la definan los demás.
El propósito de la autonomía estratégica europea, o la asunción de su propio destino, solo será viable mediante la consumación de una unión plena. Las competencias que garantizaría dicha autonomía son todas las que corresponden a un Estado moderno. Su arquitectura jurídica en torno a Estados afines tiene los andamiajes hechos. Sin embargo, justo en los frentes en los que debe garantizarse la existencia como sujeto autónomo, tales como moneda realmente única, defensa o inmigración, prevalece una dispersión que debilita la unión efectiva.
El auténtico punto de inflexión en este proceso sería completar la unión monetaria con la fiscal, lo que permitiría la aparición de un eurobono —emitido por un tesoro común— que hiciera del euro una moneda realmente soberana, es decir, competente para afrontar la primacía global del dólar. En tiempos financieros en los que la realidad del mercado es el pegamento global, el eurobono supondría tanto un instrumento de ordenación interna como la puerta a una geopolítica ambiciosa; debería ser la punta de lanza del proyecto, pues el resto iría detrás. Las pretensiones de liderazgo por influencia son estratégicamente inviables tras el logro chino de consumarse como potencia global.
En aquella década prodigiosa, la última del siglo XX, el «optimismo escatológico» tomó su particular formato en Europa. A la par que se acometía la expansión de la globalización, se fraguó un modelo de integración que primaba la extensión frente a la profundización y el mercado sobre lo político. Así, se acogió a las economías del antiguo bloque soviético, y el Reino Unido daba un portazo a profundizar la integración sacando la libra esterlina del mecanismo preparatorio para la llegada del euro. La hoja de ruta, marcada por las coordenadas de la época, ofrece una idea de la fragilidad y, a la postre, temeridad del diseño. Porque, años más tarde, el euro modelado en Maastricht sufriría una gran crisis y provocaría fragmentación y disensos sustanciales entre los Estados miembros.
Las políticas monetaria y cambiaria se integraron bajo un paraguas único, el BCE, mientras que las fiscales quedaron a expensas de los Gobiernos nacionales, sujetos a sus propios ciclos políticos. La disciplina se rigió por criterios laxos que no fueron siquiera cumplidos por las grandes economías en la fase preparatoria del euro, momento en que Alemania Occidental absorbió a la Oriental. Acalladas por el optimismo, se obviaron las posibles repercusiones derivadas de este error de diseño, que socavarían la capacidad de maniobra de la UE. El ímpetu expansionista hacia mercados exteriores, un designio de la época que había presidido la política económica norteamericana, tomó forma particular en Europa con la creación del Mercado Único y la Unión Monetaria diseñada por el Tratado de Maastricht (1992). Ello ocurrió con escaso miramiento a los potenciales efectos colaterales, los sociales a largo plazo (desindustrialización) y los políticos, revelados a la postre con la crisis del euro: acreedores contra deudores. El euro y su impacto en la competitividad estaban en curso. Alemania, con la moneda única, pasó de exportar solo una quinta parte de su producción al 50 %.
Tras casi una década sin grandes anomalías (1999-2007), estalló en 2008 la gran crisis financiera, que luego se transmutaría en la del euro (2010-2012). Empezó siendo una crisis sistémica de deuda; luego pasó a ser una institucional propiamente europea, en la que la realidad de los mercados penalizó los vacíos legales de los tratados y, finalmente, derivó en una crisis política, en la que los países miembros lograron pergeñar, in extremis, un acuerdo que fuera digerible para los mercados. El resultado fue incompleto y, por tanto, inestable. La batuta la llevó el eslabón más fuerte de la cadena, Alemania, que, privilegiada por esos mismos mercados, contaba con la llave del proceso, y aprovechó la oportunidad para fijar objetivos razonables como la contención de la deuda y la competitividad, pero sin consideración alguna a medio plazo. Se postergaba el problema de fondo: la creación de una unión fiscal.
Con la crisis, la crítica al diseño del euro, el haber querido construir la casa por el tejado, se mostró preclara. Y además, el intento de plantear la integración desde la política había fracasado. La propuesta de Constitución europea de 2005 fue rechazada en referéndum en Francia y Holanda. El momento, hijo de su circunstancia —el mercantilismo y la soberanía absoluta del libre mercado—, no fue el más propicio para entender plenamente lo que se estaba votando. A pesar de todo, fue la voluntad política unánime de no renunciar a la integración lo que permitió a la estructura del euro superar las embestidas del mercado. Europa, ahora liderada por Merkel, se parapetó en mecanismos de rescate a las economías más débiles, confeccionados bajo la consigna de solidaridad condicionada. La fragmentación financiera, que encadenaba fatalmente los sistemas financieros nacionales al riesgo soberano, fue el precio a pagar. Y ahí residía la interinidad congénita y la debilidad de las soluciones planteadas.
La incapacidad del Tratado de Maastricht para entender una realidad y moldearla, y su posterior obsolescencia, convergen con el corrosivo legado psicológico de la crisis del euro: las reclamaciones de los acreedores a los deudores. Se quiebra el paralelismo de las sendas de crecimiento de la UE y los EE. UU., y no se cierra ningún tratado con posterioridad al de Lisboa (2007). Desde 2015, la utilización de la única institución europea con poder real, es decir, federal: el BCE, para aplicar políticas monetarias no ortodoxas —la expansión cuantitativa (consistente en aumentar la oferta de dinero para mantener los tipos de interés bajos) y su poder narcótico sobre la percepción de riesgos— resultó oportunista. Escenarios de inflación rampante e intereses al alza ni se contemplaron. ¿Dónde quedaba el mito de la previsora planificación alemana? La política se polarizó entre derechas e izquierdas muy alejadas. Y Europa se sumió en el ensimismamiento.
La disciplina presupuestaria del Plan de Estabilidad y Crecimiento (PEC, 2010), aprobado por unanimidad, resultó más una declaración política de compromiso que un ejemplo de política económica eficiente. Merkel reunió a todos, con la irónica excepción de Gran Bretaña, cuyo poder estaba en manos del partido conservador, bajo la consigna razonable de contener la deuda, pero articuló el objetivo en reductos nacionales sin atender a la funcionalidad del conjunto. Al mercado no le fue suficiente para revertir la fragmentación, porque, en rigor, la prescripción era intrínsecamente divergente e inestable. Así, se anudó el nexo letal entre riesgo soberano y sistemas bancarios nacionales. En el verano de 2012 Mario Draghi pronunció el mítico: «Lo que sea necesario», y fue entonces cuando el BCE entró en escena. Merkel fue muy consciente de la decisión tomada al borde de la ruptura, con tipos de interés del 7 % en España e Italia.
Aun así, el BCE no comenzó a ejecutar las políticas expansivas hasta 2015, después de un aireado debate entre el propio Draghi y la facción monetaria más ortodoxa de Fráncfort durante 2014. Ya en 2016, año en el que se superaron las tensiones del mercado y se contuvo la fragmentación, la disciplina se torna laxa gracias al BCE. El impulso reformista y el papel sancionador de la Comisión palidecen en connivencia con un Consejo de Estado muy condicionado por los ciclos electorales de los grandes países. En 2017, Macron se hace con la presidencia francesa y Merkel asegura su cuarta legislatura cerrando otra gran coalición con un socio minoritario. Se trata quizá de la legislatura más anodina que se recuerda a efectos de Europa, tras siete años de tormentosas discusiones.
* * *
En esas estaba Europa cuando en 2020… irrumpió la pandemia del covid-19. Se trataba de un acontecimiento posible pero impredecible en sus dimensiones, efectos y consecuencias. Y que, en lo económico, iba a desencadenar otra crisis, esta vez de naturaleza global, una especie de recordatorio o de capricho del destino para zarandear el talante optimista de las cuatro décadas precedentes. Europa, que no tenía cedida la competencia sanitaria por parte de los Estados, actuó de modo diferente. Tras resistir impulsos nacionalistas en los primeros compases de la sacudida, otro talante muy distinto impregnó la actuación política común.





























