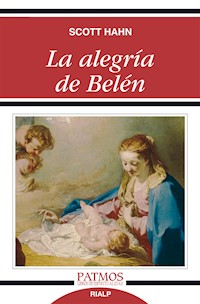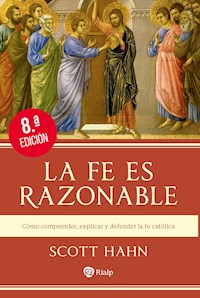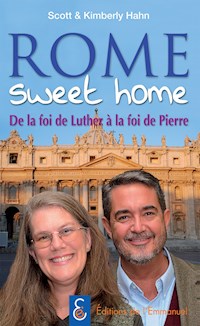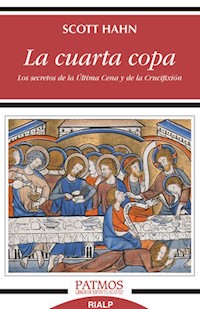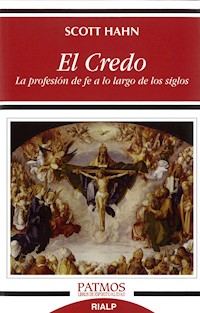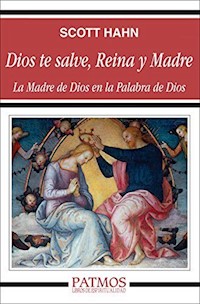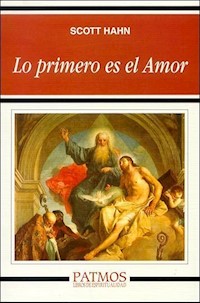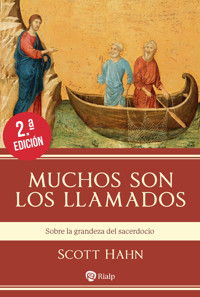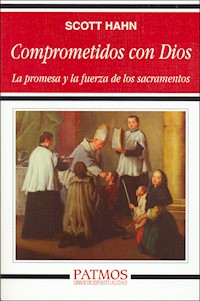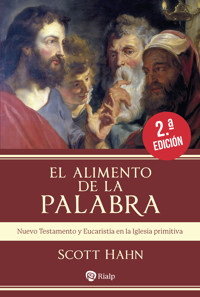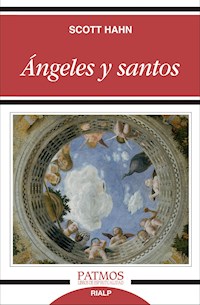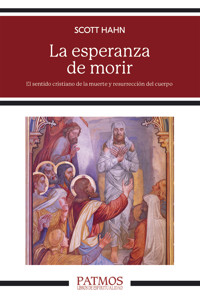
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Patmos
- Sprache: Spanisch
Los católicos creen en la resurrección del cuerpo, y así lo profesan en el credo. Aprenden que enterrar a los muertos y rezar por ellos es una obra de misericordia. Los honran en su Liturgia mediante el Rito de la sepultura. Hacen todo esto, y más, porque cuando Jesucristo se encarnó, también otorgó una gran dignidad al cuerpo. La promesa de la resurrección corporal pone de relieve la necesidad de un cuidado digno de nuestros cuerpos en la hora de la muerte. Scott Hahn analiza tanto las Escrituras como la enseñanza católica y nos recuerda que nuestros cuerpos han sido hechos por un Dios que nos ama. Incluso en la muerte, esos cuerpos señalan el misterio de nuestra salvación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCOTT HAHN
LA ESPERANZA DE MORIR
El significado cristiano de la muerte y resurrección del cuerpo
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Hope to Die: The Christian Meaning of Death and the Resurrection of the Body
© 2020 by Scott Hahn. Emmaus Road Publishing.
© 2024 de la edición española traducida por Gloria Esteban
sólo para España, by EDICIONES RIALP, S. A.,
by EDICIONES RIALP, S.A.,
(www.rialp.com)
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6669-3
ISBN (edición digital): 978-84-321-6670-9
ISNI: 0000 0001 0725 313X
A Rob Corzine, amigo y confidente
Y a Fred y Molly Lou Hahn, Fred y Mayme Hahn, R. Walker y Elmina Robb, de entrañable recuerdo
Requiescat in pace
ÍNDICE
La última Pascua del cristiano
Introducción. La respuesta conveniente al cuerpo
1. La vida y la muerte
2. El cuerpo: El sacramento de la persona
3. A la espera de una patria mejor
4. Preparándose para una patria mejor
5. La esperanza de resucitar
6. La eucaristía y la resurrección del cuerpo
7. La renovación del universo
8. El cuerpo glorificado
9. Tu cuerpo por fin en casa
10. El testimonio de la historia
11. Un cambio de rumbo
12. Un permiso reticente
13. La lógica del amor
Epílogo. La hora de nuestra muerte
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Notas
LA ÚLTIMA PASCUA DEL CRISTIANO
El sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza…
El día de la muerte inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento comenzado en el Bautismo, la “semejanza” definitiva a “imagen del Hijo”, conferida por la Unción del Espíritu Santo y la participación en el Banquete del Reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial.
La Iglesia que, como Madre, ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo “en las manos del Padre”. La Iglesia ofrece al Padre, en Cristo, al hijo de su gracia, y deposita en la tierra, con esperanza, el germen del cuerpo que resucitará en la gloria.
Catecismo de la Iglesia católica § 1681-1683
INTRODUCCIÓN LA RESPUESTA CONVENIENTE AL CUERPO
En 1982 prediqué mi primer sermón durante un funeral. Hacía poco que me había ordenado, mi abuela acababa de morir y mi familia quiso que yo presidiera la ceremonia. Muchos detalles de aquel funeral se han perdido en la noche de los tiempos. Pero hay un recuerdo que conservo con toda claridad.
Durante el sermón prediqué sobre las palabras de Jesús recogidas en Juan 11, 25: «Yo soy la resurrección y la vida». En un momento determinado, mencioné que el cuerpo de mi abuela —ese cuerpo que había vivido, trabajado y amado mientras estuvo vivo— algún día resucitaría. Aquel cuerpo muerto viviría. La carne que ya estaba empezando a descomponerse se transfiguraría y cobraría una vida más real y más gloriosa que la que había conocido sobre esta tierra.
Esta es la enseñanza tradicional de la Iglesia y una de las principales verdades expresadas en el credo apostólico: «Creo en… la resurrección de la carne y en la vida eterna». Es el credo que profesan tanto protestantes como católicos, y cuando mencioné aquello no me parecía estar diciendo nada sorprendente.
Aun así, una vez concluido el funeral, mi madre —una madre creyente y practicante— se me acercó y me dijo:
—En realidad no te lo crees ¿verdad?
—¿El qué? —le pregunté.
—Que estos cuerpos van a resucitar —me contestó.
En ese momento su escepticismo me dejó perplejo. Pero con el paso de los años me he dado cuenta de que no es la única. La mayoría de nosotros en realidad no cree en la resurrección del cuerpo. O nos cuesta creer en ella. Citando a san Agustín, el Catecismo constata esta dificultad al afirmar:
Desde el principio, la fe cristiana en la resurrección ha encontrado incomprensiones y oposiciones. «En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la carne». Se acepta muy comúnmente que, después de la muerte, la vida de la persona humana continúa de una forma espiritual. Pero ¿cómo creer que este cuerpo tan manifiestamente mortal pueda resucitar a la vida eterna? (CCE 996).
Pienso que muchos creemos que, cuando lleguemos a la vida eterna o al día del juicio, tendremos un cuerpo nuevo. Lo que no acabamos de entender es que este cuerpo —este cuerpo frágil y mortal que come y duerme, que se acatarra y sangra— resucitará a la vida eterna. ¿No tiene Dios ningún material mejor con el que trabajar?
Sin embargo, eso es lo que dice el credo. Y en el griego original lo dice de un modo aún más explícito. Los primeros cristianos que compusieron el credo no emplearon el término griego que significa cuerpo, soma, sino sarx, la palabra utilizada para designar la carne. Creo en la resurrección de la carne: de esta carne, de mi carne, de mi carne cansada, envejecida e imperfecta. Creo que este cuerpo estará algún día ante el trono de Cristo y lo adorará junto con todos los ángeles y los santos. Pero, aunque muchos lo digamos, somos pocos los que vivimos en consecuencia.
Mientras vivimos no tratamos nuestros cuerpos como templos sagrados de las moradas celestiales: o bien abusamos de ellos —comiendo demasiado o demasiado poco, negándoles el sueño y el descanso, atiborrándolos de sustancias tóxicas o entregándolos a fines inmorales—, o bien les rendimos culto —haciendo cuanto está en nuestra mano para reproducir algún ideal cultural—. Y a veces combinamos las dos cosas, empeñándonos en mantener a raya las señales de la debilidad y el envejecimiento físicos. Prácticamente cualquiera admitiría que la muerte es el mal por antonomasia.
Pero, cuando la muerte llega inexorablemente, ¿cómo tratamos esos cuerpos?
Hoy en día somos cada vez más los que los incineramos. No enterramos nuestros cuerpos. No los tratamos como hacían nuestros antepasados, con respeto y delicadeza, sino que aniquilamos la carne con el fuego, trituramos los huesos que se resisten a las llamas y luego solemos esparcir los restos, destruyendo toda evidencia de que ese cuerpo —ese cuerpo sagrado en el que ha morado el Espíritu Santo— existió alguna vez.
Vivimos como materialistas. Morimos como nihilistas. Y ese es el problema.
Un testimonio único
Antes de continuar, me gustaría dejar claras un par de cosas. En primer lugar, este libro no pretende ser una contribución más a las guerras culturales. Siento un profundo respeto hacia quienes defienden en el debate público la dignidad del cuerpo humano, la sacralidad de la vida del hombre y la realidad de nuestra sexualidad. Este libro da todo eso por sentado. Pero no lo he escrito para tomar parte en esos debates.
En segundo lugar, si estás leyendo este libro y alguno de tus seres queridos ha pasado por la cremación, no pienses que aquí estoy yo para reprocharle su decisión o para poner en tela de juicio su salvación. No. Dios no da por perdida a la gente que anda perdida en medio del mar o que ha sido incinerada. A día de hoy la Iglesia permite la cremación y yo no soy nadie para decir que está equivocada. Pero, al mismo tiempo, considero que la práctica de la cremación es un síntoma de un problema muy real: la manera de ver nuestros cuerpos tanto en la vida como en la muerte. Y esa manera de verlos tiene unas consecuencias.
La verdad central de la fe cristiana es que Jesucristo, Dios hecho hombre, ha resucitado. Como dice la poeta y mística francesa Madeleine Delbrêl de un modo tan espléndido, los primeros discípulos de Jesús salieron de Jerusalén
no para anunciar alto y claro el amor universal que les enseñó Jesús, ni la justicia con los más pequeños [y] con los débiles y oprimidos… sino para anunciar primero y antes que nada que Jesucristo, ese hombre que fue nuestro amigo… a quien escupieron, vejaron, golpearon y azotaron; a quien torturaron entre risas y colgaron en una cruz; que se desangró y exhaló su último aliento con un gemido; cuyo cuerpo se enfrió en la cruz [y] de cuya muerte no cupo ninguna duda… ese Jesucristo ha resucitado1.
Esto es lo que distingue al cristianismo de muchas otras religiones. El hinduismo predica la compasión. El budismo anima a la gente a obrar caritativamente. El islam ordena adorar al único Dios verdadero.
Pero solo el cristianismo afirma que aquel a quien seguimos es Dios que se hizo hombre, que caminó en medio de nosotros, padeció y murió en una cruz, y que resucitó de entre los muertos con el mismo cuerpo: un cuerpo que conservaba las señales de los clavos y de la lanza.
Y eso no es todo. El cristianismo afirma también que quien cree en ese hombre resucitado seguirá su mismo camino. Padeceremos. Moriremos. Y resucitaremos. Lo que le ocurrió a su cuerpo les ocurrirá a los nuestros. Lo seguiremos adonde ha ido: en espíritu y en carne.
Esta creencia lo cambia todo. Lo ha cambiado todo. Como dice la autora católica Patricia Snow:
De la verdad primaria de la resurrección… surge la verdad secundaria: la moralidad de cuanto afecta a la persona humana. Todo lo que enseñó Jesús y aprueba la modernidad occidental —el respeto al prójimo y a los niños, a los marginados y a los oprimidos— y todo lo que enseñó Jesús y a lo que se opone la modernidad —por ejemplo, la importancia de la pureza sexual como algo inseparable de la salud espiritual— se deduce en último término, cuando no de forma inmediata, de la revelación de la resurrección… Si el hombre es inmortal en su totalidad, la moral que se deduce es comprehensiva. Si en definitiva la religión es solamente espiritual —si el cuerpo no es más que un recurso temporal y solo perdura el alma—, todo está permitido2.
De la doctrina de la Resurrección nació una moral. Y de la moral nació una cultura. Miguel Ángel y Fray Angélico, Bach y Mozart, Shakespeare y Mendel: el arte, la música, la literatura, la ciencia… Todo lo que consideramos grande se fundamenta en la idea de que el hombre está destinado a algo más, en cuerpo y alma, y de que ese destino del hombre hace del mundo —su hogar— algo sagrado. Hace sagrada la materia. Hace sagrada la vida.
No obstante, en el occidente poscristiano de hoy la verdad que en su día parecía evidente va cayendo rápidamente en el olvido. Hemos olvidado para qué han sido hechos nuestros cuerpos. Hemos olvidado para quién han sido hechos. Y ese olvido se manifiesta en la manera de vivir, en la manera de morir y en el trato que damos a los difuntos.
La respuesta conveniente
La nueva evangelización —la misión de la Iglesia de reevangelizar lo descristianizado— es un combate que hay que librar en muchos frentes. Su éxito exige una catequesis constante sobre cualquier aspecto de la vida humana: desde cómo rendimos culto y cómo rezamos hasta cómo amamos, comemos y trabajamos, y —no menos importante— cómo enterramos a nuestros difuntos.
El trato que damos a nuestros cuerpos no es una cuestión sin importancia. Y no porque Dios no sea capaz de solucionar lo que hagamos con ellos —que lo es—, sino porque nuestro modo de ver la muerte, de hablar de la muerte y de tratar a los difuntos es una manera de dar testimonio. Es un testimonio para un mundo materialista y nihilista radicalmente confundido acerca de la santidad de nuestros cuerpos y de la vida a la que hemos sido destinados. No estamos hechos para la muerte. Estamos hechos para la vida.
El objetivo de este libro consiste en ayudarte a entender esto. En ayudarte a profundizar en la lógica que sustenta la enseñanza de la Iglesia en torno a la muerte y al cuerpo —la lógica del amor— para que puedas comprender por qué siempre —también hoy— la Iglesia anima a los católicos a enterrar a los difuntos en lugar de incinerarlos. No es obligatorio enterrar a los difuntos. La Iglesia lo ha dejado claro. Pero sí es recomendable. Y eso también lo ha dejado claro. En este libro examinaremos por qué lo conveniente es enterrar a los difuntos y por qué entender esa «conveniencia» tiene implicaciones que van mucho más allá del mero hecho de qué hacer con nuestros cuerpos una vez que la vida los ha dejado.
Al mismo tiempo, te proporcionaremos las herramientas que necesitas para compartir con tus seres queridos esta visión de la muerte y del cuerpo.
Con mucha frecuencia, las conversaciones más decisivas en torno a la fe surgen en uno de estos tres momentos de la vida: el nacimiento, el matrimonio y la muerte. Los nacimientos nos abren el corazón y nos ayudan a entender que nuestros cuerpos son mucho más de lo que pensábamos, y que la sexualidad tiene mucho más poder del que le atribuimos. Con las bodas ocurre algo parecido: nos muestran que el amor es mucho más poderoso, hermoso y exigente de lo que imaginábamos. ¿Y la muerte? La muerte nos enseña que somos más frágiles de lo que pensábamos —somos mortales— y que tiene que haber algo más. Tiene que existir un amor más fuerte que la muerte. Un amor así es el anhelo más hondo de cualquier corazón. Es el amor para el que hemos sido creados. Y, cuando la vida se acerca a su término, ese anhelo de nuestro corazón no disminuye, sino que es aún mayor.
Ojalá este libro te ayude a mantener conversaciones más profundas y más provechosas con tus seres queridos cuando les llegue alguno de estos momentos.
Pero empecemos por el principio. Si queremos entender que hemos sido hechos para la vida y no para la muerte, primero tenemos que saber qué es la vida y qué es la muerte.
1. LA VIDA Y LA MUERTE
Cuando mi hija Hannah iba al instituto, le fascinaban los zombis. Yo era incapaz de entenderlo. Y, para ser sincero (ya me perdonarás, Hannah), me parecía un poco raro. Más tarde empecé a darme cuenta de que no era la única. No había más que ver el éxito televisivo de The Walking Dead, de novelas best-seller como Guerra mundial Z, y hasta de una película titulada Orgullo y prejuicio y zombis (que, por supuesto, ni he visto ni puedo siquiera imaginar).
Nuestra cultura lleva cerca de unos quince años obsesionada con la idea de los muertos vivientes. Y, aunque al principio esa obsesión podía parecer «rara», en realidad esconde algo: algo más allá de la sangre y el gore. En el trasfondo de cualquier relato de zombis, desde Zombi: guía de supervivencia hasta Zombis Party (Una noche… de muerte), lo que el autor se está preguntando son siempre dos cosas: qué significa vivir y qué significa morir.
No creo que sea una coincidencia que una película de culto de bajo presupuesto como La noche de los muertos vivientes (rodada cerca de mi ciudad natal de Pittsburgh), que inauguró el fenómeno zombi, se remonte a 1968: una época en la que todas las respuestas en torno a la vida y a la muerte que el cristianismo venía ofreciendo desde siempre cayeron repentinamente bajo sospecha.
No obstante, durante las últimas cinco décadas el mundo no solo se ha cuestionado las respuestas que ofrece el cristianismo, sino que las ha olvidado. La mayor parte del mundo, incluido el que en su día fue hondamente cristiano, ha dejado de saber qué entiende el cristianismo por vivir y morir. Ya no sabemos quiénes somos; y ese olvido cultural es una de las necesidades imperiosas que dan pie a la nueva evangelización.
Vamos a empezar a atender esa necesidad retrocediendo hasta el principio, hasta el Génesis, hasta la primera página de la historia de la vida y la muerte de la humanidad.
El aliento de vida
En todas las misas de los domingos rezamos el credo niceno. El credo está dividido en tres secciones: una dedicada al Padre, otra dedicada al Hijo y otra dedicada al Espíritu Santo. Al inicio de la tercera nos dirigimos al Espíritu Santo como «Señor y dador de vida». Lo de «Señor» está bastante claro: el Espíritu Santo es Señor porque es Dios, es una de las tres Personas divinas de la Santísima Trinidad. Pero ¿qué significa que es «dador de vida»?
La respuesta a esta pregunta nos la ofrece el libro del Génesis por dos vías.
En primer lugar, esto es lo que leemos en Génesis 1, 1-2: «Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas».
Según este pasaje, el Espíritu Santo es dador de la vida física, de lo que los griegos llamaban bios. Es el poder del Espíritu Santo el que hace crecer los árboles, brotar las flores y latir nuestros corazones. Parafraseando el libro de los Hechos 17, 28, todo lo que vive, se mueve y existe lo hace gracias al Espíritu que da bios: la vida biológica natural.
Pero hay vidas y vidas… Es decir, hay bios… y hay zoe. Zoe es la palabra que los traductores del Antiguo Testamento al griego emplean en Génesis 2, 7: «Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida [zoe]; y el hombre se convirtió en ser vivo».
A diferencia de bios, zoe implica mucho más que la existencia física. Dios no se limita a insuflar aire en la nariz de Adán: le insufla vida: vida espiritual, vida eterna, vida divina. Insufla en Adán su propia vida. Le da a Adán la vida que desde toda la eternidad el Padre comunica al Hijo y el Hijo recibe y comunica a su vez al Padre1. Una vida tan plena, tan absoluta, que es una Persona: la tercera Persona de la Trinidad. Dios insufla su Espíritu en Adán, y eso permite a Adán vivir una vida que no es solo natural, sino sobrenatural.
Desde el primer instante de su existencia, Adán, lleno de zoe, conoce a Dios íntimamente, familiarmente, como un hijo conoce a su padre. Y, además, se asemeja a Dios como un hijo se asemeja a su padre, aunque no con una semejanza física, sino espiritual e intelectual.
Dios hace a Adán a su imagen, lo que significa que Adán es capaz de razonar, de crear, de distinguir el bien del mal y de entregar su vida en y por amor a otro. También está dotado de unidad: de lo que san Agustín llama memoria. Dios es Tres, pero también es Uno. De modo semejante, aunque con el paso de los años Adán cambie de aspecto y piense y sienta de un modo diferente, sigue siendo el mismo Adán. Existe una unidad interna entre lo que fue en el pasado y lo que será en el futuro. La memoria mantiene unidos el pasado, el presente y el futuro en una sola persona.
Lleno de vida divina y creado a imagen de Dios, Adán es capaz de vivir realmente tanto natural como sobrenaturalmente, es decir, no solo es capaz de copular con Eva, sino también de conocer a Eva, de elegirla, amarla y cuidar de ella como su esposa.
Adán también es capaz no solo de engendrar hijos, sino de ser el padre de sus hijos: de ser el padre de Caín, de Abel y de Set de un modo semejante a como Dios es su padre.
Y lo más importante: Adán es capaz de adorar a Dios en espíritu y en verdad en esta vida y en la otra, de participar de la misma vida de Dios para toda la eternidad, recordando siempre sus dones y el cuidado que Dios le prodiga cada día de su vida.
Dios da a Adán la existencia, pero también le da la vida. Le da a Adán la capacidad de vivir una vida plenamente humana en el amor, la amistad, la familia y la comunidad. Y le da la capacidad de vivir una vida más que humana, una vida divina, con el Espíritu de Dios habitando en su alma.
Y entonces resulta que Adán va y pierde ese don de la vida divina para él y para todos sus descendientes.
La primera muerte
Una vez que se entiende la diferencia entre bios y zoe, las palabras que Dios dirige a Adán y a Eva en Génesis 2, 16-17 empiezan a cobrar algo más de sentido. Al establecer las normas básicas para vivir en el Edén, dice Dios: «Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él, tendrás que morir».
El hebreo original pone un énfasis aún mayor en la palabra «morir». La traducción literal del pasaje es «morir de muerte».
Dios da la impresión de ir en serio. Muy en serio. Aun así, en el capítulo siguiente, Adán y Eva no se lo piensan dos veces y comen del árbol del que Dios les ha advertido que no coman… y no ocurre nada. Al menos aparentemente. No sienten náuseas ni se atragantan. No pierden el conocimiento. No caen fulminados.
Pero, cuando uno sabe que hay dos clases de vida —bios y zoe—, sabe también que hay dos clases de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Ese día, en el jardín del Edén, Adán y Eva no mueren físicamente, pero sí espiritualmente. Pierden algo mucho más valioso que la vida natural: pierden la vida sobrenatural, la vida divina, el don de la gracia santificante en el alma.
Si Adán no hubiera escuchado a su mujer, si hubiera replicado, si hubiera destapado las mentiras de la serpiente y se hubiese enfrentado a ella, quizá la serpiente lo habría atacado y él habría perdido la vida física, pero habría conservado el don más importante. No habría perdido la gracia santificante, el don de la filiación divina. Habría conservado la zoe.
Pero Adán no planta batalla y su error trae la muerte al mundo. Trae, en primer lugar, la muerte espiritual, privando de la gracia santificante no solo a él y a su mujer, sino a todos sus descendientes: a toda la raza humana. Eso es el pecado original; no es algo que hacemos: es algo que nos falta. Es la naturaleza humana privada de la vida divina. Y todo ser humano que nace hereda de sus padres esa naturaleza incompleta. Nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos.
La primera muerte va seguida de la segunda muerte. Después de traer al mundo la muerte espiritual, el pecado de Adán trae también la muerte física. No de manera inmediata, pero sí a la larga. Eso es lo que nos dice Pablo en Romanos 5, 12 cuando escribe: «Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron».
Esto suena al revés, como si la muerte la hubiera propagado el pecado. No obstante, si el pecado original es la pérdida de la vida divina, si los hombres no nacen depravados, pero sí privados de algo, entonces nacemos privados de la vida que estábamos destinados a poseer. Hablando en términos divinos, nacemos muertos. Y la muerte espiritual se propaga a toda la descendencia de Adán, que al nacer recibe la vida natural, pero no la vida divina. Y, como los que están espiritualmente muertos cometen pecados personales, se propaga la muerte física.
De nuestra naturaleza humana incompleta se sigue una vida incompleta: una vida que no es todo lo que estaba destinada a ser, ni natural ni sobrenaturalmente, ni física ni espiritualmente. La muerte física que experimenta la humanidad como consecuencia del pecado es como un contra-sacramento: un signo visible del estado invisible del alma incompleta, espiritualmente muerta.
Los muertos vivientes
Por desgracia, de Adán y Eva no solo hemos heredado una naturaleza humana incompleta. También hemos heredado la concupiscencia, la inclinación al pecado. La pérdida de la gracia por parte de Adán deja a todos sus descendientes una inteligencia oscurecida, una voluntad debilitada y unos afectos y unos apetitos desordenados.
Eso significa que a nosotros nos cuesta más que a Adán y a Eva antes de su caída conocer el bien, elegir el bien, hacer el bien e incluso querer el bien. El bautismo (del que hablaremos en el siguiente capítulo) restaura la vida de Dios en nuestras almas, pero no nos quita la inclinación al pecado. No restaura en nosotros la claridad de nuestra inteligencia, la fortaleza de nuestra voluntad ni la rectitud de deseo que tenían Adán y Eva al principio. Eso significa que, antes o después, todos pecamos. Elegimos nuestra voluntad en lugar de la de Dios.
Esta elección puede debilitar la vida de Dios en nuestra alma y, por lo tanto, hacernos más proclives a pecados mayores. O, si nuestras elecciones son lo suficientemente malas —e implican materia grave, conocimiento pleno y libre consentimiento—, pueden eliminar por completo la vida de Dios. En eso consiste el pecado mortal: es la muerte espiritual.
Hace poco, viendo la película de M. Night Shyamalan El sexto sentido, me llamó la atención lo que el joven protagonista, Cole, le dice a Malcolm, su psiquiatra: no es solo que vea muertos, sino que los muertos no saben que lo están, cosa que resulta mucho más llamativa. Ven lo que quieren ver. Escuchan lo que quieren escuchar. Ignoran la realidad de su propia muerte, aunque la tengan delante de sus narices.
Así es el mundo en el que vivimos. Solo que la gente que no sabe que está muerta no está físicamente muerta: está muerta espiritualmente. Algunos no están bautizados. Otros están bautizados, pero viven en pecado mortal. Pero los espiritualmente muertos se encuentran en todas partes: en nuestras calles y en nuestros colegios, en nuestros lugares de trabajo e incluso en nuestras parroquias.
Estamos rodeados de gente que no vive la vida para la que fue creada, en cuyas almas no habita la vida de Dios. Son muertos vivientes: a esa realidad apuntan todas las películas de zombis. Y no lo saben. Ven lo que quieren ver. Escuchan lo que quieren escuchar.
Es más: esa gente no está menos muerta que quienes han muerto físicamente pero viven en Cristo. Está más muerta. Está más muerta que los santos, más muerta que las almas del purgatorio. Como nos advierte Jesús, esa es la muerte que debemos temer: «No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna» (Mt 10, 28).
Aun así, ya en el siglo vi san Julián, obispo de Toledo, comentaba que no son muchos los que tienen en cuenta esta advertencia: