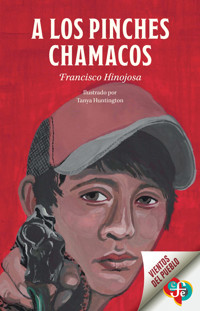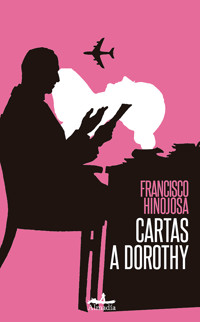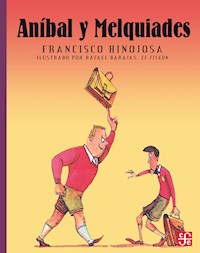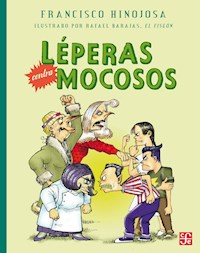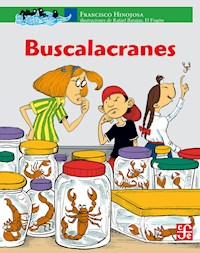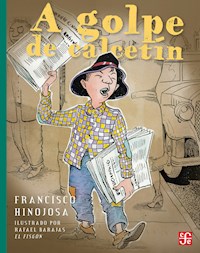Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Mi abuelo fue un médico famoso en todo el mundo, poco antes de morir descubrió que aquí, abajito de la oreja- todos tenemos una glándula del tamaño de una hormiga, que es la responsable del envejecimiento. Luego se puso a buscar una fórmula para crear una sustancia que frenara el funcionamiento de esa glándula, y casi lo logra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 66
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La fórmula del doctor Funes
Francisco Hinojosa
ilustrado porMauricio Gómez Morín
Primera edición, 1992 Segunda edición, 1994 Decimosexta reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2013
D. R. © 1994, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-1345-5
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
El telescopio
El gato
El doctor Funes
El experimento
Pablo
Problemitas
El plan
La escuela
La lección
La tienda
La señorita Lucy
Un montón de manzanas
El asilo
El cuaderno
La fábrica
El doctor Moebius
Y así pasaron los días
El final
Para María
El telescopio
♦ CUANDO cumplí los once años mis papás me regalaron algo mejor que lo que yo había estado soñando: en vez de los binoculares que les pedí para llevarlos al estadio de futbol, me dieron un telescopio, de esos con los que se pueden ver las estrellas y la luna.
Vivir en el piso once de un edificio donde no hay más niños con quienes jugar no es que digamos muy divertido. Tampoco lo es mirar a través del telescopio la aburrida luz de una estrella o la luna, en donde ya se sabe desde hace mucho que no hay extraterrestres verdes y con antenas que la habiten. Lo que sí me gusta del telescopio es todo lo que se puede ver con él hacia abajo: la calle, los coches, la gente que camina o hace cola en el cine o se moja bajo la lluvia. También me gusta ver hacia las ventanas de los edificios cercanos o hacia las azoteas de las casas. Lo que pasa en la calle, al menos para mí, es más entretenido que las estrellas del cielo o la televisión.
Todos los días, después de comer, me encierro en mi cuarto, limpio el telescopio, lo armo y me pongo la tarde entera a ver qué pasa afuera. En poco tiempo han sucedido cosas dignas de ser contadas: vi cómo la policía atrapaba a un hombre que le había robado la bolsa a una señora, a los bomberos en plena acción apagando una llanta a la que alguien le había prendido fuego en una esquina, el asalto de dos hombres encapuchados a la Oficina de Correos, el desfile de la primavera y la filmación de una película.
Pero sucedió algo todavía mejor. Un sábado en el que mi papá me iba a llevar a un partido de futbol y que a la mera hora no pudo, enfoqué el telescopio hacia el edificio de enfrente. Descubrí en una de las ventanas a un viejito, casi pelón, vestido con una bata blanca y una corbatita de moño. Al principio pensé que estaba cocinando su comida del día, porque lo vi pelando plátanos, rallando zanahorias y cortando en una tabla trozos de calabaza, pepino y no sé qué otras verduras y frutas que no alcancé a distinguir. Al rato sacó del refrigerador un ratón, dos lagartijas y una bolsita llena de caracoles.
Primero se me ocurrió que el viejito se divertía haciendo experimentos, como los que a veces hago yo. Pero luego pensé en algo más lógico: que se trataba de un brujo. Cortó en cachitos el ratón y las lagartijas, aplastó con el puño los caracoles y, junto con los otros ingredientes, echó todo en una olla que tenía sobre la estufa. Nada más de pensar que alguien pudiera comerse ese asqueroso revoltijo me dolió el estómago y me dieron ganas de vomitar.
El viejito movía con una pala su brujería, luego le echaba unas hojitas o pétalos azules y unas gotas de una agüita de color rosa que tenía en un frasco, volvía a mover, le echaba una cucharada de algo que podría haber sido salsa de chile o sangre y otra vez a mover. Finalmente apagó la lumbre y vació el contenido de la olla en la licuadora. Molió todo durante un buen rato y después lo coló con una tela que tenía sobre un jarra grande de vidrio. Al último, vació el caldito verde que había quedado en un frasco pequeño y lo olió. Puso tal cara de felicidad que parecía más bien que había olido un perfume y no una verdadera cochinada.
La verdad, el viejito me parecía muy sospechoso. Eso de andar haciendo brujerías o experimentos a su edad me hizo pensar que podía estar medio chiflado. Lo que sucedió después fue que se puso a escribir en un cuaderno de pastas azules durante unos minutos, se levantó para ir hacia un cuarto que no alcanzaba yo a ver con mi telescopio y regresó con un gato blanco entre los brazos.
Empezaba a asustarme. Pensé que iba a cortar también en cachitos al pobre gato para hacer otro de sus guisados. Pero no lo hizo. Lo acarició y le sirvió en un plato un poco de leche a la que alcanzó a echarle antes, con un gotero, dos gotas de su experimento.
No podía creer que hubiera hecho todo eso sólo para embrujar a un animal. Además, estaba seguro de que el gato iba a ser incapaz de beberse esa porquería. Pero me equivoqué: se tomó la leche como si no hubiera comido nada en varios días.
En esas estaba cuando mi mamá me llamó a cenar. Y cuando mi mamá dice "¡A cenar!", no hay pero que valga. ♦
El gato
♦ AL DÍA siguiente me moría de ganas de volver a espiar al viejito. Por todo lo que había visto el día anterior, algo me despertaba como nunca la curiosidad. Tanto que en la escuela no pude dejar de pensar en él durante la clase de biología. La maestra se dio cuenta de mi distracción y me pidió que me pusiera de pie.
—Martín, por lo que veo no estás muy interesado en la clase, ¿verdad? ¿Podrías decirme de qué estaba hablando?
A la señorita Lucy era difícil engañarla. No tuve de otra más que decirle la verdad: que no estaba poniendo atención en la clase. El resultado era de esperarse: a ella siempre se le ocurría lo mismo, mandarme al rincón.
Bueno, pero hablaba de que ese día, después de comer un horrible hígado encebollado, que se me antojaba menos que la sopa de ratones, lagartijas y caracoles, me fui a mi cuarto a armar cuanto antes el telescopio y a esperar a que sucediera algo en la calle o en el departamento del viejito. Esa vez llegó tarde, como a las siete de la noche. Se le veía contento. Primero se puso su bata, se comió un durazno y fue al cuarto al que mi telescopio no llegaba. Regresó con un gatito blanco. Lo acarició y lo dejó sobre la mesa, junto a un plato de leche. En esa ocasión no le echó gotas de su asquerosa pócima.
Traté entonces de explicarme todo lo sucedido:
1) Podría ser que el gato embrujado no fuera gato, sino gata, y que la fórmula le hubiera ayudado a tener rapidísimo un hijo.
2) El viejito podría ser un inventor que había descubierto un bálsamo para reducir a los animales de tamaño. Así, cualquier niño tendría en su casa, por ejemplo, un elefante o una jirafa del tamaño de un perrito.
3) Lo peor de todo: que en realidad no sucediera nada extraño, que el viejito no fuera ni brujo ni inventor, que las gotas fueran vitaminas, que el gatito fuera un simple gatito y el gato, un gato que estuviera dormido en esos momentos en algún lugar del departamento que yo no alcanzaba a ver.