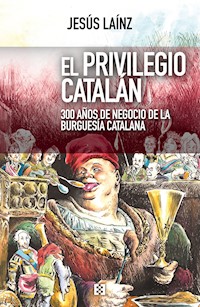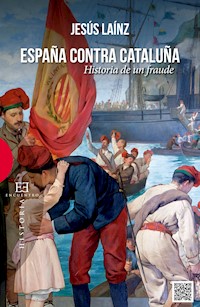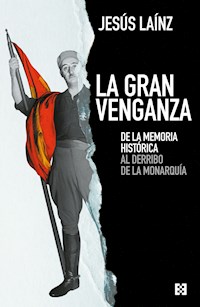
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Nuevo Ensayo
- Sprache: Spanisch
El último empujón hacia el dominio totalitario de la izquierda consiste en demonizar el franquismo y todas sus consecuencias, incluidos el régimen del 78 y la Monarquía. En eso consiste la llamada "memoria histórica", que presenta la Segunda República como una democracia derribada por el fascismo, el clero y la aristocracia. Pero sin los miles de fraudes, atentados, destrucciones, crímenes y violencias cometidos por los izquierdistas ya desde 1931 no se puede comprender el estallido de la guerra. Frente al proyecto de blanqueamiento histórico e ideológico de la izquierda y de condenación eterna de la derecha, el presente libro pone de manifiesto que la República fue destruida principalmente por los propios republicanos, como confesaron con amargura algunos de los que aplaudieron inicialmente su advenimiento, tales como Ortega, Marañón, Campoamor, Besteiro, Unamuno, Alcalá-Zamora, Lerroux, Sánchez-Albornoz o Madariaga, entre otros. Este volumen recoge los sorprendentes testimonios de muchos de ellos, que acabaron aborreciendo la deriva del régimen republicano y ensalzando a Franco como el restaurador del orden y la civilización.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jesús Laínz
La gran venganza
De la memoria histórica al derribo de la monarquía
© El autor y Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2021
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 87
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN EPUB: 978-84-1339-399-5
Depósito Legal: M-11162-2021
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
Introducción
I. Resucitando rencores
La indefensión de España
La guerra de las estatuas
El pasado que nos espera
Juzgar a Franco
Ganar la Guerra Civil con un siglo de retraso
Reductio ad Francum
Paracuellos o el doble rasero
El timo de Guernica
¿Ley de memoria o sed de venganza?
Reivindicación franquista de Antonio Machado
La excusa antifranquista
Regreso al Edén
¿Vencedores o vencidos?
Largo Caballero y la Ley de Venganza Histórica
¡Franco, Franco, Franco! ¡Visca Espanya!
El Barça ens roba
Las batallitas del abuelo
II. La realidad de la República
Cartas de Jardiel Poncela a Colau y Carmena sobre la legalidad de la República
El PSOE, siempre contra la ley y las urnas
Execración de Azaña
Una república hundida por los propios republicanos
Los mayores ladrones de la historia de España
La república de la chusma
La república de la destrucción
Sobre la legitimidad o ilegitimidad del 18 de julio
III. Republicanos contra la República
Marañón, el arrepentido
Ortega: ¡No es esto, no es esto!
Pérez de Ayala, el embajador desertor
Unamuno contra la República
Alcalá-Zamora, el presidente contra la República
Alejandro Lerroux, el decano republicano
Clara Campoamor, la republicana antisocialista
Julio Camba: una mierda de república
Wenceslao Fernández Flórez: el terror rojo
Menéndez Pidal, un erudito entre dos fuegos
Melquíades Álvarez, una tragedia republicana
George Orwell: rebelión en la pocilga
Francesc Cambó, entre Bolívar y Bismarck
Gaziel, catalanista republicano
El impío don Pío
Azorín, el apologista
Pedro de Répide, cronista y testigo de Madrid
Ignacio Zuloaga, pintor de Franco
Los franceses de Franco
Los músicos de Franco
IV. Jaque al rey
Vaporizando a Franco
¡Qué breve es la perpetuidad!
Apología de Franco
Han caído dos mitos
Mi amigo republicano
De Domiciano a Juan Carlos I
Índice onomástico
«Hemos esperado durante treinta y nueve años, y esperaremos algún año más, pero después nuestra venganza durará cuarenta veces treinta y nueve años. Se lo prometo».
Dolores Ibárruri, Pasionaria, 1974
Introducción
En los últimos años del régimen franquista fue quedando cada día más claro que los ministros, procuradores y demás altos cargos partidarios de la evolución hacia un sistema democrático iban a imponerse, tras el fallecimiento del jefe del Estado, sobre los que propugnaban una imposible continuación del régimen surgido de la Guerra Civil.
Muerto Franco en noviembre de 1975, doce meses más tarde la inmensa mayoría del pueblo español (el 94,17%) aprobó en referéndum la reforma política propuesta por los gobernantes para establecer una nueva legalidad constitucional partiendo de la anterior —«de la ley a la ley» fue el lema de la Transición—, una de cuyas piezas fundamentales fue la reinstauración de la monarquía constitucional en la persona de Juan Carlos I, nieto del derrocado Alfonso XIII. La constitución de España como reino, tras el paréntesis abierto por la Segunda República, fue una decisión del régimen franquista en 1947. Y en 1969 Franco designó al príncipe Juan Carlos como su sucesor para cuando él faltase.
Pieza esencial del proceso de transición entre ambos regímenes fue la Ley de Amnistía de octubre de 1977, promulgada para allanar el camino hacia la reconciliación nacional mediante el borrón y cuenta nueva de todos los delitos de naturaleza política cometidos desde la Guerra Civil hasta aquel momento, lo que también incluyó los crímenes recientes de ETA y otros grupos terroristas de menor importancia.
Así transcurrieron tres décadas de relativa calma desde el punto de vista jurídico, ya que, por el contrario, desde el ideológico y el cultural la izquierda no cesó en su campaña de demonización del bando nacional en los terrenos interconectados de la política, la prensa, la televisión y el cine. Para ello se procedió a una paulatina eliminación de monumentos y referencias públicas de personas y hechos de dicho bando a la vez que al homenaje de los del bando republicano, así como a la creación de una nueva historia de buenos y malos sin causas, explicaciones ni matices, y de presencia creciente, respuesta silenciada e implantación dogmática.
El Partido Popular, ajeno a cualquier vínculo con partido alguno existente en 1936 —a diferencia del PSOE, de vida ininterrumpida desde entonces hasta hoy— pero siempre temeroso de ser acusado de filofranquista, nunca se opuso a estas medidas que fueron minando poco a poco el espíritu de la Transición y de la Constitución de 1978. E incluso colaboró con ellas: un caso de singular importancia fue la declaración condenatoria del alzamiento del 18 de julio de 1936 aprobada por unanimidad en el Congreso el 20 de noviembre de 2002, gobernando con mayoría absoluta José María Aznar. Aquella deslegitimación del régimen franquista no fue acompañada, sin embargo, ni por la deslegitimación paralela del golpe de Estado socialista de octubre de 1934, antecedente esencial de la guerra, ni por la de la deriva bolchevique del régimen republicano, que ahogó España en el caos a partir de las elecciones fraudulentamente ganadas por el Frente Popular en febrero de 1936.
Con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero en marzo de 2004 tras los sangrientos atentados yijadistas de Madrid, el proceso se aceleró: una de sus primeras decisiones al respecto fue el derribo de la estatua ecuestre de Franco presente en los Nuevos Ministerios madrileños junto a las de los dirigentes socialistas Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, que allí siguen a pesar de haber sido tan golpistas como Franco en su sangrienta intentona revolucionaria de 1934. La obsesión de la izquierda con las estatuas de Franco y otras referencias de su régimen ha sido justificada mediante la comparación con Alemania e Italia. El argumento consiste en que si todo recuerdo de los regímenes de Hitler y Mussolini han sido eliminados de las vías públicas de ambos países, lo mismo tendría que suceder en España con el régimen de Franco. Pero las diferencia entre ambos casos no son pequeñas. En primer lugar, porque mientras que Hitler y Mussolini perdieron su guerra, Franco ganó la suya, y desde los orígenes del mundo los que han erigido estatuas en su memoria han sido, como es lógico, los vencedores: todos los países del mundo están sembrados de los recuerdos dejados por gobernantes y guerreros victoriosos a lo largo de milenios. Y en segundo lugar, porque mientras que las actuales repúblicas italiana y alemana nacieron a partir de la eliminación bélica de los regímenes fascista y nacionalsocialista, la actual Monarquía española es consecuencia de la victoria de Franco sobre la Segunda República y continuación —«de la ley a la ley»— del régimen nacido a causa de aquella victoria. Por lo tanto, la explicación del mismo trato para casos tan opuestos entronca en la maniquea historieta de buenos y malos arriba mencionada: Franco y su recuerdo han de ser extirpados porque su bando fue el de los malos; los republicanos, por el contrario, fueron los buenos. Y las palabras no han sido elegidas al azar: en el homenaje que le hicieron a Santiago Carrillo el 16 de marzo de 2005 —con la asistencia del presidente Zapatero, Ibarretxe y Pujol— el eminente y muy ilustrado socialista Gregorio Peces-Barba denominó a los allí presentes, izquierdistas y separatistas, «los buenos», y a los ausentes, los derechistas, «los malos». He ahí la clave de la cuestión: se trata de la frontera moral fijada en su propio beneficio por los izquierdistas y sus aliados separatistas, y cualquier otra consideración histórica, lógica, jurídica o constitucional sobra.
Pero el paso más importante consistió en la Ley de Memoria Histórica de diciembre de 2007, impulsada por el presidente Zapatero, con la que se rompió el consenso alcanzado en la Transición y plasmado en la Constitución de 1978. Se pretendió anular la amnistía de 1977 con el fin de perseguir a los dirigentes franquistas, se reabrieron las heridas, se avivaron rencores apagados y el ambiente político se tensó de modo inimaginable hasta entonces. El Partido Popular prometió su derogación en las campañas electorales dirigidas por Mariano Rajoy, si bien la promesa quedó incumplida junto a muchas otras, lo que provocó el creciente rechazo de buena parte de sus votantes, que emigraron hacia otras opciones políticas, fundamentalmente Ciudadanos y Vox.
Con la llegada al poder de la coalición socialcomunista PSOE-Unidas Podemos, sus dirigentes creen llegado el momento de poner la guinda al pastel pacientemente cocinado durante cuarenta años de falsa reconciliación por parte de un sector considerable de la izquierda. Lo llaman Segunda Transición y consiste en la condenación absoluta y eterna del bando victorioso en 1939 y, por consiguiente, la deslegitimación de todo lo de él surgido, Constitución de 1978 y Monarquía incluidas.
La exhumación de Franco del Valle de los Caídos —en donde, por cierto, fue enterrado no por voluntad propia, sino por la del rey Juan Carlos— en octubre de 2019 fue un gesto de enorme importancia simbólica. A ello se le ha añadido la expulsión —de frágil sostenibilidad jurídica— de los herederos de Franco del pazo de Meirás, con el tragicómico detalle añadido del proyecto gubernamental de dedicarlo a centro conmemorativo de su antigua propietaria, Emilia Pardo Bazán, cuyos hijo y nieto fueron asesinados por los chequistas cuyos ufanos herederos ideológicos se sientan hoy en la Moncloa. Y en los últimos días de diciembre de 2020 el Gobierno anunció su intención de conmemorar el nonagésimo aniversario de la Constitución republicana de 1931; el mismo Gobierno que siente alergia a conmemorar la de 1978.
Pero el movimiento clave del gobierno Sánchez-Iglesias comenzó incluso antes de su llegada al poder: la presentación por el PSOE el 22 de diciembre de 2017, gobernando todavía Rajoy, de una proposición de ley para reformar la Ley de Memoria Histórica zapateriana.
Entre otras muchas medidas, el PSOE propuso introducir en el Código Penal varios artículos dignos del más depurado Estado totalitario: «prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses» para quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión el franquismo, o los delitos que hubieran sido cometidos contra las víctimas de la Guerra Civil Española o del franquismo», artículo que, por su amplio abanico interpretativo, podría llevar a la cárcel a quien expresara sus dudas a propósito de la versión izquierdista sobre el carácter democrático de la Segunda República, sobre la legitimidad del alzamiento del 18 de julio, sobre la culpabilidad de la guerra o sobre el desarrollo del régimen de Franco. Detalle de singular importancia para el establecimiento de dicha versión oficial es la creación de una «Comisión de la Verdad» que habría hecho, ya desde su propio nombre, las delicias de Orwell. Por no hablar de que «el lapso temporal del trabajo de recopilación, análisis y elaboración del informe final por parte de la Comisión de la Verdad abarcará el periodo histórico que se inicia con el comienzo de la Guerra Civil Española en julio de 1936 y termina con la aprobación de la Constitución española el 6 de diciembre de 1978». Es decir, se olvidan expresamente los miles de crímenes, atentados, asaltos, incendios, destrucciones y violencias de todo tipo cometidos por los izquierdistas durante los años republicanos, especialmente durante la revolución de 1934 y los meses posteriores al triunfo fraudulento del Frente Popular en febrero de 1936, sin lo cual no puede comprenderse el estallido de la guerra.
También propuso el PSOE la inhabilitación para el ejercicio de su profesión «por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de privación de libertad» si el delincuente intelectual fuese un profesional de la educación. Finalmente, se facultaba a los tribunales para eliminar el material delictivo y censurar los medios delincuentes mediante recursos dignos de Fahrenheit 451 o la actual dictadura comunista coreana:
«El juez o tribunal acordará la destrucción, borrado o inutilización de los libros, archivos, documentos, artículos o cualquier clase de soporte objeto del delito a que se refieren los apartados anteriores. Cuando el delito se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos. En los casos en los que, a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la sociedad de la información, se difundan exclusiva o preponderantemente los contenidos a que se refiere el apartado anterior, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de la prestación del mismo».
Contra este plan totalitario de reescritura de la historia española y de adoctrinamiento de las futuras generaciones en una visión maniquea de la gran tragedia española de 1936-39 se han alzado numerosas voces por considerarlo opuesto a la reconciliación nacional sellada en la Constitución de 1978, incompatible con un régimen democrático y deslegitimador de la Monarquía. Y es muy importante subrayar que no todas estas voces provienen del campo político habitualmente considerado derechista: por ejemplo, los socialistas Joaquín Leguina, Francisco Vázquez y Fernando Savater, el comunista Félix Ovejero, los eurodiputados de UPyD Francisco Sosa y Enrique Calvet y el de Ciudadanos Javier Nart. En el Manifiesto por la Historia y la Libertad por ellos firmado, se estableció que «no se puede imponer por ley un único relato de la historia», que «legislar sobre la historia o contra la historia es un signo de totalitarismo, antidemocrático y liberticida», que la proposición de ley del PSOE «ataca directamente los fundamentos de la Constitución», que se trata de «una ley de tipo soviético» impropia de un partido democrático, que «intenta anular la libertad de pensamiento de los españoles» y que «ningún parlamento democrático puede ni debe legislar sobre la Historia, pues de hacerlo, la criminalizaría estableciendo una checa de pensamiento único al imponerse por la fuerza y la violencia del Estado».
Dos años más tarde, ya con el PSOE y Unidas Podemos en la Moncloa, revive el asunto bajo el nuevo nombre de Ley de Memoria Democrática cuyo anteproyecto ha sido aprobado por el Consejo de Ministros el 15 de septiembre de 2020.
Por lo poco que se puede saber hasta el momento, su campo de actuación será amplio: revocación de condecoraciones o títulos concedidos durante el régimen franquista; anulación de los juicios franquistas, entre ellos el muy destacado del golpista separatista Lluís Companys; fuertes multas e incluso ilegalización de las asociaciones que convoquen actos o hagan campañas de divulgación que «inciten a la exaltación del franquismo»; conversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, «resignificación» del mismo con finalidad pedagógica y expulsión de los benedictinos del monasterio adjunto; aunque lo consideran de importancia secundaria, se plantea derribar la cruz del monumento, la más grande de la Cristiandad; y una de las medidas de más largo alcance: actualización de los contenidos educativos para adoctrinar a los niños en la verdad oficial sobre la historia contemporánea de España. Es decir, prolongar totalitariamente el adoctrinamiento de los jóvenes para sembrar la hegemonía ideológica izquierdista generación tras generación.
Entre los partidos políticos, Vox ya ha anunciado su oposición. Respecto al Partido Popular, habrá que ver su decisión, pues se trata de un tema del que siempre se ha escabullido para evitar la temida acusación de filofranquismo. En enésima demostración de equidistancia, lo que nunca ha hecho la izquierda, Pablo Casado ha afirmado que ambos bandos fueron igual de malos y que ambos merecieron perder la guerra. A título particular, Cayetana Álvarez de Toledo ha propuesto el no rotundo de su partido a una ley a la que, lejos de considerarla democrática, la tiene por continuación del espíritu dictatorial franquista pero esta vez en dirección contraria. El peso que esta opinión personal pueda tener en su partido es hoy por hoy imprevisible, pues no en vano ha sido destituida recientemente de su cargo de portavoz de ese partido en el Congreso.
El momento elegido para promover esta polémica ley no ha sido fruto del azar, sino que ha venido dado por la situación delicada que atraviesa la Corona española a causa de los escándalos pecuniarios del rey emérito, hoy en el extranjero. Los comunistas en el Gobierno no han disimulado su interés en aprovechar la coyuntura para derribar la Monarquía: el vicepresidente Pablo Iglesias declaró el 18 de septiembre de 2020 que es «tarea fundamental» de su partido trabajar para acabar con la Monarquía y con el régimen que representa. Curiosamente, el poder judicial se muestra tan activo en la investigación de las actividades poco claras del rey emérito como pasivo en la investigación de las menos claras aún del partido del vicepresidente. Por no hablar de la escandalosa inmunidad de Jordi Pujol y su clan familiar.
En resumen: la Ley de Memoria Democrática, de título astutamente elegido para dejar fuera de la consideración de demócratas a quienes se atrevan a oponerse a ella, es otro paso, de inmensa importancia, en la alzheimerización de todo un país: resucitando el pasado y enterrando el presente, se impone qué es lo que se debe recordar de hechos acaecidos hace un siglo y al mismo tiempo se decreta el olvido de cientos de crímenes de la izquierdista ETA —socia de legislatura del igualmente izquierdista Gobierno PSOE-Podemos—, los familiares de cuyas víctimas siguen vivos y muchos de cuyos culpables siguen en libertad.
El Gobierno ha decretado que la Guerra Civil hay que tenerla muy presente para extraer de ella la legitimidad exclusiva de la izquierda y la infamia eterna de la derecha. El PSOE, y junto a él las demás izquierdas, lleva ochenta años intentando reescribir la historia. Porque, ocultando la verdad y construyendo —según la certera expresión de Besteiro— un Himalaya de mentiras, lo que dicho partido pretende es borrar su culpa como principal responsable del hundimiento de la República y del estallido de la Guerra Civil y transferírsela a Franco. De este modo se blanquea su pasado y se legitima su presente y su futuro.
***
Este volumen recoge una selección de artículos publicados sobre la Segunda República, la Guerra Civil y el régimen de Franco desde que Zapatero lo resucitó mediante su Ley de Memoria Histórica. Casi todos ellos se publicaron en Libertad Digital desde 2014 hasta 2021, sobre todo en los últimos tres años.
Cuando el proyecto socialista de reforma de dicha ley avanzó su voluntad de castigar con multas y cárcel para los autores y censura y destrucción de las obras que pudieran ser consideradas apología del franquismo, en Libertad Digital fue apareciendo intermitentemente una serie titulada «Republicanos contra la República» para señalar que, puestos a censurar y destruir textos, quizá hubiese que empezar por los de Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, Unamuno, Lerroux, Camba, Campoamor, Azorín, Baroja y tantos otros, excelentes compañeros de pira libresca y de cárcel si todavía vivieran. Y si cuestionar el relato que pretenden hacer oficial e intocable sobre el siglo XX español implica apología del franquismo o cualquier otro delito de reciente invención, la defensa de la libertad exige incurrir en esos delitos para dejar en evidencia a los totalitarios.
Finalmente, dada la creciente evidencia de que la consecuencia final de la magna operación deslegitimadora de la Transición y la Constitución de 1978 es el derribo de la Monarquía y la destrucción de la propia existencia de España como nación, los capítulos finales están dedicados a tan importante cuestión.
I. Resucitando rencores
La indefensión de España
No es ningún descubrimiento que en España sucede el extraño fenómeno, inconcebible en el resto de Europa, de que mientras son posibles afirmaciones del tipo «España es un error de la historia», «España no es una nación» o incluso «España no existe», lo contrario resulta ciertamente difícil. Quien ose opinar que la existencia de la nación española es evidente, tan evidente como la de cualquier otra nación europea —y en muchos casos con mayor razón y densidad histórica—, será mirado con irónica suficiencia. Y, por supuesto, sobre quien se atreva a defenderla frente a los ataques de los separatismos lloverán anatemas provenientes de quienes consideran que las únicas naciones existentes son las fantasmagorías surgidas hace un siglo de la cursilería separatista.
Esta indefensión de España tiene como causa principal el evidente nacionalismo español del que hizo gala el régimen nacido el 1 de abril de 1939 tras una guerra en la que habían sido vencidos, además de las izquierdas, los separatistas vascos y catalanes. Tomando el rábano por las hojas, no son pocos los españoles actuales que, al identificar España con Franco, rechazan su nación por considerarla un invento franquista.
A quienes hacen encarnar una nación en un gobernante olvidándose del antes y el después cabría preguntarles por qué, entonces, no podría identificarse imprescriptiblemente a Francia con el reinado de Luis XIV, a Inglaterra con Enrique VIII, a Italia con Julio César o a Rusia con Iván el Terrible. Todos esos momentos fueron parte de la historia de esas naciones, pero a nadie se le ocurriría establecer el vínculo indisoluble entre aquellos gobiernos y la nación, como si ésta quedara condenada a ejercer eternamente la representación de aquel momento de su historia.
Pero la explicación no termina en Franco, sino que arranca de más atrás y llega más lejos.
Tras la caída del Antiguo Régimen en las agitadas últimas décadas del siglo XVIII y primeras del XIX, la división del espectro político respondió en todos los países europeos a un esquema parecido. Por un lado se encontraban quienes —situados en lo que según el vocabulario político actual podría ser identificado como la derecha— defendían una posición fuerte de los monarcas en el gobierno de las naciones, incluso sosteniendo la residencia de la soberanía en las personas reinantes, así como la confesionalidad de un Estado que debía estar sustentado por la doctrina de la Iglesia.
Al otro lado se encontraban los que, siguiendo la concepción liberal y democrática nacida con la Ilustración y la Revolución francesa, propugnaban la soberanía nacional residente en el pueblo y proclamada en un texto constitucional, así como una menor vinculación con la doctrina y la institución eclesiástica. La historia del constitucionalismo español del siglo XIX es la de los vaivenes entre estas dos posturas.
Con todos los matices dados por las características de cada nación, en toda Europa la división partidista se estructuró de modo similar. En España este enfrentamiento se escenificó violentamente en las guerras carlistas. En otros países sucedieron fenómenos similares; en Francia, por ejemplo, las cruentas guerras realistas en las provincias occidentales en 1793 y 1799, así como los vaivenes entre revolución, bonapartismo y restauración borbónica que no concluirían hasta la instauración de la Tercera República. En Italia el conflicto estalló sobre todo con ocasión de las guerras de unificación. El país europeo que se mantuvo más al margen de estos conflictos fue Gran Bretaña, heredera de una tradición política algo diferente.
La división política decimonónica podría esquematizarse, por lo tanto, en los siguientes tres tercios: los partidarios del mantenimiento de ciertas estructuras del Antiguo Régimen; los liberales o constitucionalistas; y, por último, una creciente tendencia hacia el democratismo republicano, alejado aún de una posterior derivación hacia el socialismo tras la progresiva implantación de las doctrinas de Marx y otros ideólogos revolucionarios.
Con diversas variaciones de tiempo y lugar, este esquema partidista sobrevivió hasta la Primera Guerra Mundial y el transcendental hito de la Revolución Rusa. A partir de ese momento el esquema partidista sufrió una profunda transformación. El parlamentarismo y el capitalismo habían sufrido un grave desprestigio a causa de la guerra y las crisis económicas de los años siguientes, por lo que las opciones autoritarias, de izquierda y derecha, experimentaron un repentino crecimiento. El triunfo comunista en 1917 en Rusia y el fascista en Italia cuatro años después servirían de ejemplo para otros países europeos. Varios sufrieron violentas revoluciones comunistas con diversos resultados, como Hungría y Alemania, mientras que los partidos de corte fascista —las JONS y la Falange en España, el Rexismo en Bélgica, la Guardia de Hierro en Rumanía, la BUF en Gran Bretaña— experimentaban notable auge, conquistaban el poder en naciones de la envergadura de Alemania y en otras se situaban cerca de alcanzarlo.
Por el contrario, las derechas reaccionarias desaparecieron o perdieron gran parte de su peso, con la notable excepción del carlismo español, que demostraría su extraordinario vigor en 1936. También gozaron de cierta fuerza la Action Française de Maurras y Daudet así como los partidarios de la restauración imperial en la Alemania de Weimar, muchos de los cuales acabarían engullidos por el Partido Nacionalsocialista mientras otros intentarían infructuosamente asesinar a Hitler.
Una vez más la política europea se dividía en tres tercios, aunque distintos de los del siglo anterior. En el centro se hallaban aquellas opciones políticas partidarias del parlamentarismo democrático, desde el conservadurismo hasta la socialdemocracia. Flanqueando este cuerpo central se encontraban las izquierdas y las derechas revolucionarias, del socialismo al anarquismo en el caso de aquéllas, y las diversas variantes de la ascendente derecha revolucionaria en el de éstas.
Del alineamiento de estos tres tercios dependerían el desarrollo y el resultado de las guerras que estallarían en 1936 en España y tres años más tarde en toda Europa. Porque, aunque la ingeniería ideológica izquierdista haya construido, con indudable éxito, una visión idealizada consistente en que fueron dos guerras entre la democracia —encarnada en la izquierda— y el fascismo —encarnado en la derecha—, la realidad fue muy otra y, además, —y esto es lo esencial— diferente en cada caso.
En España la Segunda República había llegado más por el abandono de los monárquicos que por la victoria de los republicanos y fue recibida con esperanza por muchos españoles tanto de izquierda como de derecha. No en vano algunos de sus principales impulsores fueron políticos derechistas como Alcalá-Zamora o Miguel Maura e intelectuales no vinculados a los partidos izquierdistas como Marañón, Unamuno, Ortega o Madariaga. Sin embargo, el régimen republicano no tardaría en manifestar su tendencia hacia la violencia, la radicalización y la sectarización izquierdista, lo que produjo el pronto desencanto de muchos de sus promotores y el paulatino desprestigio entre millones de ciudadanos que no consiguieron llegar a considerarlo un régimen político civilizado. Las intentonas revolucionarias de izquierdistas y separatistas, el creciente clima de aniquilación de toda opción política no izquierdista, la violencia inconcebible en un régimen democrático normal —incluido el asesinato del jefe de la oposición—, acabó todo ello provocando que una parte probablemente mayoritaria del pueblo español recibiese la noticia del alzamiento militar con alivio y esperanza. La actitud de las izquierdas consiguió que, además del tercio situado a la derecha del espectro político (falangistas, carlistas, la CEDA y Renovación Española), gran parte del tercio central, el ocupado por centristas, liberales e incluso parte de quienes habían sostenido a los republicanos moderados de izquierda, apoyase al bando alzado. Melquíades Álvarez, fundador del Partido Reformista en el que militara Azaña, fue asesinado en la cárcel Modelo junto a otros políticos e intelectuales de varia ideología y adscripción partidista pero encuadrables, todos ellos, en la categoría de «antirrevolucionarios». Gregorio Marañón, que formara parte de la Agrupación al Servicio de la República junto a Ortega y Pérez de Ayala y en cuyo domicilio se celebrara la histórica reunión entre Alcalá-Zamora y Romanones en la que se decidió la salida de Alfonso XIII de España tras conocerse los resultados electorales, acabaría apoyando el alzamiento e incorporándose a la España franquista:
—Si los rojos ganaran, yo no volvería jamás a España. Si los otros ganan, con sus defectos y todo, iré —escribiría Marañón a Menéndez Pidal durante la guerra.
Marañón salió de España a finales de 1936 huyendo de la barbarie republicana. Desde su exilio francés escribió al embajador chileno Agustín Edwards sobre la situación de muchos izquierdistas atrapados en zona «amiga»:
«Yo no puedo darle a usted los nombres de las personas de izquierdas, absolutamente neutras, que han tenido que esconderse por el justificado temor de perder su vida: ya por haber sido directamente perseguidos, ya por haber visto de cerca la persecución de los suyos (...) Como la tolerancia era el ideal fundamental de muchos de nosotros, ahora nos duele con dolor de tragedia el ver que el negarla se considera como una cosa natural. Por eso están voluntariamente desterrados la casi totalidad de los hombres de izquierda española, cuyo izquierdismo no iba a cruzarse de brazos ante el crimen (...) Tiene usted dónde escoger entre las docenas y docenas de profesores de la Universidad española, en su mayoría liberales y republicanos, que viven ahora en Francia y en otros países, y más aún, a los exministros republicanos que con distintos pretextos están ausentes de la República democrática y parlamentaria, a la que no quieren volver».
Ése fue el caso de muchos intelectuales, militares y políticos republicanos, como el exministro radical Diego Hidalgo, el primer alcalde republicano de Madrid Pedro Rico, el escritor Ramón Gómez de la Serna o la diputada radical Clara Campoamor, que se refugiaron en las embajadas madrileñas durante toda la contienda o huyeron al extranjero, regresando varios de ellos cuando acabó la guerra o muriendo otros en el exilio sin haber podido o querido regresar. Como ha señalado Henry Kamen,
«los exiliados más famosos de entonces huyeron de la República, no de Franco: Juan Ramón Jiménez, Ortega, Marañón, Menéndez Pidal, Salvador de Madariaga. Hasta Pau Casals, que yo pensaba que habría salido en el 39, salió antes, huyendo de la Barcelona republicana y de las amenazas de muerte de los asesinos anarquistas».
Esa gran coalición, surgida de la necesidad y escorada por reacción hacia la derecha e incluso hacia la extrema derecha revolucionaria, fue la causa principal de la derrota de un gobierno republicano cada día más desprestigiado en el interior y en el exterior.
En el resto de Europa, sin embargo, iba a suceder lo contrario, motivo por el que el Eje acabaría perdiendo la guerra. La política desarrollada por los regímenes fascistas, especialmente el alemán, logró perder las simpatías que buena parte de la derecha liberal europea sentía por unos movimientos que habían demostrado su eficacia al vencer en sus países a la revolución comunista. En Gran Bretaña, por ejemplo, se experimentaba fascinación por el fascismo italiano y su líder Mussolini. El partido creado a su imagen, la British Union of Fascists de Oswald Mosley, trazaba una trayectoria ascendente. Más minoritaria, la Imperial Fascist League del germanófilo Arnold Leese fijaba su atención en la Alemania hitleriana. Las simpatías hacia las potencias del Eje llegaban alto en la sociedad británica, incluso hasta el monarca reinante, Eduardo VIII. Y entre la intelectualidad no eran pocos los que —como el hoy mundialmente famoso Tolkien— manifestaban su preferencia por estar de cualquier lado menos del de la Rusia soviética. En el país más anticomunista del mundo, los Estados Unidos, eran también muchos —como el héroe nacional y líder de America First Charles Lindbergh— los que manifestaban sus simpatías por unos regímenes que se presentaban como firmes baluartes contra la expansión del comunismo.
Sin embargo, por variados factores como el frágil equilibrio instaurado en Versalles, el expansionismo alemán, la potente influencia judía en la administración y la finanza norteamericanas, la oposición de amplios sectores de la Iglesia y el creciente rechazo a un modo de gobernar que se antojaba intolerable en la parlamentaria Europa occidental, los regímenes fascistas acabarían encontrándose solos en el momento crucial, mientras que las democracias occidentales, equivalentes al tercio central arriba explicado, se aliaban nada menos que con la Rusia de Stalin, el tercio de la izquierda. Exactamente al revés de lo ocurrido tres años antes en España. Y de nuevo sería el bando que concentró dos tercios de las opciones políticas el que finalmente lograría el triunfo.
No es cierto, por lo tanto, que la guerra civil española consistiese en un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo. En primer lugar, porque las izquierdas españolas tenían, en general, bastante poco de democráticas; y, en segundo, porque el bando alzado sólo puede ser calificado de fascista mediante un deliberado ocultamiento de la realidad. Clara Campoamor, eminente republicana que huyó del Madrid republicano para no poder establecerse en España tras la victoria de Franco, lo explicó así en su La revolución española vista por una republicana:
«La división, tan sencilla como falaz, hecha por el gobierno entre fascistas y demócratas, para estimular al pueblo, no se corresponde con la verdad. La heterogénea composición de los grupos que constituyen cada uno de los bandos (...) demuestra que hay al menos tantos elementos liberales entre los alzados como antidemócratas en el bando gubernamental».
La parte que podría ser calificada con cierta propiedad como fascista —si por fascismo ha de entenderse las doctrinas revolucionarias autoritarias cercanas al modelo italiano—, es decir, la Falange, ni siquiera había logrado representación parlamentaria en las elecciones de febrero de 1936. Sin embargo, la radicalización de la vida política en los meses siguientes produjo un rápido crecimiento de las filas falangistas, crecimiento que se disparó tras el 18 de julio. Pero el grueso del bando alzado tuvo poco de fascista. Sólo los primeros años del nuevo régimen, por mímesis con sus amigas Italia y Alemania, se caracterizaron por la adopción de algunas medidas propias de un gobierno así definible: el encuadramiento militar de la juventud, la política exterior favorable al Eje, el envío a Rusia de la División Azul y poco más. Pero todo ello, sobre todo tras 1945 e incluso cuando se evidenció en Stalingrado la inevitable derrota del Eje, no tardaría en quedar en poco más que una superficial estética pseudofascista que también iría diluyéndose con el paso de los años. Por otra parte, en un régimen gobernado por familias políticas de muy diversa procedencia ideológica, los ministros falangistas irían perdiendo paulatinamente su protagonismo hasta conseguirse que cuando aún faltaban dos décadas para la muerte de Franco los pocos falangistas que quedaban en España se sintiesen al margen del régimen e incluso se opusieran, si bien con poca energía, a él. Basta leer los escritos de Rafael García Serrano para comprobar la amargura con la que los falangistas soportaban el régimen nacido el 18 de julio de 1936 en gran medida a causa de su aportación humana e ideológica.
El mito izquierdista consiste, por lo tanto, en reivindicarse como la única fuerza que se opuso al fascismo y defendió la democracia y la libertad en todo lugar y circunstancia, tanto en Europa en 1939-45 como en España en 1936-39. Ello le distinguiría de las derechas españolas, las cuales, a diferencia de las europeas y americanas, prestaron su apoyo al fascismo español. Y como el fascismo español recibió el apoyo de Hitler y Mussolini, encarnaciones del mal absoluto en el mundo surgido tras 1945, toda la derecha española llevará eternamente el número de la bestia marcado en su frente.
La propaganda izquierdista ha explotado magistralmente este mito, como si toda iniciativa no salida de la izquierda perteneciera automáticamente al mundo del fascismo. No sólo despliega sus efectos en la actividad política cotidiana, sino que hasta los referentes ideológicos, e incluso literarios, del pasado disfrutan de muy diferente suerte dependiendo de su alineación en el 36: mientras que a Azaña u otros republicanos se les respeta y cita a menudo —y no sólo desde la izquierda—, sería suicida que a algún político se le ocurriese susurrar la más leve mención, por ejemplo, a José Antonio Primo de Rivera, un pensador de breve obra pero de indudable importancia en la España del siglo XX. Se hacen homenajes al fusilado Lluís Companys, pero nadie recuerda que también sufrieron injusta y violenta muerte Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, Gregorio Balparda, Ramiro Ledesma, José María Albiñana o Julio Ruiz de Alda. Y por lo que se refiere a la literatura, se condena el asesinato de García Lorca mientras se olvida, entre otros, el de Muñoz Seca. Y muchos literatos que se adhirieron al bando alzado y que consiguieron sobrevivir a la guerra, como Jardiel Poncela o Fernández Flórez, siguen hoy, más de medio siglo después, cargando con un pesado fardo que impide que su obra sea conocida y valorada por sí sola.
Cerrando el círculo abierto al comenzar estas líneas, incluso la defensa de la nación española ha quedado desprestigiada hasta su práctica imposibilitación a causa de esta absurda reductio ad hitlerum, mientras que los enemigos de España, los separatismos de cualquier procedencia, gozan de todos los parabienes por haberse enfrentado —con el permiso de Santoña— a lo que se llamó fascismo.
Este fenómeno se muestra con especial relieve en lo referente a la simbología nacional. En todos los países de Europa sus símbolos nacionales están indiscutiblemente asumidos por todas las opciones políticas. En España, por el contrario, la izquierda sigue demostrando alergia a unos símbolos que no puede dejar de identificar con el bando vencedor en 1939. En nombre de la bandera tricolor los franceses vencieron al enemigo alemán; en nombre de la Union Jack los británicos hicieron lo propio; en nombre de la tricolor italiana, que enarbolaban con fervor los partisanos comunistas, se acabó con el régimen mussoliniano, pues a ningún italiano de ningún partido se le ocurrió identificar dicha bandera con el gobierno fascista aunque éste también la hubiese utilizado; en nombre de la bandera tricolor de Weimar la Alemania de 1945 sustituyó a Hitler por Adenauer. En España, por el contrario, sucedieron dos hechos que marcaron importantes diferencias con estos países europeos: el primero, el necio cambio de color que se instauró en 1931 a diferencia de la Primera República Española, que conservó la bandera tradicional española que arrancaba del reinado de Carlos III; el segundo y más importante, el hecho de que la guerra española no se librase contra un enemigo extranjero ante el que todo el pueblo español se hubiera agrupado bajo una bandera, sino que se tratase de una guerra civil entre dos bandos representados cada uno de ellos por unos colores diferentes. El que finalmente lograría la victoria no utilizó una bandera de nueva creación —como sí había hecho el bando republicano o la Alemania hitleriana— sino que recuperó la tradicional que había sido sustituida en 1931. Por ello hoy, lamentablemente, tantos millones de españoles siguen olvidando su nacimiento en el siglo XVIII y viendo en ella solamente el símbolo de uno de los dos bandos contendientes en 1936. Y junto a la bandera, esta asombrosa confusión incluye lo que es mucho más importante: la identificación de España con uno de los bandos enemigos en la contienda.
Además, toda esta interesada confusión es la causa principal del indudable éxito de la campaña de adoctrinamiento de masas efectuada por los separatismos gracias al control sobre el sistema de educación que la temblorosa derecha española les entregó en bandeja en 1978 con tal de que le fueran perdonados todos sus pecados, pasados, presentes o futuros, reales o inventados. Cuando varios dirigentes socialistas, ya con Felipe González en la Moncloa, empezaron a darse cuenta del error cometido y pretendieron corregir una situación que sólo podía desembocar en el alistamiento masivo en las filas separatistas de una juventud adoctrinada —que no educada— en las aulas, otras autorizadas voces de dicho partido respondieron que el hecho de que los separatistas controlasen el sistema educativo no implicaba necesariamente el reclutamiento de los estudiantes para los partidos separatistas. Y para ello utilizaban el argumento personificado en ellos mismos: ¿no había utilizado el franquismo las aulas para adoctrinar a dos generaciones en una ideología de la que, al día siguiente de la muerte de Franco, ya no se acordaba nadie? ¿No eran ellos mismos, gobernantes socialistas, la prueba de que el adoctrinamiento franquista no había dado resultado?
Pero quienes así opinaron no se percataron del grave error de interpretación que estaban cometiendo. Efectivamente, el régimen franquista desplegó, sobre todo en los primeros años de su andadura, cierto aparato adoctrinador dirigido a formar a los estudiantes en los principios ideológicos sobre los que se sustentaba. Pero no pudo tener éxito por la sencilla razón de que iba contra la corriente del mundo. España no es una isla que pueda ser aislada del resto de Europa y del planeta. Las películas que veían los españoles eran norteamericanas; la música que escuchaban, inglesa; la literatura y la prensa, de todas partes. El estilo de vida que copiaban y ansiaban era el americano; no tarareaban el Prietas las filas, sino el quiero ser una chica ye-yé. Los españoles no peregrinaban a Bayreuth a abismarse religiosamente en el brumoso universo wagneriano, sino a Perpiñán a ver películas eróticas. Los ídolos de los jóvenes no eran ni Ramiro Ledesma, ni el capitán Palacios ni el coronel Moscardó, sino los melenudos cantantes de Liverpool. La más breve y exacta definición de esta época la dio hace algunos años Umbral al recordar que «los Beatles purgaron el siglo de obsesiones fascistas». Por todo ello el adoctrinamiento franquista estaba condenado a fracasar. No podía luchar contra el mundo, sobre todo cuando el mundo había decretado la errónea excepcionalidad de un régimen que todos sabían condenado a desaparecer en cuanto falleciese su constructor.
Por el contrario, el adoctrinamiento separatista es exitoso porque va a favor de corriente. Se equivocan quienes afirman que los separatismos están condenados a desaparecer en este mundo tendente a la globalización —véase el ejemplo escocés. Es precisamente esa globalización la que acaba de empezar a provocar la reacción contraria en muchas comunidades de todo tipo —nacionales, lingüísticas, culturales, religiosas— que se niegan a ver su personalidad barrida en un uniformizado mundo sin alma. Además, en el caso de España no hay que olvidar que ésta es políticamente incorrecta y la representación misma de lo reaccionario, por lo que cualquier doctrina que se le oponga parte con la presunción de bondad y progresismo. Esta desquiciada manera de argumentar ha provocado el siguiente absurdo: España, esa nación que, además de encarnar una evidente realidad histórica en la que se imbrican desde hace muchos siglos los vascos y los catalanes, garantiza la libertad y la igualdad de sus ciudadanos, carga con la fama de fascista y por lo tanto enfrentarse a ella es rebelde. Por el contrario, los gobiernos separatistas —de vocación opresora y uniformizante inimaginable en la Europa civilizada, que llevan décadas imponiendo inmersiones lingüísticas, acaparando totalitariamente política, sociedad y cultura, y que incluso se apoyan en la privilegiada situación de incontestabilidad que les han brindado las pistolas del terrorismo separatista— pasan por rebeldes. Quienes son perseguidos, oprimidos, acallados e incluso asesinados son los opresores. Quienes se han sometido a la dictadura separatista y viven cobardemente despreocupados de la violencia que a ellos no les afecta son los rebeldes. Defender España es reaccionario y opresor. Defender la imposición separatista es rebelde y progresista.
Tales son las consecuencias del mito sostenido a dos manos por la izquierda y los separatismos. Y de él depende nada menos que la supervivencia de la nación española.
La guerra de las estatuas
Aprovechando el tirón dado por Zapatero al asunto de las estatuas de Franco y la resurrección de la Guerra Civil que todos creíamos enterrada, proliferan las iniciativas autonómicas y municipales para eliminar los monumentos y calles que conservan nombres relacionados con el régimen franquista. Aparte del innecesario despilfarro que ello implica, no acaba de comprenderse bien por varias razones.
La primera es que en todas las ciudades de España hay barrios enteros que fueron construidos durante el franquismo y, obviamente, bautizados en aquel momento. ¿Los bombardeamos? La segunda es que si Franco ha de desaparecer de las calles por su responsabilidad en un enfrentamiento civil, Largo Caballero, Prieto, Aguirre y Companys no fueron menos responsables y, sin embargo, ni las estatuas madrileñas de los dos primeros, ni la bilbaína del tercero, ni el paseo barcelonés del último son cuestionados.
—Es que Franco no fue elegido por el pueblo —es otro de los argumentos utilizados.
Pero si el no ser un gobernante elegido en las urnas es el argumento para demoler estatuas, no iba a quedar nada en pie ni en España ni en ningún otro lugar del mundo. El sufragio universal es invento muy reciente, empezado a implantar, paradójicamente, a golpe de guillotina. La Humanidad entera llevaba milenios gobernándose sin pasar por las urnas. ¿Destruimos todo lo anterior a 1789?
—Es que su régimen nació de un golpe de Estado —se dice como siguiente justificación.
Cierto. Como el norteamericano, que nació de una guerra civil; o como la actual monarquía inglesa, que nació de la batalla de Hastings; o como la República Francesa, que nació del asalto a la Bastilla y el corte de miles de cabezas.
—Es que Franco fue un dictador. Y es una vergüenza que siga habiendo estatuas y calles con su nombre. En ningún otro país de Europa sucede algo semejante. ¿No ve que ni en Alemania ni en Italia hay recuerdo alguno de Hitler y Mussolini?
Cierto también. Pero es que Hitler y Mussolini perdieron su guerra mientras que Franco ganó la suya. La diferencia es grande. En todas partes y en toda época los que dejaron monumentos para la posteridad fueron los que ganaron. Por eso Francia está llena de recuerdos a De Gaulle. Si en el 45 hubieran ganado los que perdieron, hoy las estatuas serían de Pétain. En Alemania habría estatuas de Hitler y no de Adenauer. Si los ejércitos de George Washington hubiesen perdido la guerra, la ciudad del Potomac no llevaría hoy su nombre, sino el de Howe o el de Cornwallis. Si la Guerra de Secesión la hubiesen ganado los que la perdieron, la estatua de Lee estaría hoy en el lugar de la de Lincoln. Si en Rusia en 1921 hubiera vencido el ejército blanco en vez del rojo, hoy no adornaría el Kremlin la estatua de Zukov, sino la de Kolchak. En España hay estatuas de Isabel la Católica porque fue ella y no Juana la Beltraneja la que venció en la lucha por el trono. Y hay estatuas de Espartero, Isabel II y Alfonso XII, y no de Zumalacárregui o Carlos VII, porque fueron aquéllos los que vencieron en las guerras carlistas.
Además, Franco es parte de la historia de España, nos guste o no. Igual que Largo Caballero. Por eso ambos tienen el mismo derecho a ser recordados en la vía pública. Sólo una miope perspectiva histórica y una mezquina concepción de la política puede impedir la comprensión de algo tan sencillo. Salvo que lo que se esté tratando aquí sea otra cosa: la eliminación de una parte de la historia de España por motivos partidistas. En ese caso no hay nada que objetar, salvo que España, por resentimiento y venganza, sería el primer país del mundo en el que a los vencedores de una guerra la posteridad les castiga con su desaparición de las calles y a los perdedores les premia con estatuas. O lo que es aún más divertido: se quitan las estatuas de Franco por haber triunfado en su golpe de Estado del 36 y se ponen las de Largo Caballero y Companys por haber fracasado en el suyo del 34.
Parece que por ahí van las cosas. Pero, eso sí: al gobierno socialista, que sufre de urticaria por una dictadura desaparecida hace treinta años y por las placas dedicadas a personas que ni conocen pero que les han dicho que fueron unos fachas, no le molestan los cientos de calles y plazas de las provincias vascas dedicadas al idiota de Sabino Arana, a los traidores (a la República) Aguirre, Irujo y Ajuriaguerra, y, por supuesto, a los democratísimos asesinos etarras que han visto premiados sus crímenes con su inmortalización en la vía pública. Todos éstos no ofenden, no molestan, no insultan a nadie, ni representan una dictadura actual, efectiva, en pleno funcionamiento, como constatan todos los días cientos de políticos socialistas desde que se levantan de la cama y llaman a sus escoltas para que los pasen a recoger por el portal.
El pasado que nos espera
El eximio Mark Twain escribió hace un siglo: «Muchas cosas no suceden como debieran, y la mayor parte de ellas ni tan siquiera llegan a suceder. Es tarea del historiador consciente corregir estos defectos».
Si este fenómeno se circunscribiera al ámbito erudito de la historia, suficientemente mala sería la cosa. Pero lo grave es que los más entusiastas correctores de defectos históricos suelen ser los políticos, sobre todo en esta cainita España nuestra, probablemente el país del mundo en el que más se utiliza la historia como arma política.
Hace cuarenta años, el tránsito de un régimen a otro pudo hacerse precisamente gracias a la convicción que tuvo la inmensa mayoría de políticos y ciudadanos sobre la necesidad de hacer borrón y cuenta nueva para no pasarnos la eternidad discutiendo sobre cuáles de nuestros abuelos tuvieron más culpa de la Guerra Civil. Aparentemente el acuerdo funcionó, aunque el paso del tiempo ha ido demostrando que mientras que la derecha en bloque se lo tomó en serio, buena parte de la izquierda lo asumió a regañadientes. Pues en el fondo de su corazón seguían latiendo la frustración de la derrota y el ansia de revancha, aunque ya imposible en el campo de batalla, todavía alcanzable en los libros, en la historia, en el cine, en eso que tan atinadamente consagró Zapatero con la cursilada de la Memoria Histórica. Aunque para ello haya que condenar a la amnesia histórica a Claudio Sánchez-Albornoz, presidente del gobierno de la República en el exilio que recordó amargamente a sus compañeros de bando que fue la izquierda española, con su golpe de octubre del 34, la que acabó con la República.
Y junto a la izquierda, por supuesto, los separatismos, los otros perdedores de la Guerra Civil, aunque en su defensa hay que admitir que desde el principio han sido bastante menos hipócritas que una izquierda que ha ido avivando paulatinamente las brasas del odio según el correr del tiempo nos alejaba de 1939.
El penúltimo acto del eterno guerracivilismo de la izquierda y los separatistas se está representando ahora con la campaña de eliminación de nombres e imágenes que no encajan en su totalitaria corrección política. Notable es el paso adelante que implica añadir a los purgados habituales —Franco y compañía— una nueva categoría, esta vez actual y en ejercicio: la Monarquía. Y lo más divertido del asunto es que con la defenestración de bustos regios pretenden adelantar en lo simbólico lo que desean conseguir próximamente a golpe de urna. Ya que de momento no está a su alcance eliminarlos en persona, al menos se dan el gusto de hacerlo en efigie, como en los buenos viejos tiempos de la Santa Inquisición.
Especialistas en reyes, y por supuesto en guerras civiles —pues no saciados con la de 1939, siguen progresistamente aferrados a la de 1714—, los catalanistas son insuperables en estas lides. Recuérdese la ocultación hace un par de años del escudo de armas de Felipe V que presidía desde principios del siglo XVIII una de las puertas de la muralla de la Ciudadela y desde 1869 la fachada del arsenal posteriormente convertido en sede del parlamento catalán. Ya lo había hecho Macià en 1932, y en esta última ocasión han contado con el voto favorable de unos socialistas que, por lo visto, se suman a sus aliados separatistas para borrar parte de la historia del país que aspiran a gobernar. Precisamente Macià y los suyos, discípulos aventajados de Orwell, establecieron en el artículo 115º de su Constitució Provisional de La Habana (1928) que «en el término más breve posible, una vez conseguida la independencia, los Ayuntamientos se ocuparán de hacer desaparecer, de los municipios respectivos, todo vestigio público que en fórmula de rótulos, lápidas, estatuas, monumentos, escudos, etc., recuerden actos, personajes, hechos o cosas relacionadas con los tiempos de la opresión española en Cataluña». En nombre de la Cataluña separatista, la Cataluña de verdad ha de desaparecer.
Hablando de reyes, numerosos gobernantes nacionales, regionales y municipales izquierdistas se dedicaron, sobre todo en los añorados años transicionales, a eliminar el yugo y las flechas de no pocos monumentos dedicados a los Reyes Católicos, convencidos de su erección por FET y de las JONS.
Sus extensiones posteriores, como el bolchevique Sindicato de Estudiantes, han continuado la juerga proponiendo, por ejemplo, cambiar el nombre del Colegio 19 de julio de Bailén por considerarlo exaltador del alzamiento de 1936. ¡Estudiosos estudiantes éstos que no han estudiado que en esa localidad y en esa fecha de 1808 se pegaron algunos tiros!
Y ahora, a ochenta años de la Guerra Civil y cuarenta de la muerte de Franco, la izquierda insiste en convencernos de que el progreso, el bienestar y la felicidad se conseguirán cambiando a Vázquez de Mella por Zerolo. En España el tiempo pasa inútilmente: ya advirtió Julio Camba en junio de 1931, recién instaurada la República, que lo que interesaba a algunos no era modernizar unas locomotoras que sólo servían para tostar cacahuetes, sino rebautizarlas eliminando las placas que todavía rezaban «Alfonso XIII».
Lo grave de estas ridiculeces retrohistóricas es que demuestran la torcida consideración que demasiados tienen de la política no como la actividad dirigida a la buena gestión de las cosas públicas, sino a la perpetua agitación del odio para construir un peligroso futuro político sobre los cimientos del imposible deseo de ganar guerras con un siglo de retraso.
Juzgar a Franco
No parece que cuarenta años hayan sido suficientes para poder juzgar con objetividad la figura de Francisco Franco. Cualquier político, de cualquier nacionalidad y época, levanta necesariamente demasiadas pasiones tanto a favor como en contra. Consideraciones de todo tipo, políticas, culturales, religiosas y nacionales, influyen en los juicios emitidos sobre personajes del pasado. El ser humano es un animal pasional. Por ejemplo, el hecho de ser protestante suele facilitar una valoración negativa de Felipe II, mientras que ser católico impide una valoración serena de Lutero. Y viceversa. Sin movernos de época, ser inglés suele ayudar mucho para sobrevalorar las luces y minusvalorar las sombras de Francis Drake y John Hawkins, mientras que ser español facilita la exculpación de Medina Sidonia y la inculpación de las tormentas.
La cosa se agrava cuando se trata de guerras civiles, pues la sangre vertida es la propia. En los USA, por ejemplo, siguen sin cicatrizar del todo las heridas entre el norte y el sur, del mismo modo que en Francia siguen sin desvanecerse las sombras de Pétain y De Gaulle. Entre nosotros, de permanente actualidad es la antipatía que Felipe V despierta en muchos catalanes, incapaces de analizar con objetividad la vida y obra del vencedor de la Guerra de Sucesión. Y lo mismo sucede con los protagonistas de unas Guerras Carlistas que siguen siendo juzgados en buena medida a partir de la visión que cada uno tenga hoy del asunto foral y su posterior mutación separatista.
Pero, sin duda alguna, el acontecimiento histórico que sigue levantando ampollas es esa Guerra Civil eternamente presente no sólo en el campo de la investigación histórica, lo que es comprensible, sino sobre todo en el del debate político, lo que es lamentable. La sinrazón llega hasta el extremo de que la militancia de los abuelos en uno u otro bando influye poderosamente en la alineación política de muchos de sus nietos, como demostró de modo tan destacado el resentido Zapatero. Por eso hará falta todavía el paso de un par de generaciones para que, una vez olvidado el enfado por el tatarabuelo fusilado por uno u otro bando, los españoles sean capaces de opinar sobre Franco, o sobre cualquier protagonista de aquella guerra, con la debida frialdad.
Sin embargo, no debiera ser tan difícil valorar a los principales protagonistas de aquel grande y trágico episodio de nuestra historia, aparcando en lo posible pasiones personales, familiares y partidistas, por el resultado de la vida y obra de cada uno de ellos. Evidentemente en todos ellos hay sombras y luces, y evidentemente unos y otros despertarán mayores o menores simpatías dependiendo, como sentenció Mario Benedetti, del dolor con que se les mire.
El lector memorioso recordará la multitudinaria votación que organizó hace algunos años una cadena de televisión para decidir quién había sido el español más grande de la historia. El vencedor fue el rey Juan Carlos I. Los invitados por la cadena para comentar los resultados de la votación fueron el político José Bono y el literato Antonio Gala, a quienes les pareció escandaloso que Franco hubiese acabado en un puesto bastante alto de la lista. Pero, se mire a la persona de Franco con simpatía, antipatía o indiferencia, se aprecie o no su papel como militar y político, se contemple con agrado, con disgusto o con desinterés el resultado final de la contienda y los hechos del régimen político nacido de ella, lo que parece indudable es que, de todos los españoles del siglo XX, ningún otro fue un destacado militar, ganó una guerra civil, gobernó su país durante cuarenta años sin demasiada molestia y se despidió de la vida imponiendo como sucesor al español más grande de la historia. No parece mal currículum.
Ganar la Guerra Civil con un siglo de retraso
Suele lamentarse la creciente crispación de la vida política española, sobre todo cuando se la compara con el espíritu de consenso que inspiró aquello que se llamó el paso de la ley a la ley. También suele llamar la atención que las generaciones de izquierdistas que vivieron la derrota, el exilio y la clandestinidad supieron pasar página y colaborar con la derecha, buena parte de ella proveniente del aparato franquista, en la construcción del régimen democrático; mientras que las nuevas generaciones de izquierdistas se distinguen por un leninismo trasnochado, un afán revanchista y una virulencia antifranquista sorprendentes en quienes nacieron después de muerto Franco y aprobada la Constitución de 1978. La última manifestación de este cansino antifranquismo retardado han sido las repetidas invocaciones a la Segunda República por parte de Pablo Iglesias, puñito en alto, durante el circo de investidura de Pedro Sánchez.
Suele presentarse a los socialistas de la generación de la Transición como contrarios a la actual deriva de la izquierda española. Efectivamente, así puede deducirse, en unos casos más que en otros, de algunas declaraciones recientes de figuras históricas del socialismo español como Pablo Castellano, Joaquín Leguina, José María Fidalgo y José Luis Corcuera además de los dos más influyentes, Felipe González y Alfonso Guerra. Pero sería injusto olvidar la responsabilidad de aquella generación en la lenta pero incesante construcción del discurso guerracivilista que hoy despliega la izquierda desde el PSOE hasta Podemos, pasando por toda la sopa de letras separatista.
Para ir por orden, podríamos comenzar recordando que la víspera de la primera celebración del 1 de mayo tras la muerte de Franco, la de 1976, José Manuel Otero Novas y otras personas del círculo que sólo dos meses después llegaría al gobierno con Adolfo Suárez, pidieron a Felipe González y otros dirigentes socialistas que «suprimieran de un libro en ciernes una reivindicación orgullosa de su golpe de Estado de 1934. Les argumentamos que no era un buen comienzo de la democracia defender un ataque violento a las instituciones democráticas. Y se negaron. Salió la reivindicación». Así lo recordó Otero Novas en un artículo publicado en ABC el 1 de febrero de 1996.
En 1984, ya con el PSOE en la Moncloa, se cumplió el medio siglo de aquel golpe de Estado que abrió el camino hacia la guerra civil. Se celebraron actos, congresos y conferencias, y varios dirigentes socialistas aprovecharon la ocasión para manifestar su sintonía con los revolucionarios del 34. Como guinda del cincuentenario, se inauguraron las estatuas de los dos principales responsables del golpe, Prieto y Largo Caballero, junto a los Nuevos Ministerios madrileños.
Otro elemento clave del envenenamiento de la política actual ha sido la pueril imagen de la Guerra Civil transmitida por los mayoritariamente izquierdistas cineastas españoles desde hace cuarenta años. Bochornoso espectáculo que ha superado con creces en maniqueísmo a las producciones de los primeros años de la posguerra, con el agravante de que aquél fue un régimen dictatorial surgido de una guerra civil, lo que explica mucho sobre la visión oficial del conflicto bélico, mientras que el régimen actual es una democracia, basada precisamente en el pluralismo político, y completamente ajena, en teoría, a guerras civiles y revanchas. Y lo mismo podría decirse de la televisión y de lo poco y malo que se enseña a los niños en los colegios.
Pero no recae en la izquierda toda la responsabilidad por esta reescritura de nuestra historia que tan largos y profundos efectos está teniendo en la vida política nacional. Pues la condena parlamentaria del 18 de julio de 1936 y el simultáneo silencio absolutorio sobre octubre de 1934 se efectuaron gobernando Aznar.
Después, gracias al inmortal Zapatero, llegaría la Ley de la Memoria Histórica así como el muy simbólico derribo de la estatua de Franco que acompañaba en los Nuevos Ministerios a las arriba mencionadas de Prieto y Largo Caballero. El juicio histórico quedaba claro: el golpe de estado de Franco en 1936 fue ilegítimo y digno de oprobio, mientras que el de los socialistas y los separatistas catalanes en 1934 fue legítimo y merecedor de homenaje.