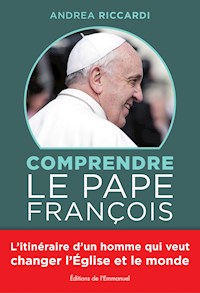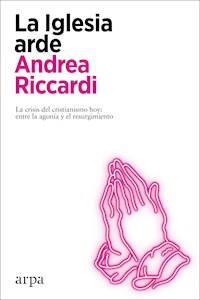Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Caminos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La figura del papa Pío XII ha sido, y quizá sigue siendo, muy controvertida. Acusado de guardar silencio ante el avance del nazismo y la ocupación de Polonia por las tropas de Hitler en 1939, se le reconoce sin embargo un importante papel en la protección de las víctimas del fascismo, especialmente en los meses de la ocupación de Roma. A la luz de importantes documentos relativos a la Iglesia en la II Guerra mundial, recientemente desclasificados por el Archivo Apostólico Vaticano, Andrea Riccardi reflexiona sobre la responsabilidad de Pío XII. A lo largo de estas páginas, Riccardi analiza el entorno del papa Pacelli, la diplomacia vaticana, sus esfuerzos por evitar la guerra, las reacciones ante el drama de Polonia, la actitud del Vaticano frente al nazismo, sus estrategias para proteger a judíos y católicos. Una obra fundamental para comprender mejor al papa Pío XII y profundizar en esta etapa crucial de la historia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
«¿Qué se piensa de mis silencios sobre los alemanes?». Una pregunta del Papa
Mientras en Rusia se desataba la ofensiva alemana contra la URSS con el fin del pacto Molotov-Ribbentrop, en el palacio apostólico se desarrollaba una conversación entre Pío XII y el delegado apostólico en Estambul, Angelo Giuseppe Roncalli. Era el 10 de octubre de 1941. Obviamente, ninguno de los dos sabía que se trataba de un encuentro entre el Papa y su sucesor. En su momento, nadie habría imaginado un ascenso tan fulgurante por parte del «buen monseñor Roncalli», como se llamaba irónicamente en la Secretaría de Estado a aquel diplomático pontificio de las periferias, muy extrovertido y sin carrera.
Roncalli había sido enviado primero a un país fronterizo, Bulgaria (donde los católicos representaban una pequeña minoría), como visitador apostólico, y luego a Estambul: Estambul ya no era la capital otomana, pero seguía siendo un cruce de caminos internacional y la ciudad más grande de la República turca fundada por Atatürk, que había muerto en 1938, cuatro años después de la llegada del prelado. Roncalli no estaba acreditado como diplomático ante el gobierno secular de Ankara (que no tenía relaciones oficiales con la Santa Sede), y se ocupaba de los pocos católicos del país. También se le había confiado la delegación apostólica de Grecia donde, a finales de abril de 1941, los alemanes habían tomado Atenas, izando la bandera con la esvástica[1] sobre la Acrópolis. El 1 de octubre de 1941, Roncalli se trasladó al Vaticano para informar sobre Grecia y Turquía, países ocupados que habían optado por la neutralidad.
El prelado solía anotar los acontecimientos de cada día. Por tanto, también registró sumariamente el contenido de la conversación con Pío XII en aquel octubre de 1941. El Papa mostró un «profundo interés» en Grecia, que por entonces se encontraba en una situación humanitaria dramática. Rogó a Roncalli que volviera a visitarlo después de sus vacaciones en Sotto il Monte, cerca de Bérgamo. Roncalli apuntó una frase del Papa: «Me preguntó si no se estaba juzgando mal su silencio [la cursiva es mía] ante el comportamiento de los nazis»[2]. Lógicamente, al prelado le llamó la atención la pregunta. Incluso hoy en día esa preocupación del Papa asombra. El Papa define su actitud ante «el comportamiento de los nazis» como «silencio», y le preocupa cómo puede interpretarse.
Nos encontramos veinte años antes de la puesta en escena en Berlín de la obra de Rolf Hochhuth El vicario, que en 1961 suscitó el debate sobre los «silencios» de Pío XII ante las atrocidades nazis[3]. «Silencios» o «silencio» se convirtieron en términos recurrentes para describir la actitud del Papa ante el Holocausto y los alemanes durante la guerra. En realidad –como veremos–, Hochhuth no fue el primero en utilizarlos. Eran expresiones comunes para definir, no siempre negativamente, la imparcialidad vaticana durante la II Guerra mundial, y no solo con respecto a los judíos. Los representantes del Eje también utilizaron a veces el término «silencio» para criticar la actitud del Vaticano hacia el comunismo.
En su obra, Hochhuth presenta al papa Pacelli mientras conversa con el padre Riccardo Fontana, jesuita, un personaje imaginario convencido de la necesidad de intervenir contra Hitler. Fontana encarna el alma «profética» de la Iglesia frente a la diplomática y –según el dramaturgo– invita al Papa a hablar:
... En Berlín ha visto con sus propios ojos
cómo los nazis subían a los niños judíos en camiones...
Un vehemente Pío XII le responde, según el dramaturgo:
Quien quiera ser útil no debe provocar a Hitler.
... Hemos escondido a cientos de judíos aquí en Roma.
Hemos otorgado pasaportes por miles.
El Papa afirma que deja en manos de los obispos locales evaluar la posibilidad de intervenir contra los nazis, considerando las posibles consecuencias y represalias. Explica la razón del silencio. Sus palabras podrían desencadenar una reacción alemana contra la Iglesia y empeorar la situación de los judíos. Y concluye:
También guardemos silencio
ad mala maiora vitanda[4].
La figura de Rolf Hochhuth es bastante compleja: en una etapa de su vida acusa también a Churchill de ser responsable del exterminio de los judíos, mientras que más tarde nos lo encontramos apoyando las tesis negacionistas de David Irving[5]. Pero no nos interesa investigar aquí al dramaturgo alemán, sino el éxito de su obra. El texto expresa interrogantes que venían planteándose desde hacía algún tiempo. Al fin y al cabo –incluso teniendo en cuenta la conversación con Roncalli–, el propio Papa se preguntó acerca de su actitud. El juicio en primera instancia del criminal nazi Adolf Eichmann, que tuvo lugar en Jerusalén en 1961, puso en evidencia la realidad del Holocausto ante el mundo entero, gracias a la reconstrucción del papel de uno de los principales protagonistas de aquella máquina de exterminio masivo. Hannah Arendt, que siguió el juicio en Jerusalén, publicó en 1963 Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal, esencialmente el diario del juicio. El libro tuvo un impacto decisivo en la recepción del Holocausto[6]. Se extendió una aguda conciencia del drama de los judíos durante la guerra, mucho más profunda que la que se había tenido después del conflicto y en el clima de reconstrucción.
Con la autoridad del escritor católico consagrado, Carlo Bo presentó la traducción al italiano de El vicario en 1964 (publicado en Alemania un año antes). El drama se estrenó en Italia mientras se celebraba el concilio Vaticano II. El historiador laico Giovanni Spadolini se mostró tajante: se trataba de un «libelo de difamación anticlerical y de autodefensa nacional». Giulio Andreotti, constante defensor de Pío XII, sospechaba que era una maniobra soviética para distraer a la opinión mundial de las persecuciones antijudías en la URSS[7]. Incluso en Italia, la obra de Hochhuth fue objeto de un intenso debate[8].
En aquel momento, en el mundo católico se respiraba un aire lleno de aspiraciones para la renovación de la Iglesia. Juan XXIII, que sucedió a Pío XII en 1958, había muerto un año antes, rodeado de un gran cariño. Roncalli había iniciado una renovación de las relaciones entre la Iglesia y el mundo judío, también con los cambios en la liturgia del Viernes Santo, aboliendo la oración pro perfidis Iudaeis. Del Vaticano II, en concreto de la declaración Nostra aetate de 1965, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, surgió una perspectiva innovadora sobre las relaciones judeo-católicas. Hans Küng, en un libro de referencia después del Concilio, La Iglesia, publicado en Alemania en 1967, señalaba que el antisemitismo nazi habría sido «imposible» sin el antijudaísmo cristiano, de dos mil años de antigüedad. Su pensamiento fue muy influyente: sostenía que los máximos representantes de la Iglesia «se rodeaban de prudentes silencios oportunistas y políticos o solo se expresaban de forma vacilante, en voz baja, sirviéndose de cláusulas oscuras y diplomáticamente, sin fuerza profética...»[9].
Después del Concilio, en la Iglesia llegó un momento de renovación y –como se decía– de «profecía» (y también de denuncia del mal y de la injusticia). En este clima, la actitud de Pío XII durante la guerra resultaba acomodaticia, si no vergonzosa, no solo por la nueva conciencia del Holocausto que había surgido en el mundo occidental, sino también por la «vocación» profética de la Iglesia. Y también por el nuevo diálogo entre la Iglesia y el judaísmo. En varios círculos posconciliares, Pacelli aparece como el último «soberano pontífice», un papa tradicional[10].
Carlo Bo definía El vicario como «un drama cristiano», no porque el Papa tuviera más responsabilidad en el Holocausto que los líderes aliados, sino porque «la Iglesia que teme lo peor y elige el camino del mal menor responde básicamente a una adaptación, a una especie de abdicación...». «Un papa que mide su silencio –añadía– es un papa que se adapta a una sociedad demasiado acostumbrada a despreciar las verdades del Evangelio y que ha dejado crecer la hierba de los intereses inmediatos en el mismo tronco del hombre»[11].
Incluso Pier Paolo Pasolini, que en 1964 había dirigido El evangelio según san Mateo (rodada con el apoyo de los círculos católicos y que tanto interés había suscitado), en la década de 1970 hablaba del «enigma de Pío XII» en un poema: «Yo soy un papa político, y por lo tanto enigmático». Así, en esos versos el poeta obliga a Pacelli a autodefinirse, haciéndole decir también: «De la caridad solo sé, como dicen las autoridades, que existe»[12]. Un Papa político y diplomático, expresión de una Iglesia que se ha alejado de sus raíces evangélicas.
El vicario mezcla hechos y sentimientos nuevos. En primer lugar, el juicio de Eichmann en Jerusalén, un punto de inflexión en la toma de conciencia del Holocausto. Pero también el «proceso» de renovación de la Iglesia católica, que cuestiona la imagen del pasado y apunta a una reforma y a nuevas relaciones con los «otros»: el mundo, las Iglesias y las religiones. La obra –como hemos dicho– suscitó muchas polémicas. Su representación en Roma fue impedida por la jefatura de policía en virtud del carácter sagrado de la ciudad, establecido en el artículo 1 del Concordato (el único caso en que se aplicó esta norma), tal como aclaró el ministro del Interior, Paolo Emilio Taviani[13].
La actitud de Pío XII ante el Holocausto fue durante décadas, por tanto, un tema de intensa discusión. La película Masacre en Roma del director George Pan Cosmatos (1973), que retomaba las tesis del libro de Robert Katz Muerte en Roma, dio lugar a un juicio por difamación iniciado por la hermana de Pío XII, Elisabetta Rossignani, contra el director y productor Carlo Ponti, que concluyó con la condena de Ponti[14].
El comienzo del «silencio»
Desde el inicio de su pontificado no habían faltado voces críticas ante la actitud de Pío XII. Emmanuel Mounier, filósofo católico francés y colaborador de la revista Esprit, observa que Pío XII guardó silencio ante la invasión fascista de Albania. Y habla de su actitud como de «silencio». Era el Viernes Santo de 1939, cuando la Italia de Mussolini invadió Albania. Señala Mounier: «Dos días después, en la fiesta de Pascua, el jefe de la cristiandad pronuncia una alocución... llama a los pueblos a la paz. En términos más precisos, condena la violación de la palabra dada. El mundo, profundamente sorprendido, no oye ninguna palabra de sus labios en este Viernes Santo de sangre». Para Mounier, el Papa estaba actuando con cautela. Sabe «cuán ridículo sería para un fiel cuestionar la conciencia de un pontífice». Sin embargo, considera que la Iglesia debe dirigirse a las conciencias: «... Hay pueblos, Santo Padre, y no solo los Grandes; los pueblos llenos de soledad. Están esas masas de cristianos; la mitad de ellos se acostumbra a la violencia a fuerza de no verla más excomulgada, y la otra mitad agacha la cabeza y se traga su humillación...».
El filósofo plantea el problema de la conciencia cristiana frente a la violencia (tema que será retomado más adelante por el cardenal Eugène Tisserant). Los «silencios» del maestro supremo llevan a las masas cristianas a aceptar pasivamente la violencia indiscriminada, que de esa forma se legitima en la práctica. Mounier, por el contrario, cree en el papel «educativo» de la Iglesia: «El escándalo..., con este silencio, ha calado en miles de corazones». ¿Qué ayuda puede ofrecer un cristiano ante la «angustia de un conflicto interior si [el Papa] tiene que elegir entre la negociación y el heroísmo»?, se pregunta. Y responde: «Los fieles de dentro y los semifieles de fuera pueden contribuir a esa decisión diciéndole cuántos lo seguirían fielmente por los caminos del heroísmo, si él decidiera comprometerse con ellos».
Necesitamos hablar a los fieles y a los «semifieles». La Iglesia tiene una opinión pública interna, pero no solo. Para Mounier, no se trata de decidir democráticamente la conducta del Papa. Sin embargo, está convencido de que una decidida intervención papal puede apartar a las masas cristianas de la atracción por la violencia de los regímenes totalitarios. Si el Papa hubiera tomado el camino del «heroísmo», habría recibido el apoyo de los cristianos y de aquellos que veían en él un símbolo de paz.
Para Mounier, en abril de 1939, en una Europa en riesgo de guerra, el conflicto interior de Pío XII ante la política bélica se resolvía optando entre el heroísmo o la negociación. Y concluye dirigiéndose al Papa: «No nos gustaría morir sin haber defendido, ante usted, la causa de todos los abandonados a quienes su silencio [cursiva mía], involuntariamente, ha hundido un poco más en la angustia...»[15]. Estamos hablando –repito– de la invasión fascista de Albania, un Estado soberano ya fuertemente sujeto a Italia. La cuestión de los judíos no tiene nada que ver con esto, aunque las leyes de Núremberg en Alemania se promulgaron en 1935 y las racistas en Italia en 1938. Mounier piensa que en una Europa tan conflictiva el papado está llamado a una posición pública. Y habla ya de «silencio».
El cardenal Achille Silvestrini, un destacado diplomático del Vaticano en la época de Juan Pablo II, recordó la impresión negativa, casi blasfema, que causó la invasión fascista de Albania el Viernes Santo de 1939, cuando era seminarista. Era un sentimiento generalizado en su entorno, a pesar de la fascistización de Italia en ese momento.
Un tema muy sensible
El 2 de junio de 1945, con el final de la guerra, Pío XII pronunció un discurso a los cardenales en el que afirmaba que la Iglesia nunca se había hecho ilusiones con el nacionalsocialismo y que incluso había sido perseguida por este. Y concluía: «Pero si los gobernantes de Alemania habían resuelto destruir la Iglesia católica también en el antiguo Reich, la Providencia había decretado lo contrario». Las autoridades vaticanas estaban convencidas de que se habían arriesgado demasiado para ayudar a los perseguidos, incluidos los judíos. Les parecía que el Papa había expresado claramente los principios de la paz, condenando las acciones que atentaban contra los derechos y la humanidad de los pueblos.
Pero el Vaticano también recibió críticas por su comportamiento durante la guerra. No solo por su actitud hacia los judíos, sino sobre todo hacia Polonia. Las protestas polacas (del gobierno en el exilio, del clero, pero también del pueblo) habían sido numerosas. Durante los años del conflicto, el gobierno polaco en Londres instó constantemente a la Santa Sede a que interviniera contra los nazis y sus crímenes contra polacos y judíos. Después del final de la guerra, los círculos polacos en el extranjero encontraron apoyo en la Santa Sede, que no reconoció el gobierno prosoviético de Varsovia en el marco de la partición de Yalta. Kazimierz Papée siguió siendo reconocido en el Vaticano como embajador del gobierno polaco en el exilio, mientras que los Estados occidentales reconocieron al gobierno «comunista» en Varsovia. Después de la guerra, la Santa Sede no reconocía a Polonia, que tenía nuevas fronteras en comparación con su situación antes de la guerra. A partir de 1958, con la elección de Juan XXIII, Papée dejó de ser «bien acogido» en el Vaticano (igual suerte corrió el representante del gobierno lituano en el exilio).
Aunque después de la guerra Pío XII fue aclamado de manera general como una figura de paz, defensor de los perseguidos y de los judíos, el tema de las relaciones con el nazismo seguía preocupando en el Vaticano. No se trata de enumerar aquí, para responder a la cuestión de los «silencios» (como se ha hecho en defensa de Pío XII) los numerosos reconocimientos judíos hacia el Papa por la ayuda ofrecida. Estas declaraciones expresaban una conciencia viva y sincera que no se debe olvidar. En 1958 por ejemplo, tras la muerte del Papa, la futura primera ministra israelí Golda Meir, entonces ministra de Asuntos Exteriores, reconoció que durante el «martirio» de los judíos «la voz del Pontífice se elevó a favor de las víctimas»[16].
El problema de los silencios es otro, y no está reñido con las declaraciones de agradecimiento y estima a Pío XII. No es solo una cuestión del mundo judío, sino que se ha convertido en un problema que preocupa a los católicos, como se desprende de las intervenciones de Bo y otros, incluido el célebre escritor francés François Mauriac, premio Nobel en 1952. El proceso de beatificación de Pío XII ha suscitado una oposición en el mundo judío, y tampoco ha logrado una aprobación unánime en el mundo católico. Pablo VI anunció en pleno Vaticano II su voluntad de proceder a la beatificación de Pío XII y Juan XXIII. El proceso sobre las virtudes de Pío XII fue abierto en 1967 y encomendado a los jesuitas. Se procedió con mucha cautela (Pablo VI siguió personalmente la documentación de las sesiones del tribunal en el vicariato de Roma)[17]. El proceso se completó hace años: al final de la primera fase, en 1990, Pío XII fue reconocido como «siervo de Dios», y al final de la segunda fase, en 2006, «venerable», según la costumbre. Por otro lado, no hay ningún movimiento a favor de su beatificación por parte de los fieles, como en el caso de Juan XXIII (cuyo pueblo natal es muy visitado por los peregrinos) o de Juan Pablo II[18].
La posibilidad de beatificar a Pío XII, a pesar de ser un hecho interno de la Iglesia, sigue suscitando serios problemas entre la Iglesia y el judaísmo. Durante la visita de Juan Pablo II a Israel, el Gran Rabino askenazí Israel Meir Lau pidió que «las personas que guardaron silencio mientras corría la sangre judía» no fueran beatificadas. Lau mantuvo una intensa relación con Wojtyła, quien –durante un encuentro en el Vaticano– le dijo que había conocido a su abuelo materno, el rabino Frenkel-Teomim, y que lo recordaba cuando iba los sábados a la sinagoga de Cracovia rodeado de niños[19]. Las autoridades vaticanas permitieron que el proceso de Pío XII avanzara lentamente (mientras que el de Wojtyła duró solo seis años), pero no lo detuvieron.
La clave está en los «silencios». Volvemos, de alguna manera, a la conversación entre Pacelli y Roncalli en 1941, de la que partí. La alternativa a los silencios estaba clara incluso para un diplomático de la periferia como Roncalli: tomar o no una posición explícita ante las crueldades del conflicto. Roncalli, que enviaba noticias sobre el tema a Roma, era consciente del problema. Su sede de Estambul, en un país neutral, era una encrucijada de contactos y transiciones. Él mismo se comprometió (aún más a partir de 1941) con los judíos, para evitar su deportación y facilitar su traslado a Palestina.
La alternativa a los silencios es evocada por Roncalli el 19 de octubre de 1942, cuando anota en su diario después de leer un telegrama cifrado del Vaticano: «¡Oh, las condenas de la Santa Sede! Muchas veces no son más que gemidos ante las injusticias sufridas. Uno podría gritar más fuerte. Pero surgirían más problemas»[20]. Esta es la tesis, ad mala maiora vitanda, compartida –al parecer– por el prelado. La elección de no gritar para evitar males mayores no atañe solo al gravísimo tema del exterminio de los judíos, sino también de otros pueblos que sufren en el conflicto.
La Secretaría de Estado recoge en un documento unas cartas enviadas al Vaticano desde Polonia en 1940, en las que se manifiesta el «sentimiento de amargura» de la Polonia ocupada, sentimiento que roza la «indignación». El Vaticano sigue una política realista, «que conducirá al declive del prestigio de la Santa Sede»: «En Polonia, uno se pregunta si el gobierno polaco no tiene realmente la posibilidad de obtener del Vaticano el abandono de esta política de silencio [la cursiva es mía]; si no puede conseguir alguna declaración de la Santa Sede contra el mal que se está haciendo en Polonia»[21].
La carta expresa una de las muchas críticas al silencio ante las atrocidades alemanas en Polonia: se pide que el Papa intervenga. El asunto polaco es seguido con gran atención por parte del Vaticano, que es consciente de que muchos católicos polacos perciben que la Santa Sede se muestra fría y distante ante la tragedia de la ocupación de su país. Valdrá la pena volver sobre esto. Es otro «silencio». Polonia, en la geopolítica católica, es muy importante debido a la estrecha relación que mantiene con el papa de Roma. Polonia semper fidelis: se trata de la barricada del catolicismo frente al Oriente ortodoxo[22].
El «silencio» es un término y una realidad con la que los diplomáticos del Vaticano estuvieron lidiando desde el comienzo de la guerra. En primer lugar, se utiliza para Polonia. No estamos seguros de que Pío XII, al hablar con Roncalli, estuviera pensando en los judíos; tal vez, en cambio, estuviera aludiendo a los actos de persecución de Hitler contra los polacos.
En realidad, la palabra «silencio» se usa también para describir la actitud del Vaticano hacia los comunistas. En septiembre de 1941, el embajador de Italia ante la Santa Sede, Bernardo Attolico (que también había hablado con Pío XII) le dijo a Domenico Tardini, responsable de la sección de Asuntos Extraordinarios de la Secretaría de Estado (Relaciones Exteriores del Vaticano), que la situación cambiaba con la guerra del Eje contra la URSS. Habla «como católico»: «Si se entendía bien el silencio [cursiva mía] de la Santa Sede mientras esa guerra había sido breve, parece sin embargo apropiado, ahora que la guerra es larga, que haya alguna manifestación del lado católico contra el comunismo (que es incuestionablemente ateo)». Tardini responde: «En cuanto al comunismo, es sin duda ateo y condenable. Pero el nazismo también es profundamente condenable». El Papa no estaría en contra de que un cardenal que no fuera de la Curia hablara sobre el comunismo. Sin embargo, las noticias posteriores sobre las atrocidades nazis desaconsejan cualquier intervención: «Ya no era posible hablar solo contra el bolchevismo»[23]. Presiones divergentes chocan en el Vaticano.
Pero, ¿cómo era la Santa Sede entre 1939 y 1945? ¿Qué representaba el papado? A pesar de su continuidad más que milenaria, esta institución cambia profundamente de importancia, influencia y consistencia a lo largo del tiempo. Uno de los riesgos que se corren, incluso cuando se habla de Pío XII, es referirse a una «imagen» del papado contemporáneo y no situarla en la época en cuestión.
[1] Cf A. Riccardi, L’uomo dell’incontro. Angelo Roncalli e la politica internazionale, Cinisello Balsamo 2014. Véase también mi colaboración: Angelo Giuseppe Roncalli un diplomatico Vaticano, en Fundación Juan XXIII de Bolonia, Un cristiano sul trono di Pietro. Studi storici su Giovanni XXIII, Bolonia-Gorle (BG) 2003, 177-252. Asimismo, véase A. Melloni, Fra Istanbul, Atene e la guerra. La missione di A. G. Roncalli (1935-1944), Génova 1992 y R. Morozzo della Rocca, Roncalli diplomatico in Turchia e Grecia 1935-1944, Cristianesimo nella storia 8 (1987) 33-72.
[2]A. Roncalli (Juan XXIII), La mia vita in Oriente. Agende del delegato apostolico, 2: 1940-1944,Bolonia 2008, 290.
[3] La obra teatral Elvicario fue publicada en 1963 y traducida al italiano y al español en 1964.
[4]R. Hochhuth, Il vicario,Milán 1964, 286-287 (trad. esp.: El vicario, Grijalbo, Barcelona 1977). El tema es retomado por el «vaticanista» Carlo Falconi en Il silenzio di Pio XII, Milán 1965, con un estudio sobre Polonia y Croacia, llegando a conclusiones bastante críticas, en particular 331-452 (trad. esp.: El silencio de Pío XII, Plaza & Janés, Barcelona 1970).
[5] Cf A. Carioti, Accusa Pio XII, ma elogia il negazionista, Corriere della Sera 212 (2005) 25.
[6]H. Arendt, Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil, Nueva York 1963 (trad. esp.: Eichmann en Jerusalén.Un estudio sobre la banalidad del mal, Lumen, Barcelona 2003).
[7] Cf G. Spadolini, Il Tevere più largo, Nápoles 1967, 283-292. G. Andreotti, La verità su Pio XII, Concretezza 10 (1964) 3-5.
[8] Cf E. Perra, Il dibattito pubblico italiano sul comportamento del Vaticano durante la Shoah. La ricezione presso la stampa de «Il vicario», «Rappresaglia» e «Amen», en S. Lucamanteet alii (eds.), Memoria collettiva e memoria privata: il ricordo della Shoah come politica sociale, Utrecht 2008, 165-179.
[9]H. Küng, La Chiesa,Brescia 1969, 154 (trad. esp.: La Iglesia católica, Debate, Barcelona 2013).
[10] A. Spinosa titula significativamente su biografía de Pacelli así: Pio XII, l’ultimo papa, Milán 1992.
[11]R. Hochhuth, Il vicario, o.c., 11.
[12]P. P. Pasolini, L’enigma di Pio XII, en Trasumanar e organizzar, Milán 1971, 22 (trad. esp.: Transhumanar y organizar, Visor Libros, Madrid 2005).
[13] Cf A. Riccardi, Roma «città sacra»? Dalla Conciliazione all’operazione Sturzo, Milán 1979, 4.
[14] Asimismo hubo algunas discusiones menores sobre la película Amén.Dos hombres, dos mundos, una causa de Costa-Gavras (2002), que retoma las tesis de Hochhuth. Cf R. Katz, Morte a Roma. Il massacro delle Fosse Ardeatine, Roma 1967 y Sabato nero, Milán 1973.
[15]E. Mounier, «Le Voltigeur», 5 de mayo de 1939, publicado en italiano en Id, I silenzi di Pio XII e altri articoli, Vicenza 1967, 57-68.
[16] Cf G. M. Vian (ed.), In difesa di Pio XII. Le ragioni della storia, Venecia 2009, 26.
[17] Coloquio del autor con el padre Peter Gumpel, SJ.
[18] Cf A. Riccardi, La santidad de Juan Pablo II, San Pablo, Madrid 2014.
[19] Coloquio del autor con el rabino Lau. Véase también I. M. Lau, Dalle ceneri alla storia. Riannodando con passo biblico il filo della memoria: il racconto dell’Olocausto nei ricordi di un protagonista, Roma 2014. Cf también A. Santini, Con Giovanni Paolo II per le vie del mondo. La nuova geografia del papato, Soveria Mannelli 2000, 430.
[20]A. Roncalli (Juan XXIII), La mia vita in Oriente, o.c., 460.
[21] Documento-resumen de las cartas enviadas al Vaticano desde Polonia 20-12-1940, en el Archivo Apostólico del Vaticano, Secretaría de Estado, «Commissione Soccorsi» [Comisión de Socorro] (a partir de ahora AAV, Segr. St., Comm. Socc.), 198, f. 16, probablemente transmitido desde la embajada de Polonia al Vaticano para mostrar el estado de ánimo de los polacos.
[22] Para una visión crítica, véase G. Zubrzycki, Polonia semper fidelis? National Mythology, Religions and Politics in Poland,ResearchGate, enero de 2016.
[23] Nota de Tardini, 17-9-1941, en el Archivo de la Congregación de «Affari Ecclesiastici Straordinari» [Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios] (a partir de ahora AA.EE.SS.), Pío XII, Parte I (1939-1948), Rusia, pos. 694.
1
La isla del Vaticano
Relaciones diplomáticas
La elección de Pío XII había sido recibida con cierto agrado en Italia (nótese un telegrama significativo e inusual de Mussolini). En Francia había sido recibida con especial simpatía: el cardenal Pacelli había hecho dos viajes allí, y los cardenales franceses lo habían apoyado en el cónclave. En Estados Unidos, el recuerdo de su viaje de 1936, cuando se reunió en privado con el presidente Roosevelt, seguía vivo. Incluso en el mundo británico, Pacelli era considerado un papa en contra de las dictaduras y abierto a los gobiernos democráticos.
Sin embargo, en el Portugal de Salazar se registró cierta frialdad. En la España de Franco se expresaron posiciones críticas hacia el elegido. En Alemania, la elección del cardenal Pacelli fue recibida con hostilidad, a pesar de haber vivido mucho tiempo en el país, hablar el idioma y ser simpatizante del pueblo alemán. ¿Pero de quién era amiga Alemania? En una nota informativa se lee que Pacelli es «un amigo de la vieja Alemania de los Stresemann, de los Von Papen y de otros representantes del viejo mundo político alemán»[24]. Dos días después de la elección de Pío XII, Hitler expresa su decepción a Goebbels, el cual señala: «Hitler está pensando si no deberíamos derogar el concordato con Roma, en vista de la elección de Pacelli al papado. Esto se producirá sin duda en cuanto Pacelli realice su primer acto hostil»[25].
La embajada de Italia en Berlín informa a Roma de la opinión sobre el papa Pacelli formulada en los círculos del Wilhelmstrasse, el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, y en particular por el barón Ernst von Weizsäcker, secretario de Estado y futuro embajador en el Vaticano a partir de 1943: «El cardenal Pacelli, después de todo, no solo es un excelente diplomático, sino... que no es ni demasiado grande ni demasiado fuerte. Por lo tanto, no está, por naturaleza, inclinado a acciones políticas ni demasiado novedosas ni demasiado extremas»[26]. En el Wilhelmstrasse no se tenía la misma opinión que los líderes nazis.
Después del cónclave, Pío XII trató de mejorar las relaciones con Berlín con una carta en la que anunciaba su elección a Hitler[27]. David Kertzer reconstruyó un episodio inédito y de cierta trascendencia: los encuentros secretos entre el Papa y el príncipe Felipe de Hesse, marido de Mafalda de Saboya (hija de Víctor Manuel III), fideicomisario de Hitler, que se prolongaron especialmente en el primer año de pontificado bajo la forma de una negociación confidencial entre la Iglesia y el Tercer Reich, aunque, al final, las relaciones entre Berlín y el Vaticano no mejoraron sustancialmente[28].
En general, el Vaticano de Pío XII se encontraba en una situación bastante marginal en la escena internacional de finales de los años treinta. Sin embargo, disfrutaba del prestigio histórico de la Iglesia y del apego a la figura del papa (quienquiera que fuera) por parte de las masas católicas en Europa, América Latina, Norteamérica y en lo que se llamaba el mundo de las misiones (que a menudo coincidía con el de las colonias).
La Santa Sede era un sujeto anómalo en el marco de los «poderes», a pesar del final de la cuestión romana y el nacimiento del Estado de la Ciudad del Vaticano en 1929. Por supuesto, no contaba con lo que posteriormente fue la fuerza del papado en la segunda mitad del siglo XX: la gran atención de los medios de comunicación internacionales, que permitió una amplia difusión de las posiciones y los actos del papa, el cual se consolidó como un líder espiritual mundial.
Ya no se trataba de la situación de la Santa Sede entre 1914 y 1918, cuando no podía contar con la soberanía territorial, aunque mantuviera algunas relaciones diplomáticas. En aquel entonces los diplomáticos de los gobiernos beligerantes con Italia, acreditados en el Vaticano, habían tenido que retirarse del reino, interrumpiendo el contacto directo, útil para la Santa Sede, especialmente en un momento de aislamiento a causa de la guerra. Entre 1914 y 1918 no faltaron una serie de incidentes que evidenciaron la precariedad de la situación jurídica y política de la Santa Sede e hicieron surgir la esperanza de una solución al problema tras el fin del conflicto[29].
Los Pactos de Letrán sirvieron para superar el impasse. Cuando Pío XII fue elegido, el Estado vaticano ya existía desde hacía diez años. Pacelli es el segundo «soberano» de esta «base» territorial de la Santa Sede, tan pequeña y enquistada en Roma como para ser irónicamente considerada por parte del marqués Francesco Pacelli, hermano de Eugenio, negociador de los Pactos de Letrán, un «medio-Estado»[30]. Se trata de un Estado funcional al servicio del papado más que de un mini-Estado al estilo de los pequeños Estados europeos de mayor tamaño que el Vaticano y con población propia.
La relación con Italia fue relevante por razones obvias. Durante muchos años se han estudiado las relaciones entre la Iglesia y el fascismo, gracias también a la aparición de nueva documentación[31]. Hacia finales de la década de 1930, estas relaciones atravesaban un período de gran tensión, tras las leyes racistas y el acercamiento del régimen a la Alemania de Hitler[32]. Pero los contactos entre el Vaticano e Italia fueron constantes, oficiales y extraoficiales: lo que no siempre significa buenas relaciones.
Al fin y al cabo, el Vaticano es un enclave en la capital y el papa es el obispo de Roma. El carácter italiano del personal vaticano, la proximidad geográfica, la frecuentación común de ciertos ambientes (como el Palacio Colonna, donde se encuentran Ciano y el sustituto Montini) permiten una multiplicidad de intercambios y conversaciones. En una de estas reuniones en enero de 1943, propiciada por el príncipe Marcantonio Colonna a petición de Ciano, este confió al Sustituto su oposición a la guerra y a la participación de Italia en ella: «Afirma –señala Montini– que la Santa Sede tendrá su importancia en el resultado de esta guerra»[33].
La Iglesia italiana quedó inmediatamente bajo el control del papa y de la Santa Sede. Sin embargo, la Italia de Mussolini se alejaba cada vez más del modelo de Estado con el que Pío XI había «soñado» en la época de la conciliación, cuando esperaba la conversión del fascismo a un régimen católico. El jesuita Pietro Tacchi Venturi fue el intermediario constante en las relaciones entre Pío XI y Mussolini, a quien visitó en el Palacio Venezia: durante años había transmitido informalmente los deseos del papa Ratti y las respuestas del Duce.
Giovanni Coco ha reconstruido las relaciones entre el régimen y la Iglesia en El laberinto romano, destacando una relación compleja, hecha de contactos y cercanía, pero también de notables diferencias. El Vaticano, predominantemente italiano, no es fascista (aunque hay prelados de esta orientación), pero sí se muestra muy atento a los asuntos italianos. Tiene una visión europea, porque los católicos viven en todos los países del Viejo Continente y el equilibrio europeo influye mucho en la política mundial. Además, la Santa Sede sigue de cerca a varios países no europeos, que Pío XII conoció en sus viajes como secretario de Estado.
Al final del pontificado de Pío XI, las relaciones entre las dos «orillas» del Tíber eran difíciles[34]. Sin embargo, el 26 de diciembre de 1941, Mussolini recibió a los sobrinos de Pío XII, Carlo, Giulio y Marcantonio, en el Palacio Venezia, quienes le agradecieron haber concedido el título de príncipe a la memoria de su padre Francesco, hermano del Papa y negociador de los Pactos de Letrán, y transmitieron al Duce las felicitaciones navideñas de Pío XII. Esto también sucede en Roma, una realidad compleja y transversal en la que, sin embargo, no se deben sobrestimar los hechos individuales. El Duce responde cordialmente a los Pacelli y concluye a propósito del Papa: «El suyo, por muchos gestos, ya se anuncia como un gran pontificado». Parece una señal, pero –como señalan los hermanos Pacelli– la audiencia en la sala del mapamundi duró desde las 10.58 hasta las 11.03[35].
Nada más ser elegido, Pío XII, a pesar de haber sido el primer colaborador del papa Ratti, «quiere restablecer y mantener buenas relaciones con todos y utilizarlas para favorecer la solución de las discordias entre los Estados, asegurando la paz en el mundo»[36]. Esta estrategia suya forma parte de una política de liberación de tensiones, también porque está en el horizonte el riesgo de un conflicto. Al principio, Pío XII trató de mejorar las difíciles relaciones con Berlín.
La elección de Pacelli –subrayan los diplomáticos– no había sido una victoria para los países totalitarios, porque el nuevo Papa había compartido la línea de su predecesor, con un papel personal decisivo hacia Alemania. Pío XII conocía la realidad del catolicismo alemán, pero era consciente de la falta de fuerza de la Iglesia frente a Hitler y de que este pretendía reducir progresivamente su espacio.
La acción del nuncio en Berlín Cesare Orsenigo, sucesor de Pacelli en la capital alemana desde 1930, pese a ser el único cauce de relación con los territorios ocupados por Alemania, fue obstaculizada o muchas veces rechazada. En junio de 1940, el Wilhelmstrasse informó al Vaticano de que las nunciaturas de La Haya y Bruselas habían sido suprimidas y que las comunicaciones sobre Bélgica, Holanda y Luxemburgo debían pasar por la nunciatura de Berlín. Durante los años de la guerra, el gobierno nazi dificultó cada vez más la actividad de Orsenigo con respecto a la ocupación de Polonia o a los territorios anexionados por Alemania, y se negó a intervenir sobre los judíos[37]. En 1942, una orden del Führer especificaba que Alemania debía mantener relaciones con la Santa Sede únicamente para los asuntos relacionados con Altreich, el antiguo Reich, es decir, los territorios de 1933. Aunque el nuncio no tenía fama de contar con una fuerte personalidad, también es verdad que su actividad estaba estrechamente limitada[38].
Orsenigo era también decano del cuerpo diplomático en Berlín. En calidad de decano, en 1941 había recibido en la nunciatura al embajador soviético en una visita solemne, con la que el nuevo diplomático se presentó al decano. Orsenigo no dejó de preguntar al embajador noticias de los católicos en los países bálticos y del personal religioso en Rusia, recibiendo respuestas tranquilizadoras.
El nuncio era un sacerdote milanés muy conocido por Pío XI e iniciado por él en la diplomacia. Su actitud durante su misión en Berlín fue juzgada por Giuseppe Dossetti como «absoluta y manifiestamente inadecuada»[39]. Incluso el obispo de Berlín, Konrad von Preysing, pensaba que no estaba a la altura de tan difícil y hostigada misión. Tenía dudas no solo sobre el hombre, sino también sobre la función de la nunciatura en una Alemania nazi: «Me pregunto –escribe– si es correcto que Su Santidad, en estos días (ver la cuestión de los judíos, la persecución, etc.), esté aún representado ante el gobierno alemán por un embajador»[40]. Orsenigo no es una figura destacada pero, por su parte, encarna los límites de la diplomacia en sus relaciones con el nazismo.
Las relaciones internacionales de la Santa Sede no fueron en general de gran importancia. Con el Reino Unido no fueron intensas, hasta el punto de que el que residía en Londres no era el nuncio, sino un delegado apostólico sin estatus diplomático. La diplomacia británica, por su parte, estaba representada en el Vaticano desde 1936 por el ministro Francis D’Arcy Godolphin Osborne[41], cuya presencia era poco influyente. El Reino Unido consideraba a la Santa Sede poco independiente del fascismo, incurriendo en una simplificación. Sin embargo, con el aumento de las tensiones en Europa, la representación británica se hizo más importante para Londres: su ambicioso proyecto consistía en separar a Mussolini de Hitler. El distanciamiento del papado respecto a los regímenes totalitarios se hizo entonces más evidente.
En 1943, el delegado apostólico en Londres transmitió un informe confidencial del Foreign Office en el que se argumentaba que la actitud del Vaticano se había vuelto cautelosa después de la ocupación alemana de Roma, mientras que a los alemanes les resultaba fácil controlar o incluso bloquear las comunicaciones vaticanas con el mundo. Los programas de Radio Vaticano eran muy moderados en su contenido, volviéndose también cautelosos en la transmisión de principios humanos y cristianos que podrían haber puesto en entredicho el espíritu bélico. Esta es la opinión británica sobre la política vaticana: «También es bien conocida la doctrina vaticana de ceder en todo excepto en lo esencial, para evitar males mayores»[42]. Osborne, escribiendo en Londres en octubre de 1942, hablaba de la «política del silencio» del Vaticano, que perjudicaba su papel de «guía moral»[43].
Ni siquiera en la ciudad de Roma los británicos parecían dispuestos a escuchar las peticiones del Vaticano durante la guerra. Cuando el general Eisenhower fue retirado del teatro bélico mediterráneo en 1943 y reemplazado por un inglés, Pío XII expresó su preocupación a Harold Tittmann, el cual representaba a Estados Unidos dentro de las murallas leoninas. El Papa temía –señala Tittmann– que «podría significar una menor consideración hacia el Vaticano por parte del alto mando aliado». Para el estadounidense, «este miedo reflejaba la convicción, extendida en el Vaticano, de que había una corriente anticatólica en el gobierno británico dirigido por Eden»[44].
Los alemanes consideraban que el cardenal Pacelli era prodemocrático, sobre todo profrancés. Se notaba su fuerte relación con Francia, que visitó en dos ocasiones como legado papal, primero yendo a Lourdes y luego a Lisieux. En su segunda visita, el cardenal había hecho escala en París donde, además de su programa religioso, había llevado a cabo uno político, visitando el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Elíseo. El legado causó buena impresión y se mostró como un simpatizante del país, cuyo idioma hablaba con fluidez. En Francia Pacelli, primero en Lourdes en 1935 y luego en Notre Dame en 1937, condenó abiertamente «la superstición de la raza y de la sangre»[45].
El embajador francés François Charles-Roux, acreditado ante la Santa Sede desde 1932, fue quizá el diplomático más influyente en el Vaticano. Sus memorias representan una documentación significativa también para los albores del pontificado de Pío XII[46]. Lo describe como adorable. Observó que mantenía un trato sencillo incluso después de su elección como papa, aunque notó que –a raíz del pontificado– se había producido una transformación en el hombre. El embajador Wladimir d’Ormesson, que sucedió a Charles-Roux en mayo de 1940, expresó un juicio severo sobre el Vaticano, probablemente también por la emoción ante la derrota francesa: «Lo que controla todo aquí es el miedo... Por otro lado, el Papa se expresa siempre en un estilo retorcido y florido, que quita toda fuerza a su pensamiento, lo castra»[47].
En 1940 el gobierno de Pétain, tras el armisticio de Francia con Alemania, cambió de embajador y nombró a un político veterano, Léon Bérard, cercano a la Action Française y a Pierre Laval. Bérard aseguraba a Pétain, en un informe fechado en septiembre de 1941, que el Vaticano no condenaba el estatuto de los judíos, aprobado por el régimen colaboracionista francés el 2 de junio de 1941, salvo en el punto de que un judío bautizado después de junio de 1940 seguiría siendo considerado judío por ley. No había necesidad de temer las condenas de Roma[48].
Eran casi nulas y muy tensas las relaciones entre la Santa Sede y la Unión Soviética, cuya expansión político-ideológica era muy temida en los palacios vaticanos. Sin embargo, en la década de 1920 la Santa Sede había intentado algunos contactos diplomáticos con los «soviets», como consta en los documentos del Vaticano. El nuncio en Berlín, Pacelli, se había reunido con el comisario de Asuntos Exteriores soviético, Georgij Čicherin, en casa del ministro alemán de Asuntos Exteriores, en torno a una buena mesa, para discutir con él un posible estatuto de la Iglesia en la Unión Soviética[49]. El encuentro, franco y cordial, no había dado resultados concretos y en los años treinta el mundo católico y el mundo comunista se habían enfrentado con fuerza incluso a nivel propagandístico. En 1937, la encíclica Divini Redemptoris de Pío XI había expresado una severa condena del «comunismo ateo».
Las negociaciones en Berlín, entre un nuncio que se convertiría en el Papa de la llamada excomunión de los comunistas en 1949, y un ministro soviético, revelan una actitud básica de la diplomacia vaticana, que nunca se ha rendido, ni siquiera en tiempos de intensos enfrentamientos: buscar el contacto y el diálogo también con los Estados más distantes ideológicamente, para asegurar un modus vivendi para la Iglesia. En la diplomacia de la «negociación a pesar de todo» se muestra una constante: intentar garantizar la libertad religiosa de los fieles, al menos la de culto. En esta actitud se halla la conciencia de la propia fragilidad: los católicos que forman parte del país con el que se negocia se vuelven de algún modo rehenes si esta actitud se muestra insensible a las necesidades de la Iglesia.
Esta filosofía de la negociación también se nutre de otra conciencia. La Iglesia no puede dejar de negociar (quizá de forma limitada) con el Estado en cuyo territorio viven sus fieles. La experiencia de una Iglesia clandestina con ordenaciones secretas de obispos y sacerdotes en la URSS, realizada a mediados de la década de 1920 por el jesuita Mons. Michel d’Herbigny, que más tarde cayó en desgracia con Pío XI, no había sido satisfactoria[50]. Fue un fracaso sobre el que los dirigentes vaticanos podían meditar. Sin embargo, las negociaciones entre Moscú y el Vaticano no habían progresado, no solo por el choque ideológico y la persecución antirreligiosa, sino porque, a finales de la década de 1920, la URSS ya no tenía interés en negociar[51].
El rechazo por parte de Moscú de negociar con la Santa Sede sobre los católicos de la URSS se prolongó prácticamente hasta el ascenso de Gorbachov, a diferencia de los gobiernos del Este, que entablaron negociaciones con el Vaticano mucho antes. Desde 1929 se había iniciado un gran desencuentro entre Roma y Moscú, del que ya se habían subrayado todas las premisas en años anteriores: la «cruzada» anticomunista se oponía a la propaganda comunista anticatólica y antirreligiosa[52]. No se produjo un diálogo directo entre la Santa Sede y Moscú. El ataque alemán a la URSS en junio de 1941, si bien representó un hecho político-militar de gran importancia, no impulsó sin embargo al Vaticano a apoyar la lucha contra el comunismo, a pesar de la presión alemana para hacerlo. La afirmación de que el Vaticano estaba a favor de la guerra nazi contra la URSS, como en una especie de cruzada, es infundada[53].
Paradójicamente, las mejores relaciones del Vaticano en vísperas de la II Guerra mundial fueron las que mantuvo con los Estados Unidos de Roosevelt. Sin embargo, no hubo informes oficiales. El presidente había enviado al embajador de Londres, el católico Joseph Kennedy, padre del futuro presidente de Estados Unidos, como su representante a la coronación de Pío XII, mientras que el 20 de marzo de 1939 había recibido en la Casa Blanca al delegado apostólico Amleto Cicognani, el cual representaría extraoficialmente a la Santa Sede en Washington durante veinticinco años, hasta 1958. En su encuentro con Cicognani, Roosevelt esperaba encontrar una solución gradual al problema de las relaciones oficiales entre Estados Unidos y la Santa Sede, así como destacar la gran contribución del Papa a la causa de la paz[54].
Hace muchos años, el historiador Ennio Di Nolfo publicó los documentos del representante personal del presidente Roosevelt, Myron Taylor, dirigidos al Papa[55]. Su nombramiento, deseado por Roosevelt (y confirmado por Truman), había representado una gran novedad entre Roma y Washington. Taylor mantuvo relaciones con el Vaticano desde 1939 hasta 1952. También ejerció su influencia en la política estadounidense en la Italia de posguerra, proporcionando la información que recibía del Vaticano. Asimismo, tras el conflicto estableció contactos con el mundo de las religiones en clave antisoviética, con el objetivo de crear un frente religioso opuesto al comunismo. En ese sentido, después de la guerra influyó en la elección del patriarca ortodoxo de Constantinopla promoviendo la figura de Atenágoras, muy estimada en Estados Unidos y por Roncalli, con el deseo de contener la influencia soviética en el mundo ortodoxo[56].
Los documentos de Taylor muestran el interés de la Casa Blanca por la Santa Sede, pero también el esmero que ponía el Vaticano a la hora de cultivar sus relaciones con Estados Unidos. Los estadounidenses, al principio, pensaban que el Papa podía impedir que Mussolini participara en la guerra. Pío XII, por su parte, consideraba a Estados Unidos el principal interlocutor de la Santa Sede, tanto durante el conflicto como después. Durante la guerra, Estados Unidos evitó presionar demasiado al Vaticano –a diferencia de otros gobiernos– para que interviniera públicamente y apoyara sus posiciones. La diplomacia estadounidense tenía una comprensión más amplia y estratégica del papel de la Santa Sede en comparación con las diplomacias aliadas, limitadas por las necesidades de la guerra.
A medida que avanzaba la guerra, los estadounidenses consultaron a los dirigentes vaticanos sobre el posible orden de Italia y Europa después del conflicto. La sugerencia de un nombre para el líder del futuro gobierno vino de la Santa Sede, de forma matizada pero clara: el expopular[57] Alcide De Gasperi, por entonces bibliotecario de la Biblioteca Apostólica Vaticana, que trabajaba clandestinamente para dar vida a la Democracia Cristiana, el partido católico que contaría cada vez más con el beneplácito del Papa[58].
Los estadounidenses mostraron siempre una profunda «cortesía» muy apreciada por el Vaticano, que estaba en dificultades en una Europa dominada por los nazis. La Santa Sede necesitaba asegurar sus fondos en Europa. El cardenal Luigi Maglione le pidió ayuda a Taylor para que una «cantidad significativa» de lingotes de oro propiedad del Vaticano pudiera transferirse desde Inglaterra bajo la tutela de banqueros estadounidenses. Las autoridades británicas concedieron el permiso, que fue solicitado por Bernardino Nogara, jefe de la Administración Especial de la Santa Sede[59]. También fue necesario obtener una exención de las restricciones estadounidenses al capital extranjero, que fue concedida[60]. El oro, valorado en más de siete millones y medio de dólares, constituía casi todas las reservas vaticanas (parte de las cuales se cambiaban por dólares)[61]. Esta es una cuestión de fundamental importancia para un pequeño Estado que, en la crisis de la guerra, quería asegurar su capital y utilizó mucha liquidez para operaciones humanitarias de proporciones crecientes. La independencia del Vaticano estaba garantizada por la autonomía financiera.
En abril de 1940, como parte de la guerra «económica» contra el Eje, el presidente Roosevelt había congelado los activos de los países y ciudadanos europeos, con la excepción de Inglaterra. Suiza, Italia y San Marino estaban incluidos en la prohibición, pero no el Vaticano que, traspasando las fronteras de una Europa en guerra, convirtió a Estados Unidos en el centro financiero de sus inversiones, a menudo en letras del tesoro o industrias estadounidenses (algunas de las cuales –al parecer– vinculadas también a un propósito militar). Los fondos vaticanos depositados en Estados Unidos sirvieron también para apoyar acciones humanitarias y de ayuda a los judíos. A través de estos canales financieros y de un sistema de compensación, la financiación de particulares o de instituciones americanas o británicas llegaba también a las murallas leoninas. El gobierno de Estados Unidos favoreció los activos financieros del Vaticano con la concesión de una licencia respecto a la congelación de fondos extranjeros. Todo esto nos muestra que, en la gestión de los recursos financieros, la Santa Sede no se atuvo a la imparcialidad, sino que consideró a Estados Unidos no solo como un país que garantizaba sus intereses, sino como un país con el que se podía contar con seguridad. Además, la Santa Sede había convertido en dólares gran parte de sus recursos en el exterior[62].
En este contexto, el Instituto para las Obras de Religión (IOR) ejerce una función importante y poco conocida. Es un canal financiero transnacional de un Estado neutral, que está menos restringido y puede realizar transacciones de divisas. A través del IOR, la Santa Sede recibe importantes recursos (de Estados Unidos, de católicos y de fuentes judías, especialmente estadounidenses) para financiar intervenciones humanitarias. El IOR fue utilizado por el gobierno de Badoglio entre 1943 y 1944 para llevar fondos a los soldados ocultos en Roma, trasladándolos de forma clandestina a la basílica de San Juan de Letrán, y también para el Comité de Liberación Nacional[63]. El paso de recursos económicos a través de las fronteras cerradas de un mundo en guerra fue decisivo para la Santa Sede.
No obstante, el Vaticano no era un centro de relaciones diplomáticas de gran importancia. El historiador Owen Chadwick, al describir el ambiente diplomático en 1936, escribe: «Los servicios diplomáticos necesitaban un cierto número de sinecuras bien pagadas para sus miembros...». Tal era el caso del Vaticano, donde los diplomáticos no demasiado ocupados o al final de su carrera llevaban una vida tranquila en oficinas prestigiosas. En 1942, treinta y siete países tenían representantes diplomáticos ante la Santa Sede, incluida la Soberana Orden Militar de Malta (que también es una orden religiosa católica, dotada de soberanía), aunque no todos residían en Roma.
Embajadas bien organizadas en el Vaticano fueron las de Brasil, Argentina, Chile, Portugal, España y Hungría que, debido al catolicismo de estos países, se preocuparon por tener una representación adecuada. Incluso Eslovaquia, presidida por Mons. Jozef Tiso después de la desaparición de Checoslovaquia tras los acuerdos de Múnich, estaba representada en el Vaticano. El cual, por su parte, tenía como encargado de Asuntos en Bratislava a un sacerdote joven y emprendedor, Mons. Giuseppe Burzio. También Yugoslavia, en 1942, tenía un embajador en el Vaticano, a pesar de que el reino había sido desmembrado y ocupado. El único país de mayoría ortodoxa acreditado ante el Vaticano era Rumanía, donde vivía una importante minoría greco-católica. Algunos embajadores se encontraban en Roma de manera temporal. De hecho, el Anuario Pontificio enumera sus oficinas en algunos hoteles romanos. Otros países estaban representados por italianos, como el marqués Giulio Pacelli por parte de Costa Rica.
La escasa consideración del papel diplomático del Vaticano se muestra en el siguiente caso: desde 1920 Alemania contaba con el mismo embajador ante la Santa Sede, Diego von Bergen, una figura crítica con el régimen hitleriano, que aun así permaneció en su cargo después de la llegada del nazismo. Se había convertido en decano del cuerpo diplomático en el Vaticano pero, por diferencias con el nazismo, mantenía una presencia discreta. En 1943 Von Bergen fue reemplazado por Ernst von Weizsäcker, ministro de Asuntos Exteriores en Berlín, el cual había pedido un cambio de puesto. Conservador, secretamente crítico con la guerra, activo en la diplomacia alemana y no identificado con el régimen, Weizsäcker, sin embargo, no hizo nada para evitar la deportación de los judíos de Roma el 16 de octubre de 1943, salvo evitar una reacción pública por parte del Vaticano[64]. En sus informes en Berlín, describía al Papa como un hombre inseguro y no hostil a Alemania, también para evitar una acción anticatólica por parte de los nazis y la destitución de Pío XII, a la que se oponía. Con su descripción del Papa, mostraba a Berlín la idoneidad de una política no agresiva.
La Santa Sede deseaba tener relaciones con tantos Estados como fuera posible, para reafirmar su carácter de entidad internacional. Un grupo de sacerdotes, todos italianos (con algunas excepciones limitadas), bajo la dirección de Pío XII, seguía con pasión, atención y gran participación los acontecimientos internacionales, no solo en la perspectiva de los «intereses católicos», sino también de la paz, de la política internacional y de las cuestiones humanitarias planteadas por el conflicto. Era un observatorio particular, único entre las cancillerías del mundo. También era la terminal con la que contactaban los episcopados del mundo, las congregaciones religiosas, las personalidades católicas y los sacerdotes de todos los países, así como la red diplomática vaticana. Los archivos revelan la gran cantidad de información que llegaba al Vaticano.
Pío XII
Se ha puesto mucho énfasis en el carácter diplomático de Pío XII. Al fin y al cabo, había desarrollado gran parte de su actividad precisamente en labores político-diplomáticas. Un nuncio un poco más joven que Pacelli, Francesco Borgongini Duca, explicaba así el valor «sacerdotal» del servicio diplomático a un eclesiástico que mostraba perplejidad:
Cuando logramos arrancar de los gobiernos algunas concesiones en favor de la libertad de la Iglesia, del nombramiento de los obispos, de las escuelas católicas, salvamos muchas más almas que cuando confesamos y predicamos. Después, los domingos y durante el tiempo libre de la oficina, seguirás ayudándome a hacer algo bueno por nuestros muchachos...[65].
Esta era la visión de los círculos diplomáticos en los que Pacelli participaba. Después de estar al frente de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, nuncio en Múnich y Berlín, y finalmente secretario de Estado, no tenía experiencia pastoral al frente de una diócesis. Que esta experiencia era necesaria para el papado es una opinión posterior, motivada también por una concepción más «pastoral» de la Iglesia posconciliar. Sin embargo, era un hecho que, desde 1667, un secretario de Estado nunca había sido elegido papa. El último había sido Clemente IX.
Las sombras del inminente conflicto pesaban sobre el cónclave que, el 2 de marzo de 1939, en la tercera votación y en menos de veinticuatro horas, eligió papa al cardenal Pacelli con 48 votos de 63[66]. La alternativa era el italiano Elia Dalla Costa, arzobispo de Florencia, estimado por los cardenales de la península, por aquel entonces muy numerosos. Dalla Costa representaba una figura respetada de «pastor», originario del Véneto, que había pasado su vida en el ministerio pastoral. Un eclesiástico fuerte, apolítico, capaz de mostrar públicamente el desapego de la Iglesia de Florencia durante la visita de Hitler, pero en sintonía con Pío XI[67]. También estaba la candidatura del cardenal Maglione, un diplomático. Sin embargo, a la mayoría de los cardenales les parecía que la experiencia diocesana de Dalla Costa era limitada ante la crisis que se avecinaba. Pacelli estaba mejor preparado gracias a su experiencia internacional y su proximidad a Pío XI. En resumen –y hasta donde podemos saber–, fue elegido sobre todo porque era el mejor diplomático de la Santa Sede y estaba ya al tanto de los grandes asuntos del papado.
Eugenio Pacelli era muy conocido en el colegio cardenalicio, no solo por el puesto central que ocupaba en el gobierno del Vaticano: nuncio en Alemania, donde era popular entre los católicos. Además, como secretario de Estado había realizado dos viajes a Francia y uno a Hungría, Estados Unidos y Argentina. Estos viajes habían sido solicitados por Pío XI, que quería promocionarse. Las visitas habían tenido un carácter popular y pastoral, en contacto con las masas católicas, así como con las autoridades políticas. Su figura, hierática y religiosa, se fundía en el trato humano con la bonhomía y la simpatía romanas. Hombre muy cortés, mostraba condescendencia en las relaciones. Como ya he dicho, era considerado uno de los mejores diplomáticos vaticanos, perteneciente a la generación de los cardenales Marchetti Selvaggiani, Cerretti, Tedeschini y otros.
Sin embargo, había reservas sobre su persona. El cardenal Tisserant no estaba de acuerdo con sus colegas franceses (todos a favor de Pacelli), pues lo consideraba «indeciso, vacilante»[68]. Al parecer fue una iniciativa de los cardenales franceses, a los que se unió Tisserant, el pedir a Pacelli que nombrara secretario de Estado al exnuncio en París Maglione, con quien, además, el nuevo Papa tenía excelentes relaciones y un excelente trato fraterno. «El cardenal Pacelli es un hombre de paz, y el mundo de hoy necesita [ahora] hombres de batalla», argumentaron supuestamente algunos cardenales, según explica el historiador austriaco Friedrich Engel-Jánosi[69]. No eran juicios maliciosos. La personalidad de Pacelli estaba marcada por cierta incertidumbre y era muy diferente al carácter imperioso de Pío XI. Tardini, estrecho colaborador de Pío XI y Pío XII, entonces secretario de Estado de Juan XXIII, lo describe así:
Pío XII era, por temperamento natural, apacible y bastante tímido. No había nacido con el temperamento de un luchador. En esto era diferente a su gran predecesor, Pío XI. Este último, al menos en apariencia, disfrutaba en medio de las contiendas. Pío XII, al menos en apariencia, sufría. Esa misma inclinación, que lo llevó a preferir la soledad y la quietud, lo predispuso más bien a evitar las batallas de la vida.
Y añade:
Su gran bondad lo impulsaba a complacer a todos y a no amargar a nadie... A veces, en los momentos más difíciles, su aguda inteligencia, inclinada al detalle, le presentaba con prontitud y claridad todas las posibles soluciones. Inmediatamente discernía los pros y los contras de cada uno... Así que a veces se mostraba inseguro, vacilante, como si no se sintiera seguro de sí mismo. Había que dejarle reflexionar y orar. Pero no todos lo hacían... Una vez que tomaba una decisión, la ejecutaba: hay que tener en cuenta que era un período delicado. Si la decisión desagradaba a alguien, en este caso, Pío XII prefería... «dorar la píldora».
Tardini, proclive a soluciones contundentes, agrega irónicamente que la «píldora» estaba tan dorada que muchas veces el «paciente» casi no percibía el mensaje. Debido a su carácter apacible, en un momento dado Pío XII temía recibir a «altos dignatarios eclesiásticos y sacerdotes» porque no le gustaba negarles lo que le pedían, a veces con insistencia. Así, en el tema de los nombramientos, y al verse sometido a diversas presiones, el Papa se mostraba inseguro: «Por eso –dice Tardini–... no le gustaba hacer cambios y prefería aplazarlos»[70].
Pío XII tenía un concepto muy alto de su ministerio, hasta el punto de forzar su carácter, insiste Tardini. El prelado habla de un hombre que se transformó durante su pontificado: «Un hombre de paz que se convirtió en un papa de guerra». Tardini recuerda una frase de Pío XII que expresa el alto significado de su servicio: «El papa debe hablar como papa». De hecho, fue un comunicador muy atento, muy concienzudo a la hora de escribir sus discursos, y un predicador ferviente, tanto que Pío XI lo llamaba «orador pentecostal»[71]. Tardini recuerda al papa Pacelli en un homenaje a Pío XII ante la Curia y Juan XXIII un año después de la muerte del Papa. La reconstrucción del personaje del papa Pacelli es realista, lejos del estilo laudatorio habitual en muchas descripciones vaticanas de la época.
Pacelli, un hombre majestuoso, hierático, agudo, a veces delicadamente irónico, políglota, con un fino acento romano (siempre decía: Chièsa