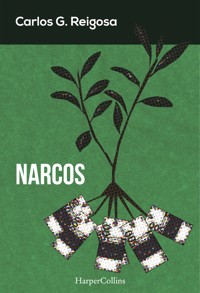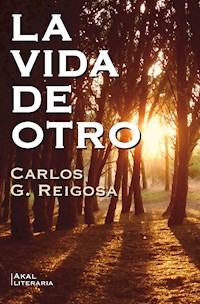9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Último cuarto del siglo XX. Don Orlando, un veterano contrabandista de tabaco, observa desde su castillo de Miraventos la ría que tiene por más hermosa del mundo. Un desconocido quiere arrebatarle el control del negocio y él no descansará hasta descubrir quién es, para combatirlo y aniquilarlo. Sabe que en su mundo, si no se respetan los viejos códigos, sobrevienen los desastres. El detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde investigan unos accidentes de tráfico que parecen ser parte de un ajuste de cuentas. Ellos descubren que detrás de estos hechos se oculta una realidad nueva, intensa, compleja. ¿Quizá una guerra que nadie conoce? ¿Una guerra clandestina, silenciosa, sin nombre? En este proceso todos acabarán condenados a un final inesperado y violento, vibrante. Carlos G. Reigosa logra en esta obra la agilidad y la sobriedad narrativas de la mejor literatura de aventuras, en un ambiente marino ricamente evocado. Imbricada con profundidad y acierto en la realidad histórica española, La guerra del tabaco tiene todos los elementos para convertirse en un clásico de nuestra novela de intriga.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Carlos G. Reigosa
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: La guerra del tabaco
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Juan Carlos Lozano
ISBN: 978-84-16502-29-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
La guerra del tabaco
Índice
Citas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Sobre el autor
Créditos
Al perro que tiene dinero se le llama: «Señor perro».
Proverbio árabe
Hay gentes que son bien acogidas en la sociedad
y que no tienen otro mérito que los vicios
que sirven para el comercio de la vida.
LA R
1
El Club Axexo, situado en un viejo palacete de las afueras de Vilavedra, rebosaba de jóvenes que iban y venían en un trasiego incontenible de viernes por la noche. Una música aturdidora llegaba desde la pista de baile. Inaudibles, invisibles, las olas del mar océano golpeaban, a unos cien metros, en el arenal de La Raja (que ahora llaman «del Coño», por el uso que se hace de él). En el aire, tibio, se percibía una fragancia de primavera avanzada.
El camarero Arcadio Louro, un mozo alelado de mejillas rojas y sonrisa servil, estaba pendiente de Remigio Caaveira, un cincuentón corpulento y fuerte, que ofrecía, al pie de la barra, una imagen de recio roble solitario.
—¿Otra más, don Remigio?
El mozo dejaba ver en su tono el temor y la admiración que el cliente le inspiraba, sin llegar nunca a saber cuál de los dos sentires le venía de más hondo.
Remigio Caaveira tenía la costumbre de exigir ser tratado «como un doctor», porque decía que él curaba la peor de las dolencias: la falta de dinero. Y Arcadio lo trataba siempre de don, por si acaso: don Remigio por aquí, don Remigio por allá, recibiendo con la misma sonrisa una buena propina o una mala palabra, y sin adivinar nunca a qué se debía una u otra.
—¿Otra copa, don Remigio?
Remigio Caaveira respondía cuando se le antojaba. Pero él ya le había cogido el tranquillo y sabía que era a la tercera casi siempre cuando gruñía una respuesta. Por eso siguió a la espera, sin atender a otros clientes.
Remigio, trajeado de alpaca, con la corbata medio floja y un whisky en la mano, acechaba sobre la pista de baile. Arcadio Louro vigilaba su quietud y su sosiego. Le llamaba la atención que la cabeza de Remigio, con ser grande y tosca, pareciese menuda y delicada sobre las colosales proporciones del resto de su cuerpo. «Parece una bombona de butano con el tapón encima», se dijo, y se estremeció al imaginar que el observado pudiera adivinar su pensamiento.
Arcadio Louro había oído muchas habladurías sobre Remigio. Decían que era un hombre capaz de matar un buey de un puñetazo, y aun había quien aseguraba que se lo había visto hacer. Arcadio nunca presenció tal cosa, pero no le era difícil creerlo. Porque algo sabía con certeza: los enemigos de Remigio, que los tenía, hacían lo posible para no tener un encontronazo inoportuno con él. Quizá recordaban que un día le reventó el estómago a un vecino con solo llevárselo por delante, en apariencia sin querer, contra el gozne de una puerta. Esto lo sabía Arcadio, porque esa puerta había sido justamente la del Club Axexo.
—¿Otra más, don Remigio?
—Otra. ¿Qué hora es?
—Son las dos. Aún es temprano.
—¿Temprano…? Anda, diles a Tina y a Rosenda que vengan.
—Tina está con su novio.
—Que lo deje, coño, ¿o es que le sobra la pasta?
El camarero, sin perder la sonrisa, fue hacia un grupo formado por varios mozos veinteañeros. Habló con uno de ellos y después llamó aparte a una de las chicas, una joven de unos dieciocho años, morena y vivaracha, que vestía una minifalda oscura. La muchacha lanzó alrededor una mirada endiablada, como si las palabras del camarero la hubieran irritado, pero enseguida se puso en camino hacia donde estaba Remigio.
—¿Qué quieres ahora? —le preguntó.
—¿Qué voy a querer? Pareces tonta —respondió Remigio.
—Quedamos en que ibas a tener un poco más de cuidado. Estoy con mi novio y no quiero problemas.
—¿Quién es? —dijo Remigio aguzando la mirada sobre el grupo—. ¿Es Ricardo de Belvís? Si es él, no hay problemas; es del negocio. Ese es socio. Pero una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh?, que cada uno tiene su sitio. Tú quieres dinero, ¿no? Pues yo tengo dinero. Así que vamos a lo nuestro. Y Rosenda, ¿viene o se queda?
—Viene. Fue al baño.
—No estará con el mes, ¿no?
—¡Y yo qué sé! No le llevo la cuenta.
—Está bien, está bien —Remigio endulzó el tono y empezó a sonreír—, no te pongas así, que vamos de fiesta. Despídete del mocito y dile que el tío Remigio se encarga de dejarte en casa, para que nadie se propase contigo esta noche.
—Cabrón —silabeó Tina, entre la reprobación y la complicidad.
Remigio le guiñó el ojo y ella se volvió hacia el grupo del que provenía. Por el camino, se cruzó con Rosenda, que llegaba de los lavabos. Era una mujer alta y rubia, de casi treinta años, de buen ver, pero de gesto apagado, como si la inteligencia nunca hubiera dejado una huella demasiado honda en su expresión.
Remigio la saludó con un cachete en las nalgas.
—¿Qué? ¿Vas a responder bien hoy?
—Yo siempre respondo.
—Eso es cierto… a medias. Tú puedes poner mucho más de tu parte, porque tienes muy buen cuerpo. Solo tienes que dejarte llevar. Hay que sacarle partido a todo esto —el gigante señaló las formas de la mujer—; no se puede desperdiciar nada.
Rosenda sonrió sin ganas. Él añadió:
—Si no lo aprovechas ahora, te va a llevar el demonio. Después, será tarde.
—¿Adónde vamos hoy? —preguntó ella.
—A un sitio que ya conoces.
—¿A Raiceira?
—Sí.
—No me gusta.
—¿Por qué?
—No hay nada cerca, ninguna casa.
—Hay cama, comida y bebida. ¿Qué más hace falta para festejar?
Rosenda no añadió nada, y los dos, callados, esperaron a Tina, que muy pronto estuvo de vuelta. Remigio sacó del bolsillo un puñado de billetes y dejó varios sobre la barra. El camarero, siempre atento, acentuó su sonrisa servil: esta vez le había correspondido una propina de cuatrocientas pesetas, ¡menos daba una piedra!
Los tres salieron hacia el aparcamiento al aire libre que había a la entrada y subieron al coche de Remigio Caaveira, un viejo Mercedes de color rojo. Una vaharada marina, refrescante, los envolvió cuando pasaron junto a la playa de La Raja, camino del cantil de Raiceira, que quedaba a unos cuatro kilómetros por la carretera de la costa.
Remigio, con seis copas encima, canturreaba alegre, mientras Tina, a su lado, le acariciaba la entrepierna y le hurgaba en la bragueta. Desde el asiento de atrás, Rosenda le había aflojado el nudo de la corbata y, al tiempo que le desabotonaba la camisa, le besaba el cuello y le mordisqueaba una oreja. El coche avanzaba a toda velocidad, pero el conductor, a pesar de los muchos placeres, no se distraía y sujetaba el volante con firmeza entre las manos.
Por la Cuesta del Viento fueron al cruce de Cumio, desde donde se veían reverberar las aguas del océano bajo una pálida y neblinosa claraboya lunar. En lo alto, tomaron la carretera que bordea el acantilado. Remigio no llevaba ya más ropa puesta que la que quedaba sobre sus rodillas. Pero no le importaba, porque por aquel desvío casi no pasaba nadie, ni había pueblos ni aldeas.
—Despacio, nena, despacio —le dijo a Tina, que se aplicaba sobre él, con la cabeza debajo del volante.
Tina no le hizo caso, que era mujer difícil de frenar cuando le cogía gusto a algo. Remigio la apartó con cierta brusquedad al descubrir por el espejo retrovisor la luz de un coche que había tomado también la carretera del cantil. «¿Quién cojones será? —rezongó entre dientes, aún ininteligible—. ¿Qué se le perdió por aquí?».
El coche apareció enseguida detrás, con las luces largas encendidas, de modo que, más que luces, lo que Remigio veía era un gran resplandor que casi lo cegaba. Aceleró y se pegó a la derecha para dejarle pasar. Pero aquel coche, en vez de adelantar, se acercaba más aún a la parte trasera del suyo. Iban a noventa por hora. «Carajo, carajo». La cabeza de Remigio empezó a cavilar intensamente, en el intento de hacerse una idea sobre lo que ocurría. «Carajo, carajo». Estaba ya cerca de la curva de Raiceira, sobre un precipicio de más de cincuenta metros. «Carajo, carajo».
Se percató en un instante de la situación: si frenaba, el coche que venía detrás lo lanzaría por el acantilado. Si seguía a la velocidad que llevaba, no podría tomar la curva, cubierta de arena, e iría a parar al fondo del peñascal. Porque ya no le quedaba ninguna duda sobre las intenciones de los hombres que lo seguían: estaba claro que venían a por él.
Apartó de un cachete a Tina. «Carajo, carajo». Ni frenar, ni acelerar. Ni frenar, ni acelerar. ¿Pues qué hacer? Solo vio una salida: estrellarse contra las rocas del lado izquierdo; no era una buena solución, pero siempre era mejor que rodar por el precipicio. ¿O había otra solución? La cabeza de Remigio trabajaba deprisa, como si las copas y la brisa marina lo despejaran de repente. Conocía bien aquel camino, mejor que nadie, y se le tenía que ocurrir algo, alguna salida. Repasó el trayecto. Disponía de muy pocos segundos.
Fue entonces cuando se le reveló una nueva posibilidad, quizá la única salvadora: dejarse llevar casi hasta la misma curva y, antes de entrar en ella, lanzar el coche contra unos pinos jóvenes que crecían sobre la margen izquierda. Había hecho allí el amor muchas veces y conocía la zona: sabía que, entre grandes peñas, había un estrecho corredor que solo tenía árboles. «Carajo, carajo». Y, si tenía suerte y los pinos resistían, no saldría despedido por el otro lado. «Carajo, carajo…».
Las dos acompañantes de Remigio supieron lo que pasaba cuando oyeron unos disparos que hicieron añicos los cristales traseros del coche. Rosenda soltó un grito y Remigio les ordenó que se agachasen, mientras él, acelerando aún más y avanzando en zigzag, lograba llegar a la zona escogida. Desde el coche de atrás, que había empezado a frenar ante la proximidad de la curva, le tiraron otra ráfaga de disparos, que estallaron en la carrocería y le reventaron una rueda trasera.
Remigio sintió una quemazón en el brazo izquierdo y supo que una bala le había rozado. Pero no prestó atención, pendiente solo de un coche cada vez más difícil de controlar, aferrado al volante y con el acelerador a fondo. Cuando vio la zona de pinos de cuatro o cinco años, giró el volante y lanzó el coche sobre ellos. Durante unos segundos interminables oyó a su alrededor los gritos de las mujeres, el estrépito de los árboles quebrados y el estallido de los cristales, reducidos a añicos. Después, un largo y extraño silencio, y el ruido leve de un coche que se alejaba.
Eran las seis de la mañana y Arcadio Bauluz dormía como un ángel. Asturiano de Castropol, casado con una gallega y padre de un niño que vio sus primeras luces en Vigo, hacía solo una semana que se había hecho cargo de la sucursal en Vilavedra del Banco Guía (Banguía), uno de los ocho grandes de España. Había pasado siete años en Cáceres y dos en León, y cuando vio la posibilidad de volver para un puerto de mar cerca de su tierra, casi no lo pudo creer. Vilavedra era su sueño dorado, y así se lo había dicho a todos los que quisieron escucharlo. Desde que supo de su nuevo destino, todas las noches soñaba con la caricia del mar y con el ir y venir de las olas, y sentía un gran sosiego interior. Vilavedra bien podía ser la ciudad en la que pasase el resto de su vida.
Bauluz había llegado al pueblo quince días antes —aunque solo hacía una semana de su toma de posesión— y había alquilado un piso justo encima de la sede bancaria. Su mujer, Cecilia, y su hijo, Luis, no podían estar más satisfechos. Ella, natural de la vecina A Estrada, también estaba segura de haber encontrado en Vilavedra el sitio ideal para su vida en común, para su futuro.
Eran las seis de la mañana y Arcadio oía, en sus sueños, unos golpes apremiantes, que no adivinaba de dónde procedían. Por más esfuerzos que hacía, no lograba que encajasen con nada de lo que tenía ante sí: el mar dulce y suave de una ría gallega en un día de verano. Pero los golpes arreciaban y, como si fuesen el anuncio de algo que se acercaba, cada vez sonaban más fuertes. Tan fuertes que Arcadio, harto de rechazarlos por impropios de su pacífica ensoñación, tuvo que despertarse.
—Pero ¿qué pasa? —le preguntó su mujer, que acababa de sentarse en la cama, a su lado.
—No lo sé. Parece que llaman a la puerta del banco. Voy a ver.
Mientras se levantaba, oyó con claridad el primer grito que llegaba de la calle:
—Abre de una puta vez, coño, ¿o estás sordo?
—¿Quién va? ¿Quién es? —dijo Arcadio asomándose a la ventana.
—¿Quién ha de ser? Soy yo, Remigio Caaveira. Abre, me cago en el padre que te hizo; abre de una vez.
—Perdone, pero yo no lo conozco a usted de nada.
—¿Que no me conoces? Pero tú… ¿quién coño eres tú?
—Soy el nuevo director del banco. Y, si no se marcha de ahí ahora mismo, voy a llamar a los guardias. ¿O cree que se puede escandalizar así, a estas horas, sin que pase nada? Esta es una ciudad de orden.
Remigio achicó los ojos para ver mejor a aquel sujeto, que se le figuró el mayor badulaque del mundo. El más imbécil. El más estúpido. El más… Pero enseguida comprendió la situación: el banco había cambiado de director, y él, que lo sabía, acababa de recordarlo ahora. Sin embargo, no pudo refrenar la rabia que sentía.
—Abre, si no quieres arrepentirte toda la vida —dijo con voz ronca—. Abre el banco, que tengo que hacer unas gestiones urgentes.
—El banco abre a las nueve.
—Este banco abrió siempre cuando a mí me dio la gana, y así ha de seguir. ¿A quién conoces aquí, me cago en…? ¿Conoces a Don Orlando?
—Sí, lo conozco. Don Orlando es una buena persona: no puede tener nada que ver con usted.
—Deja de hacer el gilipollas, coño. Llámalo por teléfono y dile que estoy aquí…, que está aquí Remigio, herido y jodido.
—¿Herido?
—Llámalo enseguida, si no quieres tener que salir escopeteado de este pueblo.
Arcadio acechaba en la oscuridad para adivinar el estado real de Remigio Caaveira. Descubrió que el hombre sostenía un brazo con el otro, como si realmente estuviese herido. Observó también que tenía la hombrera de la chaqueta desgarrada y una sombra como de sangre en la cara.
El director de la sucursal bancaria volvió adentro y, con el asombro en la mirada, se dirigió al teléfono y marcó el número de Don Orlando. El aparato sonó largamente, hasta que una voz somnolienta respondió del otro lado. Arcadio preguntó por Don Orlando. La voz adormecida respondió que se ponía enseguida. Cuando lo reconoció a través del hilo, Arcadio le explicó la situación. Don Orlando, sin inmutarse, le ordenó:
—Déjele entrar y dele lo que le haga falta. Y procure que no lo vean mucho. Después pasaré yo por ahí.
—Pero…
Don Orlando colgó, sin más explicaciones.
¿Qué misterio era aquel? Arcadio seguía con el teléfono a la altura de la oreja, a la espera de que la comunicación se restableciese. Después, colgó despacio —como si no quisiese meter ruido—, se puso la bata de andar por casa y salió escaleras abajo. Pasó al banco por la entrada interior, encendió las luces y abrió la puerta de la calle. Remigio Caaveira, bravo y recio, entró como un trueno y fue hacia la mesa del director. Levantó el teléfono y marcó un número. Durante varios minutos, Arcadio Bauluz oyó cómo le contaba en detalle a Don Orlando todo lo que había pasado. Un accidente de coche provocado por unos asesinos. Una mujer muerta, una tal Tina. Otra con heridas, Rosenda. Y él, con un brazo rozado por una bala. Arcadio no salía de su asombro, y se preguntaba en qué mundo estaba. No oía las palabras de Don Orlando, pero observaba la expresión de Remigio, que asentía. Estaba recibiendo instrucciones. Pero ¿qué instrucciones? ¿Qué otra cosa podía hacer aquel hombre que no fuese denunciar el hecho y ponerse en manos de la justicia?
Remigio terminó de hablar y casi escachó el teléfono al colgarlo.
—Y bien, tío mierda, ¿entiendes ahora lo que pasa…? No entiendes nada, ni tienes nada que entender. Ni oíste nada. Ni siquiera me viste hoy, ¿está claro…? Anda, dame de ahí seiscientas mil pesetas.
—¿Seiscientas mil…? Pero ¿tiene usted cuenta aquí?
—Tengo cuenta, pero no se te ocurra descontar nada de ella. Ningún movimiento en mi cuenta, ¿entiendes? Eso ya lo arreglarás con Don Orlando. Ahora dame las seiscientas mil pesetas.
—Pero…
—Déjate de peros, coño; no hagas las cosas más difíciles. Dame las seiscientas mil pesetas y cállate, hostias.
Arcadio fue a la caja, mientras Remigio hacía una nueva llamada, esta vez a un tal Manuel Bendaña, al que Arcadio había conocido dos días atrás, propietario de una casa de alquiler y venta de coches y persona de bien, como Don Orlando… ¿Qué estaba pasando allí? ¿Qué relación podían tener aquellos hombres honrados con el zafio animal que tenía delante y que hablaba de asesinos, tiros y muertes? Arcadio dudó un instante si no estaría todavía soñando. Para asegurarse, apoyó una mano en la pared y presionó con la llave sobre un dedo. El dolor, punzante, lo devolvió a la realidad. No estaba dormido. Si acaso, estaba más despierto que nunca desde que había llegado a aquel pueblo.
Remigio le dijo a Bendaña que mandase un coche a recogerlo, que tenía que volver al lugar del accidente, y que llevase una lata con gasolina. Le indicó también que avisase a un tal Toño Balsa para que fuese con él.
—Ya hablé con Don Orlando —dijo Remigio por teléfono—. No podemos dejar que se vean los agujeros de las balas.
—…
—No, no es grave, es solo una bala que me hizo un rasguño en un brazo.
Colgó el teléfono, cogió con brusquedad el dinero que Arcadio Bauluz sostenía en la mano y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia Arcadio y le apuntó con el dedo índice:
—Tú, ciego, sordo y mudo, ¿eh? O muerto, ¿me entiendes?
Arcadio Bauluz no articuló palabra. Remigio Caaveira seguía con su mirada de fiera sobre él:
—Si eres listo, puede haber ganancias también para ti. Si no, solo habrá desgracias. La cosa no tiene más vueltas.
Minutos después, Bauluz vio desde la puerta cómo llegaba un coche a toda velocidad y cómo Remigio Caaveira desaparecía en él. Era un BMW matrícula de A Coruña. El director de la sucursal bancaria respiró con alivio, aunque seguía sumido en la mayor confusión. Cerró la puerta con movimientos pausados y subió a su piso.
—¿Qué era? ¿Qué ha pasado? —le preguntó Cecilia.
—Nada.
—¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería?
—No lo sé. Pero no deshagas las maletas. No sé si nos quedaremos aquí.
—Pero, Arcadio, ¿por qué no nos vamos a quedar? ¿Qué pasó?
Arcadio fue al lado de su mujer, se sentó en la cama y empezó a contarle en detalle lo que había ocurrido.
—Pero, ¿entonces? —dijo ella.
—Entonces… No sé. No entiendo nada.
2
El periodista Carlos Conde, pelo canoso y bigote abundante, miró con desgana su imagen en el espejo. Había trasnochado y bebido más de la cuenta y tenía un sabor agrio en la boca, como si masticase cardos, y la saliva, espesa, le parecía un chicle interminable. Unas ojeras hondas amodorraban sus párpados, que por un instante imaginó de sapo. Terminó de afeitarse y empezó a vestirse. Rechazó un pantalón sin estrenar que había comprado el día anterior y escogió un viejo vaquero, una camisa blanca y una cazadora de cuero. Volvió entonces ante el espejo para comprobar si había mejorado su apariencia. Pero no hubo sorpresas.
—¡Mierda! —fue el resumen que hizo de la situación.
Salió a la calle —Compostela, un día más, amanecía oscura— y dirigió sus pasos hacia la Praza do Toural, para comprar los periódicos. Seguía con interés unos reportajes que publicaba El Correo sobre el contrabando en las rías gallegas y quería leer el nuevo capítulo. Compró también otros diarios gallegos y dos de Madrid. Con ellos debajo del brazo, fue para el Café Derry, donde, acodado sobre una mesa, comenzó a ojearlos.
Leyó con detenimiento el capítulo de El Correo y echó un vistazo a los otros periódicos, hasta que, cansado de pasar hojas sin enterarse de nada, los dejó sobre una silla. Encendió su cachimba y saboreó un tabaco danés que le había traído un amigo suyo, simpatizante del grupo ecologista Greenpeace. Estaba encantado de su aroma y exhalaba el humo como si perfumase el aire en vez de contaminarlo. Sin embargo, la lengua seguía pareciéndole una estopa, y la saliva, un caldo rancio y recalentado.
El camarero, que lo vio en aquella actitud de relajo, casi de abandono, se interesó por él:
—¿Qué pasa, don Carlos? Parece que hoy no tiene muchas ganas de trabajar.
Carlos Conde simuló que volvía de un largo sueño y observó al camarero sin expresión, como si mirase a un desconocido. Después, con una sonrisa cargada de ironía, comentó:
—Compostela no se hizo para trabajar, amigo. Dios no señaló esta ciudad con una estrella para que sea como las demás, habitada por una tropa de currantes de mierda. Compostela fue hecha para mostrar al mundo otra manera de vivir y de disfrutar. Y, como no nos demos cuenta pronto y cambiemos, será destruida, anegada probablemente, por olvidar su alta misión de ejemplo para la humanidad. Ya lo verás, ya verás que es así. Está escrito.
El camarero parecía divertido. Carlos Conde, mientras recogía los periódicos de la silla aledaña, aún insistió:
—Compostela no fue creada para dar el callo; no, señor. Trabajar va contra su propia naturaleza: ¡por eso nos cuesta tanto hacerlo!
El camarero se alejó con una sonrisa y Carlos Conde comenzó a pasar las hojas de un diario, sin que en su mente quedase memoria de ninguna de las noticias que leía. Volvió atrás algunas hojas y se detuvo en la página de sucesos. Tres muertos en un accidente de tráfico en Betanzos. Un herido en una pelea en Lalín. Un coche incendiado sin víctimas cerca de Vilavedra. Nada más. Ni siquiera los accidentes tenían interés.
Ya no sabía si pasar las páginas para adelante o para atrás, y, sin decidirse, optó por seguir leyendo los sucesos: las edades de los muertos en Betanzos (los tres de veintipocos años), la identidad del herido en un altercado cerca de Lalín (Antón Grade, marinero en tierra) y el nombre del dueño del coche abrasado (Remigio Caaveira), que salió ileso porque pudo escapar del automóvil antes de que las llamas lo alcanzasen.
Carlos Conde miró largamente el nombre de Remigio Caaveira, sin pestañear. Su cabeza, estimulada por la súbita aparición, trabajaba como una batidora, a toda marcha, removiéndolo todo. Datos y más datos cruzaban por su mente en complicadas combinaciones. Porque Carlos Conde sabía muy bien quién era Remigio Caaveira. Y sabía que aquel no era un accidente de tráfico más. Y no lo era porque no podía serlo. Porque iban ya siete accidentes de tráfico inexplicables de personas vinculadas a una misma labor: el contrabando de tabaco (y no solo de tabaco). Demasiadas coincidencias. Siete accidentes que nunca salieron de las páginas de sucesos de los periódicos ni merecieron más líneas que las de otros hechos de la misma índole. Sin embargo, Carlos Conde, que llevaba bien la cuenta, sabía que aquel era el séptimo, y que detrás de este número se ocultaba una realidad más compleja. ¿Quizá una guerra que nadie conocía? ¿Una guerra clandestina, silenciosa, sin nombre? Solo los muertos —tres, que él supiese— tenían identidad. ¿Eran los primeros cadáveres de una disputa secreta, soterrada, aún invisible?
Carlos volvió a leer la noticia: «Remigio Caaveira, hombre muy conocido en la comarca, salvó milagrosamente la vida al abrirse la puerta de su lado y salir despedido antes de que el coche se incendiara». El propio Remigio contaba el accidente unas líneas más abajo: «Suerte que iba yo solo, porque allí pudo morir gente». Sobre la causa, admitía, muy confusamente, que se había quedado dormido y que el coche se salió de la carretera por un corredor de pinos jóvenes. Nada más, ningún otro detalle. Remigio Caaveira a salvo, el coche destruido por las llamas y…
—… ¡se acabó el cuento!
Carlos Conde sintió un escalofrío. Aún no hacía un mes que había recibido una seria amenaza, después de publicar un reportaje en una revista nacional de gran tirada, el semanario del que era corresponsal en Galicia. Una voz de hombre le había dicho por teléfono: «Cuesta poco mandarte un amiguiño. No escribas más, no tientes al diablo». Era la segunda llamada que había recibido, porque seis meses antes, también después de un reportaje que llevó a la cárcel a tres individuos de segunda fila, había tenido otra: «Vas a dejar de escribir muy pronto». Todo parecía indicar que no había relación entre las dos llamadas —la segunda no parecía continuación de la primera—, pero no sabía si esto era bueno o malo. Lo único de lo que estaba seguro era de que tenía entre sus dedos el fino hilo de lo que le parecía una buena historia y no lo iba a soltar… Aunque iba a tomar precauciones; por primera vez en su vida, iba a tomarlas en este asunto.
Con una repentina idea en la cabeza, pagó la consumición y salió a grandes pasos hacia su casa. Quería hacer una llamada telefónica cuanto antes y ponerse a trabajar en el caso. Percibía que todo el cansancio se había desvanecido y que la cabeza le respondía, despejada y diligente; se sentía bien, por lo tanto, y estaba contento. Tenía una historia que… nadie más tenía: ¿qué mayor satisfacción podía desear un buen periodista?
Camino de su casa, Carlos Conde canturreaba La mauvaise réputation (¡cómo pasaban los años!), tratando de imitar el acento intencionado, satírico, de Georges Brassens:
Au village, sans prétension
J’ai mauvaise réputation…
Tout le monde médit de moi
Sauf les muets, ça va de soi.
A Nivardo Castro le dolían los pinreles. Había andado todo el día detrás de una señora descarriada, por encargo de su marido, y, al llegar la noche, sentía las plantas de los pies deshechas. Pero como esto era lo único que sentía deshecho, no se encaminó para su casa, ni siquiera para el Club Mastín (donde trabajaba su compañera Cristina), sino que, llevado quizá por la nostalgia, se encaminó hacia el Small Trumpet, una vieja barra americana que frecuentaba cada vez menos.
Dentro, sentado en un puf, con los pies sobre una banqueta que hacía de escabel y con una muchacha que decía llamarse Laura a su lado, Nivardo recordó que había sido justamente allí, en aquel local, donde, doce años antes, había conocido a un americano apellidado Stevenson —Arthur Frederick Stevenson— que cambió radicalmente su vida, orientándola o desviándola por el lado de la aventura y de la investigación privada. Fue él quien le hizo la extraña propuesta de ir a Nueva York e incorporarse a su empresa de seguridad; una oferta que le hizo desternillarse de risa, cuando se la hicieron, pero que después terminó por aceptar. Así había llegado a ser un miembro más de la Stevenson Co., un pequeño ejército de aventureros, escoltas, detectives privados y guardas de toda suerte y condición, con presencia en Estados U nidos y en otros países de América y Europa. ¿Cómo olvidar al viejo Terry Kirkmann, que le había dado las primeras clases de investigación y que tantas veces le había dicho que «lo probable es siempre sospechoso»? ¿Cómo no recordar al chino taoísta Guo Ji-yu, que, aparte de las artes marciales, le había enseñado a ver el mundo desde una vertiente humana y vital tan distinta…? Una docena de años habían pasado ya y, sin embargo, le parecía que había sido ayer.
Eran las cuatro de la mañana y Nivardo miró a su acompañante con cariño, pero sin lograr desprenderse de una inquietud que le había surgido por la tarde cuando veía la televisión, mientras esperaba en un bar de Carabanchel a su compañera Cristina. Era un programa sobre el sida en el que, para explicar los riesgos de contagio, mostraban el testimonio de una mujer casada que solo había tenido una única relación sexual fuera del matrimonio, en un festival de rock: pues bien, la mujer había contraído el sida en aquella única oportunidad. «¡También tuvo mala suerte, coño!».
En esto pensaba Nivardo al lado de Laura, una joven de largas guedejas doradas y cara pálida, que lo miraba con una sonrisa dulce y algo desmayada. Nivardo recordó entonces a su amigo Carlos Conde, que, en una situación semejante —hipocondríaco, Virgo zodiacal—, fue a preguntar a unos amigos con quién se había acostado antes su acompañante, hasta establecer una línea de seis o siete nombres que, cuando menos, no tenían o no se les conocían síntomas de tal enfermedad. Quizá por esto, Nivardo consideró absolutamente telepático que una de las camareras, Luisa, viniese hacia él y le dijese que lo llamaba por teléfono un tal Carlos Conde. ¿Carlos Conde? ¿A las cuatro de la mañana? ¿A aquel club?
Nivardo Castro recorrió la corta distancia que lo separaba del aparato y preguntó:
—¿Quién es?
—Soy yo, coño. Soy Carlos. Llevo todo el día tratando de dar contigo.
—Ando con mucho lío en estos tiempos —dijo Nivardo con segundas.
—Pues ya deberías estar descansando. ¿Recuerdas lo que te dije el otro día? El asunto está al rojo vivo. Hablé con los de mi revista y están de acuerdo en que me eches una mano, en que cuente contigo…, si no subiste la tarifa. ¿Cuándo puedes venir?
—¿Cuándo quieres que vaya?
—Mañana mismo.
—Está bien. Así dejo de seguir a una imbécil que no sé cómo convenció a su marido de que puede estar liada con alguien. ¡Como si hubiese alguien capaz de liarse con un espantajo como ella! Una histérica de mierda que va de un lado para otro sin parar y que me tiene los pies jodidos.
—Mejor así. Te espero mañana. Dime en qué avión llegas.
Nivardo anduvo rápido. Se despidió de Laura —«otra vez será»— y salió a la calle. Detrás de él quedaban los viejos farolillos rojos del Small Trumpet, que le daban al lugar un aire cutre y pecaminoso. Respiró hondo y se sintió a gusto. Ir para Galicia era algo de lo que siempre se alegraba. Muchas veces pensaba en retirarse de una vez —«¡algún día será!»— a aquellas tierras de su Mondoñedo natal, allá por las cuestas de Lindín, bordeando el antiguo Cordal de Neda… Solo con pensarlo percibió un aroma de tojos, brezos y urces, y un viento relinchante y brumoso le acarició la cara. La voz del poeta Noriega Varela, como si saliese de entre las paredes del seminario de Mondoñedo —donde él había hecho sus primeros y únicos estudios—, se acomodó en sus oídos para confiarle un viejo anhelo:
Teño de ollo hai moitos anos
vivir na máis brava cume
da Galicia, entre os peisanos,
que, sentados nos escanos,
invernan preto do lume.
Do que vai pra terra extraña
contan que aló ben se apaña;
pro polo millar tesouro
non troco as froliñas de ouro
con que te vistes, montaña.
Si no mundo hai bes seguros,
que se logran sin conxuros,
que non demandan traballos,
son os teus aires, tan puros,
e as sombras dos teus carballos.
¡Aquellos aires…! Noriega Varela sabía de lo que hablaba. Y Nivardo Castro sintió, mientras caminaba, que la morriña inicial daba paso a un estado general de satisfacción y de euforia. Y aún no sabía muy bien por qué. Porque, ¿por qué era?
3
El debate sobre el origen de las rías gallegas fue muy rico en los últimos cien años, con muchas e innovadoras teorías que se sucedieron en poco tiempo. Los nombres de sus autores llenan enciclopedias: Von Richthofen, Schurtz, Lautensach, Carle, Torre Enciso, Mensching, Pannekoek, Nonn, Vanney, Pérez Alberti… Don Orlando, enamorado de su ría de Arousa, conocía algunas de estas teorías, pero nunca se sintió atraído por ninguna, ni siquiera estaba seguro de querer entenderlas. Él siempre tuvo como única verdadera la leyenda que data el origen de las rías en un tropiezo de Dios cuando estaba haciendo el mundo. Una leyenda según la cual el Creador, al resbalar, apoyó la mano en una tierra aún blanda, dejando así grabadas en el suelo las cinco Rías Bajas: la de Cee y Corcubión, la de Muros y Noia, la de Arousa, la de Pontevedra y la de Vigo. Nunca se le ocurrió pensar que fuese de otra manera. Porque las Rías Bajas eran, para él, la suma perfección, solo explicable como obra divina. Sobre todo cuando, al caer la tarde, el sol jugaba al escondite sobre las últimas olas. Era entonces la hora del gran sosiego, del más grande aquietamiento, de la calma suprema…
Don Orlando acostumbraba contemplar la ría desde la torre del homenaje de su casa, que un día había sido fortaleza de Miraventos, en los dominios de Pedro Madruga, luego arrasada por los irmandiños[1], más tarde desmoronada por el tiempo —más bravo aún que los irmandiños— y, al cabo, reconstruida por Don Orlando. Desde allí observaba largamente aquella ría llena de vida, que a tanta gente daba alimento y sosiego. Una ría que no tenía sentido sin aquella tierra, pero también una tierra que no tenía sentido sin aquella ría. Una ría-madre, como él decía; con mayúsculas, esto es, una Ría-Madre: la Ría-Madre de Arousa, la Ría Más Ría de Todas las Rías del Mundo.
La leyenda decía que Dios, al contemplar tanta belleza, después de su tropiezo, había decidido poner a los gallegos en aquella tierra… para compensar. Una parte chistosa que Don Orlando casi siempre omitía. Porque para él los gallegos eran también parte de la ría, y estaba convencido de que esta sería muy distinta si sus habitantes fuesen, por ejemplo, japoneses. Estaba seguro, entre otras razones, porque se lo habían dicho unos japoneses que habían estudiado las rías y que habían concluido que no tenían igual en el mundo. En el Mundo Entero. En el Universo. ¡Tanto y tan razonablemente amaba Don Orlando su tierra!
Con los ojos puestos sobre las aguas del mar, Don Orlando esperaba la llegada de Remigio Caaveira. Todo el mundo sabía que Remigio era uno de sus hombres de confianza: un bruto, ciertamente, pero un bruto de una pieza, es decir, un hombre incapaz de traicionarlo. Quizá por esto, Don Orlando demostraba tenerle mucha estima. Remigio hacía el trabajo sucio, y lo hacía bien, sin rechistar, sin fallar nunca. Pero el suceso de tres días antes —aquel coche en llamas con una prostituta muerta— lo tenía en desasosiego. Sabía que solo el propio Remigio y él conocían todos los detalles de lo ocurrido, pero… Don Orlando movió la cabeza con desencanto, inquieto.
La hija de Don Orlando, una joven de veinte años, no muy agraciada, pero amable y servicial, entró en la terraza de la torre y le anunció que Remigio acababa de llegar.
—Dile que pase.
A Don Orlando le gustaba comentar en la torre las cosas importantes. Tenía la sensación de que era un lugar invulnerable, donde podía decir lo que quisiese sin el riesgo de ser oído por ningún intruso casual o intencionado. La torre era su espacio por excelencia. El Mejor Espacio del Mundo. El Más Seguro.
—¿Se puede?
—Pasa, Remigio.
Remigio Caaveira entró y se acercó a Don Orlando. Su imagen era grande y fuerte, como siempre, pero, ante su jefe, parecía como si quisiese disimularlo. Quizá por ello se mostraba encogido y reverencial. Don Orlando lo miró con una mezcla de afecto y de distancia, unas armas que sabía manejar con mucho tiento en las relaciones personales. Remigio hizo un movimiento de hombros, como si acogiese resignado alguna esperada reprobación. Pero nada hubo. Don Orlando, después de invitarlo a entrar, seguía con los ojos puestos sobre su amada ría.
Remigio permaneció callado. Admiraba a Don Orlando siempre, pero sobre todo cuando hablaba, en público o en privado. Lo admiraba por la firmeza con que aseguraba que «tenemos las mejores almejas del mundo» o que «no hay ostras como las nuestras en todo el Universo». Remigio, como todos los demás vecinos de la villa, había empezado a tratarlo de don cuando comenzó a echar barriga. Y cuanta más barriga echaba, con más don lo trataban. Hasta que, sobre los noventa kilos, logró el reconocimiento unánime. Su gordura era el símbolo de su prosperidad, y la prosperidad, el símbolo de sus títulos, si no académicos, sí nobiliarios; no en vano vivía en el castillo de Miraventos, con vistas sobre la ría. Además, Don Orlando había sido alcalde de Vilavedra cuando había querido. Y había dejado de serlo también por su voluntad. Y ahora era alcalde quien a él le apetecía. «Porque Don Orlando —murmuraba a veces el propio Remigio, con deslumbramiento— es mucho Don Orlando de Dios. Que sin Don Orlando, nada sería igual, ni Vilavedra tendría lo que tiene, ni nada sería nada».
—¿Está todo preparado? —preguntó Don Orlando sin volverse.
—Está. Solo falta fijar el momento.
—La mama[2] está ya en alta mar. La operación será mañana por la noche. Tú llevarás los papeles[3]. Y cuida que nadie meta la pata. Hay algo raro en el ambiente y no sé qué es.
—No se preocupe.
Don Orlando calló, y su silencio fue como una leve censura a Remigio por sus palabras confiadas. Porque, ¿cómo no se iba a preocupar, cuando estaba pasando lo que pasaba? Remigio lo entendió así y, para cambiar de asunto —y, de paso, satisfacer a Don Orlando—, añadió:
—Lo otro está arreglado.
—De lo otro no quiero saber nada. Pero quiero que esté realmente arreglado. Con esas cosas no se juega. ¿Dónde está ahora la mujer?
—Rosenda está en Portugal, en Vinhais. Le di dinero. No dirá nada. Sabe que, si habla, la deshago. La descuartizo.
—¿Y la otra? ¿No la va a echar nadie en falta?
—Tenía un medio novio: poco más hizo que pellizcarla alguna vez. Quería pilotar una de nuestras lanchas rápidas y ya lo consiguió. Irá con nosotros esta noche.
—¿Es bueno?
—Bueno.
—¿Y el cadáver de ella?
—En un pozo de purín.
—Está bien. Es un problema tuyo y a ti te corresponde resolverlo, ¿entendido?
—Entendido.
—No sé por qué no le contaste la verdad a la Guardia Civil desde el principio —añadió Don Orlando, como si todo aquel enredo no acabase de convencerlo.
Remigio Caaveira se mordió el labio inferior antes de responder:
—Tengo mujer e hijos.
—Está bien. Mañana descargamos. El alijo será a las tres de la mañana en Playa Alta, al pie de las lajas. Mantendremos el enlace por radio. Los papeles estarán aquí a la hora de comer. Ven a recogerlos tú personalmente.
—De acuerdo.
—No quiero ni un fallo.
—Los guardias…
—Los guardias estarán ocupados en otra historia, como siempre. Tú atiende a lo tuyo y no te preocupes de lo demás.
En la cara de Don Orlando asomó un guiño de complicidad, que transmitía confianza, seguridad. Era como si dijese: «el resto corre de mi cuenta, amigo: tranquilo». Y así lo percibió Remigio, que le correspondió con una sonrisa que le llenaba toda la cara y que más parecía consecuencia de la contemplación de alguna divinidad.
Nivardo tuvo la impresión de que el aeropuerto de Santiago de Compostela había crecido desde la última vez que estuvo en él. Era como si sus instalaciones hubieran pasado de tener un carácter provisional a convertirse en definitivas. La pista de aterrizaje se le figuró más larga, el edificio terminal más grande y la torre de control más alta. Solo le pareció el mismo su amigo Carlos Conde, que, con un jersey bretón ajustado en el cuello y el humo de una vieja cachimba velando sus ojos verdes, esperaba ante la puerta de llegada.
Intercambiaron saludos efusivos e irónicos, y salieron hacia el aparcamiento, donde el periodista había dejado su viejo Citroën.
—¿Cómo va todo? —preguntó Nivardo.
—Tenemos que ponernos a trabajar enseguida. Pienso que está a punto de pasar algo gordo y no sé qué es. Pero va a pasar…, si no ha empezado ya.
—Si te sigo, Maestro, es por lo bien que te explicas —bromeó Nivardo.
—Verás, tenemos los siguientes datos: siete accidentes de tráfico con contrabandistas implicados y un saldo de tres muertos y varios heridos. Todo esto, en los últimos dos meses. ¿Qué te parece?
—Un poco raro, sí. ¿Quiénes son los muertos?
—Vamos por orden. El primero fue un tal Jovito Varela alias el Roñas, un gran piloto de lanchas rápidas, que estaba vinculado a uno de los amos do fume, como los llaman por aquí. Su coche cayó por un precipicio cerca de Valverde y murió. Pero yo estuve en el lugar del accidente y puedo asegurarte que no hay manera de caer sin hacer una maniobra intencionada para ir a parar al fondo del acantilado.
—¿Ese fue el primero?
—Sí, según mis cuentas.
—¿A quién le tocó después?
—A Bienvenido Guzmán, un tipo de fuerte complexión, muy putero. Reventó contra una pared en una curva cerca de Vigo. Algo muy raro, porque ¿cómo pudo ir contra una pared, a cien kilómetros por hora, sin siquiera intentar tomar la curva? Su coche chocó de frente, ¿entiendes?, completamente de frente. Y esto solo se explica si alguien le anduvo en la dirección mientras bailaba en una discoteca de Redondela, o le jodió los frenos, o… Nadie se mete en aquella curva como él se metió.
—¿Fue de noche?
—Sí, el accidente fue a las dos y media de la madrugada, y, claro, no hubo testigos.
—¿Quién era Bienvenido?
—Era un hombre de confianza de los Mingallos, dos hermanos, Pablo y Vicente, que controlan una buena zona de desembarco y que pasan por dirigir uno de los grupos más duros y osados, ya muy activo en el narcotráfico. Yo creo que la tercera muerte, la de Esteban Carricei, fue una venganza de los Mingallos. Y puede que aquí esté una de las claves de la cuestión.
—¿Quién era Carricei?
—Era el abogado y asesor de Roque Caruncho, el más joven y el más listo de todos ellos y, sin duda, el que más metido está ya en la cocaína.
—Pero ¿están en el tabaco o en las drogas?
—En el tabaco están todos probablemente, unos porque no están más que en el tabaco y otros para hacer creer que están solo en el tabaco, ¿entiendes? A estas alturas, es muy difícil saber en qué anda cada uno.
—¿Y cómo murió Carricei?
—Se salió de la carretera en una recta, cerca de Padrón, cuando venía hacia Santiago. Yo estuve también en el lugar y creo que es imposible salirse en aquel tramo, si no te echa alguien fuera. Algunos vecinos hablaron de un camión que invadió la calzada y que lo empujó, pero… Nunca se supo nada con seguridad.
Siguió un corto silencio, intencionado por parte de Carlos Conde, que deseaba conocer la primera impresión de su amigo sobre lo que acababa de escuchar. Nivardo lo entendió así y, después de encender un cigarrillo, comentó:
—Lo malo de todo lo que me cuentas es que pudieron ser accidentes de verdad. No parece fácil probar lo contrario.
Carlos Conde lo miró con cierta decepción, pero, espoleado por la aparente frialdad de la respuesta, añadió con precipitación: