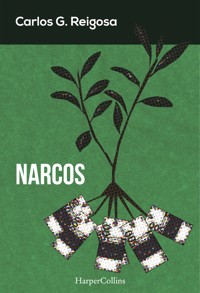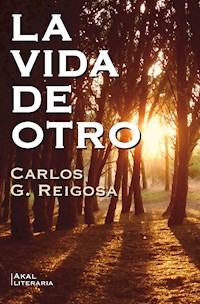5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Un estremecedor suceso ocurrido durante la II Guerra Mundial en Vigo –ciudad entonces atestada de espías nazis y aliados- tiene dramáticas consecuencias setenta años después, cuando el rico nonagenario Eliseo Sandamil Bentraces teme ser víctima de una venganza y contrata al detective Nivardo Castro, que actúa, como en otras ocasiones, acompañado por el periodista Carlos Conde La novela acoge personajes reales e imaginarios y desarrolla una densa intriga internacional que comienza en Galicia con el tráfico de wolframio y el abastecimiento de submarinos alemanes –con el puerto de Vigo convertido en una vía de fuga, primero de judíos y después de nazis- y que termina en el año 2013 en la Argentina patagónica. La venganza del difunto, quinta entrega de la serie de novelas protagonizadas por el detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde, es un impactante, original y profundo viaje al corazón del mayor drama bélico del siglo XX y a sus demoradas consecuencias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Carlos G. Reigosa
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: La venganza del difunto
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Juan Carlos Lozano
ISBN: 978-84-16502-31-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Cita
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Lo que sucedió es un aviso. Olvidarlo es un delito. Fue posible que todo eso sucediese y sigue siendo posible que en cualquier momento vuelva a suceder.
KARL JASPERS, TRAS LA II GUERRA MUNDIAL
Nosotras, las civilizaciones, sabemos ahora que somos mortales.
Capítulo 1
Era mediodía cuando el detective Nivardo Castro paseaba distraído por una calle de traza medieval, con un silencio monástico de fondo. Las casas que lo rodeaban, apretadas y menudas, eran todas viejas y algunas parecían amenazar ruina. El burbujeo próximo de un canal invisible llegaba desde detrás de las viviendas inmediatas. Fue entonces cuando oyó sonar el móvil en el bolsillo interior de la chaqueta. Lo sacó con cuidado y observó que era una llamada de su amigo Carlos Conde. Una sorpresa agradable, porque hacía casi dos años que no hablaban.
—¿Qué pasa, plumilla? ¿Por dónde andas? —le preguntó Nivardo.
—¿Por dónde coño andas tú? Te llamé a Madrid, al teléfono fijo, y no me contestó nadie.
—Es lo bueno que tienen los móviles. Ni yo sé dónde estás tú, ni tú dónde estoy yo. Esto no nos pasaba hace unos años, ¿recuerdas? Podría decirte que ahora estoy en Barcelona y tú tendrías que creerme...
—No profundices tanto que te hundes. ¿Por dónde andas? —apremió Carlos.
—Ahora mismo estoy en la calle de Álvaro Cunqueiro en Mondoñedo. Compré una casa en el barrio de Os Muiños y empecé a arreglarla hace poco, ¿qué te parece?
—¡En Mondoñedo! —se extrañó el periodista.
—Sí, en Mondoñedo. Una ganga. Lo malo es que los arreglos me van a costar más que la casa. Pero aquí me tienes, cumpliendo un viejo sueño, cosa que tú no haces, ya lo veo. Compostela te sorbió el seso y el sexo. Siempre te atrajo demasiado la invención de ese sepulcro.
—No te enrolles. Tengo que verte. Creo que hay algo interesante para ti.
—¿Ya quieres que abandone mi obra? Te jode que logre mis sueños, ¿eh?
—Ya hablaremos de eso. ¡Mira que meterse en Mondoñedo! Te cegó la añoranza, sin duda. ¿Está Cristina contigo?
—Claro. Ella es mi cómplice indispensable. No es una envidiosa como tú. A ella le gusta compartir mis sueños, como a mí me gusta compartir los suyos.
—¡Coño, qué lenguaje! ¡Qué cambiado estás! Pero ya me contarás todo eso en el invierno, cuando se te caiga la casa encima con el aburrimiento.
—No pienso pasar aquí el invierno. De momento, tendré bastante con los veranos. Estoy en una ciudad medieval a quince minutos de la playa por la autovía del Cantábrico, ¿qué más se puede pedir?
—Es un buen anuncio publicitario. Cuéntaselo al alcalde, seguro que te lo agradecerá. Ahora dime cuándo y dónde podemos vernos.
—Depende de donde esté el negocio.
—El tuyo, en Vigo. Hay alguien que quiere verte, supongo que para contratar tus servicios, pero no sé de qué se trata.
—Puedo pasar por Santiago, nos vemos y después sigo a Vigo. ¿Me arreglas tú la cita?
—Creo que podré hacerlo ahora mismo. Pero tu interlocutor no está en Vigo, vive en Madrid.
—¿No me dijiste que el negocio está en Vigo?
—Si. Es un hombre muy rico que tiene aquí varias empresas y su propia casa, pero desde que empezó a mortificarlo la humedad, pasa largas temporadas en Madrid. Ahora casi ni se deja ver por aquí. Creo que vive en un chalé en la zona de Puerta de Hierro, cerca de un hospital. Dime cuando vienes y te cuento lo que sé de él.
—¿Cuándo me va a recibir? Hoy es jueves... Yo puedo estar contigo el sábado y después volar a Madrid. El lunes podría visitarlo. Pregúntale si le vale así.
—De acuerdo. Te llamo tan pronto como lo sepa.
Nivardo Castro siguió caminando hacia la Fontevella y la plaza de la Catedral. El sol de julio estaba en lo alto y la ciudad parecía dormida, con el silencio solo roto por el paso demorado de algún automóvil. ¿De veras le gustaba Mondoñedo? Había nacido en la vecina parroquia de Lindín, que corona los montes que protegen la vieja civitas mindoniense de los flojos e inconstantes vientos del Este. Allí, en la aldea de O Castro, aún seguían en pie los muros de piedra de su casa natal, muy cerca del castro prerromano que le dio nombre al lugar y en el que de niño jugaba al escondite y fantaseaba historias de seres primitivos, brujas, duendes y encantamientos. Tenía una memoria vívida, intensa e imborrable de todo aquello. Sin duda, el fulgor de su primera fascinación estaba allí, y tal vez no había sido superado por nada de lo que vino después. ¿Era esa la razón que lo había traído a Mondoñedo? Estaba convencido de que su infancia había influido mucho, pero sospechaba que no era solo eso. Había algo más. Y ese algo más tenía que ver con lo que percibían sus ojos: los mil verdes y los mil aromas que se multiplicaban en mil combinaciones en cada rincón de aquel espacio. Era ese vigor del entorno lo que tantas veces había echado en falta. Recordaba lugares más hermosos en países de América, Europa o el Lejano Oriente, pero nunca había vislumbrado en ellos aquella combinación prodigiosa que había fijado para siempre la perfección de sus querencias. Mondoñedo era su corte artúrica habitada por unos fantasmas que no habían perdido su identidad. Ese era el milagro de su Merlín, quizá no tan distante del de Álvaro Cunqueiro, el gran escritor allí nacido.
Estaba distraído en estas cábalas memoriales cuando sonó de nuevo su móvil.
—Ya está todo arreglado —dijo Carlos—. Él te espera en su casa de Madrid el lunes a las once de la mañana. Ya te daré la dirección.
—De acuerdo, de acuerdo.... ¡Menudo cabreo va a coger Cristina! Le dije que solo saldríamos de aquí para ir a la playa de Foz.
—No se sorprenderá tanto, te conoce de sobra. Nos vemos aquí el domingo, ¿no?
—Claro, ahí estaré. Dime por lo menos cómo coño se llama ese tío.
—Eliseo Sandamil Bentraces. Es el rey del mambo, ya lo verás. Tiene una buena y larga historia.
—¿Y por qué no te la cuenta a ti, que eres el periodista?
—Porque quiere un detective. Debe tener algo en el coco que no lo deja tranquilo, pero no sé qué es.
—Es raro que sepas tan poco —ironizó Nivardo.
—Espero saber más por ti.
—Ya veremos si te lo cuento. Tengo que cuidar mi prestigio. El secreto profesional es clave en mi oficio.
—Vete al carajo. Hasta el domingo.
Nivardo Castro se detuvo y miró la estrecha calzada romana que subía hacia Lindín. Volvió a pensar que la noticia del viaje no le iba a hacer ninguna gracia a Cristina. Estaba seguro. Dio la vuelta y se encaminó hacia su casa. Había concluido que, cuanto antes se lo contase, mucho mejor para todos.
Cristina tenía la madurez hermosa de las mujeres que saben cumplir años. Eso pensaba Nivardo mientras volvía a la casa. Desde que la conoció en un distante Sahara por entonces apellidado Español, nunca descubrió una muestra de abandono en ella. Por el contrario, se cuidaba de tal modo que no parecía cuidarse, sino que fuese así por ley natural. Y así era: guapa y cariñosa, buena escuchadora y prudente consejera. Una mujer que conocía los materiales de los que está hecha la vida. ¿La veía así o se estaba preparando para decirle que se tenía que ir? Cuando llegó a su lado, la miró en silencio. También era sensual, morena…, pensó. Ella lo observó, sorprendida, y le preguntó:
—¿Qué miras? ¿Ya estás de vuelta?
—Sí.
—Te va a costar hacer amigos aquí. Hace muy poco que te fuiste.
—Todo se andará. En realidad, no llegué a la plaza. Me llamó por teléfono Carlos Conde.
—Vaya. Será por algo muy urgente, ¿no? —ironizó la mujer—. Hace mucho que no habláis.
—Tiene su urgencia, sí… Debo estar el sábado en Santiago y el domingo en Madrid.
—Acabáramos. Ahora ya entiendo por qué viniste tan rápido y tan suave.
—No se trata de…
—No me des explicaciones, Nivardo. Nunca nos hicieron falta.
—¿No estás enfadada?
—¿Qué ganaría? A mí siempre me gustaste como eres. Yo no quiero que cambies. Ya deberías saberlo.
—Me alegro… No esperaba este recibimiento.
—Porque aún no sabes la maravilla de mujer que tienes.
Cristina se acercó a él, le dio un beso y desapareció escaleras arriba. Nivardo seguía sorprendido. Ni un mal gesto vio en la cara de la mujer, como si nunca le hubiese prometido que pasarían allí juntos el verano. Se sintió extrañamente culpable al admitir que debería haber hablado con ella antes de responderle que sí a Carlos. Sin querer, había cometido una falta de respeto. Pero aquella maldita vocación que lo había abrazado de joven no le dejaba reparar en estos detalles. Nunca le había dejado. Menos mal que Cristina y él se entendieron siempre bien, desde el comienzo, y entre ambos habían sabido construir una relación positiva y enriquecedora, aunque muy atípicamente libre y abierta. Una relación que, con el paso de los años, se estaba convirtiendo en lo más importante de sus vidas…
Capítulo 2
Nivardo Castro llegó a Santiago de Compostela a las seis de la tarde, dejó el coche en el aparcamiento de la plaza de Galicia y fue caminando hacia la plaza del Obradoiro por la rúa del Franco, repleta de bares. La vieja ciudad levítica parecía remozarse en torno a él con el alborozo interminable de estudiantes y peregrinos llegados de todas partes. El contraste entre un espacio medieval y una población de comienzos del siglo XXI había dejado de ser percibido con asombro por todos. La plaza del Obradoiro parecía terminada el día anterior, y a buen seguro que el arzobispo Gelmírez y el Maestro Mateo andaban perdidos en aquella algarabía que lo rodeaba y que parecía extenderse por todas partes. Muy pronto reconoció el aroma incomparable de aquella parte de la ciudad, donde se mezclaban los olores de una enorme variedad de tapas y platos típicos. Porque Santiago de Compostela era, cada vez más, una lección de gastronomía, y sus bares parecían cuartos de una hospedería gigante en la que cabían todos los visitantes, sin que importase su número. El verdadero milagro de Compostela radicaba en la magia de su propia realidad, hecha de ahistoria y de inventio jacobea. Ficción y realidad permanecían fundidas para siempre en cada piedra de esta ciudad intemporal que mezclaba y amasaba siglos de un modo prodigioso. Nadie podría negar la verdad suprema de que existía para ilustrar y para deslumbrar. Una ciudad-milagro, pues. Pura intemporalidad. Así lo vio confirmado una vez más Nivardo cuando, por la rúa del Villar, regresó a la plaza de Galicia.
El detective miró el reloj y entró en el Café Derry, donde se había citado con Carlos Conde. Hacía demasiado tiempo que no se veían y Nivardo se sorprendió por la apariencia mejorada y rejuvenecida del periodista, que mostraba una viveza muy despabilada en sus ojos mientras lo esperaba, apoyado en la barra, con la cachimba apagada en la mano.
—¿Qué miras? —preguntó Carlos al darse cuenta de la expresión atónita de Nivardo.
—Que parece que descumples años en vez de cumplirlos. ¿Qué coño tomas? ¿Algún brebaje mágico?
—Lo de siempre: sexo, buena música y una copa con los amigos.
—¿Solo eso? Tiene que haber algo más. Aquí hay gato encerrado.
—Lo hay. Estoy viviendo con María Candea desde hace siete meses.
—¿La fotógrafa? Ya era hora. Aunque yo ya lo veía venir. Los hombres somos muy perezosos y acabamos por quedarnos con lo que tenemos más a mano. No dice nada bueno de nosotros, pero es la puta verdad.
—También es verdad que me fui enamorando de ella.
—Ya.
—¿Ya qué?
—¿Qué quieres que te diga?
—No quiero que me digas nada, coño. Pero no me mires así, como si yo fuese un saco de pereza.
—Pareces más joven, eso sí.
—¿Cómo quieres que no lo parezca? Ella no para de comprarme ropa de jóvenes y yo siempre le recuerdo los años que tengo. Pero todo es inútil. Ella dice que se tienen los años que se aparentan. Y aquí me tienes, aparentando.
—¿Es muy incómodo? —preguntó el detective con una vis cómica.
—Pues…, cuando uno se encuentra con un amigo como tú, sí.
Intercambiaron unas sonrisas de viejas complicidades y Nivardo le dio un golpe cariñoso en el hombro.
—Venga, empieza a hablarme de ese Eliseo Sandamil Bentraces que me va a hacer rico. ¡Vaya qué segundo apellido tiene! Bentraces. Nunca lo había oído hasta ahora.
—Ni yo. No sé de dónde viene. Pero es un tipo importante. Si leyeses más las páginas económicas de los periódicos, sabrías de él. Porque es varias veces rico, ¿entiendes?
—Entiendo, sí, que tiene mucho dinero. Pero, ¿qué le pasa ahora a nuestro hombre rico? ¿Qué quiere de mí?
—Eso te lo dirá él. Yo no lo sé. Algún misterio habrá.
—Pero háblame de él, tú que lees las páginas económicas.
—Tiene noventa y tres años y sigue siendo presidente ejecutivo de dos grandes empresas, Explotaciones Pesqueras Sandamil y Astilleros Bentraces, aunque el director general de la primera es su hijo Eliseo Sandamil Pazos y el de la segunda, Carmelo Rancaño López, un abogado que se casó con su hija Eulalia. Los dos andan por los sesenta y pocos años y dicen por ahí que quien tomará las riendas en un futuro próximo será un nieto del viejo, un economista de prestigio y con experiencia en la empresa que se llama Elías Sandamil. Parece que, cuando lo bautizaron, el viejo dijo que ya había muchos Eliseos, pero que convenía mantener esa E inicial porque era la de Especial y traía suerte. Por eso se llama Elías.
—Está bien, sí. Pero, dime, con estos datos, ¿qué pretendes que entienda?
—¿Quieres las cifras de facturación de las empresas?
—No. Quiero saber más del viejo.
—Pues tendrás que averiguarlo tú, ya te lo dije. Él quiere un detective. Por algo será.
—Pero tú lo conoces, ¿no?
—Sí, lo vi muchas veces, pero siempre desde lejos, sentado en su trono. En una ocasión escribí sobre la importancia de sus empresas y me envió una carta de agradecimiento. Eso es todo. El que entró en contacto conmigo fue su nieto, Elías, con el que tengo buena relación. Antes de irse a Vigo, vivía aquí en Compostela y frecuentaba el pub Tambourine. Es un tipo inteligente. Pero tampoco creo que él sepa por qué te quiere ver el viejo.
—Entonces…
—Entonces, entonces… No le des más vueltas, coño. Vete a verlo y así sabrás más que todos nosotros juntos.
—Está bien, ya hablaremos a la vuelta.
—Vamos a cenar algo y a tomar unas copas, ¿no?
—Claro.
Paseando por las viejas rúas de Santiago -y mientras Carlos atendía una llamada en su móvil-, Nivardo volvió a sentir el afecto que siempre despertaba en él aquella ciudad llena de granitos, piedras y mármoles significantes. Ya no era el problema de creer o no creer que el Apóstol Santiago hubiese llegado hasta allí, era la realidad trascendente de una urbe espiritual nacida de la mejor fantasía humana. Porque todo en su entorno se le figuraba el espacio de un sueño de eternidad discurrido por unos pobres seres mortales para combatir la fragilidad de sus creencias y de sus propias vidas. Así había surgido Santiago de Compostela: para reforzar la fe y para alumbrar el camino de un anhelo de salvación. Una ciudad que en ese instante se le figuró con olor a humedad, a incienso y a menús baratos. Pero en ella la visión de la gloria -siempre rodeada de elementos cotidianos- aparecía cincelada conforme a la ambición de inmortalidad de los bípedos hablantes que pasaban a su lado. Nivardo Castro amaba Compostela porque le traía el recuerdo de las historias sagradas que le habían contado en el Seminario de Mondoñedo. Ya no creía en ellas ni en los significados que les atribuían, pero tampoco estaba seguro de poder afirmar que no creía en nada. Era una cuestión compleja en la que había dejado de pensar hacía mucho tiempo. Y lo que menos esperaba en aquel momento era que Carlos Conde, como si le hubiese leído el pensamiento, arrancase de repente con una afirmación que le pareció provocadora:
—Mira, la necesidad del ser humano de explicarse a sí mismo lo llevó a crear un Dios todopoderoso. ¡Como si para explicar esta vida fuese necesario tanto! Somos el único animal que lo hizo, lo que no demuestra precisamente nuestra superioridad, sino más bien nuestra limitación, nuestra desgracia. Con certeza, somos el ser inferior por antonomasia, ¿no crees? No tenemos explicación y, sin embargo, sentimos la necesidad de tenerla y disponemos de la imaginación para inventarla. No sé por qué recibimos este castigo… El escritor Antonio Gala dijo hace poco en TV que la religión es una de las cosas que debían estar prohibidas por Dios. ¡Fíjate! Yo lo tengo claro: si hay algo después de la muerte, es el eterno bienestar de no existir.
—Te encuentro muy pesimista.
—¿Pesimista? Pesimistas son los que creen que alguien los puede condenar eternamente. Yo envidio a los animales que no tienen esos delirios de grandeza. Cada vez quisiera parecerme más a ellos. El optimismo es animal. Un perro es optimista. Yo no. Este es el problema. Para esto nos vale lo de ser racionales.
—Te veo muy lejos de nuestro querido seminario. ¿Les sueltas este sermón a todos?
—A mí me gustaría llegar a la tumba por mi propio pie. Yo soy todo lo contrario que un suicida, coño. Yo amo la vida con todas mis fuerzas, pero acepto su condición efímera. Por eso, frente a los que dicen que no saben a qué vinieron aquí, yo afirmo que lo sé: yo vine para ser algo insignificante entre la Nada y la Nada. Porque eso es lo que somos: una insignificante interrupción de la Nada, una partícula de muy fugaz existencia, ¿comprendes?
—¡Profundo! —ironizó Nivardo.
—Profundo o no, ¡que más da! ¿Qué pasa, que tú sigues creyendo en las patrañas que nos contaron?
—No lo sé, pero yo nunca le negaré una oportunidad a la Providencia. Con certeza, yo no veo razón para estar seguro de nada; por eso, no sé cómo lo puedes estar tú. ¿Seguro de qué? ¿Viste algo nuevo en nuestro futuro?
—No te engañes, Nivardo. Nuestro futuro es lo único que les queda a los demás para poder jodernos. Después ya no podrán.
—¡Profundo! ¡Carajo!
—¡Y dale con el profundo!
—¿Qué quieres que te diga? Te encuentro en pleno vicio de vivir.
—¿Es que hay otro?
—Sí, el de morir…, supongo
—Profundo. ¡Carajo! —se burló Carlos. Y ambos rieron con ganas, mientras entraban en el viejo pub Tambourine, que tantos buenos recuerdos les traía.
—¿Recuerdas las mozas que levantamos aquí? —le preguntó Nivardo, socarrón—. Entonces filosofábamos mucho menos.
—Entonces teníamos las meninges ocupadas por el sexo. Pero no te preocupes, porque nosotros estamos a salvo. Los que somos de origen rural solo le llamamos deporte al sexo. No tenemos otro. Y esto no cambia nunca.
—¿Ni con la muerte?
—No… No antes de la muerte —dijo el periodista con expresión burlona.
—Ahora sí que le has dado. ¡Profundo del todo! Anda, cuéntame algo más de Eliseo Sandamil. Me dijiste que tenía una historia larga que tú conoces.
—En realidad, sé poco de él en lo personal. Es un tipo misterioso. Sé de sus empresas, que vienen de lejos, de la II Guerra Mundial, pero de él no sé mucho.
—O sea, que tiene una larga historia… que tú no conoces. ¡Hay que joderse!
—Ya te lo dije. Lo mejor es que vayas a Madrid y así sabrás de qué va todo esto. ¿Un whisky?
—Sí, con hielo.
Capítulo 3
Nivardo Castro cogió un taxi en el aeropuerto de Barajas y se dirigió a la casa de Eliseo Sandamil Bentraces en Puerta de Hierro, uno de los lugares residenciales -junto con Aravaca y La Moraleja- preferidos por los ricos afincados en Madrid. El detective conocía bien la capital y sabía adónde iba: a un paraíso de casas-fortalezas en el que, a pesar de todos sus atractivos, él nunca eligiría vivir. Allí había investigado un caso de asesinato hacía pocos años y nunca le había resultado más difícil avanzar en sus indagaciones. Cada casa era una isla cuyos habitantes solo parecían relacionarse con seres de otras islas igualmente lujosas y fortificadas. Pero ahora todo le parecía distinto. Porque esta vez iba invitado por uno de aquellos militantes de la élite nacional. Un tipo del que, curiosamente, aún no sabía nada. ¿Por qué no le había contado más cosas Carlos Conde? Quizá porque no las sabía… o porque no quería reconocer que no las sabía. Nivardo ya había aprendido que entre los tipos que están arriba y los que están abajo se interponía casi siempre una zona oscura y nebulosa que no era fácil dilucidar. Los propios ricos que habían sido pobres gustaban de contar sus orígenes humildes, pero nunca referían en detalle lo que había sucedido en las tenebrosas escaleras que los llevaron a la cumbre. Era una realidad que creía confirmada por su propia experiencia. En ese instante sintió curiosidad por saber de Eliseo Sandamil, por conocerlo, por tenerlo delante. ¿Quién carajo era aquel ricachón? ¿De dónde había salido? ¿Cuál era su historia?
Llamó al timbre exterior, se identificó y el portón blindado de un recinto amurallado se abrió ante él. Dentro había dos coches de lujo aparcados al lado de un pequeño jardín en el que sobresalía la escultura en mármol de un barco pesquero. Desde la entrada de la casa, un sirviente uniformado le indicó que se acercase. Nivardo observó el frente de la vivienda y distinguió su arquitectura severa, de líneas rectas, sin concesiones ornamentales.
—Buenos días, señor Castro. Pase usted. Don Eliseo lo está esperando —dijo el sirviente.
Nivardo miró el reloj -había llegado con diez minutos de adelanto- y entró en la casa. El sirviente lo condujo por un pasillo amplio hasta un salón repleto de objetos valiosos y una biblioteca paradójicamente minúscula, con unos treinta libros en ediciones de lujo. Si tuviese que definir al dueño, pensaría en un tipo opulento, caprichoso, solitario… Pero el viejo de noventa y tres años ya lo esperaba de pie, apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata. Tenía unos llamativos ojos azules y vestía pantalón negro de alpaca con tirantes también negros sobre una camisa blanca.
—Pase, don Nivardo, pase usted. ¿Qué quiere tomar?
El detective quedó sorprendido por la premura expresiva de su anfitrión. Aquel viejo alto y flaco no parecía acostumbrado a perder el tiempo con formulismos o presentaciones.
—Un vaso de agua fresca estará bien —dijo Nivardo.
—Manuel, tráigale un vaso de agua al señor y después cierre esa puerta —le indicó al hombre que, a ojos de Nivardo, acababa de descubrirse como el mayordomo de la casa. Luego, don Eliseo se volvió hacia el detective—. Usted y yo tenemos que mantener una conversación muy delicada, una conversación muy importante para mí. Tengo buenas referencias suyas.
—Menos mal que aún queda alguien que habla bien de uno.
—Usted es un tipo honrado. Yo entiendo de eso. Sé distinguir. Siempre supe.
El mayordomo apareció enseguida con una bandeja sobre la que solo había un vaso de agua y la dejó sobre una mesa pequeña. La imagen no podía ser más frugal y austera en medio de aquel salón.
—Salga y cierre. Y usted —le indicó a Nivardo— venga a sentarse a mi lado, porque vamos a hablar en voz baja, ¿sabe?
—Está bien.
Eliseo y Nivardo tomaron asiento ante la pequeña mesa en la que estaba el vaso de agua y se miraron un rato en silencio. El detective sabía que no le correspondía hablar y esperó tranquilo a que el anciano se decidiese.
—Bien, vamos allá —dijo Eliseo Sandamil Bentraces—. Podría dar muchas vueltas, pero no es mi estilo. Tengo 93 años y no me gusta perder el tiempo.
—Usted dirá.
—Yo diré, sí. Y se lo diré claro, pero antes debe comprometerse a mantener la confidencialidad de esta conversación.
—La mantendré.
—Entonces vamos al grano. Quiero que usted investigue mi muerte cuando se produzca, no importa cuando sea ni en qué condiciones me llegue. En cualquier caso, usted deberá indagarla como si sospechase que se trata de un asesinato. ¿Está claro?
Nivardo Castro dudó un instante sobre la salud mental de aquel hombre, pero la mirada firme, inquisitiva y apremiante de Eliseo no concedía ningún margen para cavilaciones dilatorias.
—Está claro —respondió el detective—. Pero…
—No le dé vueltas, no sospecho de nadie. Pero yo no fui un santo en esta vida y, si alguien me mata, no quiero que ese crimen quede impune, ¿entiende? Para eso quiero contratarlo. Para asegurarme de que será así. Y si descubre algo, olvídese de las leyes y actúe de acuerdo con su conciencia. Este es su compromiso, y algún día entenderá por qué deseo hacerlo así. No quiero víctimas inocentes. Sé que usted hará justicia.
—Pero yo necesito saber…, necesito que me cuente…
—Usted no necesita saber nada más ahora. Su trabajo empezará cuando yo haya muerto. Entonces recibirá una retribución suficiente. No haga nada mientras no la reciba, ¿de acuerdo? Es lo justo, ¿no?
Nivardo Castro guardó silencio, completamente confundido e incapaz de encontrar una respuesta. Con seguridad, creía -o quería creer- que aquel hombre no estaba en sus cabales. Dicho en plata, le parecía que estaba completamente loco. Pero lo que percibía en su expresión no era eso. Era, más bien, lucidez y sosiego. Y también cansancio, una enorme fatiga que parecía querer doblegarlo y abatirlo. Pero su mirada, despierta y vigilante, seguía a la espera. Finalmente, el anciano dijo:
—Comprendo su silencio y lo tomo como una aceptación. Sé que cumplirá. Ahora puede irse.
—No sé nada de usted —soltó Nivardo a la desesperada.
—Ya se cansará de saber de mí. No tenga tanta prisa.
—Pero…
—Ahora váyase. Estoy muy cansado —el viejo sonrió con inesperada dulzura—. Ya me queda poco, ¿comprende? La vida es así. Cuando nacemos, ya empezamos a morir. Un invento diabólico.
Pulsó el llamador electrónico que llevaba en el bolsillo y, al instante, el mayordomo apareció en la puerta. Nivardo Castro comprendió que la conversación había terminado definitivamente y sin alternativa. La mirada de Eliseo Sandamil desapareció bajo unos párpados que se cerraban a causa de la debilidad y el agotamiento. Imposible creer que aquel anciano fuese a durar mucho tiempo.
Capítulo 4
—¿De veras no te dijo nada más el viejo? —le preguntó Carlos Conde a Nivardo Castro con la incredulidad dibujada en la cara, mientras compartían, por la noche, unas copas en el pub Tambourine.
—No, no me dijo nada más. Pero yo le voy a hacer caso. Me dijo que no hiciese nada y no pienso hacer nada. Nada. No me pareció que desvariara, pero yo creo que tiene que estar loco, ¿entiendes? Ahora voy a pasar las vacaciones a Mondoñedo y después… Después, Dios dirá. No creo que vuelva a tener noticias de él.
—Es una historia rara, cierto. Pero yo no pienso que vaya a quedar así. Detrás de eso tiene que haber algo gordo —comentó Carlos con una pícara intensidad bailando en sus ojos verdes.
—Pues investígalo tú —respondió Nivardo con brusquedad—. Puede ser una buena historia para esa revista que te mantiene.
El periodista, que parecía mecer en la mano su vieja cachimba, fingió que exhalaba el humo demoradamente y, con un acento irónico que no lo abandonaba, dijo:
—No, ahora no es el momento, tienes razón; ahora no hay que hacer nada. Pero después… Ya veremos cómo vienen dadas las cartas. No olvides que Eliseo Sandamil tiene una larga vida, ¿no?
—Ya, pero yo mañana me voy para Mondoñedo, y en septiembre me espera mucho trabajo.
—Está bien. Esperaremos. Pero no digas que esto no tiene su encanto. Hay algo ahí que huele a historia interesante, y tú no puedes negarlo.
—Yo no niego nada
—Y no creo que tengamos que esperar mucho, si el viejo está tan mal como dices.
—No está mal, está viejo.
—De acuerdo. También se muere de viejo, ¿no? Ya lo dijo Fernando de Rojas: «Nadie es tan viejo que no pueda vivir un año más, ni tan mozo que no pueda morir hoy».
Los dos permanecieron en silencio un rato. Nivardo se dedicó a recorrer con la mirada las distintas mesas del establecimiento, hasta que descubrió a dos mujeres que a su vez los estaban observando a ellos. Cuando volvió sus ojos hacia Carlos Conde, advirtió que el periodista sonreía burlón.
—Recuerda que tú tienes que volver esta noche a casa —dijo el detective.
—Y tú recuerda que vas a venir conmigo. ¿Dónde te van a ofrecer mejor cama?
—¿Tan mal estamos? Pensaba que aún creíamos en el sexo —bromeó Nivardo.
—Y creemos. Pero también creemos en otras cosas, por ejemplo en sus limitaciones. Ya no aprendemos nada nuevo cada vez que lo practicamos. A veces creo que es como repetir una asignatura o un curso entero.
—¡Que cabrón! Ya me has quitado las ganas. No tienes precio como desmotivador. Este es el poder de María sobre ti, seguro. Debe estar encantada.
—No, no es eso. Si quieres, probamos en la realidad a ver quién tiene más razón —dijo Carlos con un retintín que no ocultaba la aceptación del desafío.
—No, no, déjalo. Tampoco son tan guapas.Volvamos con nuestro Eliseo Sandamil. Porque tú sabes más cosas de él, ¿no?
—Trataré de averiguarlas… Al cabo, el periodismo es una maldita pasión por descubrir cosas y contarlas. Pero, para poder contarlas, antes hay que investigar… Y no te preocupes, la iniciativa en este caso será siempre tuya, si decides seguir adelante.
—La iniciativa es del viejo, no te equivoques. Ya nos enzarzó a los dos de tal modo que preferimos hablar de él antes que ir con unas damas… ¡Puto viejo!
—Hablamos de él porque sabemos que todo esto no puede ser irrelevante. Eliseo es viejo, pero no es ningún botarate, nunca lo fue.
—Vale, pero yo mañana me voy para Mondoñedo, ¿de acuerdo?
—De acuerdo.
Capítulo 5
El Mondoñedo actual tiene su origen en un traslado de la sede diocesana en 1112 desde la villa litoral de Samartiño a Vilamaior de Brea, en el interior de las Mariñas lucenses. El topónimo Mondoñedo viajó por desdoblamiento desde la primera localidad, que siguió llamándose Samartiño de Mondoñedo, a la segunda, que pasó a ser Mondoñedo a secas. El objetivo del cambio fue proteger el obispado de los asaltos por mar de normandos y árabes y satisfacer alguna componenda compostelana. Una historia que Nivardo fue reconstruyendo en conversaciones con algunos excompañeros del Seminario ya secularizados. Mondoñedo comenzó así a crecer de nuevo en su memoria y otra vez sintió cómo aquel silencio enorme se desgarraba cada día bajo las severas badajadas de las quince campanas que, presididas por la Paula -la más grande-, parecían golpear directamente en la conciencia de los feligreses, como si quisiesen modelarla o grabar en ella un mensaje de la divinidad. Aquellas campanas tenían el poder de devolverlo literalmente al pasado y hacerle sentir un desasosiego incierto, un escalofrío, mezcla de alegría y de naufragio.
—No sé si tendrá razón Carlos. No estoy muy seguro de que se me haya perdido aquí algo que hoy me importe —le dijo a Cristina.
—¿Acabas de llegar y estás con esas ocurrencias? Mira, mañana nos vamos a Foz. Después de la lata que me has dado con estas maravillas, no puedes venir ahora con esas dudas. ¿No recuerdas lo que me decías de las tartas de Mondoñedo, de las merluzas del pincho de Burela, del arenal de A Rapadoira, del castro de Fazouro, del pico del Cadramón con sus yeguas bravas? ¿Ya lo olvidaste todo? ¿No recuerdas cuando me prometiste ser mi guía por las riberas de As Catedrais, que, según tú, son más hermosas que las cataratas del Niágara?
—Tienes razón. Se me cruzó un mal pensamiento, un cambio de opinión que no tiene sentido. Pero es cierto que, desde que llegamos, no puedo dejar de ver aquellas filas de adolescentes con sotana que desfilábamos por el centro de Mondoñedo. Y al recordarlo ya no sé si me gusto o si siento lástima. Pasábamos orgullosos y limpios, muy seguros de nuestra superioridad intelectual y moral. Unos años después, todo aquello embarrancó y cada uno se fue por su lado. No es fácil de explicar, ni yo sé bien lo que sucedió dentro de cada uno de nosotros. Fue como una explosión. Unos se fueron a estudiar Filosofía y Letras, otros Periodismo, otros Ciencias Políticas, otros Derecho, y otros nada, como sucedió conmigo. Porque en mi casa no había dinero y a mí me negaron una beca por ser mis padres propietarios de unas tierras que no daban nada.
—Ya me lo has contado, Nivardo. Háblame de otra cosa más alegre. ¿Qué tal con Carlos? ¿Cómo te fue con el viejo de Vigo?
—Con Carlos, bien. Con él es como si no pasase el tiempo. Te manda un abrazo. Está viviendo con María Candea. En cuanto al viejo, esa es otra historia…, pero aún no sé qué historia es. Creo que piensa desde hace mucho tiempo que alguien lo va a matar, que no va a morir de muerte natural. Pero tiene 93 años y, desde luego, si no lo mata Dios, lo matará Satanás. Librar no se va a librar, seguro.
—Pero tú crees…
—Creo. Lo cierto es que creo cada vez un poco más. No puedo olvidar su mirada apremiante, su cara flaca y llena de arrugas, su expresión cansada, extenuada. No sé en lo que creo, pero sí, cada vez creo un poco más.
—Veo que ya tienes un nuevo asunto entre manos.
—No todavía, pero ya me pica la curiosidad. Quizás todo quede en nada, pero…
—Pero tú ya no crees que quede en nada. Te entiendo.
Se miraron en silencio como lo que eran: dos personas que se conocían desde hacía mucho tiempo y que habían aprendido a convivir sin ataduras y cada vez con más amor. Una pareja rara, como ellos mismos decían, pero que cada día estaba más lejos de tener fisuras.
Capítulo 6
Pasaron seis meses sin que a la cabeza de Nivardo Castro volviesen las cavilaciones sobre la cita que había tenido con Eliseo Sandamil Bentraces. De hecho, eran muy pocas las veces que se acordaba de aquel extraño personaje que cada vez se le figuraba más perdido en una galería de estrafalarios o dementes. Pero, de repente, el veinte de febrero siguiente todo cambió. Un tipo bien trajeado, de unos sesenta años, se presentó por la mañana en la casa del detective en Madrid con una gran cartera de ejecutivo en la mano.
—Soy Emilio Álvarez Grade, abogado del señor Sandamil, don Eliseo. Si me permite pasar, podré exponerle el motivo de mi visita.
Nivardo Castro le franqueó la entrada y, con un gesto de sorpresa no exento de socarronería, le indicó que pasase para su pequeño despacho, en el primer cuarto del pasillo a mano derecha. El abogado siguió las indicaciones y se detuvo ante la mesa del detective hasta que este le pidió que se sentase.
—Usted dirá —dijo Nivardo.
—Es algo simple y esperado. Don Eliseo Sandamil Bentraces ha muerto esta mañana y muy pronto se dará a conocer la noticia —informó el abogado—. Yo vengo a verlo a usted porque tengo el mandato de hacerlo así y de entregarle este sobre nada más producirse el óbito.
Nivardo Castro lo miró confundido y sin acertar con las palabras para responder. El abogado depositó el sobre en la mesa, ante su interlocutor.
—¿Esto es todo? —preguntó el detective.
—Sí, por mi parte es todo.
—¿Sabe usted lo que hay en ese sobre?
—Hay cincuenta mil euros. Pero no sé nada más. Ignoro por qué me mandó don Eliseo que se los entregase a usted.
Nivardo Castro no acababa de superar un asombro que le costaba mucho disimular.
—¿Hay algo más que yo deba saber? —preguntó.
—Sí. Hay otro sobre que solo deberé entregarle cuando culmine con éxito el encargo que le hizo el señor Sandamil.
El detective no salía de su asombro.
—¿Y cómo va a saber usted si lo culmino con éxito o no? —preguntó con expresión desapacible.
—Las instrucciones que tengo son claras. Se entenderá que todo terminó con éxito cuando usted así lo diga.
—¿Cuando yo lo diga?
—Sí.
—Está loco. Ese hombre estaba loco.
—Veo que se sorprende. Pensé que conocía más a don Eliseo. Pero, créame, él siempre fue así. Toda su vida presumió de tener buen ojo y no equivocarse con nadie. No sé qué es lo que le confió ni quiero saberlo, pero puede estar seguro de que él depositó su confianza en usted.
Los dos hombres se observaron en silencio un largo rato, como si ninguno de ellos tuviese prisa. El detective no sabía qué decir y el abogado aguardaba sin la menor predisposición para añadir nada. ¿Era aquella una conversación terminada? ¿Había que aceptar que fuese así?, se preguntó Nivardo.
—Debería explicarme de qué estamos hablando —dijo el detective por decir algo.
—Usted sabe que está todo dicho. Yo sé lo que don Eliseo quiso que yo supiese, y usted sabe lo que le corresponde saber. No tiene nada que decirme, ni debe explicarme nada. Si un día cree que culminó con éxito su parte, pase por mi despacho —dijo, mientras le entregaba una tarjeta del «Bufete Álvarez Grade», con sede en la madrileña calle de Velázquez.
—Quiere decir que… no tenemos nada más que decirnos —soltó Nivardo.
—Exacto. Veo que lo comprendió todo. Le deseo que tenga mucha suerte en su labor… y confío en que volveremos a vernos.
Después de despedirlo en la puerta de la casa, el detective regresó a su despacho y se dejó caer en el sillón. Lo primero que pensó, al ver en la mesa el sobre con el dinero, fue que todos estaban locos: Eliseo Sandamil Bentraces, Emilio Álvarez Grade y ahora también él, que se incorporaba así a aquella procesión de las ánimas contagiadas por la enfermedad mental del finado. Puso la mano encima del sobre, lo palpó y luego lo abrió muy despacio. Delante de él apareció el dinero y empezó a contarlo: cien billetes, cada uno de quinientos euros. Ni más ni menos. Cincuenta mil euros, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿por qué los había aceptado?, ¿qué sentido tenía todo aquello? Sentido común, ninguno, pensó. Pero enseguida se puso a recordar las pocas palabras que había cruzado con Eliseo Sandamil, aquel cadáver viviente que lo recibió en su casa de Puerta de Hierro. ¡Qué locura!...
Nivardo Castro, apremiado por la súbita necesidad de distanciarse de todo aquello, marcó el móvil de Carlos Conde y, cuando el periodista respondió, le dijo:
—Tengo una noticia para ti.
—¿Cuál?
—Acaba de morir don Eliseo Sandamil.
—¿Que dices? Si estuviese muerto, ya lo sabría yo.
—¡Claro! Te llamarían a ti antes que a nadie, ¿no? ¡Que presumidos sois los jodidos periodistas!... Pues murió. Da pronto la noticia si quieres ser el primero, porque ya no puede faltar mucho para que hagan la comunicación oficial.
—Pero, ¿cómo lo sabes tú?
—Porque yo tengo un compromiso con el muerto, ¿no lo recuerdas? Hay un sobre con cincuenta mil euros encima de mi mesa que lo acredita…, y no sé qué hacer ni por dónde empezar. Esto es de locos de remate, ya te lo dije.
—¿Así de simple?
—Así de complicado.
—Los hay con suerte.
—Hay… la hostia. Mañana salgo para ahí. Mira a ver con quién puedo hablar. Ese nieto suyo que tú conoces podría echarme una mano, ¿no?
—Pudiera ser. Pero creo que esta historia hay que buscarla en otros ambientes…
—Sí, más sórdidos, ya sé. ¡Que peliculero eres, carajo!... ¿Pero tú de verdad crees que lo mataron?
—Yo creo lo que hay que creer: que tienes que investigarlo. No te queda otra. Y a mí me hace ilusión todo esto. Porque yo creo que… si don Eliseo dice que lo mataron, es que lo mataron.
—Don Eliseo no dice un carajo. Está muerto.
—Si, pero ¿cómo fue? Yo pasaría por su casa de Madrid antes de venir para aquí.
—Pasaré por su casa, sí, pero también quiero estar ahí en el entierro. Quiero ver las caras de los asistentes.
—¿Crees que el asesino estará en el cementerio?
—Déjate de tonterías. Averigua cuándo es el entierro.
Capítulo 7
Cuando Nivardo Castro llegó a la casa de Eliseo Sandamil en Madrid, ya había salido el coche fúnebre con su cadáver para Vigo. En la casona solo estaba visible el mayordomo que lo recibió cuando fue a ver al empresario y que lo volvía a recibir esta vez.
—Quería hablar con usted unos minutos —dijo el detective.
—Dígame. Sé que usted era amigo del señor. Después de que lo vino a ver, don Eliseo me dijo: «Ese es hombre de fiar».
Nivardo lo observó un rato en silencio, sin saber por dónde empezar su pesquisa. El mayordomo, que dijo llamarse Fidel Castro -«nada que ver con el de Cuba», advirtió-, tampoco adivinaba el motivo de la visita.
—¿Es usted de Galicia? —le preguntó Nivardo para romper el silencio
—Sí, señor. Yo nací en Lavadores cuando aún era municipio, como don Eliseo, que también nació allí. Mi padre y él fueron amigos de jóvenes. Después dejaron de verse. Pero cuando mi padre le pidió un trabajito para mí, me cogió de chófer particular. Después vine para aquí con él porque insistió, pero a mí Madrid no me gusta nada. No me sienta bien. Echo de menos el mar, ese aroma que tanto refresca, ese color azul que lo sosiega a uno… Pienso volver para allá tan pronto como pueda. Tengo allí la casa de mis padres.
—Yo también soy gallego, de Mondoñedo. Somos paisanos, ya ve. Y me va a permitir una pregunta, porque don Eliseo me dijo que estaba preocupado por una gente que no le quería bien. ¿Sabe usted algo de esto?
—No. Don Eliseo siempre tuvo buenos amigos; pocos, pero muy buenos.
—¿Y ningún enemigo?
—Mi padre decía que era un hombre muy valiente y arriesgado. Pero yo no sé si tenía enemigos. No lo creo. Mi padre ya no le puede contar nada porque murió hace diez años. Pero aún vive un amigo de mi padre que anduvo con don Eliseo cuando fue lo del wolframio. No sé cómo estará de la cabeza. Se llama Belarmino Somozas y vive en Lavadores. Puedo darle la dirección.
—Se lo agradezco. Porque yo creo que don Eliseo estaba preocupado por algo, pero no sé por qué. Me dio esa impresión cuando habló conmigo.
—Era hombre muy discreto, de muchos secretos. No era de hablar por hablar. Conmigo solo hablaba de las cosas de la casa. De otras preocupaciones, si las tenía, nunca me dijo nada. A veces, y sobre todo desde que se quedó viudo, pasaba mucho tiempo callado, sin decir nada, pero a mí no me parecía preocupado. Siempre fue un hombre serio, de pocas palabras, pero muy correcto. No soportaba a esos botarates que hablan de todo sin saber de nada.
—¿Por qué se trasladó a Madrid?
—Decía que por el clima, que le afectaba a los huesos. Se quejaba de dolores en la espalda, que se le curaban aquí.
—Pero cuando estaban en Vigo, ¿no presenció usted alguna discusión?
El mayordomo miró al detective con prevención, como si por primera vez desconfiase de él.
—Yo le dije lo que sé. Las sospechas que uno pueda tener no son hechos.
—Luego tiene algunas sospechas.
—Ni las tengo ni las dejo de tener. Las sospechas nacen un día y se deshacen otro. Yo ahora sospecho que usted es de la policía, pero ¿es cierto? No lo sé.
—No soy de la policía, pero quisiera saber por qué don Eliseo estaba preocupado el otro día.
—Usted sabrá lo que le dijo.
—Lo sé, claro. Por eso le hago estas preguntas.
—Pues tiene que preguntar en otros sitios. Yo no tengo más que decirle. Porque no sé más, puede creerme.
—Le creo. Sé que usted era muy estimado por don Eliseo. ¿Puede darme la dirección de ese vecino de Lavadores que era amigo de él y de su padre?
—Sí, señor. Belarmino Somozas Rivas. Vive cerca de la iglesia de Santa Cristina de Lavadores. Anote.
Nivardo Castro escribió en una pequeña libreta la dirección que le dio el mayordomo. Luego, ambos quedaron mirándose un rato sin asomo de incomodidad. Al cabo, en la cara de Nivardo afloró una sonrisa afable, como si se anticipase a pedir disculpas por lo que iba a decir.
—Porque él murió de muerte natural, ¿no?
—Claro. ¿De qué iba a morir si no? Tenía 94 años. Acababa de hacerlos. Los había cumplido hace unos días, el 27 de enero.
Capítulo 8
El entierro era a las doce de la mañana. Nivardo Castro, Carlos Conde y la fotógrafa María Candea, pareja del periodista, estaban cerca de la iglesia de Santa Cristina de Lavadores a las once y media. El periodista le explicó al detective que esta parroquia, en pleno corazón del Valle del Fragoso, había sido cabeza del municipio de Lavadores hasta 1941, año en que este fue anexionado a Vigo. El Valle del Fragoso se había convertido así en el gran espacio de desarrollo urbanístico de la ciudad olívica.
—Cuando subas al Castro, en Vigo —añadió Carlos—, mira hacia este lado y lo comprenderás todo. Aquí está la explicación de por qué, en menos de un siglo, Vigo se convirtió en una urbe grande y moderna. Porque fue Vigo la ciudad que más rápidamente cambió entre todas las gallegas. Creo que cuando empezó el siglo XX no tenía más de cincuenta mil habitantes, sumando todo lo que hoy es territorio vigués. Treinta años después ya rondaba los cien mil.
—¿Cuántos tiene hoy? —preguntó Nivardo.
—Unos trescientos mil. Es el municipio más poblado de Galicia. Piensa que el de La Coruña anda por los 250.000.
—Pareces de Vigo, coño.