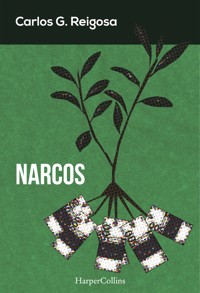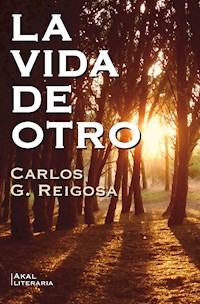5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
La novela está llena de atractivos y resulta poderosa en su mensaje, bien trabada en la estructura y fiel recreación de todo un mundo y un tiempo que Reigosa narra con oficio y solvencia, haciéndonos creíble esa proeza de un "vengador solitario". Quiero destacar la construcción del personaje central, en el que se transparenta todo un proceso evolutivo de indudable hondura psicovital que lo enfrenta a grandes interrogantes. Armando Requeixo El Ideal Gallego Arcadio Macías, perdedor de una guerra y de una posguerra, prepara su fuga de España. Está convencido de que la lucha ha terminado. Pero la realidad, en forma de una represión que no cesa, pronto le demuestra lo contrario. Esto exacerba su rebeldía y le impide huir. Se convierte así en un combatiente solitario y vengador que cambiará la realidad de un territorio. Un hombre atrapado en un rincón de la Historia que ajusta cuentas con el mundo en que le ha tocado vivir. Carlos G. Reigosa construye con agilidad una acción estremecedora y absorbente que retrata la dialéctica embrutecedora entre la perversión de la victoria y el desvalimiento de la derrota. La crueldad resultante desborda la dimensión política para convertirse en ferocidad y desquite. La victoria del perdedor es la memoria escalofriante y turbadora de un tiempo de posguerra dominado por el terror y la violencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
La victoria del perdedor
© 2013, Carlos G. Reigosa
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Diseño Gráfico
Imágenes de cubierta: Getty Images
ISBN: 978-84-9139-001-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Cita
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Notas
Fue en España donde mi generación aprendió que uno puede tener razón y ser derrotado, que la fuerza puede destruir el alma, y que a veces el coraje no obtiene recompensa. Esto explica sin duda por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como una tragedia personal.
Albert Camus
I
Arcadio Macías no conseguía dormir. La cama era corta y estrecha, y el colchón, relleno de hojas secas de maíz, desprendía un ruido desasosegante cada vez que él se movía. Maldijo repetidas veces no haberse mantenido firme en la determinación de no acudir a aquella cita. Estaban en la aldea de Regueirón, en la casa de un molinero de confianza que siempre los había auxiliado con total abnegación. Pero en el año 1949 la Guardia Civil había perfeccionado tanto el sistema de represión de las guerrillas antifranquistas que era una temeridad no desconfiar hasta de los más leales. Muchas redes de apoyo estaban infiltradas por brigadillas de información de las fuerzas de seguridad, que se presentaban ante los enlaces de la resistencia con la indumentaria y el discurso de los propios guerrilleros, sembrando así la confusión entre ellos y logrando engañarlos cada vez con más frecuencia. ¿Era indispensable aquella asamblea a la que habían sido convocados por sus mandos políticos y militares? Arcadio Macías desearía haberse desvinculado de ella a tiempo y no estar donde estaba, en aquel catre incómodo, con la sensación de que el mundo iba a estallar debajo de él en cualquier momento. Incapaz de pegar ojo, recordó la conversación que lo había llevado hasta allí.
—Te está entrando miedo, Arcadio, y me extraña, porque tú siempre has sido un tipo con los cojones bien puestos —le había dicho el jefe de su grupo, Serapio Lombao, un combatiente veterano forjado en varios frentes durante la Guerra Civil.
—No es miedo, coño; es sentido común. Los guardias nos están siguiendo los pasos, nosotros lo sabemos y no se nos ocurre nada mejor que venir a reunirnos en unas casas aisladas en las afueras de una aldea. ¡Para ponérselo más fácil será!
—Es una asamblea importante. Viene gente de Francia, ya sabes. Parece que traen nuevas instrucciones. Habrá que debatirlas y aprobarlas. Y para eso hay que reunirse, ¿no?
—No hay nada que debatir, Serapio. Lo que venga, vendrá debatido y aprobado, ya lo verás.
—Pues para darnos una orden, les bastaría con enviarnos una nota, ¿no? Te veo cada vez más desmotivado y eso me preocupa.
—La lucha ha terminado. ¿Todavía no te has dado cuenta de que estamos solos?
—Somos la vanguardia antifascista.
—Somos lo que tú quieras, Serapio, pero nosotros estamos solos y nadie va a venir a salvarnos. Llevamos seis años en el monte. Nuestra lucha tuvo sentido durante un tiempo, pero ya no lo tiene. Ir a esa asamblea puede ser nuestro último error. ¿Qué más puede desear el enemigo que vernos reunidos y liquidarnos de una vez por todas? Piénsalo. Si nos rodean, nosotros no tenemos una retaguardia que vaya a rescatarnos.
—Tenemos nuestras armas. Nadie consiguió arrebatárnoslas todavía, ¿no? Somos unos buenos guerrilleros. No es tan fácil acabar con nosotros.
—Si caemos, solo seremos un poco más de sangre que algún político arrojará contra Franco en una mesa de la ONU. Nada más.
—No me toques los huevos, Arcadio —dijo Serapio, impaciente—. Sabes que no debería consentirte ese derrotismo, y desde luego no te lo consentiré en público, ¿queda claro? Iremos a la cita y, si tienes razón, ya nos las arreglaremos. De peores situaciones hemos salido.
Así había terminado aquella conversación, sin que él se atreviese a insistir en la negativa a acompañarlo. Arcadio estaba convencido de que tenía razón, pero respetaba a Serapio por su valerosa trayectoria. Por eso estaba allí, con la angustia devorándole las entrañas y el oído salpicándole el corazón de sobresaltos. Eran las tres de la madrugada y no hacía más que dar vueltas y vueltas en un jergón sucio y ruidoso. Habían llegado los compañeros de El Bierzo –estaban en dos casas de labriegos próximas– y esperaban a los representantes asturianos, que al parecer se habían retrasado. Arcadio acarició la pistola y el subfusil, que se habían convertido en prolongaciones de sus manos. Desde seis años atrás, siempre dormía con las armas a su alcance. Hacía ya mucho tiempo que había decidido que él nunca sería interrogado por los guardias ni pasaría por una cárcel franquista. «Libre o muerto»: estaba preparado para rechazar cualquier otra opción. «Llegada la hora, llegada la respuesta», se decía. Pero la idea del tránsito lo rondaba y cada vez ganaba más espacio entre sus pensamientos. Había visto caer a demasiados compañeros –tal vez los mejores– para que la negra sombra del final no se alargase sobre sus cavilaciones. En realidad, había llegado ya a una conclusión que aún no había compartido con nadie. Si quería seguir con vida, debía estar fuera de España en un plazo no superior a tres meses. En las condiciones en que estaban, no vislumbraba otro horizonte de supervivencia. Habían perdido once hombres en los últimos seis meses, y cada vez habían sido abatidos en un intervalo menor de tiempo. Quedaban vivos siete, los siete últimos de la Agrupación Mancomún de Galicia. ¿Por qué no había caído él todavía? Puro albur. Porque solo un azar ciego regía ya sus destinos desesperados. Serapio no lo veía de este modo, pero él sí. Habían ejecutado a una docena de enemigos cualificados, pero para todos ellos había encontrado repuestos con rapidez el régimen franquista. ¿Quienes habían sustituido a sus compañeros caídos? Nadie. Y ahora estaban los siete últimos, tres de ellos escondidos en la vivienda de un molinero y otros cuatro en una casa vecina, esperando a otros guerrilleros para conocer el futuro que el Partido Comunista de España había decidido para ellos. ¿Qué sentido podía haber en todo aquello? «Ninguno, ninguno», cabeceó Arcadio, negando con insistencia.
Recordó por un instante la ilusión con la que había vuelto a España en 1943 para sumarse a la lucha contra Franco. Hitler y Mussolini habían empezado a morder el polvo de la derrota, y en el exilio nadie imaginaba que el dictador español pudiese evitar compartir su destino. ¡Pero lo estaba evitando! De hecho ya lo había evitado. ¿Dónde quedaban aquellas horas felices en las que, tras escuchar las noticias de la BBC sobre la marcha de la II Guerra Mundial, brindaban con vino en sus humildes escondites, dominados por el entusiasmo? ¿Cómo olvidar la heroica resistencia del pueblo soviético y su posterior avance imparable sobre las tropas nazis, ya en retirada? ¿Cómo no sentir en todo su esplendor la esperanza de que el signo adverso de la contienda española iba a cambiar? Aquellos programas informativos eran el alimento que necesitaban para sobrevivir y creer de nuevo en la victoria, después de que ya lo hubiesen dado todo por perdido.
—¡La Guerra Civil española aún no ha terminado! —gritaban con los puños en alto, deseosos de volver cuanto antes al combate—. ¡Todavía no nos han vencido!
Arcadio, incapaz de dormir, recordó sus años de joven anarquista en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y en las milicias que tomaron y colectivizaron el Este de Aragón. Permaneció en ellas hasta que, descontento por algunos excesos cometidos por compañeros extremistas e indisciplinados, se marchó al frente de Madrid a finales de 1936 siguiendo a Durruti, cuya presencia había sido requerida por Vicente Rojo, jefe del Estado Mayor del Ejército republicano, para defender la capital asediada. Sin embargo, aquella aventura duró pocos días, porque el líder anarquista fue asesinado el 19 de noviembre a la una de la tarde en un episodio callejero jamás esclarecido y que sirvió para sustentar todo tipo de acusaciones. Arcadio estaba cerca del lugar en que cayó con un balazo en el pecho, en la calle de Isaac Peral, y corrió detrás del líder gravemente herido hasta el Hotel Ritz, adonde lo trasladaron, pero ya no le dejaron verlo. A partir de aquel momento, Arcadio, combatiente en la Ciudad Universitaria madrileña, empezó a vislumbrar un horizonte adverso en la Guerra Civil. El enemigo luchaba bajo una sola bandera y ellos lo estaban haciendo bajo muchas, a veces enfrentadas. En su interior se desencadenó la mayor confusión y, de un modo azaroso –por la intermediación de un paisano de Lugo, Alfredo Mosteiro–, acabó ingresando en la división que mandaba el comunista Enrique Líster, quien, ¡paradojas de la vida!, era un furibundo antianarquista.
Arcadio había desconfiado siempre de los comunistas estalinistas, pero con el paso del tiempo acabó por convencerse de que solo ellos –que tenían el respaldo de Moscú– podían ganarle la partida de las armas al franquismo nazifascista. En marzo de 1937 se afilió al PCE, pero nunca ocultó sus deseos de volver, después de la victoria, a militar en las organizaciones libertarias. Los comunistas se le figuraban necesarios para imponer la disciplina que requería la guerra, pero el futuro de paz y de libertad que él anhelaba seguía resplandeciendo en el ideario anarquista. Imaginaba entonces que, una vez derrotado Franco, la revolución se impondría en España, y esa revolución triunfante solo podía ser la anarquista que apoyaba el pueblo. ¡Qué irreales y suicidas le parecían ahora todas aquellas esperanzas! Nada salió luego como él había soñado. ¡Nada! Solo había encadenado desilusiones y derrotas. Y allí estaba, trece años después de comenzada la guerra, en una triste y pobre casa labriega, esperando el milagro de que no ocurriese una desgracia, algo que racionalmente consideraba cada vez menos probable. Porque ya no creía en la victoria –en ninguna victoria–, ni en el PCE, ni en el futuro, ni en nada. Solo resistían en su mente, extrañamente impolutas y radiantes, algunas ilusiones de juventud, tal vez ideales anarquistas que un día tuvo y por los que aún consideraba digno dar la vida. Pero nada de aquello parecía seguir ahora en pie, nada se le figuraba a su alcance. Tal vez porque el anarquismo era, como había empezado a sospechar durante su experiencia colectivista en Aragón, una utopía que se desbarataba al entrar en contacto con la realidad.
Empuñó su pistola, una Astra 400, y se levantó de la cama para ir a beber agua. Miró hacia fuera por un ventanuco de cristales sucios y distinguió en lo alto unas estrellas menudas y distantes, como tachuelas en el firmamento. Se le figuraron las luces tristes de una fiesta terminada, ya sin público en el campo del baile. Se desvió un instante y entró en la cuadra de las vacas para orinar en un rincón. Distinguió entonces que alguien se movía entre un montón de paja próximo. Arcadio apuntó su pistola hacia el lugar en que había oído el ruido.
—No dispares. Soy yo —dijo su compañero Hermes Pato, un guerrillero diez años más joven que él, alto, fibroso, moreno y de mirada esquiva, que vestía jersey de lana y pantalón de pana.
—¿Qué haces aquí?
—Nada. Se me hacía larga la noche.
Arcadio escuchó un sollozo que se le antojó femenino. Escrutó el entorno pero no logró percibir nada. El gemido se repitió, incontenible.
—¿Quién está contigo? —le preguntó a Hermes.
—Nadie.
Arcadio avanzó en dirección a la persona que sollozaba y a la que aún no veía.
—Sal de ahí —dijo dando dos pasos hacia el lugar en que la imaginaba.
Una mujer se desprendió tímidamente de la oscuridad al lado de Hermes Pato. Arcadio no distinguió sus rasgos, pero adivinó que era joven, tal vez incluso demasiado. Hermes dio un paso, ocultándola detrás de sí, y se encaró con Arcadio.
—Ya te dije que no podía dormir —explicó con una ironía indecisa—. Y deja de apuntarme con eso, coño.
—¿Quién eres? —le preguntó Arcadio a la joven sin bajar el arma.
—Eulalia… Soy Eulalia.
Arcadio Macías cayó en la cuenta. Era pariente del molinero y no debía estar allí, porque vivía en otro pueblo. Pero Serapio se había empeñado en que nadie saliese de la casa después de que ellos entraron y la muchacha no pudo irse. Ahora ya sospechaba lo que había pasado. Hermes la habría atraído a la cuadra con alguna promesa o excusa y se disponía a abusar de ella, si no lo había hecho ya.
—Te he dicho que dejes de apuntarme, hostias —insistió Hermes, más irritado por haber sido sorprendido que por la propia pistola que seguía encañonándolo.
Arcadio Macías cogió de la mano a la muchacha, distinguió su cara asustada y su pelo revuelto y la sacó de la cuadra. Luego se volvió hacia su compañero, le apoyó el arma en la frente y le dijo:
—Mañana hablaremos de esto. Ahora vete a dormir, que es lo que debías estar haciendo.
—Cuando tenga mis armas hablamos de lo que quieras —respondió Hermes, airado, mientras giraba con brusquedad y se alejaba.
Arcadio Macías se volvió hacia la muchacha, que lo miraba fijamente por entre los dedos con que se cubría la cara. Vio entonces por primera vez sus rasgos hermosos y sus ojos negros, de mirada muy intensa.
—¿Te ha hecho daño?
Eulalia dejó escapar un lamento prolongado y estremecido –y sin embargo casi inaudible–, pero no abrió la boca.
—¿Dónde duermes tú? —le preguntó entonces Arcadio.
La muchacha señaló un banco junto al fuego del lar, en el que aún sobrevivían unas brasas de troncos de roble.
—Vuelve a tu sitio —dijo el hombre acariciando brevemente la cabeza de la joven—. Y no te preocupes, él no volverá.
Arcadio fue hacia el fregadero de mármol, tomó el cazo y lo metió en la herrada. El agua estaba fresca, pero para él tuvo un sabor amargo, y de nuevo volvió a sentir la angustia de que todo iba a estallar bajo sus pies de un momento a otro. Bebió otro cazo de agua y respiró hondo. Tenía cada vez más claro que no iba a poder dormir. Observó las brasas sobre la piedra del lar y vio el cuerpo de Eulalia acurrucado en un rincón. Con gusto le hubiera disparado a Hermes Pato, pero pensó que matarse entre ellos era ya lo único que les faltaba para claudicar como guerrilleros y como seres humanos. «Si hemos de acabar así, es mejor morir a manos de nuestros enemigos», pensó. Sin embargo, su odio hacia Hermes, lejos de extinguirse, aumentaba cada vez más. No era la primera vez que lo sorprendía en un trance similar, pero nunca antes forzando a una muchacha tan joven. Y pensó que tendría que ajustar cuentas con él al día siguiente. No sabía cómo hacerlo, porque ya nada parecía tener sentido en aquella fase terminal de la lucha; sin embargo, estaba seguro de que lo haría. «Por la mañana lo veré todo más claro», caviló mientras regresaba a su camastro. Pero el sueño no vino sobre él. Por el contrario, cada vez estaba más despierto y más irritado, y también más deseoso de que amaneciese. Aquello no podía quedar así, por muy desesperada y adversa que fuese la situación.
—La abyección, no, coño. Antes la muerte —silabeó.
Un ruido le hizo saltar de la cama y empuñar su pistola, pero enseguida se tranquilizó. Era un desvencijado tren de mercancías que pasaba a esas horas por una vía férrea distante unos doscientos metros. Maldijo su ruidoso traqueteo y volvió a tumbarse en la cama. Aquella noche amenazaba con no terminar nunca. Era como el castigo de Tántalo, Prometeo o Ixión, tres «anarquistas divinos», según el viejo Sancho Canuto, el hombre de las barbas de chivo que lo había llevado a la CNT. ¿Cuándo asomarían las primeras luces del amanecer? ¿Cuánto tardarían aún en hacerlo?… ¿Y si no llegaban nunca?…
Para distraerse, se dedicó a pensar en cada uno de sus compañeros. El jefe, Serapio Lombao, alto y fuerte, era, por encima de todo, su amigo. Había demostrado su coraje en las batallas de Guadarrama, Brunete y el Ebro, durante la Guerra Civil. Después, salió de España por Figueras y estuvo en el campo de concentración de Argelès-sur-Mer. En los años de la II Guerra Mundial se formó como guerrillero en los centros de instrucción del PCE en el sur de Francia y luchó en el maquis galo en los departamentos de Tarn, Hérault, Aude y Ariège. En 1944 participó en la frustrada invasión por el Valle de Arán, la llamada «Operación Reconquista de España». Logró retornar ileso a Francia y un año después se incorporó a las guerrillas gallegas. Arcadio sentía una gran admiración por él, aunque a veces sospechaba que era cautivo o víctima de su propia trayectoria. ¿Sabía hacer algo más que luchar aquel guerrero? ¿Era capaz de imaginar otra vida? ¿No sería el temor a lo desconocido lo que mantenía intacta su combatividad, aun en pleno descalabro militar? A pesar de todo, y por encima de cualquier duda, lo admiraba. ¿Cómo no iba a admirar a un hombre cuya moral no disminuía con las sucesivas derrotas? Era un batallador que no necesitaba la victoria para continuar la lucha, tal vez porque no sabía rendirse. Había conocido a otros como él, pero la mayor parte ya habían caído bajo las balas del enemigo. ¿Acaso esperaba aquel compañero un destino mejor? Serapio Lombao era el mejor amigo que le quedaba, pero, a pesar de los años compartidos, seguía siendo para él un arcano indescifrable, «un misterio con dos patas», como le había dicho en más de una ocasión.
Giró con rabia en la cama, incapaz de conciliar el sueño, y su memoria rebuscó otra vez en el pasado, como si quisiera atraer al presente todo lo que no deseaba olvidar. Enseguida comparecieron en su recuerdo los veteranos Cesáreo Chaves y Leonardo Cancelas, dos compañeros disciplinados que habían huido de unas minas de wólfram en las que cumplían penas, para incorporarse a las guerrillas. Primero habían sobrevivido en un grupo de huidos sin formación política, pero todos ellos buenos conocedores del terreno. En 1944 se incorporaron a la agrupación Mancomún. Allí los encontró Arcadio cuando fue trasladado a esta unidad, después de discrepar violentamente, en el primer grupo en que estuvo, con el comisario político Manuel Monchón, un estalinista fanático y cruel incluso con los suyos. Cesáreo Chaves era bajo de estatura, ancho de hombros y muy musculoso. En la Guerra Civil había ganado fama de fortachón por ser capaz de correr como una liebre con dos ametralladoras Maxim debajo de los brazos. Las Maxim soviéticas, de 7,62 mm, tenían fama de ser las más pesadas, junto con las italianas Fiat-Revelli. Su compañero Leonardo Cancelas había luchado en Asturias en el Batallón de Milicias «Sangre de Octubre». Después estuvo preso en León y posteriormente fue destinado a trabajar en las minas de wólfram de Carballeda de Valdeorras. Hombre tranquilo y sereno, solo se soliviantaba cuando hacía memoria de sus dos hermanos muertos en el cerco de Oviedo y de una hermana violada por tropas moras. Entonces se impacientaba de verdad, clamaba venganza a gritos y exigía entrar en acción cuanto antes.
—No pienses en eso —le decía Serapio en aquellos momentos—. Nunca podrás matar a todos tus enemigos personales, pero no te preocupes: haremos lo posible para que otros como ellos se arrepientan de haber nacido.
Arcadio recordó el día en que Leonardo Cancelas le contó por primera vez las penas padecidas en su entorno minero asturiano. Era todo tan desproporcionado que el narrador, anegado en lágrimas, se había limitado a darle una relación de nombres y detallar qué le habían hecho a cada uno. Mozos colgados por los testículos, mujeres abiertas en canal, familiares apaleados hasta morir, muchachos fusilados ante sus padres, mineros arrojados vivos a los pozos… Un terror jamás imaginado se había adueñado de repente de los pueblos hasta convertirse en algo cotidiano. Todo ello en la mayor impunidad, porque no tenían a nadie a quien recurrir ni era posible ninguna resistencia.
—¡Cómo gozaron aquellos chacales! Creí que iba a volverme loco —contaba—. En León, lo recuerdo bien, nos apilaron en el Hospital de San Marcos. Éramos tantos que no podíamos agacharnos ni para dormir y teníamos que hacer las necesidades sobre nosotros mismos. Muchos mozos fuertes como robles cayeron allí. Y muchas mujeres que dieron a luz vieron como sus hijos les eran arrebatados nada más nacer, para ir a parar a la casa de algunos enemigos. Para nada había límites en aquel infierno. Pero yo sobreviví y quiero llevarme por delante a todos los hijos de puta que pueda. Tengo sus nombres grabados en la cabeza.
Serapio Lombao y Arcadio Macías habían gastado muchas horas en convencerlo de que la venganza individual carecía de sentido y era políticamente irrelevante. Fueron muy largas las conversaciones necesarias para convertir a aquel hombre, tan solo ansioso de venganza, en un auténtico guerrillero; pero, al término del primer año, el objetivo se había cumplido. A partir de entonces, el asturiano Leonardo Cancelas se convirtió en un combatiente integrado y solidario que solo sufría algún arrebato ocasional. No obstante, cuando se trataba de ajusticiar a un enemigo conocido por sus excesos, nadie osaba discutirle el derecho a ser el ejecutor. Y solo en el caso de un falangista violador se extralimitó cortándole las partes y dejando que se desangrase en la mayor desesperación. Aquel día Leonardo comprendió todos los discursos de Serapio y Arcadio, porque, después de vengar a las víctimas del asesino, sintió que de algún modo había empezado a parecerse a él. Se horrorizó de tal modo que nunca volvió a repetir una acción semejante, a pesar de que siguió siendo el ejecutor preferente en el grupo.
—No amanecerá nunca, carajo —soltó Arcadio con rabia, tras dar otra vuelta en la cama.
Los más jóvenes, Hermes Pato, Fidel Tallón y Floro Cañiza, se habían sumado a la guerrilla a comienzos de 1947, en contra del criterio de Arcadio Macías, que ya no vislumbraba ninguna posibilidad para aquella lucha. Fue un momento muy delicado, con socialistas y anarquistas preparando su retirada camino del exilio, mientras los comunistas seguían incorporando jóvenes a la resistencia armada, en un último y desesperado intento de plantarle cara al franquismo. Los nuevos mandos del PCE llegados del exterior tenían una extraordinaria preparación político-militar, pero desconocían la realidad de un pueblo extenuado después de una guerra atroz. Por otra parte, la posición internacional de Franco empezaba a mejorar, cada vez más consentido por británicos, franceses y estadounidenses. Solo la URSS era un referente favorable a la lucha guerrillera, pero ni siquiera Stalin parecía convencido de su utilidad. ¿Por qué no se había ido Arcadio dos años antes con sus camaradas anarquistas? ¿Por qué se había quedado? Lo sabía muy bien: porque ya no quería asumir más derrotas. Porque discrepaba del PCE, pero no de su jefe Serapio Lombao. Porque no quería abandonar a aquellos jóvenes que habían subido al monte a jugarse la vida, ni quería desmerecer ante la memoria de los compañeros que habían caído. Deseaba sobrevivir, pero no quería hacerlo al precio de recordarse como un hombre que había abandonado la lucha antes de tiempo. ¿Y quién iba a decirle cuándo se había cumplido el tiempo necesario? Arcadio no lo dudó. Ese hombre sería Serapio Lombao. La lucha terminaría cuando él lo dijese.
—Maldita noche de mierda, no se va a acabar nunca —dijo en voz alta.
Arcadio empezó a auscultar el silencio exterior, decidido a no pensar más. Nada sospechoso llegaba a sus oídos, ningún ruido inquietante. Era una noche como tantas otras, con voces ocasionales de animales y aves nocturnas. Respiró hondo varias veces y trató de sosegarse. ¿Por qué iba a ser aquella su última noche? Hubo muchas otras en las que corrió mayores peligros. Estaban allí siete hombres bien armados. Disponían de una ametralladora Bren, dos subfusiles Sten y Astra, un ametrallador naranjero, un fusil automático máuser, tres mosquetones y una decena de pistolas con abundante munición. Tenían también cuatro granadas de mano por cabeza, varias pastillas de tolita[1] y explosivos plásticos Nobel 808. Sin embargo…
Arcadio sintió que alguien se acercaba despacio a su cama. Miró fijamente, sin moverse, pero no logró distinguir a nadie. Esperó un instante y volvió a percibir algún movimiento cerca de él. Su mano derecha se deslizó hasta la pistola y la empuñó. ¿Sería Hermes Pato? No lo creía. Se le figuraba que era alguien o algo mucho más ligero.
—Soy yo, Eulalia —dijo una voz mínima.
—¿Qué quieres?
—Coja las armas y sígame, por favor. Dese prisa.
—Pero…, ¿qué pasa?
—Sígame pronto. No tenemos mucho tiempo.
En cualquier otra noche, Arcadio la hubiera mandado a hacer gárgaras, pero en aquella madrugada todo se le antojaba distinto, raro, inquietante. Con movimientos instintivos, precisos, cogió el subfusil, el mosquetón, las dos pistolas y su morral con munición, granadas, explosivos, prismáticos, linterna y un estuche con dos navajas de afeitar. La muchacha lo agarró por una manga de la chaqueta y tiró de él, guiándolo con determinación hacia la cocina. Fue entonces cuando, a la luz de las últimas brasas, vio el gesto de terror que crispaba la cara de Eulalia.
—¿Qué te ocurre? ¿Qué pasa? —le preguntó.
—Vamos, rápido —dijo ella.
Sin querer acompañarla, pero convencido de que debía hacerlo, la siguió por la puerta que daba al molino y ambos descendieron por unas escaleras interiores. Aquel gesto de terror de la muchacha tenía que obedecer a algo y él necesitaba saber de qué se trataba.
—Dime qué te pasa. Dímelo de una vez. ¿Qué ocurre?
—Solo hay un camino para salir de aquí. Es por el canal del molino, que está cubierto hasta el río. Tenemos que ir a gatas.
—¿Salir? ¿Por qué? Pero… tú estás loca.
—Hay gente fuera.
—¿Dónde? ¿Qué gente?
—Guardias. Muchos. La casa está rodeada.
—¿Tú los has visto?
—Sí
—¿Cómo has podido verlos si no se ve un carajo?
—Yo veo de noche.
Arcadio recordó de súbito que durante la Guerra Civil había conocido a un soldado aragonés que tenía esa cualidad. El capitán de la compañía lo apodaba el Nictálope porque, según decía, así se denominaba a las personas o animales que veían tanto de noche como de día.
—¿Tú ves de noche?
—Sí.
—¿Y has visto guardias?
—Muchos
—Entonces hay que avisarlos a todos.
Ella no pestañeó, impertérrita, y Arcadio saltó hacia la escalera por la que se subía a la cocina. En ese instante cayó el primer obús de mortero sobre la casa, seguido por otros dos que levantaron una parte del tejado. Los naranjeros de los guardias empezaron a escupir balas y los cristales de la casa saltaron en añicos. Una granada de mano estalló cerca de donde estaba él, detrás de la pared del molino.
—Corra, no hay tiempo —gritó la muchacha, que ya se había introducido por el canal del agua y gateaba con desesperación.
Arcadio empuñó el subfusil y entró en la cocina, pero una granada estalló en el pasillo que conducía a la cuadra y lo lanzó por el aire, yendo a caer de nuevo en el molino. Otra explosión en el interior de la casa levantó una enorme polvareda. Arcadio, medio aturdido, se dirigió hacia el canal cubierto por el que había desaparecido la muchacha y, con dificultades, logró meterse chapoteando en el agua. Sin soltar las armas, comenzó a arrastrarse. El conducto era estrecho y el hombre tropezaba continuamente con las paredes, pero estaba decidido a no dejar atrás nada suyo. El estruendo de bombas y disparos le llegaba amortiguado por el ruido del agua en el canalón, que estaba lleno hasta la mitad de su altura. ¿Cuántos metros habría hasta el río? No veía nada, pero enseguida tropezó con la muchacha, que lo estaba esperando.
—¿Tú me ves? —le preguntó Arcadio.
—Sí, claro. Deme algo, para que le ayude.
—¿Cuánto nos queda hasta el río?
—No lo sé. Más de doscientos metros quizá.
Arcadio metió las pistolas en el morral y se lo entregó a ella. Luego siguió avanzando con el subfusil y el mosquetón a rastras. Detrás de él sonaba una sinfonía fúnebre de morteros, granadas, mosquetones y subfusiles, tan apagada y distante que ya le parecía irreal. El hombre hacía lo posible para ofrecer la menor resistencia al paso del agua, porque el caudal a veces parecía aumentar, como si fuese a anegarlo todo. Con las armas sujetas por el correaje, avanzaba sobre los codos impulsándose con la punta de los pies. Por un instante, más allá del dolor intenso que sentía en los gemelos, pensó en el destino de sus compañeros y de los tres habitantes de la casa, el molinero Cosme Veiga, la esposa Elvira Sande y la hija pequeña de ambos, Lucía, de diecinueve años. Supuso que habrían muerto todos, despedazados, reventados… Pero inmediatamente se rebeló y los imaginó manteniendo un duro combate, el último tal vez, el definitivo, cercados todos por decenas de guardias. Por un instante creyó ver la victoria sublime de aquellos guerrilleros heroicos, resistentes, incapaces de claudicar. Tuvo la tentación de retroceder y cazar por la retaguardia a algunos atacantes, pero, mientras pensaba en esto, el ruido del combate se iba apagando. ¿Había terminado la lucha? Solo oyó algunos disparos sueltos. Tal vez estaba amaneciendo y la casa del molinero era ya un montón de ruinas. ¡Pobre Cosme Veiga, uno de sus más fieles enlaces! Su casa había sido siempre un punto de apoyo seguro. Lo apalearon en una ocasión, registraron su casa, pero no encontraron nada; ni él ni su familia delataron nunca a nadie. Ahora tal vez estaban todos muertos.
—Estamos llevando la desgracia a mucha gente —le había dicho unos meses antes a Serapio—. Quizá ya solo servimos para eso.
—También representamos una esperanza para ellos, no lo olvides —le respondió entonces su jefe, ahora tal vez convertido ya en un cadáver más en las filas de aquella agónica resistencia.
Arcadio no sabía cuánto faltaba para salir del agobiante túnel. Le costaba seguir el ritmo de la muchacha, que arrastraba la bolsa con habilidad delante de él. No la veía, pero la oía chapotear y respirar agitadamente.
—¿Nos falta mucho? —preguntó el hombre.
—Otro tanto, más o menos.
¿Cuánto tiempo llevaban allí? ¿Quince minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? Arcadio notaba que avanzaba despacio, frenado por el agua que fluía en dirección contraria. El suelo del canal tenía tramos de piedra y otros de tierra, y en estos sus pies resbalaban haciendo más infructuoso el esfuerzo. Maldijo varias veces en voz baja. En un momento, ambos se detuvieron al distinguir unos pasos precipitados por encima de ellos. Luego, sonaron otros pasos más numerosos y unas ráfagas de ametralladoras. Un lamento dolorido y enrabiado llegó hasta sus oídos. Alguien había sido alcanzado.
—¿Qué hay encima de nosotros? —le preguntó a Eulalia.
—Está la linde de hierba de un trigal.
Los dos continuaron el difícil avance, cada vez más cansados, pero sin intención de volver a detenerse. El agua era una caricia empalagosa que seguía amedrentándolos con ocasionales subidas de nivel, causadas por sus propios movimientos. ¿Cuánto tiempo llevaban en aquel agujero? No eran capaces de hacer un cálculo preciso, dominados por el ansia de llegar al río del que partía el canal. Arcadio palpó a ciegas para saber si la mujer estaba cerca, delante de él, pero no encontró más que agua. Recordó entonces que ella era nictálope y le preguntó:
—¿Dónde vas? ¿Estás cerca?
—A cinco o seis metros.
—Está bien, sigue.
Los ruidos exteriores habían desaparecido, quizá engullidos por el burbujeo del agua o tal vez porque ya no existían. ¿Todos muertos? Era posible. ¿Acaso no temía que ocurriese algo así cuando permanecía insomne en la cama? No había tenido una visión claramente premonitoria, pero sí un desasosiego que no era habitual en él. Después de seis años de persecución, era capaz de dormir en cualquier parte si se sentía seguro. Pero esta vez en la casa del molinero algo le había impedido serenarse y conciliar el sueño. La desconfianza había roído como un gusano en su cerebro sin permitirle apaciguarse. No creía en los presentimientos ni en los barruntos sin una base racional, pero allí estaba la realidad desgarradora de todo lo que intuía que había ocurrido. Él estaba vivo de milagro, y tal vez no por mucho tiempo, porque ¿qué garantías tenía de que no los esperaban en el comienzo del canal? Ninguna.
Pero no los esperaban. Después de un tiempo impreciso, que a Arcadio se le figuró interminable, Eulalia anunció que estaban llegando. El hombre levantó la cabeza y vislumbró la tenue luz del amanecer, que parecía recortada en un ventanuco. Asomaron con cuidado al río y se parapetaron en un ribazo. Sin moverse, observaron el entorno. La casa, a unos trescientos metros, todavía exhalaba unas llamas blanquecinas. Arcadio descubrió entonces a tres guardias entre el trigo. Se movían con tranquilidad, seguros de que ya no quedaba nadie vivo en la casa ni en los alrededores, y les hacían señales a los compañeros –más de una docena– que estaban entre el molino y la vía del tren. Desde su posición podía abatir con facilidad a los tres, pero, una vez hecho esto, ¿hacia dónde correría, y con qué fuerzas? La muchacha le indicó el sendero que subía al lado del río, oculto por la pendiente de un monte bajo poblado de tojos, alisos, abedules y encinas. Arcadio hizo un gesto afirmativo y ambos tomaron aquel camino. Al guerrillero, aturdido, nada le parecía más prudente que poner tierra de por medio y salir cuanto antes de aquel infierno. Era necesario adentrarse monte arriba antes de que la claridad del día permitiese que los descubriesen con facilidad. Su mejor esperanza era que nadie parecía estarlos buscando, pero de esto solo podían estar seguros si no habían capturado vivo a ningún compañero o enlace.
—¿Adónde lleva este camino? —le preguntó a la muchacha.
—A lo alto. Allí no darán con nosotros.
—¿Conoces la zona?
—Es el camino por donde vine. Por ahí se va a la Trasierra. Lo llevaré a mi casa. Allí estará seguro.
—¿A tu casa?… ¿Dónde vives?
—Algo lejos, eso es lo malo. Pero es una zona tranquila. Por allí no andan fugitivos ni guardias civiles.
—Ni que fuera el paraíso terrenal. No he conocido ningún lugar sin hijos de puta.
—Allí también los hay, por desgracia. A los fugitivos como usted los mataron hace mucho.
—Y ahora impera la paz de los cementerios, ¿no? ¿Quiénes mandan?
—El alcalde y sus compinches falangistas, una mala gente. Hacen lo que quieren, abusan de nosotros, pero nadie rechista. La gente sabe lo que le espera si no obedece.
—¿Y ahí me quieres meter?
—Estará usted seguro. No se les pasará por la cabeza que haya alguien escondido en mi casa.
—¿Y tu padre?
—Le contaré lo que pasó. Mi padre les tiene tanto miedo como los demás, pero se alegrará de poder ayudarle. Recibió muchas palizas porque perteneció al sindicato del ganado de UGT durante la República, pero ahora se meten menos con él. Un día mataron a su primo Eladio y…
—No puedo fiarme, y tampoco quiero meteros en líos. Nos separaremos arriba.
La muchacha se volvió un instante hacia él, lo sujetó por un brazo y, con un tono que parecía dominado por la vehemencia, le dijo:
—El molinero era mi tío. Era hermano de mi padre. ¿Lo entiende ahora? Mi padre lo recibirá bien.
Arcadio no reaccionó, indeciso y confuso. No acababa de entender el comportamiento de la muchacha. ¿Por qué no había corrido en la casa a salvar a sus tíos y a su prima? ¿Por qué solo lo había avisado a él?
—No desconfíe de mí, y no se haga preguntas feas —dijo ella, adivinando sus pensamientos—. No salvé a mis tíos y a mi prima porque dormían arriba. Cuando vi a los guardias, ya estaban cargando los morteros. Lo avisé a usted porque estaba más cerca, y me dio tiempo de milagro. Sentía que estaba en deuda…
—¿Conmigo?
—Sí, con usted. Pero no hablemos de eso. Si seguimos por este monte, evitando los pueblos, llegaremos al caer la noche.
—¿Adónde llegaremos?
—A mi casa, en Abeledo, en el municipio de Valterra.
—Eso está lejos, sí.
—Menos de tres leguas[2].
Arcadio volvió a caminar detrás de ella, turbado y abatido. La muchacha había adoptado una decisión y la llevaba a cabo con determinación y coraje, eligiendo senderos emboscados que serpeaban entre maleza, arbustos y matojos. El hombre no podía evitar el recuerdo de los camaradas ni se resignaba a aceptar su pérdida. Había estado bromeando con ellos unas horas antes, durante la cena. ¿Cómo podía haber cambiado todo en tan poco tiempo? ¿Cómo podía estar muerto Serapio, un guerrillero de espíritu indomable? ¿Cómo podían haber caído los bravos Cesáreo Chaves y Leonardo Cancelas, dos veteranos sin tacha? ¿Y cómo explicarse las muertes de Fidel Tallón, Floro Cañiza y Hermes Pato, tres mozos casi imberbes que nunca debieron haber subido al monte? ¿Quién era el culpable de todo aquello? Sin duda, los enemigos franquistas, pero también algunos fanáticos estalinistas, como Manuel Monchón, que habían copado el mando y que los captaron tardíamente para una lucha que ya deberían saber perdida.
Arcadio miró hacia atrás sin dejar de andar y vislumbró a lo lejos, bajo la luz de un día ya luminoso, la aldea de Regueirón, con su docena de casas desperdigadas. ¿Habrían caído también los compañeros de El Bierzo? Todo parecía indicar que sí, porque estaban en dos casas cercanas, del otro lado de la vía férrea. Si la Guardia Civil tenía información de unos, probablemente también la tendría de la asamblea que iban a celebrar y de todos los convocados a ella. Tal vez solo estaban a salvo los asturianos que, por la razón que fuera, aún no habían llegado a la aldea.