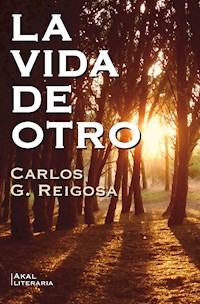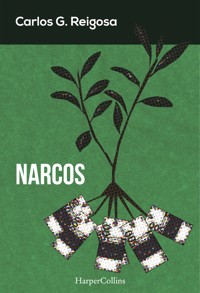
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Suspense / Thriller
- Sprache: Spanisch
Un barco con drogas va a cruzar el Atlántico para alijar en las costas gallegas. Un juez tenaz está sobre aviso y se dispone a interceptarlo, para asestar un duro golpe al narcotráfico. Pero la trama se complica con la inesperada aparición de otro gran alijo en marcha y con un ajuste de cuentas entre los nuevos capos, herederos del viejo patrón del contrabando de tabaco Don Orlando, que sigue con atención desde la cárcel todo lo que sucede. El detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde (ya familiares por su presencia en El misterio del barco perdido y La guerra del tabaco) tienen un mirador privilegiado en este laberinto de fuegos cruzados, en el que alcanzan, con su investigación, un protagonismo decisivo. Una acción intensa, de ritmo fuerte y rápido, lleva al lector hasta un final imprevisible y violento. Carlos G. Reigosa consigue en Narcos la tensión y la ágil sobriedad de la mejor narrativa de aventuras, en un ambiente de transición rural-urbano evocado con fluidez y acierto, donde las viejas tradiciones conviven con el dinero fácil, el crimen y la prostitución. Una novela lúcidamente imbricada en la realidad de finales del siglo XX, que tiene sus prolongaciones en el actual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Carlos G. Reigosa
© 2016, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Título español: Narcos
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Juan Carlos Lozano
ISBN: 978-84-16502-34-9
Conversión: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Narcos
Índice
Citas
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Sobre el autor
Créditos
La civilización no suprime
la barbarie: la perfecciona.
VOLTAIRE
El hombre que hace su fortuna
en un añodebería ser ahorcado
Último tercio del siglo XX, cuando la
I
Carlos Conde apagó el cigarrillo en un cenicero de plata y se demoró en descolgar el teléfono, que sonaba por cuarta vez. Por la ventana, vislumbró el cielo plúmbeo de Compostela y la gran chimenea de la casa que tenía enfrente. El día, tristón, no infundía ánimos para nada. Llevaba dos horas delante del ordenador, en el intento de comenzar un reportaje, pero la desgana era más fuerte que su voluntad y solo había logrado escribir unas notas deshilvanadas, sin ligazón. Sabía bien que ninguna de aquellas frases valía para empezar el relato: un reportaje debe tener un principio llamativo y un final en punta. Precisamente las dos cosas que no tenía: ni un principio atractivo, cautivador, ni un remate en alza, capaz de suscitar una idea de plenitud en la memoria del lector. Ni más ni menos. Y en medio, entre ese comienzo y ese final, tenía que estar justamente el meollo de la cuestión: una historia ni tan corta que sepa a poco, ni tan larga que harte o canse. Es decir, en medio tenía que palpitar el genio de la narración, ese contenido y ese ritmo precisos, armoniosos, que hacen de esta modalidad informativa una obra de arte imposible. Así lo creía Carlos (contrario a los argumentos —que tenía por mitificadores— de Tom Wolfe respecto del nuevo periodismo). Porque el reportaje rechaza la ficción y está condenado a morir siempre en brazos de una realidad grosera, rígida, que le impone unos límites infranqueables y concluyentes. Sin embargo, era su género preferido. Cuando ponía el punto final, olvidaba la realidad y leía lo escrito como si fuese una obra de ficción. Si le gustaba, sabía que estaba ante un buen reportaje. Era su prueba del nueve. El resultado no era una obra de arte, ni tampoco una versión más próxima a la verdad que la humilde noticia; era un híbrido que exigía del periodista un talento y un equilibrio superiores, magníficos, de largo aliento, capaces de transmitir una sensación precisa y ajustada de lo ocurrido, aun al precio de desfigurar la realidad, de descoyuntar el hecho cierto, pero sin nunca traicionar su esencia intrínseca, paradójicamente represora, cercenadora…
—Sí, ¿quién es?
La voz que oyó del otro lado del hilo era ronca, contenida, severa, imperativa. El periodista creyó que estaba ante otra amenaza de algún contrabandista de Vilavedra por el último informe que había publicado —justamente, un reportaje— en el semanario de difusión estatal en que trabajaba. Y se resignó a escuchar las palabras de su anónimo interlocutor. «Ahora me dirá eso de que me va a mandar a un amiguiño que me va a repasar las costillas». Pero se equivocó de remate. Aquel hombre acababa de preguntarle si iba a continuar la investigación que había comenzado sobre las redes del narcotráfico, y no se manifestaba preocupado por lo que podía descubrir, sino justamente porque decidiese abandonar la pesquisa sin indagar más. Toda una sorpresa.
—Pero ¿quién es usted?—exclamó Carlos, al darse cuenta de la inesperada situación.
—Dígame primero si está dispuesto a ir a fondo contra esos asesinos… o si solo se trataba de llenar unas páginas y cobrar un dinero.
Carlos Conde escrutó el cielo plomizo como si quisiese asegurarse de que seguía allí, real como la vida misma, oscuro, verdadero. Porque ¿quién coño era aquel tipo que tan directamente se metía en su vida, en uno de esos días aburridos de Compostela en los que está escrito que no puede pasar nada?
—Estoy dispuesto a contar lo que descubra, si es eso lo que quiere saber —respondió el periodista, sin salir del desconcierto.
—¿Y cuánto piensa descubrir? —El tono del interlocutor parecía irónico, pero Carlos percibió la frialdad que acogían aquellas palabras.
Un silencio espeso creció a ambos lados del hilo telefónico. Una respiración agitada era el único sonido que le llegaba a Carlos. El periodista no sabía qué decir, pero tampoco quería interrumpir un silencio que, antes o después, tenía que dar paso a alguna explicación. Su interlocutor parecía estar también en una duda, porque tampoco tenía sentido aquel interminable mutismo en un diálogo que acababa de empezar.
—Verá, yo soy Mario Cendán Couto. Quizá le suene: soy el dueño de los Astilleros Cendán, de Vigo. Me gustaría poder verlo cuanto antes.
Carlos Conde percibió que, debajo de aquellas palabras medidas, de aquel lenguaje conciso, se ocultaba una urgencia apremiante.
—Puedo bajar hoy mismo.
—Se lo agradezco.
Mario Cendán Couto le facilitó la dirección de un chalé cerca de la playa viguesa de Samil. El periodista lo anotó en un cuaderno.
—Allí estaré esta tarde, sobre las ocho —aseguró.
No hubo más palabras. Mario Cendán guardó silencio, como si no supiese qué añadir o cómo despedirse.
—Gracias. Y… hasta luego, entonces. —Su voz era menos ronca, menos severa, quizá porque también era menos segura y ya nada imperativa.
Carlos Conde le correspondió en los mismos términos y colgó. Puso los codos sobre la mesa y apoyó la cara entre las manos. ¿Estaba ante alguna nueva historia? Aquel tipo no había sido muy explícito, pero, según sospechaba, no se trataba de una llamada cualquiera; no, señor. Rememoró su voz madura, su acento refrenado…, excepto cuando se le escapó aquel «¿Y cuánto piensa descubrir?». Esta frase se le figuró propia de un desesperado. Era la única expresión fuera de tono, escéptica, quizá despectiva, que había pronunciado. El resto era todo cabal, educado. Aquel hombre deseaba verlo, quería concertar una cita. Y eso era lo que acababan de hacer.
Carlos Conde abrió la revista por la página en que comenzaba su reportaje. Con una curiosidad reavivada, empezó a leer sus propias palabras, como si quisiese descubrir en ellas algún nuevo sentido, algo revelador o indicativo, una vertiente que pudiese habérsele escapado… Releyó despacio el texto y escudriñó en las declaraciones de los entrevistados, seguro de que en ellas podía ocultarse alguna información valiosa que le hubiese pasado inadvertida. Pero no consiguió columbrar nada. En el reportaje describía la evolución del contrabando en las rías y la progresión imparable del narcotráfico, sobre todo desde la caída del gran amo do fume –denominación popular de los que controlaban la entrada ilegal de tabaco— Don Orlando de Vilavedra, detenido tres años antes, cuando, al frente de sus hombres, intentó eliminar a tiros a un grupo competidor encabezado por Alberto Cuñal.
Carlos Conde explicaba lo que había pasado en aquellos tres años y cómo, a su juicio, estaba a punto de producirse un empeoramiento de la situación, por la presencia de elementos extraños, foráneos, que podían volver incontrolable el proceso. «Antes se conocían y se respetaban todos —refería un testigo—; ahora, hay muchos novatos que tienen mucha prisa, pero que no tienen claros los límites ni se respetan entre ellos, y cualquier día pueden empezar una bronca sonada, una de esas que hacen época. Todos andan jugando con fuego, deslumbrados por el dinero fácil, que les llega a montones. Pero, a buen seguro, algunos de ellos no lo van a poder disfrutar mucho tiempo. Ya los hay metidos en camisa de once varas. Es un milagro que todavía no haya pasado nada, que no haya estallado todo esto por alguna parte. Un verdadero milagro. Pero esta calma no va a aguantar mucho tiempo».
El periodista no identificaba la fuente informante, que quedaba así protegida. Pero, al leer la frase, recordó la expresión de su interlocutor. El policía Desiderio Mondelo había perdido la fe en que quedase en España alguien dispuesto a cortarles las alas a aquellos pájaros. «Son como una plaga: cada vez más numerosos y más peligrosos. Cogimos a algunos, pero… Supongo que algún día se tomarán esto en serio. Pero antes, seguro, vamos a ver varias muertes, y si no, al tiempo». El periodista había titulado el epígrafe de las declaraciones del policía con dos palabras, «muertes anunciadas», que de repente se le figuraron reprobables por su reiteración desde que García Márquez las llevó al título de una novela. Muertes distintas de las que denunciaban los colectivos de familiares de drogadictos. Porque la cocaína y la heroína habían dejado ya un trágico reguero de víctimas en las villas y ciudades costeras de Galicia. Jóvenes deshechos en el engranaje de una máquina infernal, que convierte en captadores y distribuidores a los propios consumidores de una muerte temprana y absurda…
Carlos saltó unos párrafos y echó una ojeada a la parte donde describía a los dueños de la nueva situación: Roque Caruncho, apodado o rei da fariña (el rey de narcotráfico, especialmente de la cocaína); los Mingallos, Belarmino Castaño, Eustaquio Lamote y el abogado Lito Ferro, que, después de casarse con la hija de Don Orlando por indicación de este, era el brazo ejecutor de las instrucciones que daba el viejo amo do fume desde su celda en una prisión madrileña. Eran los más conocidos: históricos unos (Caruncho, los Mingallos y el yerno de Don Orlando), nuevos otros (Castaño y Lamote); todos ellos metidos en el narcotráfico, aunque sin abandonar el tabaco como escudo social de su actividad. El periodista observó las fotos: Caruncho figuraba elegante y juvenil, apoyado en un coche de gran cilindrada; Pablo Mingallos, oscuro y huidizo, apretaba una cartera de mano debajo del brazo; Castaño, fuerte, regordete y calvo, dejaba ver una expresión de asombro, como si acabase de ser sorprendido por el fotógrafo (y así había sido, en efecto); Lito Ferro, frío e indolente, calmoso, observaba la ría, rodeado de gente. De Eustaquio Lamote no había foto: Carlos Conde no había logrado hacerse con una. Lamote era un «independiente» que comenzó en la escuela de Don Plácido de Beiramar y que ahora trabajaba muy próximo a Lito Ferro, aunque no había constancia de una relación de jerarquía entre ellos.
El periodista dejó la revista a un lado y fue al cuarto de baño. El espejo le devolvió una imagen desgreñada, de abandono, que no le gustó. «Carajo con los años, corren que se matan. Parecen empeñados en que sepa que llevan un tizón en el culo. Pues mierda para ellos». Se cepilló los dientes con rabia y se afeitó. Había quedado a comer con María Candea, la fotógrafa que contrató su revista en Galicia, y tenía pocas ganas de cumplir. Pero menos ganas tenía aún de bajar a Vigo. ¿Qué coño querría aquel extraño sujeto que acababa de telefonearle? No le apetecía moverse, atrapado por la pereza que parecía inocular el día, pesado y oscuro, pero… por nada del mundo dejaría de acudir a aquella cita. Esta era la verdad y él lo sabía bien.
María Candea era simpática y afable, muy expresiva, y, casi sin que Carlos abriese la boca, convirtió la comida en una demostración de entusiasmo que revelaba a las claras su vocación por la fotografía. Había aprendido con Elpidio Bandeira, uno de los maestros santiagueses, admirador a su vez del gran Ksado, autor de las fotos que mejor retratan la Compostela tradicional. Elpidio Bandeira desempeñó su oficio en Madrid, antes de regresar a Galicia, y María Candea, que empezó con él, había trabajado en la capital de España los dos últimos años. Ahora acababa de ver cumplida la ilusión de volver a su tierra contratada por la misma publicación con la que había colaborado en Madrid y de la que Carlos Conde era delegado general en Galicia.
Desde que llegó a Santiago, un mes antes, María Candea, soltera, de veintiséis años, no había dejado de moverse y acudir a todas partes, con una pasión vital y profesional que para Carlos resultaba cuando menos agotadora. Pero no quería frenarla ni desanimarla y por eso nunca le dijo nada, a pesar de que la mayor parte del trabajo que hacía no era útil para la revista y pasaba directamente al archivo. Él sabía lo duros que eran los comienzos, lo difícil que era acertar. Y esta vez, como en anteriores ocasiones, escuchó sus aventuras de los últimos días con fingido interés.
—Te traigo esta foto que hice ayer —dijo ella, abriendo una carpeta—. A ver si te gusta.
Los ojos de María, grandes y azules, dejaban ver una intensa curiosidad. Carlos observó la foto un instante. Un cura le daba la extremaunción a un conductor recién fallecido en un accidente de tráfico. El hombre aparecía derrumbado sobre el volante con la cara ensangrentada. Carlos Conde no sabía qué decir. La foto estaba bien y merecía un buen pie literario, y esto fue lo que se le ocurrió comentar:
—Está bien. Le haré un pie y la enviaremos.
—Me crucé con ellos viniendo de Lugo —explicó María—. Me pareció una imagen irreal; patética, pero irreal. Como si fuese una escena de Buñuel o algo así… ¿Qué has pensado para el próximo número?
Carlos Conde aún no había pensado nada, pero le causaba fastidio reconocer que era así. Por eso hizo un gesto con la mano, como si quisiese indicar que estaba con varias cosas a la vez. Pero la fotógrafa no se dio por satisfecha.
—Si me dices de qué se trata, podría ir adelantando algo.
Carlos empezaba a sentirse incómodo, con la sensación de que lo estaban examinando. Pero disimuló cualquier expresión de inquietud o desasosiego detrás de los movimientos morosos de cargar y encender su vieja cachimba.
—Verás —dijo, al cabo—, no se trata de hacer fotos a lo loco. Primero tenemos que fijar bien los temas, y después plantearnos cómo queremos ilustrarlos. De momento, los que tengo en la cabeza no están todavía muy claros… Quizá podrías darte una vuelta por las Rías Bajas. Me dijeron que cada vez están más sucias y contaminadas. Si traes unas buenas fotos, podemos montar un reportaje de denuncia que llamará la atención, seguro. No olvides que las rías son la parte de Galicia donde Dios se esmeró más, donde se paró más tiempo para hacerlo bien. Si ahora están llenas de mierda es literalmente un sacrilegio. Así lo verá la gente y, en nombre de Santa Ecología, lo considerará un atentado contra la obra de Dios, Nuestro Señor. Amén.
María lo miró de arriba abajo con curiosidad, deseosa de saber si hablaba en serio. ¿Quería realmente que hiciese aquellas fotos o solo trataba de sacársela de encima y mandarla a ordeñar gallinas o cazar gamusinos? Sentía una honda simpatía por Carlos Conde —lo tenía por un histórico del periodismo español—, pero no siempre entendía la intención de sus respuestas. Y tampoco sabía cuándo aquella retranca, de la que echaba mano con tanta frecuencia, era la defensa de un tímido o el ataque de un veterano harto de desbravar principiantes sabiondos y resabidos.
—Tengo que ver a alguien en Vigo —dijo Carlos—. Si quieres venir…
—Quiero, sí. Vamos.
—Pero no podrás entrar conmigo —puntualizó Carlos.
—¿Entrar dónde? ¿Es una entrevista secreta?
—Todavía no sé bien qué es. Pero tengo que ir a una casa yo solo, ¿de acuerdo? Tú, mientras, puedes dedicarte a hacer fotos por la playa de Samil.
María sonrió divertida. Carlos observó que tenía una mirada inteligente, sensual y, al mismo tiempo, inocente, sin intención, desprovista de pretensiones, como si desconociese su propia capacidad expresiva. Vestía un pantalón vaquero y una blusa azul, amplia y cómoda. Se puso en pie y cogió de la silla que tenía a su lado una cazadora de cuero y una bolsa con el equipo fotográfico. En pocos minutos, ambos estaban en el coche de Carlos, camino de la autopista del Atlántico.
—¿La cita tiene que ver con el reportaje de esta semana? —preguntó ella con picardía.
—Puede.
María decidió aguardar a que el silencio se rompiese por parte de Carlos Conde, pero, harta de esperar algo que no sucedía, preguntó:
—¿Hago fotos de la casa a la que vas?
—No. Ni te asomes.
Mario Cendán Couto era un hombre de mirada escrutadora que aparentaba tener bien cumplidos los cincuenta años. «Cincuenta y cuatro», le echó Carlos. Vestía un traje oscuro, con camisa blanca y corbata azul. En su cara había unas arrugas profundas que le daban un aire de severidad. El pelo negro, peinado hacia atrás, parecía ser lo más antiguo de su porte.
—Soy Carlos Conde.
—Bienvenido. Es usted puntual. Pase.
El periodista entró en el jardín de una hermosa casa de cantería y siguió el pasadizo que llevaba hasta las escaleras de mármol de la entrada. Delante del chalé, Samil mostraba un horizonte de postal, semejante quizá al que un día vislumbró un aprendiz de escritor llamado Ernest Hemingway, que imaginó en este espacio el Walhala de los grandes pescadores del mundo. En sus aguas tibias, de suaves olas, reverberaban los últimos rayos tenues de un sol en retirada, que parecía desleírse en el confín de un océano ilimitado, más allá de todos los finisterres. «Buenas fotos para María», pensó.
Mario Cendán lo condujo directamente a un salón grande, lleno de cuadros y objetos de barcos y le indicó un sillón para que se sentase. Estaban los dos solos y la única luz que había era la que entraba, suficiente todavía, por el gran ventanal que daba al jardín. A través de sus cristales, el periodista vio otra vez aquel horizonte gigante, colmado de color, que esparcía una interminable sensación de quietud, de calma, de sosiego. Una visión perfecta para terminar el día mecido en una cuna de armonías diversas…
—No le haré perder mucho tiempo —Mario Cendán empezó a hablar a la vez que servía unas copas—. Leí lo que escribió en su revista y pensé que estaba ante la historia de siempre: un periodista que se acerca al fuego, pero que no quiere quemarse. Y lo comprendo. Es lo normal. Pero después pensé que quizá no era justo. Tal vez la realidad era que usted estaba dispuesto a escribir, pero que nadie se lo pedía, ni le ponían los medios para hacerlo. Al cabo, esa revista para la que trabaja tiene bastante con las tres páginas que le dedicó a este asunto. Seguro que no quiere más en dos o tres meses. En fin, fue así, un poco a la desesperada, a lo loco, como decidí llamarlo.
—¿Qué quiere de mí?
—Que escriba. Que no sea uno más de los que llegan, miran, hacen unas fotos de unas grandes mansiones, se arman de adjetivos y de comparaciones llamativas y se van. Son humo. Lo que hacen no sirve para nada. O peor aún: sirve para que todo siga igual. Los hay que… no se puede decir que sean cómplices de la situación, pero casi.
—¿Usted quiere que yo escriba? Pero ¿qué quiere que escriba?
—Quiero que escriba la verdad, lo que pasa aquí, nuestro drama. Que escriba sin parar, a fondo, con nombres y apellidos. Que no crea que ya lo contó todo. Usted no hizo más que meter las narices… Metió las narices y se dio cuenta de que todo esto huele mal. Pero no pasó del umbral y usted lo sabe.
Carlos Conde observó la expresión firme y dura, convencida, que tenía delante y empezó a sentir curiosidad por aquella insistencia, por aquella obstinación. ¿Por qué quería que escribiese más? ¿Qué quería que contase…? Tenía conciencia de haber escrito un reportaje aceptable, bastante completo, ni muy bueno ni muy malo, ¿por qué se empeñaba aquel hombre en descalificarlo y echárselo abajo?
—No quise escribir un libro, solo unos folios —se defendió Carlos.
—Cierto. Y no estoy aquí para hablar de lo que escribió. Lo que yo quiero saber es si está dispuesto a seguir investigando y llegar hasta el fondo de la cuestión.
Carlos Conde inspiró con fuerza, como si se desperezase, y descansó la mirada sobre el horizonte calmo que se extendía sobre las olas y que ya había empezado a desvanecerse en una oscuridad creciente. En la sala, también la visibilidad había disminuido, pero Mario Cendán no parecía darse por enterado: no hizo ningún movimiento para encender la luz. Carlos volvió los ojos sobre él. «Pero ¿qué coño quiere de mí este tipo? ¿Qué lo mueve?».
—¿Por qué quiere que yo siga con esto?
—Porque… Verá, usted encarna una posibilidad de justicia… No se ría, es la verdad. Usted no lo sabe, pero es así.
Carlos Conde no daba crédito a lo que oía, y su cara, tras un súbito escape de risa, acogió una expresión de asombro y de pasmo, que duró un tiempo que, en su confusión, no fue capaz de medir.
—Pero ¿qué tiene que ver usted con todo eso? —exclamó al cabo el periodista.
—Yo soy solo una víctima. Pero yo no soy el tema…
—¿Una víctima de quién?
—Una víctima. No importa de quién.
—¿Cómo que no importa de quién?
Carlos Conde dejó que la perplejidad colmase sus gestos. No encontraba ninguna razón para disimularla. Mario Cendán se percató de la situación y temió perder la confianza o el interés de su interlocutor si no empezaba a ser más claro. Por esto, decidió ir al grano, sin más demoras.
—Yo soy el padre de una chica de veintidós años que fue enterrada hace quince días. Murió de una sobredosis, después de vivir, ella y nosotros, un auténtico infierno. Porque una casa se convierte en un infierno cuando una hija miente, roba, atraca, desaparece, amenaza, se prostituye y los padres no pueden hacer nada para evitarlo. Es un camino que muchas veces no tiene vuelta, y en nuestro caso no la tuvo. Mi mujer está todavía internada en una clínica psiquiátrica y yo estoy aquí hablando con usted de cosas que quizá no tienen sentido. Pero no me siento a gusto sin hacer nada: esto es lo que pasa. Me siento víctima y no sé de quién. Pero sé lo que quiero.
Los ojos de Mario Cendán chispearon en la oscuridad. Carlos Conde advirtió que, por fin, iba a entender lo que pasaba y puso toda la atención en las palabras de su interlocutor. Mario Cendán siguió:
—Quiero que los que meten las drogas aquí no tengan sosiego. Quiero ayudar a deshacer esa impunidad en la que viven y de la que se muestran tan orgullosos. Esto es lo que quiero. Yo le daré dinero a usted, todo el dinero que precise, pero usted tiene que garantizarme que hará lo que pueda para que ellos no duerman tranquilos. No sé quiénes son, ni me importa: en realidad, son todos los que están en el negocio del narcotráfico. Si usted escribe sobre ellos, si saca a la luz sus nombres, la policía y la justicia también se moverán, porque la presión social aumentará sobre ellos y… Usted conoce este proceso mejor que yo. Es el homenaje que quiero rendirle a nuestra única hija, Isabel: lo tenía todo por delante y todo bueno, pero fue consumida y deshecha por las drogas en menos de cinco años. ¿Me entiende ahora?
Mientras acababa de hablar, Mario Cendán cogió una foto enmarcada que había sobre la mesa y se la entregó a Carlos. En ella aparecía una muchacha de sonrisa espontánea y expresión limpia, que levantaba su cabello sobre la cabeza con una mano.
—Ahí tenía diecisiete años —explicó Cendán—. Aún no había empezado la tragedia y todos éramos felices en esta casa. Lo que vino después no tiene nombre. Nunca entenderé por qué Dios consiente estas cosas.
La oscuridad había crecido en el salón y casi desdibujaba la cara de Mario Cendán. Pero Carlos Conde adivinó en las sombras que unas lágrimas densas surcaban sus recias mejillas. Y comprendió que esta era la causa, sin duda, por la que su anfitrión no encendía la luz.
—Usted tiene ahora la palabra. —La voz de Mario Cendán sonó oscura, gutural, refrenada, como si tuviese dificultades para continuar.
Carlos Conde contempló otra vez la cara de la muchacha en la fotografía. Era un crimen que aquella criatura —que aparecía alegre y juguetona en su adolescencia— se hubiese perdido en un lodazal de drogas, dolor y muerte. Pero no sabía qué decirle a aquel padre herido, probablemente deseoso de venganza, que se amparaba obstinado en la oscuridad de la sala. ¿Qué podía decirle él?
—Lo que me cuenta es más propio de la policía que de un periodis…
—No —atajó Mario Cendán—, no solo de la policía. Ya hablé con ellos y sé lo que hacen, y sé que a veces hacen lo que pueden. Pero lo que yo quiero es otra cosa. Usted ya me entendió.
—Lo entendí, sí, pero esa no es mi misión, no es la misión de un periodista.
—¿Por qué no? ¿Cuál es entonces?
—Un periodista… no es un hombre de un solo tema. Yo no puedo escribir todos los días, todas las semanas, sobre lo mismo, está claro. Hay otros asuntos… Pasan otras cosas en el mundo.
—No tiene por qué escribir todas las semanas.
—Está bien, se lo diré de otra manera: no puedo ni debo aceptar su oferta. Yo cobro de la revista para la que trabajo: ese es mi oficio y no quiero servir a dos amos.
El silencio era como una herida doliente para el periodista. Mario Cendán tardó en hablar de nuevo, y cuando lo hizo su voz sonó abatida:
—Está en su derecho. Mi obligación era solo intentarlo.
El periodista sintió que una honda rebeldía arraigaba y crecía en sus entrañas. No podía ni quería aceptar la oferta que le habían hecho, cierto, pero tampoco deseaba salir de aquella casa sin atender de algún modo la demanda angustiada de Mario Cendán. ¿No se había hecho periodista porque había decidido no permanecer impasible ante los hechos de su entorno? Sentía que tenía que ayudarle. Era una lucha interna, lacerante, apremiosa, que debía solucionar antes de que su interlocutor se pusiese de pie y lo acompañase hasta la puerta para despedirlo. Fue entonces cuando, como un relámpago, un nombre cruzó por su cerebro y llevó la luz a unos ojos que brillaron con un fulgor repentino.
—¡Nivardo Castro! —exclamó—. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Nivardo Castro. Este es el hombre que usted necesita.
—¿Quién es Nivardo Castro?
—Un tipo de fiar, puede creerme. Un detective serio, que vio mundo y que tiene valor y experiencia. Y, por si le sirve de algo, es un buen amigo mío. Nivardo puede ser el hombre que usted necesita, el hombre que busca.
—Pero él no escribe.
—No se preocupe, no faltará quién escriba. No estará solo.
—¿Estará usted con él?
—Estaré… siempre que coincidan sus intereses con los de mi revista.
Otra vez el silencio engordó entre ellos, pero esta vez Carlos Conde lo consideró natural: Mario Cendán, sorprendido, analizaba a buen seguro la propuesta, sopesaba los pros y los contras, estudiaba las ventajas y los inconvenientes… El periodista bebió el último trago, consciente de que, pasase lo que pasase, aquella conversación había llegado a su fin.
—¿Cuándo puedo ver a su amigo? —preguntó Mario Cendán.
—Lo llamaré hoy mismo y le explicaré de qué se trata. Está en Madrid; es un madrigallego, como dice el periodista Borobó. Pero esto no es problema. Si todo va bien, pronto lo tendrá aquí.
Mario Cendán se levantó del sitio en que estaba, fue hacia la entrada del salón y encendió la luz.
—Casi nos quedamos a oscuras —comentó, como si no se hubiese dado cuenta antes.
Ya en la puerta, se volvió hacia el periodista y, con voz firme, de ejecutivo acostumbrado a tomar decisiones, terminó:
—Bien, quedo a la espera de sus noticias. No sé por qué, pero confío en usted. Estoy seguro de que acerté al llamarlo.
El periodista observó, cuando cruzaba el jardín, que la tarde iba camino de desvanecerse en brazos de la noche. Solo unas tenues líneas rojizas mantenían en el cielo la memoria desmoronada del sol que había visto cuando llegó. María Candea ya no podía hacer fotos, seguro. Cogió el coche y fue a buscarla al bar en que habían quedado. Después, atravesaron la ciudad, para salir a la autopista. Vigo, detrás de ellos, olía a una mezcla de brisa marina y humo de coches.
Laura Mingallos mostraba en su expresión toda la terquedad y la obstinación de su padre, Pablo Mingallos, el amo do fume de Marmaariz y jefe del clan que llevaba su apellido. Tenía una figura esbelta y gentil, pero en su cara perduraban los trazos severos de la familia, con una nariz que figuraba aplastada o derrumbada sobre el labio superior y que le restaba belleza. Sin embargo, resultaba atractiva y, según los rumores que corrían por el vecindario, estaba a punto de casarse con Armando Castaño, hijo mayor de uno de los nuevos capos de la droga, Belarmino Castaño, un excamionero de Valverde.
La joven era conocida por su carácter veleidoso, pasional, antojadizo e inconstante, hasta el extremo de que, en una ocasión, su padre confesó que, de no ser de la familia, no pensaría bien de ella: «pensaría, cuando menos, que era ligera de cascos y demasiado caprichosa». Pero era su hija y Pablo Mingallos siempre había tenido una gran debilidad por ella, de modo que él era el primero en consentirle las ligerezas y satisfacerle los antojos. Sin embargo, y quizá porque conocía la condición humana, desde que supo de las relaciones entre su heredera y Armando Castaño, trató de evitar aquella boda por todos los medios.
—No me gusta que se case con un hombre del negocio —manifestó en varias ocasiones—. Si un día se tuercen las cosas entre ellos, puede haber consecuencias para los demás.
Pero la suerte parecía echada definitivamente porque los jóvenes ya habían dejado ver su intención de casarse cuanto antes. Pablo Mingallos, sabedor de esto, empezó a ceder y a resignarse, abandonando su actitud de resistencia. E incluso un día le concedió a su futuro consuegro, Belarmino Castaño, que veía con buenos ojos la pareja que formaban sus hijos, «aunque fuera mejor que no estuviésemos en el mismo negocio». Era su insistencia, su cabezonada. Belarmino le respondió que no se preocupase, que era mejor así, porque esto unía más a sus familias. Pero Pablo, aunque callaba, no se mostraba conforme.
Estaba Mingallos en estas cavilaciones en el salón de su casal de Marmaariz, cerca del mar, cuando Laura entró de súbito, a escape, vestida para salir; se acercó a él y, sin decir palabra, le dio un beso precipitado en la mejilla.
—¿Adónde vas con tanta prisa?
—Hoy es la fiesta de Vilavedra y quiero llegar antes de que acabe —bromeó ella, guiñando un ojo.
Eran las once de la noche y Pablo Mingallos admitió que se trataba de cosas de jóvenes, porque por nada del mundo iría él a una fiesta a aquellas horas. Oyó el ruido de un coche que salía de delante de la casa y volvió a mirar el reloj. Estaba cansado y lo que más le apetecía era lo que iba a hacer: meterse en la cama. «¿Ir a una fiesta ahora? Ni loco».
Pero sus inquietudes acerca de la boda volvieron al día siguiente cuando uno de sus hombres más fieles, Lisardo Freixas, le comentó que Laura no había estado en la fiesta de Vilavedra la noche pasada.
—¿Cómo que no estuvo? Será que tú no la viste. Salió de aquí a las once de la noche con Armando Castaño. Oí el ruido del coche cuando se fueron. Y debió de volver sobre las cinco de la mañana.
—Armando estaba en la fiesta, sí. Pero Laura no estaba con él… ¿Usted la vio salir con Armando?
Pablo Mingallos respiró fuerte. Estaba confuso e indeciso sobre lo que debía responder. No había visto con quién se fue Laura, pero no estaba dispuesto a reconocer que no lo sabía. ¿Con quién iba a ir si no con Armando? Sin embargo, en su cabeza se encendió una luz de alarma. Fue como una punzada. «A ver si vamos a tener lío antes de la boda». Pablo se dio cuenta de que Lisardo esperaba una respuesta y se apresuró a dársela:
—Se fueron de aquí a toda mecha. Cosas de chicos. ¿Cómo está el barco? —Pablo cambió de tema.
—Están acabando de pintarlo. Va a quedar bien.
—Luego pasaré por el bar de Argollo. Ya nos vemos.
Lisardo se marchó y Pablo Mingallos volvió con su cavilación sobre la noche anterior. Si Laura no había ido con Armando, ¿con quién fue? ¿O no la esperaba nadie en el coche que él oyó partir? Y si no fue a Vilavedra, ¿dónde carajo estuvo? Y sobre todo: ¿con quién estuvo? Miró las escaleras que llevaban a las habitaciones y le costó resistirse, porque todo lo empujaba a subir y hacerle aquellas preguntas a su hija.
Pero, en vez de subir, fue para la cocina, donde estaba su esposa, Esperanza, corpulenta y amable, de pocas luces en apariencia, pero, como él mismo decía, «una mujer de una pieza, a prueba de bombas». Pablo casi nunca le consultaba nada, pero ella, que no se metía donde no la llamaban, había sabido hacerse un hueco preciso en el que se movía con gran resolución y firmeza, sin molestar y sin ser molestada. Así se ganó el respeto de todos. El amo do fume de Marmaariz, nada más abrir la puerta de la cocina, se detuvo y observó los movimientos de aquella mujer infatigable y silenciosa que llevaba casi treinta años a su lado. Quizá no la quería, quizá no la había querido nunca, pero le tenía ley y no la abandonaría por nada del mundo. Porque el mundo ya le había mostrado lo poco que le podía dar a un hombre como él, que ni amaba los coches ni las fiestas y que era feliz en su casa comiendo torreznos con los dedos goteando grasa. Estaba seguro de que todo era relativo, menos la familia. Nunca se le había ocurrido verlo de otra manera.
—¿Sabes con quién estuvo anoche Laura? —le preguntó Pablo a su mujer.
—¿Con quién?
La respuesta de Esperanza, distraída, despreocupada, no sorprendió ni crispó al hombre, que ya estaba acostumbrado a que ella le contestase de este modo, sin interrumpir su labor, que siempre tenía preferencia.
—Lisardo me dijo que no estuvo con Armando. Y que tampoco estuvo en la fiesta de Vilavedra.
—¿Y entonces dónde estuvo?—La expresión de la mujer era de completa y repentina sorpresa—. ¿No fue con Armando?
Pablo no se molestó en repetir que no. Se calló y volvió a preguntarse si debía subir y despertar a la hija o aguardar hasta la hora de comer. Esa era, en realidad, la duda que tenía; la duda que confiaba que le iba a resolver Esperanza. Para eso había entrado en la cocina.
—Pues tenemos que hablar con ella —soltó la mujer, sin dejar de atender a sus cosas—. Hablaremos a la hora de comer, sin falta. A ver en qué anda. Está muy consentida.
Pablo Mingallos entendió que había terminado la conversación: ya tenía la respuesta que buscaba. Regresó al salón y llamó por teléfono al bar de Argollo:
—Dile a Lisardo que no voy a pasar por ahí esta mañana, que me salió un asunto.
Cogió el periódico y buscó las páginas deportivas, pero no logró distraerse: ni las noticias del Celta ni las del Deportivo atraían su atención. Pablo estaba ensimismado y no apartaba sus pensamientos de Laura. Le olía mal toda aquella historia y, aunque no era un hombre muy imaginativo, empezó a darle vueltas a una fantasía de engaños y cuernos que le producía escalofríos.
Fue de nuevo hasta el teléfono y llamó a su hermano y socio Vicente Mingallos, casado en Beiramar y padre de cuatro hijos varones. Pablo no se anduvo con rodeos:
—A ver si averiguas con cuidado, sin que nadie sospeche, dónde pasó esta noche mi hija.
—¿Tu hija? ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Quieres que vaya para ahí?
—No, aquí no haces nada. Lo que quiero es saber dónde pasó la noche y con quién.
—Pero, entonces, ¿no estuvo con Armando en la fiesta de Vilavedra?
—No, no estuvo con Armando en Vilavedra —recalcó Pablo con impaciencia.
—¿Y no sabes dónde pudo estar?
—Si lo supiese no te llamaría —Pablo empezaba a enojarse, deseoso de acabar la conversación.
—Pero, ella… ¿qué te dijo ella?
—Nada, aún no me dijo nada. Está durmiendo. Pero cuando me lo diga, quiero saber si es verdad.
Pablo colgó el teléfono y volvió a leer el periódico. El cabreo sordo, que había comenzado con las preguntas de su hermano, iba en aumento con el paso del tiempo. ¿Realmente tenía muy consentida a la chica? Era su única hija y quizá… Alzó los ojos sobre un cuadro que había en la pared. Laura, niña todavía, estaba vestida de primera comunión y tenía una expresión viva y jovial. Pablo se dio cuenta de que, para él, su hija seguía siendo aquella niña del cuadro, y le costaba mucho imaginarla grande y a punto de casarse y formar familia. Sentía una profunda contradicción: por un lado, quería ya tener nietos y verlos correr por la casa, y, por otro, no quería que fuesen hijos de aquella niña vestida de primera comunión que había nacido para ser siempre su pequeña, la niña de sus ojos, la única fuerza capaz de vencer su terquedad y hacerle cambiar de opinión con una facilidad que él mismo no entendía. Pablo tenía fama de testarudo y de poco amigo de chanzas. Pero todo eso cambiaba cuando andaba ella de por medio. Con Laura, una negativa terminante podía durar poco tiempo. Era la única persona que tenía ese privilegio en el mundo.
Inquieto, Pablo fue a buscar una botella de vino y se sirvió un vaso. Era un vino blanco albariño de exquisito sabor, pero esta vez no le supo a nada. Tenía el estómago revuelto y respiraba sin sosiego. Porque la pregunta seguía abrasando en su interior: a saber, ¿dónde leches había pasado la noche su hija? No quería imaginar nada, pero el diablo le traía ideas que le causaban estremecimientos y le hacían rabiar. Observó el interior de la casa, la gran mansión que levantó en el otero de Marmaariz, sobre la playa. Y pensó que todo aquello lo había hecho para ella, para Laura, y también para Esperanza, y para él mismo. Para la familia. Él había entrado en el contrabando de tabaco con el patrón de Beiramar, Don Plácido, pero, pasados los años, y con la ayuda de su hermano, empezó a volar por libre, a andar solo. Montó operaciones por su cuenta y alijó tabaco en abundancia. Y cuando un portugués llamado Fernando Simoes le propuso entrar en el tráfico de hachís desde Marruecos, vio pronto el negocio y, en poco tiempo, se convirtió en uno de los primeros proveedores de Galicia. Pablo no entendía mucho de drogas, pero conocía los mercados, y sabía que, sobre todo en Santiago, A Coruña y Vigo, había un consumo importante, que no paraba de crecer. Desconocía los milagros de aquellos canutos —nunca probó uno—, pero llevaba bien la cuenta de los beneficios que producían. Y no había duda: el hachís era mucho mejor negocio que el tabaco.
—¿Qué haces ahí, papá?
Pablo se sobresaltó. La voz de Laura, medio dormida, había sonado envuelta en un bostezo, mientras bajaba las amplias escaleras que unían el primer piso con el salón.
—Te estaba esperando —dijo Pablo.
—¿A mí? —Laura miró el reloj—. A estas horas siempre estás tomando un vino en el Argollo. ¿Qué pasó hoy?
—Pasó que ayer no estuviste con Armando en Vilavedra.
Laura se detuvo un instante en la escalera, alcanzada por la respuesta de Pablo Mingallos. Después, apoyó un dedo en la pared y, como si fuese una niña, lo fue deslizando a medida que bajaba los peldaños. Sus ojos se habían llenado de un azabache especial, que transmitía tristeza. Cuando los volvió sobre los de su padre, este comprendió que pasaba algo raro. Aquella mirada no era la de su niña con traje de primera comunión. Aquella era una mirada adulta, inquieta, de mujer con problemas. Unas profundas ojeras oscuras acababan de burilar su expresión. Padre e hija se miraron fijamente, de hito en hito, sin que ninguno de los dos se decidiese a hablar. Por fin, Laura avanzó hasta donde estaba Pablo y se sentó a su lado.
—No, no estuve con Armando en Vilavedra —dijo—. No estuve ayer ni quiero estar nunca más.
—¿Y eso?—soltó el padre, casi sin poder disimular su alegría.
—No lo quiero, eso es todo.
—¿Que no lo quieres? Pero, entonces, ¿por qué te ibas a casar con él?
Los ojos de Laura ganaron a un tiempo dulzura y misterio, sin dejar de mostrar tristeza.
—No quiero darte un disgusto, papá.
—No me das un disgusto, pero no entiendo nada. ¿Dónde pasaste entonces la noche?
Laura levantó la cabeza con decisión, dispuesta a ser clara.
—Hay otro hombre, papá. Otro hombre al que quiero. Pasé la noche con él.
—¡Vaya! —exclamó Pablo, decepcionado—. Otro hombre. ¿Y quién es esta vez? ¿Quién es el afortunado?
—No es del negocio. No lo conoces.
—Menos mal. Si no es del negocio y no es un cazadotes, ya ganamos algo.
—Es médico en Salgueiros. Se llama Rodrigo Alvite y es de Lugo. Quiero que lo conozcas cuanto antes.
—No, no todavía. No vayas tan rápido.
—Por favor, papá. Quiero que lo conozcas. Sé que te va a gustar, sé que te va a parecer bueno para mí. Y también para ti. Estoy segura.
Pablo odiaba a aquel hombre que había llevado a su hija a no sabía dónde, pero le gustaba que fuese médico y que estuviese fuera del mundo del contrabando.
—¿Dónde pasaste la noche? —volvió a preguntar, sin poder detener las palabras.
—En su piso de Salgueiros.
Pablo prefirió no indagar más por ese lado: no imaginaba nada que le pudiese agradar oír.
—Y Armando, ¿qué pasa con él?
—Tengo que decirle lo que hay.
—Pues díselo con cuidado, que los Castaño tienen muy mala hostia.
—No te preocupes.
—Me preocupo precisamente porque los conozco.
Laura se inclinó sobre el hombro del padre y lo abrazó. Pablo observó que los ojos de la hija iban recuperando la viveza y la alegría de la imagen que había en el cuadro. Laura volvía a ser una niña feliz.
El teléfono interrumpió los arrumacos paternofiliales. Pablo reconoció la voz de su hermano Vicente, que lo informaba sin preámbulos.
—La vieron en la discoteca de Salgueiros, con un médico nuevo que hay allí; un buen mozo, al parecer. Después, nadie sabe adónde fue.
Pablo Mingallos le dio las gracias y colgó, sin tampoco hacer preguntas ni dar explicaciones. Estaba satisfecho. No sabía por qué, pero estaba contento. Aquel Armando Castaño, a decir verdad, nunca le gustó para su hija. Si acaso, ese médico, Rodrigo Alvite, era más adecuado, mejor persona. Quién lo sabía. Pero ojalá que fuese así. Porque tampoco le gustaban aquellos cambios tan rápidos de la hija.
—¿Cuánto hace que lo conoces?
—Algo más de un mes.
—¿Y Armando no sospecha nada?
Ella hizo una mueca de contrariedad.
—Le fui poniendo excusas.
—Pues deja de poner excusas y arregla cuanto antes las cosas. Porque, si lo llega a saber por su cuenta, todo va a ser mucho peor.
II
En un restaurante cerca de la catedral de Santiago, Carlos Conde observaba a Nivardo Castro, que saboreaba con deleite un entremés de mariscos. El periodista le había contado a su amigo la conversación con Mario Cendán y esperaba una respuesta. Pero Nivardo, que acababa de llegar de Madrid en un avión de la tarde, parecía no tener más prisa que la de engullir los mariscos.
—¿Qué me dices? —preguntó Carlos, impaciente.
—Que todo eso es muy raro. ¿Qué quiere tu amigo? ¿Que vaya y les meta un susto en el cuerpo a los narcotraficantes? ¿Eso es lo que quiere? Pues no es tan fácil, ¿no? Pueden acabar por meterme ellos a mí unas balas en el culo, eso sí.
—No te veo muy animado. ¿Vas a hablar con él o no?
Nivardo Castro alzó la mirada y sonrió, confiado y burlón. Se había percatado de las urgencias de Carlos Conde, que le parecieron sorprendentes y extrañas, y decidió satisfacerlas.
—Claro que voy a hablar. Para eso estoy aquí. Todo es raro, pero ¿qué caso no es raro al principio? Vamos a ver a ese hombre cuando quieras.
—Mañana por la mañana, ¿te parece bien?
—Me parece bien. Pero antes cuéntame qué pasó desde la caída de Don Orlando. Leí lo que escribiste en tu revista, pero debe haber muchas cosas más, ¿no?, cosas que tú sabes, seguro.
Carlos Conde no sabía por dónde empezar. Su amigo, de veras entusiasmado con la cena, no parecía interesado en conocer nada concreto. El periodista se esforzó por recordar lo que había publicado, pero no encontraba qué decir para centrar a Nivardo en el asunto. El recién llegado, como si adivinase sus dificultades, acudió en su ayuda y lo sacó de dudas.
—Dime qué fue de Don Orlando.
—Acabó en la cárcel hace tres años, ya lo sabes. Lo que quizá no sepas es que, desde allí, sigue gobernando lo suyo. En el juicio que hubo, después del tiroteo con Alberto Cuñal, Don Orlando exculpó a su abogado Lito Ferro, a cambio de que se casase con su hija y siguiese al frente del negocio. Lito, que estudió con el demonio y no tiene un pelo de tonto, se dio cuenta de que le convenía y aceptó. Ahora él es el amo do fume de Vilavedra. Pero todo el mundo sabe que quien manda es Don Orlando. No se mueve un hilo sin su aprobación.
—¿Y los otros? ¿Qué es de ellos?
—Don Plácido de Beiramar está prácticamente retirado. Roque Caruncho, todo lo contrario: cada vez más activo y más metido con la cocaína. ¡Quién lo vio y quién lo ve! Hace unos años no tenía un duro y ahora parece un jeque árabe, con empresas en paraísos fiscales y todos esos inventos financieros. Los Mingallos siguen con el hachís y con la coca. Y luego están los nuevos, los Castaño, que le dan a todo, y el grupo de Eustaquio Lamote, un tipo que empezó con Don Plácido y que ahora anda próximo a Lito Ferro. Yo creo que Lamote es uno de los más listos de la nueva generación.
—El segundo escalón del contrabando.
—Eso es. Los Castaño, Eustaquio Lamote y otros, como Gerardo Greas y Odilo Braña, son los que están tomando el relevo. Son bichos sin escrúpulos. Quieren ganar dinero rápido y no se andan con bromas: si hay que quitar de en medio a un tipo, se le quita y asunto arreglado. Para ellos fue una buena noticia la detención de Don Orlando. En el fondo, todos le tenían miedo, respeto o lo que fuese; el caso es que andaban con cuidado. Ahora todos son iguales, y el que más chifla, capador.
—¿Y quién chifla más?
—Según se mire. Roque Caruncho es el que maneja más dinero, pero también el que corre más riesgos. Los Mingallos desconfían de todos y van a su paso, sin dejarse arrastrar por la ambición: pueden meter la pata, pero no es probable. Lito Ferro tiene que moverse dentro de las normas de Don Orlando, que es un hombre de la vieja escuela: tabaco y hachís, sí; cocaína, no. Los Castaño, Gerardo Greas y Odilo Braña no tienen estas limitaciones y trafican con lo que pueden y cuanto pueden… Pero yo creo que no tienen la confianza de los capos colombianos. Los colombianos los usan, pero no se fían de ellos, no se ponen en sus manos. Es como si los estuviesen probando. Para mí que vivimos un período de transición.
—¿Y ese Lamote, tan listo, quién es?
—Un tipo bien conectado y muy prudente. Se sospecha que está en el transporte de coca, pero nada se sabe de él. Ni siquiera pude conseguir una foto suya para el reportaje que hice. Vive en un gran chalé al lado del mar, en una finca que tiene unos muros casi más altos que los de la propia casa. Pero no se mete con nadie ni da que hablar. Nunca lo encuentras en un restaurante o en un bar. Nada. Media docena de perros grandes es lo único que ves cuando te acercas al portón de su casa. Un misterio. La única vez que lo vi fue en el aeropuerto de Vigo. Traté de seguirlo después en Barajas, pero pasó al área internacional y lo perdí. ¿Adónde iría? Un enigma.
Habían terminado de cenar y caminaban por la rúa del Franco hacia la plaza del Obradoiro, donde se dan la mano, en profunda armonía, el románico arcaizante del Rectorado, el barroco profuso de la Catedral, el plateresco sincrético del Hostal de los Reyes Católicos y el neoclásico severo y evocador del Pazo de Raxoi. Carlos Conde recordaba la fascinación de Nivardo Castro cada vez que desembocaban en esta levítica encrucijada y comentó:
—¿Sabes? Aquí se paró Gabriel García Márquez a considerar si no estaría en la plaza más hermosa del mundo.
—¿Y lo dudó? —repuso Nivardo.
—Se acordó de la de Siena y no sabía con cuál quedarse. Pero la de Santiago fue la única que le hizo dudar. Se le figuró construida el día anterior por alguien que había perdido el sentido del tiempo. Escribió que el equilibrio de esta plaza y su aire juvenil no le permitían pensar en su edad venerable, y dijo que la culpa de que sea así la tienen los estudiantes, alegres y alborotadores, que no le dan tregua para envejecer.
—Eso suena bien.
—Sí, casi todo lo que escribió ese caribeño suena bien. Lo malo es que parece fácil de imitar…, pero, cuando tratas de hacerlo, vas jodido. No hay manera.
Dieron un paseo por viejas rúas compostelanas, que parecían guardar la magia de los siglos en sus lajas y en sus sombras, y fueron camino del Furabolos, un club donde solían terminar la jornada algunos personajes de la ciudad con fama de no despertar temprano. La taberna rebosaba de público y Nivardo Castro la reconoció enseguida:
—Aquí me trajiste hace años. Andaban por ahí Darío Berdial, Luis do Cerne, el poeta aquel del sombrero, ¿cómo se llamaba?
—Max Carballeira, nuestro Shakespeare da lareira, líder invicto del Batallón del Talento de los Bares Gallegos, el famoso BTBG. El hombre murió el año pasado. La poesía descansa en paz, pero nosotros perdimos a un buen amigo. Los demás siguen por ahí. Mira, allá al fondo están Darío Berdial, Elpidio Bandeira, Luis do Cerne y Estevo Xiráldez, el concejal que puede ser alcalde en las próximas elecciones, si antes no se vuelve loco con sus teorías de una Compostela inadaptada y, sin embargo, moderna… No te rías. Antes siempre andaba con Elías Canetti en la boca, yo creo que era el único autor que había leído, pero ahora le ha dado por citar a Cioran, que es una losa de pesimismo, y no hay quién lo soporte. Nos tiene jodidos. «Soy demasiado débil para vivir sin una meta», me dijo el otro día, sin venir a cuento. «El primer deber que tenemos al levantarnos por la mañana es sentir vergüenza de nosotros mismos», soltó en una sesión del ayuntamiento. «Yo no quiero la gloria: desear la gloria es preferir morir despreciado que olvidado; yo quiero ser como quien nunca existió», declaró hace unos días en el periódico. Y ayer discutía aquí mismo que no hay manera de demostrar que es preferible ser que no ser, existir que no existir… Así está nuestro hombre, con estas inquietudes royéndole los sesos. Por lo demás, sigue siendo uno de los políticos más brillantes y originales de Galicia.
Darío Berdial, corpulento, de sonrisa fácil, se acercó y saludó con cordialidad a Nivardo Castro, al que reconoció nada más verlo.
—Otra vuelta por tu tierra, ¿no? —preguntó.
—Esta vez viene para quedarse —bromeó Carlos.
Nivardo lo miró con estupor, como si acabase de desvelar ante todos un pensamiento íntimo que guardaba celosamente. Porque, en efecto, en los últimos años no había dejado de darle vueltas a la idea de retornar. Era una obsesión que lo tenía molesto y que, por más tiempo que pasaba, no acababa de alejarse o desvanecerse.
—¿Sabes qué nos acaba de explicar el sabio Xiráldez, heredero espiritual de Manolito Kant y de Max Carballeira? Que la única función de la memoria es ayudarnos a deplorar —dijo Berdial.
—Será otra sentencia de Cioran, ¿no? No nos defraudará ahora nuestro gran líder —bromeó Carlos Conde.
—¿Y de quién quieres que sea? —repuso el propio Estevo Xiráldez—. Cioran barrió a todos los otros filósofos: demostró que no hay salvación en ninguna parte para nadie. La solución sería no haber nacido, pero, como eso ya no está a nuestro alcance, solo nos queda la muerte. Lo demás son palabras, inventos, piruetas de lingüistas, monsergas de catedráticos. Ya lo dijo él: la cátedra es la tumba del filósofo y la muerte de todo pensamiento vivo. Además, Cioran resolvió el problema teológico y religioso fundamental: «Dios es, incluso si no es», dijo. ¿Quién fue más lejos? ¿Descartes con su frasecita del cogito ergo sum…, ergo sum cojito? ¿Hegel con esa tontería de que todo lo real es racional? ¿O el sabiondo de Carlos Marx con su obsesión de convencer a Adán y Eva de que eran dos proletarios en el Paraíso capitalista del explotador Dios…? Quita de ahí, hombre. Una vez leído Cioran, está leída toda la filosofía. No hay más.
—Os lo dije: cada vez está más admirable, más insuperable —ironizó Darío Berdial, haciendo un guiño—. Santiago de Compostela va a ser la primera ciudad con un alcalde sabio, que le podrá hablar de tú a tú al mismísimo Apóstol.
—¿Os reís? ¡Proclamáis vuestra ignorancia! —concluyó Xiráldez con una dramatización avecindada en el esperpento.
Nivardo Castro escuchaba divertido, pero sus ojos escudriñaban sobre unas mesas aledañas donde, unos años antes, había conocido a una mujer con la que pasó una noche memorable. ¿Cómo se llamaba? No había olvidado su pelo rubio y su mirada ardiente, su pecho firme y su cuerpo esbelto, su respiración encandilante y su aliento aromático… Y tampoco olvidó algunas cosas que ella le dijo: que hacía poco que se había divorciado y que no había nada en el mundo peor que el matrimonio. El periodista Carlos Conde advirtió la mirada vigilante de su amigo y adivinó la causa.
—Se llamaba Adela, ¿no? —le soltó entre irónico y burlón.
—¿Cómo sabes que…? ¿Aún viene por aquí?
—Rara vez. Se casó hace un año con un argentino y se deja ver poco. Ahora es una señora fiel. Te jodiste.
—¡Vaya con la que no se iba a casar jamás! ¡Palabras al aire!
—Uno siempre es un mal oráculo de sí mismo.
Carlos Conde lo miraba con visible afecto, que permitía deducir la profunda —y larga— amistad que los unía. En realidad, lo observaba con admiración. Desde la niñez, Carlos y Nivardo habían compartido una mutua estima, que nunca había decaído. El periodista y el aventurero se percibían como seres iguales, gemelos, y a la vez complementarios, distintos. Una combinación que resultaba duradera. Una aleación inquebrantable.
—Hoy no hay mucho ambiente por lo que se ve —comentó Carlos, tratando de averiguar las apetencias de Nivardo Castro.
El amigo aventurero no estaba, a aquellas horas, para alimentar equívocos:
—Pues nos vamos a dormir. ¿Qué otra cosa mejor podemos hacer? Ya no estamos en edad de esperar a que la noche cambie. No compensa.
Desde que se levantó por la mañana, Laura no tuvo en la cabeza otra idea que no fuese encontrar la manera de presentarle a su padre al hombre de su vida, el médico Rodrigo Alvite, un joven de buena planta, cariñoso y divertido… Quería que lo conociese cuanto antes, segura de que iba a ser de su agrado. Porque el viejo Mingallos, de carácter atravesado y áspero, exigente y de pocos amigos, tenía debilidad por los hombres con estudios que se ganaban la vida honradamente. Frente a los Castaño, que presumían de no perder un minuto en hablar con la gente que se resignaba a vivir de un sueldo, Pablo Mingallos siempre había tratado con respeto a los trabajadores, a los pequeños tenderos que defendían con esfuerzo sus negocios y, sobre todo, a los profesionales serios que cumplían diariamente con su deber: abogados, notarios, médicos, economistas, ingenieros, maestros…, ¿cómo imaginar un mundo sin ellos? Laura sabía esto. Pablo Mingallos siempre había vivido fuera de la ley, pero no era capaz de imaginar un mundo sin leyes. Por otra parte, él tenía sus propias normas y no se apartaba nunca de ellas, convencido, en buena medida, de que su cumplimiento lo hacía invulnerable. Sabía que, si alguna vez lo detenían, habría de ser, como le pasó a Don Orlando, por atenerse a sus propias leyes, no por violarlas. Unas leyes que solo él conocía, pero que Laura sospechaba duras, severas, inflexibles, peligrosas…
Pablo Mingallos observó a su hija, que pasaba ensimismada de un lado para otro, que se mordía las uñas y que se detenía de repente en medio del salón, para, después, en unos arrebatos súbitos, irse a la cocina o a la sala contigua y regresar enseguida…
—¿Qué te pasa que estás tan nerviosa?
Laura aprovechó la ocasión:
—Quiero que conozcas a Rodrigo. Quiero que lo conozcas cuanto antes. Tienes que conocerlo, papá.
—No tan aprisa —la frenó Pablo— que después pasa lo que pasa.
—Esta vez no, papá. Sé que esta vez no es así. Y quiero que seas tú quien me lo diga, quien lo vea con sus propios ojos. Llevo pensándolo desde que hablamos el otro día. Tienes que conocerlo. Y si no te gusta, estoy dispuesta a… Si no te gusta…
—No te comprometas a algo que no vas a cumplir. Ya lo conoceré, no te preocupes. No creo que me quede otro remedio.
—¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Puede ser hoy mismo? ¿Le puedo decir que venga esta noche?
Pablo Mingallos respiró atragantado, como si necesitase más aire en los pulmones. Pero la cara de la hija, apremiante, insistente, poseída de su razón, no le dejaba escapatoria. Quería responder que no, que de ninguna manera, que se negaba en redondo…, pero sabía que no estaba disponible tal posibilidad. Antes o después, tenía que someterse, y muy pronto comprendió que cuanto antes lo hiciera —cuanto antes pasase aquel mal trago—, mucho mejor para todos.
—¿Por qué esta noche? Mejor que venga por la tarde —dijo Pablo Mingallos, con la voz achicada, a punto de volverse atrás.
—¡Papá! —exclamó Laura, sorprendida, con los ojos colmados de alegría y de cariño—. ¡Papá, eres maravilloso! ¡Papá, cuánto te quiero!
La muchacha se echó sobre él y lo abrazó y besó alborozada, mientras seguía diciéndole:
—¡Papá! ¡Papá, ya lo verás, no te vas a arrepentir! Rodrigo es un hombre bueno, muy bueno, ya lo verás, casi tan bueno como tú. ¡Papá, gracias! ¡Gracias! Voy a buscarlo. Comeré con él y a las siete estaremos por aquí, si te parece.
—Me parece —dijo Pablo, a la vez oprimido y liberado.
Era hombre de pocas palabras y las expresiones afectivas de la hija —que más bien parecían explosiones— tenían la virtud de dejarlo medio envarado y aturdido, sin capacidad para articular frases coherentes. Por ello, después de aceptar, se limitó a permanecer callado. Laura corrió a su cuarto, se vistió a toda prisa y en pocos minutos estaba de vuelta al lado del padre, que aún no había superado el asombro provocado por su propia decisión.
—Hasta luego, papá. Me voy. Y muchas gracias. Eres el mejor padre del mundo.
—Vale.
—¿Qué?
—Nada. Vete.
—Díselo a mamá. A las siete estamos aquí —Laura le guiñó un ojo con expresión caprichosa y satisfecha—. Verás como te va a gustar mucho.
—Ya.