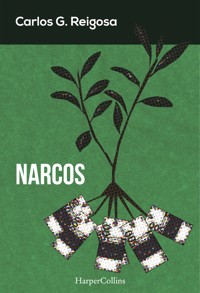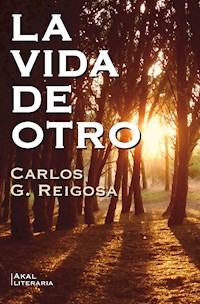5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Pack HarperCollins
- Sprache: Spanisch
El misterio del barco perdido Un barco español desaparece en las aguas del banco de pesca sahariano. La exploración de zona no consigue descubrir ningún rastro de él ni de la tripulación. El dueño del pesquero, un veterano y rico armador, tiene una razón muy especial para no abandonar las pesquisas. Uno de los hombres que iba a bordo era un hijo suyo que se había enrolado ocasionalmente como segundo patrón. Esto lo lleva a ponerse en contacto con el detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde, a quienes les corresponderá desenredar la enmarañada madeja en que se ha convertido la desaparición del pesquero. En este proceso son estudiadas todas las posibilidades y se abre un horizonte inesperado de aventuras, que incluyen el secuestro, el tráfico de armas, el transporte de mercenarios, el narcotráfico o el simple asalto o atraco. Una fascinante odisea internacional de acción intensa, que termina con el esclarecimiento del embrollado misterio. Carlos G. Reigosa, sin prescindir del humor ni de la paradoja, logra la tensión y el dinamismo de las mejores novelas de intriga. La guerra del tabaco Último cuarto del siglo XX. Don Orlando, un veterano contrabandista de tabaco, observa desde su castillo de Miraventos la ría que tiene por más hermosa del mundo. Un desconocido quiere arrebatarle el control del negocio y él no descansará hasta descubrir quién es, para combatirlo y aniquilarlo. Sabe que en su mundo, si no se respetan los viejos códigos, sobrevienen los desastres. El detective Nivardo Castro y el periodista Carlos Conde investigan unos accidentes de tráfico que parecen ser parte de un ajuste de cuentas. Ellos descubren que detrás de estos hechos se oculta una realidad nueva, intensa, compleja. ¿Quizá una guerra que nadie conoce? ¿Una guerra clandestina, silenciosa, sin nombre? En este proceso todos acabarán condenados a un final inesperado y violento, vibrante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 670
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Carlos G. Reigosa, n.º 1 - enero 2018
ISBN: 978-84-9139-306-1
Sé que vienen en busca de una respuesta,
es la misma que yo espero de ustedes.
Todos seguimos a alguien que está
siguiendo a alguien. Pero alguien nos sigue.
Ni siquiera se oculta. No sabemos quién es.
Ustedes son jóvenes, aún les queda
tiempo para descubrirlo.
GESUALDO BUFALINO a César Antonio Molina
en su piso de Comiso (Sicilia).
Es solo un peón en su juego.
BOB DYLAN
La principal enfermedad del hombre
es la curiosidad inquieta por las cosas
que no puede saber.
PASCAL
1
Desde el ventanal del despacho en que acababa de entrar, el detective Nivardo Castro divisaba los Jardines de Méndez Núñez, de exótica flora, junto a los Cantones coruñeses. Jilgueros y gorriones jugaban al escondite entre las ramas de los árboles mientras bandadas de estorninos revoloteaban piantes sobre las cabezas de dos gallegas ilustres, Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal. Cerca de allí una paloma se había posado por primera vez en un cuaderno de dibujo de un niño malagueño llamado Pablo Ruiz Picasso: así se lo contó su amigo Carlos Conde unos años antes, en 1981, cuando escribía un reportaje con motivo del centenario del nacimiento del pintor, que vivió en esta ciudad entre los nueve y los trece años. Voluminosas gaviotas se descolgaban desde el puerto en rápidos vuelos sobre la amplia calle de Linares Rivas. Un tenue olor a pescado —tan levemente perceptible que hasta resultaba agradable— se filtraba por debajo de la puerta. Luis Suances Barxa, un veterano armador de A Coruña, sentado detrás de una mesa de lejanas caobas, sujetaba con firmeza su cachimba cuando empezó a hablar:
—No lo llamé a usted por casualidad —dijo—. Sé con quién estoy hablando. No vamos a perder el tiempo en presentaciones.
Aspiró con fuerza de la cachimba como si quisiera extraer de ella las palabras precisas para expresarse y desplazó con la mano izquierda un cenicero de mármol, que fue a parar cerca de Nivardo. Palpó el nudo de la corbata como si fuese a aflojarlo, al tiempo que su mirada se detenía en un cuadro que mostraba la cara de un bigotudo antepasado. Cuando volvió a hablar, sus frases parecían formar parte de la bocanada de humo que difuminaba su boca.
—De mí basta con que sepa que soy un armador coruñés. Quiero decir que soy una persona con medios, que puede hacer frente a los compromisos que adquiera con usted.
Suances Barxa, un sesentón de cejas muy pobladas, mirada precavida y mejillas encarnadas, no parecía seguro de las palabras que pronunciaba. Quizá por eso, así lo pensó Nivardo, hablaba tan despacio, como si tuviese miedo de no acertar con lo que quería decir o desease tantear el terreno antes de ser más explícito. Nivardo Castro, que escuchaba en silencio, no hizo nada por ayudarle.
—Dicho esto —carraspeó el armador, incómodo en su propia inseguridad—, vamos al grano.
Otra vez levantó la cachimba, de amplia cazoleta y curva boquilla, y unos labios gruesos la acogieron ansiosos con un leve titubeo.
—Quizá haya oído hablar del Cadanseu, un barco que se hundió hace cinco meses en el banco de pesca sahariano… Es casi imposible que no haya leído o escuchado algo sobre él. Fue portada de los periódicos muchas veces y la televisión le dedicó varios reportajes.
—Sí, algo sé. Murieron varias personas, creo.
—Desapareció toda la tripulación: quince hombres en total. Y de ninguno de ellos se volvió a tener noticia. No se encontró ningún cadáver. Y del barco tampoco se volvió a saber nada, ni rastro.
—Eso no pasa a menudo, ¿no?
—No ocurre todos los días. Se pierden barcos, es verdad, sobre todo en algunas zonas, pero… Mire, lo que no es tan común es que no se encuentre ningún rastro de ellos, sobre todo con las modernas técnicas de búsqueda, con aviones y barcos especializados. Esa zona entre Canarias y el Sahara no es precisamente el Triángulo de las Bermudas.
—Pescan muchos barcos en ella, creo.
—Más de mil al año. Cuando el Cadanseu iba para la zona, faenaban allí, al mismo tiempo, otros trescientos barcos por lo menos. Y ninguno de ellos vio ni oyó ninguna señal, ninguna llamada de socorro de nuestro pesquero. Nada. Todo muy raro, muy misterioso.
—¿Qué quiere decir?
Otra vez la vieja cachimba hizo un viaje de ida y vuelta, lenta y perezosa, desde el borde de la mesa hasta la boca del armador. El detective percibió sobre sí una mirada intensa y escrutadora que no llegaba a ser molesta.
—Verá. —La voz del hombre sonó desposeída de toda prisa—. Según la versión oficial, no hay ninguna duda: el barco se hundió. Y con él se hundió la tripulación, que quizá estaba dormida, si era de noche, y no pudo ponerse a salvo. Esta es la versión oficial, y debo decirle que yo creo en ella y que trabajo sobre esa base. De hecho, se tramitó toda la documentación de los seguros, y las viudas y los huérfanos de los tripulantes cobran ya sus pensiones desde hace dos meses… El expediente oficial no quedará cerrado hasta que pasen dos años, si no aparece algún cadáver antes, pero esto es una mera formalidad. En este punto, como ve, no hay problema. Es un caso resuelto.
Nivardo Castro, que había distraído la mirada sobre el vuelo magnífico de una gaviota, concentró su atención en las palabras de su interlocutor, seguro de que, tras aquel preámbulo, empezaría a oír lo que verdaderamente quería decirle. Era como si el viejo armador encontrase los términos justos y su voz se volviera más complaciente y afable.
—¿Dónde está el problema entonces? —preguntó el detective como si cumpliese con una norma de urbanidad.
—Me explicaré, para que me comprenda bien. Oficialmente, el barco salió el 12 de mayo pasado del puerto de Las Palmas y en los diecisiete días siguientes desapareció, seguramente ya en aguas del banco sahariano. La zona en la que se supone que pudo ocurrir la tragedia fue rastreada día y noche por buques de la Armada y aviones y helicópteros del Servicio Aéreo de Rescate, pero sin éxito. Tanto buscaron que incluso un portavoz de la Armada llegó a asegurar, creo que con poco acierto, que el barco no podía estar en las casi cincuenta mil millas cuadradas del banco sahariano. Aunque, ¡bah!, yo no creo en tantas perfecciones. Pero, al fin, fuera como fuese, lo cierto es que el barco nunca apareció.
—¿No podía estar fuera de esa zona?
—Oficialmente, no. La versión que se tiene por más probable, al no haber temporales por allí, es que el barco, que tenía doscientas cincuenta y seis toneladas de registro bruto y treinta y cinco metros de eslora, fue arrollado por un gran mercante o por un petrolero. Eso podría ser. Un pesquero de estos, embestido por un petrolero de doscientas mil toneladas, poca más resistencia puede oponer que una pluma de pájaro, y, por supuesto, se va a pique en cosa de segundos. Hasta es posible que los del petrolero, si fue así, ni siquiera se enterasen de que se lo habían llevado por delante.
—¿No tenían ellos manera de pedir socorro?
—Tenían la emisora, que parece que no funcionó, quizá porque la llevaban apagada. Y tenían también la radiobaliza, que manda señales de socorro vía satélite y que tampoco funcionó, a lo mejor porque no se desprendió y no subió a la superficie. Es probable, como le dije, que todo ocurriese de noche. Si fue así, entonces con toda seguridad que el gran mercante o el petrolero llevaría puesto el piloto automático…, y en el pesquero, que estaría dentro o cerca del banco de pesca sahariano, podían ir todos dormidos. ¡Quién sabe lo que pasó! Todo esto no son más que especulaciones.
Nivardo Castro, que seguía la exposición con interés, preguntó:
—¿Es normal que llevasen la radio apagada?
Luis Suances Barxa pestañeó desconcertado, pero enseguida corrigió esta expresión con una voz firme:
—Solo si estaban en una zona de pesca ilegal o se dirigían a ella.
—¿Y era así?
—No… No lo sé —titubeó—. Entre usted y yo, le diré que los armadores muchas veces afrontamos las consecuencias de pescar ilegalmente porque, a pesar de las multas que hay que pagar, nos compensa. En el banco sahariano también estábamos dispuestos a hacerlo y bajar del paralelo 24, a las aguas de Mauritania o a otros caladeros, si las mareas resultaban flojas. Pero únicamente en este caso. El barco no partió con la orden taxativa de ir a un sitio de veda, ¿estamos?
Nuevo silencio, hecho de recelo e indecisión, que Nivardo Castro rompió enseguida con otra pregunta:
—La Armada dice que el barco no estaba en la zona de pesca de la costa del Sahara. ¿Cómo explica esto?
—Con la misma explicación que ellos dieron. Como se tardó varios días en comenzar la búsqueda, las corrientes marinas, no sé qué combinación de vientos del nordeste y corrientes del sudoeste, pudieron arrastrar el barco muchas millas mar adentro. Incluso hubo quien hizo un cálculo en alguna publicación y decía que el pesquero pudo alejarse a unos sesenta kilómetros por día. Según esto, si se tardó, pongamos por caso, quince días en empezar a buscarlo, podría haberse ido a novecientos kilómetros de distancia. Esta teoría me pareció un invento sin mucho interés, pero también se consideró.
—¿Por qué se tardó tanto en comenzar la búsqueda?
—Porque no supimos antes de la desaparición del barco. Los armadores acostumbramos a ponernos en contacto con los pesqueros cada diez o quince días, y yo a veces dejo pasar aún más tiempo. El caso es que, esta vez, cuando intenté el contacto, no hubo respuesta. A partir de ahí, notifiqué la desaparición a las autoridades y comenzó la búsqueda. El resto es lo que le he contado.
—Usted habla siempre de una versión oficial, ¿quiere decir que hay otras?
La cachimba, casi apagada, volvió a la boca de Luis Suances, que aspiró varias veces seguidas hasta lograr una abundante y espesa calada. Luego echó la silla un poco para atrás, cruzó las piernas con discreción, levantó la cabeza hacia Nivardo Castro y mostró una expresión reanimada, como si fuese a exponer una aguda hipótesis especialmente querida por él.
—No, no quiero decir eso, pero se trata de algo parecido. Se trata de que usted y yo imaginemos que hay otras versiones. Los propios periódicos las apuntaron en su día: que el barco fue secuestrado por el Frente Polisario, que traficaba con armas, que transportaba mercenarios para una acción en un país centroafricano, que lo llevaron al Caribe para cambiarle el aspecto, que está navegando por aguas de Guinea Conakry o de Senegal. ¡Yo qué sé! Las posibilidades que se le ocurran…
—¿Por qué tiene usted tanto interés en todo esto?
Los ojos del viejo armador, que se habían llenado de una cierta pasión disquisidora, se helaron de repente, y su leve sonrisa, apenas iniciada, se esfumó sustituida por la severidad:
—Porque uno de los hombres que iba en el barco era mi hijo Pedro. Pedro Suances Meixide. Tenía veinticuatro años e iba de segundo patrón… Me dijo un día que quería hacer prácticas, que se quería encontrar a sí mismo, que quería un tiempo en el mar, con los pescadores…, no sé, esas cosas de los jóvenes.
No pudo decir más. Su frente se había llenado de arrugas, que pesaban sobre sus ojos y que le daban una expresión amarga y obstinada, tristona. Su voz, cuando se oyó de nuevo, tras el largo silencio que había crecido entre los dos, sonó ronca, poseída por una rabia apenas disimulada, dolorida:
—Si alguien ha cometido un crimen con él, no me gustaría que quedase impune. Y quiero hacer todo lo posible para que así sea, ¿me entiende?
Nivardo Castro asintió con la cabeza y la cara del armador comenzó a recobrar la calma. La cachimba fue y volvió otra vez, y, detrás de la humareda que siguió a su movimiento, apareció una leve sonrisa acomodada en el rostro expectante de Luis Suances. Creía el armador que, aunque le faltaban muchas cosas por contar, había dicho lo suficiente para obtener una primera respuesta, que esperaba satisfactoria.
Después de una corta pausa, el detective preguntó:
—¿Qué quiere que haga yo?
El armador tenía las palabras preparadas:
—Quiero que investigue todas estas posibilidades. Quiero que dedique un tiempo, el que haga falta, para saber qué pasó realmente con ese barco, si es posible aún averiguarlo. No me resigno a quedarme de brazos cruzados, sin garantías de que Pedro esté realmente en el fondo del mar. El Cadanseu era, como decimos nosotros, un barco muy marinero: capeaba los temporales mejor que ninguno, y aguantaba navegando cuando otros se las veían y deseaban para sortear una tempestad. Es difícil imaginar que un barco así se vaya a pique de repente en un mar en calma…
—¿Era un barco nuevo?
—Sí, se puede decir que era nuevo.
Nivardo Castro pensó que no sabía nada de pesqueros. Nacido en la montaña luguesa, nunca había tenido contacto estrecho con las cosas del mar, y menos con las artes de la pesca. Así se lo iba a confesar al armador cuando, para sorpresa suya, cambió las palabras en el último momento y formuló otra pregunta, sin saber muy bien si venía al caso.
—¿Cuánto vale un barco de esos?
—No sé decirle cuánto valdría ahora. Le puedo decir lo que nos costará otro casi igual cuando nos lo entreguen el año que viene en el mismo astillero: ciento cincuenta millones de pesetas.
Un nuevo silencio, habitado por una recién nacida simpatía mutua, se acomodaba entre los dos. Ambos tenían la certeza de haber alcanzado una comprensión suficiente, que presagiaba una larga caminata juntos, en la que empezaban a estar de más las prisas y quizá también las palabras.
Fuera, la tarde de septiembre, aún soleada, había comenzado a caer lentamente, como si tampoco tuviese urgencia alguna. Desde la calle, llegaban los ruidos de los coches y los pitidos aislados de un guardia de tráfico. Dos parejas de jóvenes se acariciaban bajo la mirada tranquila, acaso cómplice, de la Condesa de Pardo Bazán. (¡Quién sabe si ella misma estaba recordando en aquel instante alguna tarde de amor inicial o de otoñal pasión desbordada!). Una bandada de pájaros menudos alborotaba sobre los cedros y palmeras de los jardines. Nivardo Castro sentía que A Coruña se afirmaba en sus sentidos —aunque con un débil olor a pescado en el viento— como una ciudad limpia, moderna, blanca, luminosa, tranquila y gentil. Uno de esos lugares que muchas veces había echado en falta para vivir, porque tenía todas las ventajas de las grandes metrópolis y casi ninguno de sus inconvenientes. A Coruña, ¿no se lo habían dicho de pequeño en su aldea de Lugo?, era una ciudad de señores. ¿De señores? Esbozó una sonrisa. Y pensó que quizá debería cambiar de idea: no eran señores que tenían en común vivir en A Coruña, sino que eran señores justamente por vivir en esta ciudad. Era una sutileza que se le figuró propia de un turista en el trance de poner término a sus vacaciones. No en vano A Coruña siempre tuvo fama por sus múltiples encantos para cautivar y hechizar a los forasteros.
—Quizá no he conseguido interesarlo en este caso —dijo de repente el armador, con una expresión que dejaba traslucir lo lejos que estaban sus palabras de lo que realmente pensaba.
—Lo ha conseguido usted, y lo sabe. Pero todo esto cuesta dinero, tiene un precio… que yo ni siquiera puedo precisar ahora. No sé bien qué hay que hacer ni por dónde empezar.
La cara de Luis Suances mostró una expresión resuelta, de hombre seguro de sí mismo. Estaba claro para él que, a partir de aquel momento, solo era cuestión de cerrar un trato. Y esta era justamente su especialidad: cerrar tratos. Alcanzar acuerdos. Negociar.
—No se preocupe por el dinero. Podemos poner una tarifa abierta, que irá subiendo según el tiempo que le lleve la investigación. Y por supuesto los gastos de sus desplazamientos corren también por mi cuenta.
El armador, satisfecho, miraba a Nivardo Castro con aprecio y estima. La expresión contenida y severa que tenía al comienzo de la conversación había ido cediendo paulatinamente, hasta mostrarse confiado y a gusto. Y quizá porque se sentía así, confiado y a gusto, quiso reiterar nuevamente su propósito:
—Yo siento la obligación de intentarlo, ¿comprende? Y tengo el convencimiento de que usted es el hombre que me hace falta. Lo tuve desde que oí hablar de usted por primera vez hace unos días. Fue una de esas casualidades que uno piensa que no pueden ser solo casualidades.
El armador notó que se deslizaba por un tobogán de confidencias innecesarias, cuando ya dominaba la conversación, y con rapidez volvió al terreno en que se sentía más seguro:
—En cuanto a lo de por dónde empezar el trabajo, yo podré ayudarle poco. Deberá ir a Las Palmas y allí mi consignatario, Valentín Araguas, le prestará un apoyo más útil. Él conoce todo lo referente al banco sahariano, al Polisario y todo eso, que con seguridad le interesará. Hoy mismo hablaré con él y le diré que se ponga a su disposición. ¿Cuándo piensa usted que podrá estar allí?
—¿Es tan urgente?
—Cuanto antes comencemos, mejor.
—En tres días podré estar, quizá incluso pasado mañana.
—De acuerdo. Estaremos en contacto.
La conversación se prolongó unos minutos más, llena ya de menudencias sin mayor interés. El armador ni tenía otros datos para dar ni demandaba de su interlocutor interpretaciones o elucubraciones sin base. Nada. Ni siquiera volvió a hablar de su hijo. Solo al final, al despedirse, abrió un cajón de la mesa, cogió un sobre grande y se lo entregó a Nivardo:
—Ahí tiene dinero para empezar y algunos datos y fotos de los tripulantes. Es un material que quizá le valga. Y, por favor, téngame informado, téngame siempre informado.
Nivardo Castro esperó en una cafetería de los Cantones al periodista Carlos Conde, que venía desde Santiago de Compostela. Se había citado con él una semana antes y, aunque el armador le metió prisa, no tenía nada que le impidiese quedarse en A Coruña unas horas más y cenar con su viejo amigo. Después tal vez, lo estaba pensando aún, podría ir con él hasta la capital gallega y, desde allí, coger el avión para Madrid. De este modo, pensó, incluso podría pasar una noche con Cristina, su más asidua compañera de los últimos años, antes de seguir el viaje a Las Palmas.
Hojeó un ejemplar de La Voz de Galicia abandonado en una mesa, mientras, a través de los ventanales, vigilaba a los individuos que salían de los coches aparcados al otro lado de la calle. Sin percatarse, puesto a esperar por su amigo, había adoptado la misma disposición —quizá era ya deformación profesional— de otras veces, cuando tenía que investigar a alguien con discreción. Era como si aquella actitud comenzara a poseerlo. Su último trabajo, en el que había seguido a un famoso aristócrata relacionado con delincuentes comunes, lo obligó a pasar muchas noches delante de la casa en que ellos se reunían para trazar sus planes. Los ojos de Nivardo Castro pasaron aquellos días de interminables horas sobre páginas de El País y el ABC sin que quedara en su memoria el menor recuerdo de un contenido. Había aprendido a descansar la mirada sobre las hojas de los periódicos y nada de lo que pudiesen decir llamaba nunca su atención. En verdad, a él jamás le interesaron los diarios y solo los utilizaba como instrumentos para su trabajo. Así se había acostumbrado a sostenerlos, sin más complicaciones, y de este modo mantenía delante de los ojos La Voz de Galicia, sin leer nada, pero sin dejar de pasar la página cada tanto… Cuando Carlos Conde apareció en la puerta, Nivardo Castro había llegado al final del periódico.
—¿Me retrasé? —preguntó Carlos, al tiempo que abrazaba a su amigo con muestras de sincero afecto.
—No, me adelanté yo. No tenía adónde ir.
—¿Nos quedamos aquí o vamos a otro sitio?
—Tú mandas.
El periodista leyó la hora en voz alta —eran casi las nueve de la noche— y dijo:
—Podemos tomar unas tazas en la calle de los Olmos, y después nos vamos para el Orzán. En A Coruña hay una movida del carajo. Ya verás.
Se pusieron a caminar y enseguida se convirtieron en dos animados conversadores de rápidos andares. El decimonónico obelisco, antaño erguido sobre los espacios aledaños y hoy disminuido entre modernos edificios, quedó muy pronto detrás de ellos. A Coruña se les mostraba, en estas horas de final del día, como una ciudad pensada para «andar de varanda e durmir de pé»[1],como decía el cantar.
—Y bien, ¿cuándo dejas de ser un emigrante? —bromeó Carlos.
—Cuando pueda, ya estoy cansado de arrastrar el esqueleto por ahí. Lo dejaría todo por una casita y una tierra que me diese para vivir, allá en los altos de Mondoñedo.
—No pides nada original. Eso es lo que están haciendo nuestros emigrantes de ahora: unos chalés impresionantes. El otro día estuve por la Tierra de Montes, en el norte de Pontevedra, y tendrías que ver qué casas. Esto sin hablar de las de siempre: de las que construyeron por ejemplo en Beariz o en Avión algunos de los que están en México. Y lo mismo está pasando ya por nuestra zona del norte de Lugo: hay chalés hechos por emigrantes en Europa que son la rehostia… —Carlos Conde, siempre apasionado en el hablar, se tomó un breve respiro. Luego, casi jadeante (nunca habían aprendido a andar con calma por el mundo), siguió—: Lo malo, todo hay que decirlo, es que van a acabar con la arquitectura tradicional gallega. Cada uno hace la casa que le apetece, que es casi siempre la que vio allá en el país en que estuvo y, claro, ¿qué tenemos ahora al borde de nuestras carreteras? Chalés de tejados picudos, como los que hay en los montes nevados de Suiza; de tejados rojos, como los holandeses y los belgas; de maderas pintadas de amarillo o de ocre como en los países nórdicos; de fachadas con adornos como en Gran Bretaña, o de muchas ventanas, ¡yo qué sé!, como los de la costa amalfitana, en Italia. Y unos al lado de los otros, todos juntitos. Un verdadero prodigio de mestizaje. Claro que, si bien se mira, quizá tenga razón un yanqui que dijo que esto no era más que un ejemplo de libertad. Y libertad, ya se sabe, no quiere decir buen gusto.
Era el Carlos Conde de siempre, así lo pensó Nivardo, el impenitente periodista que perseguía las mejores historias y que las conseguía muchas veces. Un hombre comprometido que un día volvió a su tierra con la idea de hacer un periodismo de calidad y que, pasados los años, frustrada la ambición inicial, era corresponsal en Galicia de una revista de difusión nacional editada en Madrid.
—Por lo menos conseguiste quedarte aquí —dijo Nivardo.
—Sí, y no sé si hice bien. A veces tengo muchas dudas. Pero luego pienso un poco y me pregunto en serio: a ver, ¿dónde coño iba a vivir yo como vivo aquí? No veo ningún otro sitio. Madrid ya no me atrae. Barcelona…, en Barcelona ya no se sabe vivir. Las últimas veces que estuve allí, salí echando leches. En el País Vasco, ni me hables. Así que, a pesar de todo lo que me quejo de los medios de comunicación gallegos, que viven un sueño inmemorial, yo no cambio Compostela por ningún otro sitio.
—Un agujero muy pequeño me parece ese para ti. ¿No te gustaría más A Coruña?
—Entiendo a los que prefieren A Coruña; hay que reconocer que es más ciudad, pero yo me quedo con la vieja Compostela. Y aún me sobra casi toda la parte nueva. No olvides lo que decía don Ramón María del Valle-Inclán: que es una ciudad más eterna que antigua, una incomparable y tal vez mágica «rosa mística de piedra». Y recuerda también a nuestro amigo Darío Berdial, el hombre que más secretos conoce del pueblo del Apóstol. Sostiene que Compostela no es una ciudad sino una teoría. ¡Imagínate el privilegio de habitar en una teoría y tomar vinos al lado del Pórtico de la Gloria!
Movió la cabeza con una sonrisa traviesa y socarrona en los labios, y añadió:
—La verdad es que me gusta Compostela porque, en el fondo, yo querría ser uno de aquellos canónigos de antaño, que se pegaban unas comilonas interminables y tenían unas barraganas fieles y serviciales… Mira, Nivardo, hay que dejarse de gilipolleces: cuando uno llega a nuestra edad o es estúpido o ya descubrió que no hay nada como una buena atención de las necesidades primarias.
—Te encuentro muy escéptico.
—Quizá porque antes creí en muchas más cosas de las debidas. Por eso ahora tengo derecho a estar más desesperanzado.
La rúa de los Olmos, llena de bullicio, se les reveló de inmediato como un cruce permanente de gentes, en su mayor parte jóvenes, que iban de un bar a otro, con breves pausas intermedias. Era la típica calle de los vinos que Nivardo había encontrado en tantas otras ciudades y en las que se demostraba cada día —según el propio Carlos Conde— que la resistencia física del ser humano es mucho mayor de lo que se cree.
—Aquí no hay dos vinos del Ribeiro que sepan igual. Ni parecido. Pero esta es nuestra riqueza: la diversidad. La calidad ya es cosa de suerte… Pero dejemos estas tonterías y hablemos de nuestros asuntos. ¿En qué andas metido ahora?
—En lo de siempre… En realidad, ahora estoy con un caso que probablemente te interesaría mucho.
—¿De qué se trata?
Nivardo Castro aspiró fuerte, indeciso sobre la oportunidad de ponerlo al corriente o callarse.
—Quizá no esté bien que hable todavía, pero como pienso contar con tu discreción y tu ayuda… ¿Has oído hablar del Cadanseu?
—¿Cómo no? Fue un barco que desapareció en la costa del Sahara. Hice un reportaje con las viudas para mi revista. Trece viudas y cuarenta huérfanos, ¿lo sabías? Me impresionó mucho una de ellas. Me dijo, sin lágrimas y sin rodeos, con toda claridad, que aguardará siempre por su hombre, porque no creía que estuviese en el fondo del mar. Como ves, el rey Arturo no es el único ser por el que se espera en este mundo… Pero, ¿tú qué pintas en esta historia?
—Es algo un poco sorprendente, sí.
—Vamos a cenar y me lo cuentas.
Salieron hacia Orzán con paso decidido, pero Carlos Conde rectificó muy pronto la dirección, súbitamente desinteresado por la misma movida de la que tan bien había hablado un poco antes.
—Bien pensado —dijo—, la zona de Orzán puede no ser la mejor para nosotros. Es un mundo un poco saturado de pijos y bastante artificial y ruidoso. Tengo por ahí muchos conocidos, muchos amigos, pero… Mira, nos vamos hasta Santa Cristina, que es un sitio más adaptado para tipos decadentes como nosotros, que ya no precisamos de tanta algarabía ni de tanta novedad… Allí hay un buen restaurante y un montón de clubes clásicos para tomar una copa. Es lo que más nos conviene…
Nivardo se preguntó por qué Carlos Conde había escogido una mesa tan apartada, en un rincón más propio para una pareja de enamorados que para ellos. La respuesta le llegó pronto. El periodista quería conocer en detalle el misterio del Cadanseu en que andaba metido su amigo.
—Verás, es un asunto que requiere alguna prudencia —dijo Nivardo Castro, serio.
Carlos Conde sonrió. Amigos desde niños, compañeros de escuela y de seminario, habían mantenido, a pesar de las distancias frecuentes y obligadas, una honda cordialidad, y cada vez que se encontraban, después de varios meses, era como si no se hubieran separado nunca. Los dos sabían que siempre había sido así y que así seguiría siendo, porque no eran sentimientos que fuesen a cambiar con el tiempo. Por eso, a pesar de la condición profesional de Carlos Conde, el detective habló tranquilo y le refirió lo que pasaba… Carlos escuchó con atención —primero con asombro, después con un vivo interés— lo que su amigo le contaba.
—Puede ser una historia extraordinaria —exclamó al final, sin poder contenerse.
—También puede ser una pérdida de tiempo y de dinero.
El periodista, cautivado por el relato, negó con la cabeza varias veces antes de seguir:
—No, no. Ese asunto tiene algo que me huele bien, muy bien…
—¿A qué te refieres?
—Hace tiempo anduve investigando un asunto de barcos y tráfico de armas por el puerto de Valencia y al final no pude sacar nada en claro, y no por falta de indicios. Seguro que esto no tiene nada que ver con aquello, pero es una posibilidad que también habría que considerar… ¿Por dónde tienes pensado empezar la búsqueda?
—No lo sé. ¿Por dónde la empezarías tú? Tengo solo un contacto en Las Palmas, el consignatario del barco, que es también amigo del armador.
—De la historia que te dije del tráfico de armas me quedaron dos «amigos» que te pueden interesar. Toma nota. Uno es Marcelino Paniagua, un mercenario que anda por ahí y que sabe mucho más de lo que cuenta, y el otro, un tal Eladio Salido, dueño de una empresa de import-export en Madrid que, casi seguro, no es más que una tapadera para sus actividades de contrabando.
—¿Me puedes poner en contacto con ellos?
—Sí, podemos intentarlo. Eladio, aunque viaja mucho, tiene casa en Madrid y vive con una rubia que está muy buena: tiene un culo perfecto… Un día comí con los dos y, cada vez que ella se levantaba de la mesa, allá se iban mis ojos pegados a sus nalgas. Aquel cuerpo, más que moverse, se cimbreaba, elástico y flexible como un junco, armonioso y…
—No te pierdas. ¿A qué viene ahora hablar de ella?
—¿A qué va a venir? A nada. Lo que pasa es que, cada vez que me acuerdo de ella, pierdo el hilo de la conversación.
—Sigue entonces.
—Marcelino es más difícil de localizar, porque lo mismo puede estar en España que en Francia o en Inglaterra. Es un tipo solitario, osado y de pocas palabras. Tendrá unos cuarenta y siete años, y mucha historia detrás: trabajos en África, en Oriente Medio y creo que también en Sudamérica. Él mismo me contó sus comienzos en el Congo allá por el año 1966 con Bob Denard, Mike Hoare y Jean Schramme, los grandes jefes de los mercenarios. Quizá fantaseaba un poco, pero, por la manera de decirlo, algo de cierto tenía que haber. Los últimos años sé que anduvo por Angola y por Mozambique. Es un bicho raro, pero creo que vale la pena que te veas con él… Por cierto que, cuando yo lo conocí, estaba liado con una chavala de dieciocho años y andaba preocupado porque el padre de ella había jurado matarlo… Creo que debes intentar ver a los dos.
—De acuerdo.
La playa de Santa Cristina era, no hace muchos años, un arenal olvidado en las afueras de A Coruña, entre Bastiagueiro y la ría del Burgo. Por allí desfilaban solo humildes mariscadoras y algún que otro forastero distraído, en busca de la brisa benéfica del mar. Así lo recordaba el propio Nivardo Castro, que había pasado de pequeño por la carretera de la costa que desemboca en el puente del Pasaje. Santa Cristina era por aquel entonces solo una vista panorámica de una playa de soledades infinitas. Ahora, aquel arenal y el bosque que lo ceñía se mostraban a los ojos del visitante como un Benidorm en pequeño, con todas las ofertas de una villa veraniega: hoteles, cafeterías, bares, terrazas, salas de baile, top-less, zumolandias, boutiques, minitiendas, pistas deportivas y otras zonas de esparcimiento. Era ciertamente un vivo testimonio de que los tiempos habían cambiado y de que, con los tiempos, habían cambiado también las cosas. Pero todo aquello, que se le figuraba algo más universal, le parecía también un poco menos autóctono, menos típico. Las cosas del mundo eran, una vez más, como otros querían y no como él hubiera deseado.
En una especie de bar recogido y silencioso, con un rumor lejano y monótono de olas desvaneciéndose, acordaron tomar las últimas copas. Eran ya las dos de la noche y habían acordado salir unos minutos después para Santiago de Compostela… Ignoraban aún que una alemana llamada Margit Kageneck, rubia abundante y promisoria, iba a cambiar sus planes.
Porque la historia que Margit había empezado a contarles, con antepasados que decía emparentados con Metternich, era de las que le gustaban a Carlos Conde, y ya no hubo manera de partir. Una historia que comenzaba a surgir en retazos y que, poco a poco, iba adquiriendo la estructura de un rompecabezas. ¿Cómo había llegado a vivir allí? Un joven de Ortigueira, mal estudiante en Compostela, había dejado los estudios de Farmacia en tercer curso para casarse con ella. Se conocieron en Londres, en una academia de inglés, y con él se vino a Galicia. En Santa Cristina montaron una minitienda de regalos, tuvieron una hija —ocho años había cumplido ya— y, después de un lustro juntos, se divorciaron.
—Ahora vivo sola, pero sin soledades —dijo.
Y añadió que estaba tan satisfecha de sus amigos y de su vida que nunca había pensado en cambiar de sitio ni en retornar a su país.
—De lo que conozco, esto es lo más parecido a lo que me gusta.
Unos minutos después, ya apoyada en el hombro del periodista y con una sonrisa inequívoca en los labios, aseguró:
—Sabes, tengo la tienda que montamos y me alcanza con lo que me da. No necesito hacer otras cosas, ni las hago con quien no me gusta.
Nivardo Castro comprendió que había llegado el inevitable momento de separarse. Y comprobó muy pronto que no se había equivocado. Carlos Conde se volvió hacia él y, con una expresión de fingido sometimiento a un duro destino, le entregó las llaves del coche y las de su piso en Santiago de Compostela.
—¿No te importa ir solo? Yo iré mañana en un autobús.
Tal vez por eso, porque ya lo esperaba, el detective no preguntó nada. Ni siquiera abrió la boca. Concluyó la copa sin prisa y se despidió:
—Ya te llamaré por teléfono —dijo—. Y cuidado con el fantasma de Metternich.
Cuando salió, Nivardo Castro se preguntó —como si de verdad le importase algo— si el tal Metternich, estadista de renombre y diplomático considerado como un gran maestro por los acuerdos que logró con Napoleón, tendría el cabello ondulado y abundante como aquella Margit Kageneck que se apretaba sinuosa y apasionada contra su amigo.
Subió al coche y salió hacia Compostela. En su cara, cada vez que recordaba la imagen del periodista con la alemana, asomaba una sonrisa de simpatía y complacencia. ¿Cuántas veces lo había visto desaparecer de su lado de la misma manera? Y siempre con aquella expresión paradójica y dramática de hombre que se resigna a aceptar un sacrificio no deseado —tampoco rechazado—, solo necesario para que los días y las horas se llenen como es debido y el deseo se satisfaga. Aquella expresión en la que se leía: «Ya ves, Nivardo, todo sigue igual», y que quizá no era otra cosa —en lo poco que podía tener de seria— que la confesión de una tendencia natural que los dos compartían.
Madrid era una brasa. Un septiembre soleado —que sucedía a un agosto ardiente— arredraba a los habitantes de la capital, que solo salían a las calles en horas del mediodía cuando no podían evitar hacerlo.
El detective, después de echar una larga siesta, salió con Cristina de la casa que compartían en alquiler, junto a la plaza de toros de Las Ventas, y fue con ella en el metro —un vaho de sudores lo invadía todo— hasta la estación del Banco de España, en Cibeles. Desde allí, Nivardo Castro subió por el Paseo de Recoletos hasta la plaza del Descubrimiento. Alrededor crecían edificios llenos de historia, que él sentía ajenos: el viejo Ministerio del Ejército, el Café Gijón, la Biblioteca Nacional, el Museo de Cera, las Torres de Jerez (que un día levantó el expropiado Ruiz-Mateos), una estatua de Valle-Inclán, la cascada de los Jardines del Descubrimiento y la erecta columna desde la que Cristóbal Colón otea un horizonte cada vez menos estepario.
Por un atajo, el detective se desvió hacia la plaza de Alonso Martínez, que estaba a unos trescientos metros. En una cafetería próxima había quedado en encontrarse con un hombre que llevaría debajo del brazo (o lo tendría sobre la mesa) un libro de mitología universal: Marcelino Paniagua. Carlos Conde había logrado localizarlo por la mañana y consiguió para su amigo una cita con él. Nivardo Castro, por su parte, había telefoneado al armador Luis Suances Barxa para comunicarle que retrasaba el viaje a Las Palmas porque quería hacer unas averiguaciones en Madrid.
Marcelino Paniagua resultó inconfundible para el detective, quizá por lo que tenía de común e insospechado. Vestía una camisa blanca, medio desabotonada, que dejaba ver su velludo pecho, y un pantalón claro, sin mácula. Cincuentón de rostro severo, se mostraba correcto, casi indiferente, tal vez aburrido. Nivardo Castro intentó hablar sobre el libro de mitología que les había servido de contraseña, pero Marcelino, distante, no le siguió la conversación.
—Era el primer libro de la estantería que tenía delante —se limitó a decir.
Después, sin pausa, como si no tuviese tiempo que perder, añadió:
—Carlos Conde me habló de lo que usted quiere saber, pero yo poco o nada le puedo ayudar. De hecho, solo una cosa puedo decirle, y usted deberá juzgar su importancia: si ese barco desaparecido tuviese algo que ver con la actuación de mercenarios en África, yo debería saberlo. Pues bien, dicho esto, estoy en condiciones de asegurarle que yo no sé nada de ese barco.
Bebía vodka con hielo y enjuagaba la boca a cada trago. Nivardo Castro lo examinó un instante: tenía la mandíbula firme de los hombres fuertes y la mirada fría de los que nada esperan. Después, convencido de que la conversación sería muy breve, le preguntó sin más preámbulos:
—Usted conoce bien África. ¿Dónde cree que pudo ir a parar un barco así, si no está en el fondo del mar?
Marcelino aspiró con fuerza, como si por primera vez concentrase alguna energía en aquel asunto, aunque solo fuese para desembarazarse del hastío que parecía producirle.
—Conozco algunos países de África, sí, pero no sé dónde puede estar ese barco. Yo soy un hombre poco dado a los juegos de adivinanzas.
El detective comenzó a perder el sosiego. Meneó la cabeza con fastidio, elevó la mirada al techo en busca de alguna inspiración, resopló resignado, se armó de paciencia y continuó:
—Para mí se trata de buscar un punto de partida.
—No, lo que usted quiere es el punto de partida, el verdadero, aquel que le permita descubrir lo que pasó. Pero yo no le puedo ayudar… Solo le voy a dar un consejo que me parece de buena ley: deseche de momento la posibilidad de que se trata de un grupo de hombres que prepara alguna acción en un país africano. Si fuese así, insisto, yo debería saberlo. Conozco a los que andan en esas cosas.
—¿Debo desechar también que pueda tratarse de tráfico de armas?
—Sobre el tráfico de armas yo no he dicho nada.
—¿Y puede decirme algo?
Marcelino bebió otro trago, hizo buches con el líquido, se pasó la lengua por los labios y, después de dejar el vaso sobre la mesa, clavó la mirada en Nivardo Castro.
—No, no le puedo decir nada. Pero, si investiga en esta dirección, y yo creo que debe hacerlo, vuelva a hablar con su amigo Carlos Conde: sabe más de lo que parece. Estuvo a punto de meterse en el mismísimo meollo de una gran operación de tráfico para Oriente Medio. Si yo hablo hoy con usted es porque conozco a su amigo y sé que es de fiar. Ese periodista es un tipo que vale. Y yo conozco a la gente.
El detective lamentó que Carlos Conde no estuviese presente en el diálogo para poder tirar algo más del hilo. Tal y como se presentaban las cosas, no se le ocurría la forma de continuar.
—Creo que esta conversación no da más de sí —confesó tras un silencio de su interlocutor que le pareció hostil.
—No, no da. Pero hágame caso: no olvide la posibilidad del tráfico de armas. Yo no entiendo mucho de eso, no estoy al tanto, pero… Sé que hay barcos metidos en esas operaciones. Basta con leer los periódicos para saberlo. Quizá lo abordaron y mataron a los que iban en él. Es un asunto que se me figura raro, pero en estas cuestiones la realidad va muy por delante de nuestra fantasía; no olvide que los traficantes tienen que burlar a las policías locales y a la Interpol. Por eso, ¡quién sabe…!
Nivardo Castro creyó percibir una sonrisa irónica en la expresión de Marcelino, pero, por más que permaneció al acecho, no consiguió descifrarla.
Cuando se separaron —Madrid comenzaba a despertar, pasadas las horas del bochorno—, eran dos hombres convencidos de que no se volverían a ver en la vida. Tal vez por eso, porque ambos daban por cierto que así sería, no hicieron nada por evitarlo.
Tres días más tardó Carlos Conde en localizar a Eladio Salido, dueño de una importante empresa de importaciones y exportaciones. Lo encontró en su casa, recién llegado de un viaje a Nueva York, y concertó con él una entrevista, en la que también estaría presente Nivardo Castro. Eladio se negó en un primer instante, pero aceptó cuando el periodista le dijo que continuaba con la investigación del tráfico de armas por Valencia. Al oír eso, cambió de actitud y los invitó a los dos a cenar en su chalé.
Esto ocurrió un martes. Y al viernes siguiente, a las ocho y media de la tarde, Nivardo Castro y Carlos Conde —llegado este a Madrid en el avión de mediodía— salieron en el pequeño coche de Cristina por la carretera de A Coruña hacia la casa del empresario en Majadahonda, un municipio próximo de Madrid que se había convertido en la ciudad-dormitorio de numerosos profesionales cualificados que trabajaban en la capital.
Por el camino, los dos amigos intercambiaron algunas informaciones, ninguna de ellas especialmente esclarecedora.
—Tenemos algo —dijo Carlos—. Si Marcelino asegura que no es cosa de mercenarios, podemos descartar por ahora esta posibilidad. Esa historia del tráfico de armas también a mí me resulta rara, quizá porque no sabemos cómo se hacen esas operaciones en aquella zona. Le eché un vistazo a los mapas y lo que se ve es muy confuso. Si uno deja volar la imaginación, está perdido. Allí están, hacia el sur: Senegal, las Guineas, Liberia, Togo, Nigeria, Camerún, Gabón, el Congo, un conjunto de misterios todos ellos. Y después Angola, con su particular guerra civil. Y, aún más abajo, Namibia, Sudáfrica, también con su cirio bien montado… ¿Qué sabemos nosotros de todo esto? Ni siquiera estamos seguros si es de esto de lo que tenemos que saber.
El chalé de Eladio Salido, en las afueras de una urbanización de casas adosadas, tenía algunos detalles muy hollywoodienses. Por ejemplo, la araña de largos brazos que colgaba del alto techo del vestíbulo. También los adornos primorosos que rodeaban la mesa del comedor, con gigantescos candelabros dorados en los rincones y un cuadro que parecía ser de Miró sobre un lateral. Y, por supuesto, la gran piscina que, bajo tenues luces, se dejaba ver a través de los cristales de la sala. Todo se correspondía con lo que era: la casa de un hombre rico.
—Leí lo que publicaste sobre el contrabando en Galicia. Un día te va a pasar algo, y es una pena que sea por nada —saludó Eladio, exultante, con una expresión que parecía de sincera alegría.
—A mí me paga la revista —respondió Carlos.
—Ese no es dinero suficiente. Tu valor tenía que estar mejor recompensado.
Siguieron las presentaciones de los desconocidos, que eran solo dos: Nivardo y Marta… ¿Marta? El detective reconoció enseguida a la mujer que ejercía tanta fascinación sobre su amigo. Rubia, alta, se movía con una cadencia alígera y sensual, como si su cuerpo flotase siguiendo un ritmo interior lento y ondoso y toda ella fuese un pálpito permanente, un brote de vida irrefrenable. Tal y como había dicho Carlos, una mujer hecha a la medida de los deseos de cualquier hombre. Era patente que el periodista se sentía acuciado por el anhelo de acariciarla y deleitarse con ella, abrazar su cuerpo esbelto y sentir el balanceo acompasado (aquel estremecimiento armónico y vivificante) que parecía provenir de lo más hondo de su ser. Marta mantenía una actitud pasiva, apacible, pero en sus ojos brillaban gozosas complicidades de mujer-objeto que parecían impregnarlo todo… Unas gozosas complicidades que, sin embargo, le hicieron sospechar a Nivardo Castro que podían significar justamente lo contrario. Porque ella, según creyó percibir, era solo la actriz que actuaba en las reuniones de Eladio Salido y representaba un papel harto común: el de florero animado, sugerente y aromático, por completo desprovisto de palabras, que realzaba el entorno. Pero ¿era así en la realidad? El detective estaba convencido de que en la expresión de aquella mujer no anidaba el deseo, sino la inteligencia. Marta le parecía, cada vez más, una persona de talento que sabía lo que hacía y dominaba el secreto del juego en que intervenía. Y Carlos Conde estaba equivocado si creía otra cosa.
La conversación respondió a unas estrategias simples. Eladio Salido deseaba descubrir lo que sabía el periodista sobre el tráfico de armas desde España con países de Oriente Medio, y Carlos Conde quería averiguar lo que sabía el empresario de este mismo tráfico desde las Canarias y con barcos pesqueros de por medio.
—Es una posibilidad muy remota —dijo Eladio, después de escucharlo—. El tráfico de armas, como sabéis, tiene unas reglas muy fijas y casi siempre se hace bajo el concepto de otras mercancías, entre las que van las armas camufladas, ya sea en barcos, en aviones o en transportes terrestres. Los pesqueros son muy utilizados para pequeñas travesías, sobre todo en el Mediterráneo. Y también lo serán, supongo, para pasar armas desde las Canarias a alguno de los países africanos próximos; pero esto no lo sé con seguridad. No lo sé, pero estoy dispuesto a hacer un trato contigo, Carlos.
Los ojos del periodista se desprendieron del cuerpo hermoso de Marta, que acababa de levantarse de la mesa y cruzaba el salón frente a un espejo que duplicaba su imagen airosa y gallarda.
—¿Qué trato?
—Uno que nos conviene a los dos.
—¿Qué es?
—Hay dos hombres en España que tienen mucho que ver en el tráfico de armas con países de Oriente Medio. Uno es Abdellah Iahmed, que vive a caballo entre Madrid y París y que no quiere saber nada de nosotros porque, para entendernos, trabaja con la competencia. El otro se mueve por Barcelona, Valencia y la Costa del Sol, y tenemos pocos datos sobre él. Pero sabemos que tú lo descubriste al seguir este asunto el verano pasado…, aunque, por cierto, no escribiste ni una línea.
—¿Cuál es el trato?
—Está bien claro, ¿no? Yo te pongo en contacto con un hombre clave en Canarias y tú, a cambio, me das el nombre de este enlace y me preparas una reunión con él; una reunión positiva, claro.
—¿Qué quieres exactamente?
—Que le recuerdes lo que vale tu silencio, para que vea que le conviene entenderse con nosotros. Le podemos servir lo que quiere: buenas armas en buenas condiciones. Y sin problemas.
El periodista volvió la mirada hacia el detective con el mismo gesto de falsa resignación que tenía unos días antes en Santa Cristina cuando, apoyado en las caderas de una alemana corpulenta, se despedía de él; esa expresión ingenua, inocente, fingidamente fatalista, que quería significar que, al margen de lo que uno desea, ocurre siempre lo que está escrito que tiene que ocurrir. «El destino —sentenciaba a veces Carlos Conde— no existe, solo existe el carácter. El carácter es el que decide nuestra suerte. Ya lo decía el viejo Parménides, ¿o no era Parménides?, el carácter es el destino».
—¿Cómo se llama nuestro hombre en Canarias? —le preguntó a Eladio Salido.
—Quiero oír primero el nombre de mi enlace. Si bien se mira, yo debo tenerte más miedo a ti que tú a mí —bromeó el anfitrión, afilado su rostro por la ironía, impecable en su elegante traje de una prestigiosa marca de la moda gallega.
—Está bien. Se llama Alain Luchon.
—¿No es árabe?
—No, es un marsellés que lleva muchos años en Barcelona.
—¿Dónde podemos encontrarlo?
—Te podría engañar diciéndote que ya te he dado su nombre, como me has pedido. Y cumpliría así lo acordado. Pero bajo ese nombre no lo encontrarías nunca…
—¿Qué quieres decir?
—Que tenemos que jugar limpio, Eladio. Vamos a jugar limpio los tres: Tu hombre se llama Alain Luchon, y con este nombre lo busca la policía francesa. Pero él usa otra identidad aquí y tiene pasaporte a nombre de Maurice Aubrou, Mauricio para los amigos españoles, nacido en París hace cuarenta y dos años. Este es el verdadero nombre bajo el que lo encontrarás. Salvo si lo buscas en Italia, donde se hace llamar Rodolfo Fernández Pujol, natural de Sant Boi de Llobregat. En esta identidad figura con cuarenta y cinco años. En realidad tiene cuarenta y tres. Nació en Marsella un 5 de marzo y es Piscis.
—Lo conoces bien. Nunca comprendí por qué dejaste aquel asunto sin publicar una línea.
—Porque así me lo ordenó el propietario de la revista.
—¿Qué razones te dio?
—No me las dio. Solo me recordó que soy un trabajador por cuenta ajena… Ahora te corresponde darnos el nombre de nuestro enlace.
—Amalio Benjumea —dijo mientras sacaba un papel del bolsillo de la chaqueta—. Amalio Benjumea Ríos. Ahí tenéis la dirección y el sitio donde lo podéis localizar. Yo le hablaré mañana mismo… Os será muy útil. Nadie conoce África como él.
Cuando terminó la entrevista, Carlos Conde no pudo resistir la tentación y, mientras Eladio Salido se adelantaba con Nivardo Castro hacia la puerta de la calle, prodigó halagos de seducción en un breve aparte con Marta. El resultado, sin embargo, no debió ser muy satisfactorio porque el periodista salió con una expresión contrariada, que casi no pudo disimular al despedirse.
—No siempre salen bien las cosas, ¿no? —murmuró irónico Nivardo.
El periodista, serio, calló un instante. Después se volvió hacia su amigo y le preguntó:
—¿A ti te parece tan guapa y tan perfecta como a mí? ¿O crees que exagero?
—Es guapa, sí.
—Pero a ti no te pasa lo que me pasa a mí, ¿no? Es el demonio. Cada vez que la veo me pongo como una moto y tardo un mes en olvidarla.
La carretera Nacional VI, por la Cuesta de las Perdices abajo, fue, después de estas palabras, un silencio de largo viaje. Hasta que, ya en Madrid, en la barra del Pub Mastín, donde trabajaba Cristina, los comentarios volvieron, ya normalizados. Y con los comentarios retornó el entusiasmo por el asunto que se traían entre manos.
—El caso marcha. ¡Marcha! —casi gritó Carlos Conde, eufórico.
Nivardo Castro, que no compartía su optimismo, lo miró escéptico, pero poco a poco se fue dejando ganar por el arrebato de su amigo. Cinco copas después, los dos estaban igualmente convencidos de que todo iba a salir bien.
—¿Qué es lo que tiene que salir bien? —preguntó el detective en un momento de lucidez.
—¡Todo! Tú ahora vas a Canarias, ves aquello y luego seguiremos. Ya verás cómo esto marcha. No hay quien nos pare. Unos perros callejeros como tú y yo no sueltan un hueso como este después de olerlo; no, señor.
[1] «Ir de juerga y dormir de pie».
2
Desde el aeropuerto de Gando, en la isla de Gran Canaria, Nivardo Castro se desplazó en un taxi hasta el centro de la ciudad. Un paisaje seco, que delataba la proximidad inimaginable de un desierto, iba quedando atrás a medida que avanzaba por la carretera. Ante sus ojos se imponía una vegetación escasa —algunas palmeras esparcidas aquí y allá— y, de cuando en cuando, el mar. Unos indicadores frecuentes revelaban la presencia de playas de renombre: Salinetas, San Borodon, Malpaso, La Laja, Bonita… Y al fondo, Las Palmas, con los barrios de la Vegueta y de Triana, típicos y antiguos, surgidos tras la colonización al pie del barranco matricial de Guiniguada. En la parte de la Ciudad Alta habían crecido con el paso de los años las nuevas urbanizaciones de Escaleritas y Schamann, símbolos ya de una modernidad irreversible… Aquella era la capital de Gran Canaria, apretada junto al mar, con todas las características de una ciudad somnolienta y tranquila, quizá aturdida o anestesiada por su propia belleza. Todo lo que aparecía a la vista, desde las calles de acceso, revelaba una ausencia de prisas, un desprendimiento de urgencias, un abandono de premuras que enseguida tentaban o seducían al visitante. La sonrisa cálida y cómplice de una joven de cuerpo agraciado, apenas corregido por la natación, no fue suficiente para desvanecer esa imagen. Eran las cinco de la tarde, una hora más en la península, y la plaza de Santa Ana, donde la sede municipal y la catedral hablaban un lenguaje gótico, parecía casi abandonada.
Tres legionarios desembocaron por una calleja lateral y Nivardo Castro reconoció entonces lo que verdaderamente estaba llamando su atención desde que llegó a Gran Canaria: el especial aroma, inconfundible, de los aires venidos del gran desierto. Un viento para él inolvidable, los frutos duraderos de unos sirocos que tantas veces había sufrido —¿o había disfrutado? — en un Sahara por aquel entonces intitulado Español, en el que había pasado tres años de milicia. Tres años en la Legión, cautivado por las palabras de un capitán, después de que el sorteo del servicio militar lo llevara a aquellas tierras.
¡El Sahara! Siete millones de kilómetros cuadrados de piedra y arena, más de doscientos cincuenta mil de ellos en la parte tenida por española. El detective admitió sorprendido que aquel océano de arena, que tan lejos quedaba en su recuerdo, estaba muy cerca de allí, apenas a unos kilómetros. Era algo en lo que no había pensado antes de llegar a Las Palmas. Pero ahora ya no podía dejar de rememorar con cariño las largas jornadas en el desierto: los viajes por el río seco de Saguia El Hamra hasta el paso fronterizo de Tah; la abrasadora carretera de El Aaiún a Smara, donde alzaba cuarteles un Tercio legionario; las agotadoras maniobras militares en Mahbes, ya en la Hamada de Tinduf, donde Argelia y Marruecos comparten el espejismo de una frontera; las largas marchas por la desierta Tifariti o por la inhóspita llanura de Guelta-Zemmur; las interminables jornadas de guardia en las minas de fosfatos de Bu-Craa; el placentero discurrir de los días en Cabeza de Playa de El Aaiún; los atardeceres insondables y demorados de Cabo Bojador, a la sombra de un faro tan solitario y enigmático que parecía un cíclope desterrado; las soledades de Bir-Enzaran, en el interior, y los largos días de convoy hasta Villa Cisneros, ahora Dajla, kilómetros y kilómetros de costa junto al mar, hasta llegar a la bahía de Río de Oro… Más de mil días había pasado en aquella tierra tan distinta de su Galicia natal. Un espacio que, sin embargo, había aprendido a amar en sus gentes y en sus artes, desde los humildes pescadores de Bojador o de Aargub, hasta los grandes guerreros de negros turbantes, resistentes y ágiles, de la tribu de Ulad Delim; hombres de una sola cara, noble y franca, de fuerte mandíbula y largas cabelleras. «El camino del árabe es el que le cae entre los ojos», le había dicho un día un anciano chej de la tribu de Erguibat. Unos hombres con los que España, pensó, tiene aún una deuda sin saldar.
—Aquí es, señor —dijo el taxista sacando al pasajero de sus cavilaciones.
Nivardo Castro observó la fachada del hotel, leyó el nombre sobre la gran entrada, pagó lo que marcaba el contador y se bajó del coche. Al fondo de la calle descubrió el mar, aún sin verlo.
Subió a la habitación y descansó unos minutos. No había decidido por dónde empezar y quería pensárselo un poco. Tenía el nombre de dos personas, y cada una de ellas debía darle una respuesta, pero no sabía a cuál dirigirse antes. Estaba, por un lado, el consignatario Valentín Araguas, conocedor de los secretos de la pesca en el banco sahariano y recomendado por el armador Luis Suances, y, por otro, Amalio Benjumea, experto en todo lo de África, según le había dicho Eladio Salido. Prefería quedar primero con Benjumea, pero cuando recordó que Luis Suances le había hablado de las relaciones del consignatario con el Frente Polisario, supo que tenía que ver antes a este. Descartada en principio la posibilidad de que se tratara de mercenarios, correspondía indagar acerca del Polisario, que oficialmente ya había negado cualquier vinculación con el asunto.
—¿Don Valentín Araguas? —llamó por teléfono.
—¿De parte de quién? —respondió una voz femenina.
—De Nivardo Castro, un amigo de don Luis Suances.
—Un momento, por favor. Ahora le paso con él.
Eran las seis y veinte de la tarde. Una tarjeta olvidada en el cajón de la mesita de noche, que el detective acababa de abrir, decía: Te recojo a las diez. Estaba claro que no era para él. Alguien llamado Francisco Muñoz, escritor, se la había dejado a una tal Durma.
Cuando salía del hotel, con la tarde vencida, Nivardo Castro se acordó de la sonada pelea que había tenido en un bar cerca del puerto, no lejos de la calle por la que avanzaba. Hacía ya más de quince años que había ocurrido y todavía la evocaba con gusto y con nostalgia, quizá por lo que tuvo de cómica. En realidad, se trataba de una historia común: la de siete legionarios que vinieron desde Smara con un permiso de fin de semana y que, cuatro horas después de llegar, estaban ya detenidos por escándalo público en la capital grancanaria.
El comisario de policía les preguntó cómo había sido la pelea, que casi acabó con lo poco que quedaba en pie en el mugriento bar Eleuterio-Simón, una típica tasca de puerto de mar, que se llenaba de prostitutas y marineros los viernes y los sábados por la noche. Meloncín, un legionario andaluz muy ágil, le respondió contundente:
—Señor, estábamos en la barra del bar como santos, cuando un hombre de esos que no respetan nada gritó, dirigiéndose a nosotros: «¡Lejías, cabrones!», No nos dimos por enterados al principio, pero él, erre que erre, se encargó de despejarnos las dudas: «¡Lejías, cabrones!», gritó otra vez. Y nosotros aún quisimos pensar que no iba contra la Legión y lo dejamos estar…, pero el demonio nos metió por medio a una fulana de mala ralea, una de esas pécoras bajunas que todo lo envenenan, y ya no hubo que hacerle, señor. Aquella gachí de mierda comenzó a encizañar y, ¡yo qué sé!, después se cruzaron otras dos malas personas, que ya sabe usted que las hay por el mundo, y luego otras, ¡el demonio…! Y, claro, cuando descubrimos que nos estaban insultando a nosotros, pues, señor comisario, yo mismo me fui adelante dispuesto a partirme el pecho por nuestro buen nombre.