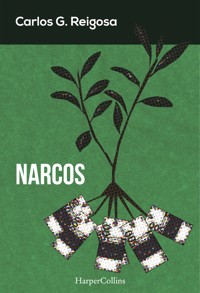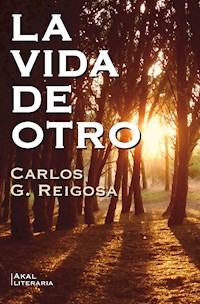
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Literaria
- Sprache: Spanisch
"Sigo llevando la vida de otro, y cada vez me cuesta más". ¿Acaso no es esta una realidad con la que cualquier lector se siente identificado al levantarse cada mañana? ¿No llevamos una existencia ajena, impuesta en cierto modo por circunstancias externas, que dista mucho de ser aquella que realmente querríamos vivir? ¿O este lamento, habitual, no deja de ser una coartada con la que ocultar que en el fondo hacemos lo que deseamos pero no queremos reconocer? ¿El triunfo social aboca realmente a una insatisfacción existencial , o es una mera pose con la que justificarnos ante el mundo? Pues, si no, ¿por qué no damos un giro radical a nuestras vidas? Este es el marco general en que se desarrolla esta intensa narración. Pero no estamos ante una mera novela de corte existencialista. Narrada en primera persona, el protagonista no se limita a compartir con el lector la inconsistencia (e incoherencia) de su "queja" (retórica). Esta idea es la excusa que sirve como marco para desarrollar un sentido repaso a los últimos cincuenta años de la historia de España, además de una reflexión sobre el devenir del oficio periodístico. Una visión que no cae en clichés manidos ni en grandilocuencias vacuas. El resultado es una magnífica crónica de lo acontecido en nuestro país en unas décadas clave, una auténtica lección de historia social, política, económica y cultural."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal literaria
82
Diseño interior y cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Novela ganadora del XX Premio de Narrativa «Torrente Ballester»
© Carlos G. Reigosa, 2018
© Ediciones Akal, S.A., 2018
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
facebook.com/EdicionesAkal
@AkalEditor
ISBN: 978-84-460-4587-8
Carlos G. Reigosa
La vida de otro
La vida de otro es un espejo a lo largo de la Transición española en el que cada uno puede descubrir su propio rostro. El protagonista, Miguel Cano Goiriz, es un joven de una generación y de una sociedad que empiezan a cambiar a partir de 1968 y que, tras la muerte de Franco, elaboran y expresan sus propias respuestas a preguntas vitales, sociales y políticas, planteadas en un marco ilusionante.
Sus experiencias e inquietudes desembocan en un grito radical de afirmación y redención, y, a la postre, también de desencanto. Porque Miguel Cano, periodista de éxito y testigo insobornable de su tiempo, acaba por vislumbrar a un desconocido en su propio espejo. Por eso se revuelve contra lo que es –y contra lo que los demás quieren que sea–, para osar convertirse en sí mismo y reconocerse como tal.
La vida de otro tiene el sabor de la biografía y de la Historia. En sus páginas, Carlos G. Reigosa acierta al ahondar en las claves íntimas de la vida que vivimos y que no siempre es la nuestra, la que anhelamos. Quizá porque a veces es la de otro, sin que se pueda evitar. Es entonces cuando, con el paso de los años, el desencanto se abre camino en nosotros y es necesario ceder a nuevas propuestas o anhelos.
Carlos G. Reigosa (A Pastoriza, Lugo, 1948) es un escritor y periodista de larga trayectoria, con más de veinte obras publicadas en gallego y en castellano. Ha obtenido los premios de novela Xerais, Benito Soto, Torrente Ballester y Juan de San Clemente, los de periodismo Fernández Latorre y Francisco Fernández del Riego, y el de literatura testimonial Rodolfo Walsh.
Como periodista, comenzó su carrera profesional en La Voz de Galicia (1972). A partir de 1974, desarrolló su actividad en la Agencia EFE, en la que llegó a ser director de Información (1990-1997), una etapa en la que esta agencia informativa internacional obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades (1995).
Asimismo, ha dirigido cursos de Periodismo y de Literatura en las universidades Complutense de Madrid, UIMP, Rey Juan Carlos y Santiago de Compostela, además de otros en EEUU (Miami y Los Ángeles).
Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.
No sé cuál de los dos escribe
esta página.
Jorge Luis Borges
Con suma frecuencia la propia vida real es la vida que no se hace.
Oscar Wilde
No vivimos nunca: esperamos la vida.
La Fontaine
Sigo llevando la vida de otro, y cada vez me cuesta más.
Me llamo Miguel Cano Goiriz, tengo 56 años y no puedo apartar ese pensamiento de la cabeza mientras doy vueltas y más vueltas en torno al área deportiva del Canal de Isabel II, en Madrid. Soy consciente de que me ronda una angustia depresiva desde hace varios días –noto su avance paulatino, imparable, y su pútrido aliento–, pero ignoro cómo combatirla. Y peor aún: no la considero injustificada, porque he pasado demasiados años llevando la vida de otro y nada sé de ese imposible metafísico que sería la mía de verdad, la que nunca viví.
Pero ¿existe esa otra vida nonata? Tengo noticia de ella por mis sueños y mis anhelos de antaño, e incluso por mi desánimo de ahora, aun sin estar seguro de que se trate de algo más que de una ilusión o una quimera, es decir, de algo que existió en la imaginación –o en el desvarío– y que alimentó mis fantasías y engaños... ¿O no es así y he rendido en algún momento el pabellón de la verdadera vida que quería vivir? Las preguntas se me figuran escalones de un laberinto descendente, en el que me hundo cada día un poco más, camino de mi particular averno de las deserciones.
Hubo un tiempo en el que no tenía la menor duda de haberme traicionado por mucho menos que un plato de lentejas. Por entonces sabía –o creía saber– el nombre de mi culpa: el abandono al que me resigné a cambio de no hacer daño a los demás, es decir, a ella, a ellos, a los más próximos. Veía a mis iguales avanzar por la acera de enfrente y en la dirección contraria, mientras yo languidecía en el trance cansino del regreso a casa. Pero nunca di el paso de revolverme contra todo y marchar con los que olían a míos y semejaban encarnación de mis ideales. Quizá porque los míos éramos tan sólo yo mismo y la barrera infranqueable detrás de la que me ocultaba. Yo mismo, atrapado. Yo mismo, perdiendo. Yo mismo, soñando.
Ahora ya no creo en aquel sueño. Ni siquiera imagino que fuese posible. ¿Ser otro? Pude ser millones de otros, pero la realidad es que sólo se es uno-que-no-es-otro. Fue mi gran descubrimiento tardío. ¡Cuánto no daría por haber pensado así a los treinta años! Tengo ahora el doble de edad y he llegado a otro punto de partida. Porque, si en verdad hubiese llevado la vida de otro, ¿acaso mi auténtico y único ser no sería ese otro? Estoy triste, pero no ciego. He llevado la vida de otro, me siento cansado, ¿y qué? ¿O no se cansan también los que no llevan la vida de otros? ¿Acaso es posible cruzar el desierto de cada existencia sin padecer los espejismos paradisíacos de la otredad? Camino hacia los sesenta años, angustiado y abatido, pero ya no acepto los viejos argumentos que justificaron mis desganas y renuncias. Ya no. Deprimido, sí; tramposo, nunca.
Sigo creyendo que llevo la vida de otro y que cada vez me cuesta más hacerlo. Pero he levantado una bandera con una leyenda inequívoca: «Ningún otro me podrá salvar, sólo yo puedo hacerlo». Sólo yo, el descreído, el que siempre tuvo fe en el otro y no en sí mismo, el decaído de paso torpe y mirada vacía. «¡No más otro!», me digo y me repito cuando todavía creo en ese otro que ya no puedo ser, el otro de la vida que, al ausentarse tan temprano, me condenó a una larga y lenta agonía. ¿Qué otro? La tristeza profunda tiene de malo que también desencamina las reflexiones, como si de repente las neuronas, cansadas, se desconectasen y el pensamiento se demorase en algún olvido
Pero, tras un breve descanso, la actividad vuelve. Y retorna la idea del otro, esa relación maldita. ¡Claro que pude ser otro! Pero ¿cuál? Le puse muchos nombres a lo largo de la vida; sin embargo, ninguno pervive con credibilidad en mi memoria. Me miro un instante en el espejo de un escaparate. Lo que veo es una boñiga, no hay duda, pero ¿la cambiaría –me cambiaría– por el mejor de mis otros de todos los tiempos? Me descubro enseguida negando con la cabeza. No, yo ya no me cambio por nadie. ¡Qué extraño! ¡Pero si todavía hace unos pocos días quería batir a Ernest Hemingway en vida y en obra…! No importa. Hoy es hoy, y el mundo es como lo veo mientras me contemplo en esa vidriera. Ningún deseo de no ser yo. Sólo el anhelo de estar bien, de sacudirme la postración, de recuperar las ganas de vivir... ¿Qué ha pasado para que, creyendo aún en el otro, ya no deseo entregarle mi vida? He tenido que vislumbrar en el horizonte los sesenta años para advertir que el otro ha sido mi pretexto para no ser. Mi permanente coartada. Y lo ha conseguido (¡él lo ha conseguido!): que yo no sea el que quise ser y para lo cual tenía talento y posibilidades. Porque la excusa funcionó. Y con ella justificó mi desidia y mi derrota, con frecuencia disfrazadas ambas de euforizantes victorias.
¡Maldito espejo! ¿Qué me está diciendo? Sea lo que sea, no lo voy a escuchar. He descubierto –¿o he decidido creer?– que la respuesta no puede estar en ningún reflejo de mí mismo, y menos en la imagen desmadejada y abatida que tengo ahora delante. ¿Soy yo? Seguro que es una apariencia de mí mismo. Pero ¿cómo fiarme de una apariencia que ni siquiera se muestra entera? No, no escucharé a nadie que no sea yo. Mi corazón no palpita dentro de ese fantasma. La vida no está allí. A pesar del agobio y la desazón que me zarandean, yo soy la vida, la única que me queda, la mía, no la de otro. ¡La puta vida, hermano!
Es difícil creer que alguien pueda consolarse con estas reflexiones, pero yo no he dejado de sentirme mejor desde que me he insolentado con el otro que tiranizó mi vida. De repente he comprendido lo esencial: que yo no tenía que ser ninguno de los superhombres que tanto admiré y que tan malparado me dejaron al compararme con ellos. ¡Pestífera ralea de muertos ilustres! Yo sólo tengo que ser el que soy, ¡pero feliz! No es sencillo, lo sé; de hecho, ya estoy fracasando en el empeño. Sin embargo, juraría que he vislumbrado la meta. La mía, no la de otro. Es la primera vez que tengo esta sensación en la vida. Quizá porque he descubierto que otro es lo que se desea ser incluso –o sobre todo– cuando ya se es otro.
Todo empezó cuando quise llegar a ser. Fue como un resplandor paulino en el camino de Damasco. Inesperadamente, el deseo enorme de tener una identidad –también ante los demás– anidó y creció irrefrenable en mi interior. Era un joven de apenas dieciocho años cuando comencé a encerrarme en mi habitación para perfilar mejor, sin interrupciones ni licencias, el sueño de existir. Ni siquiera me había preguntado qué quería ser cuando ya me afanaba por encontrar una respuesta. ¡La respuesta! Había pasado dieciocho años sin necesidad de ella, pero de súbito se había convertido en la mayor de mis urgencias. Saber hacia dónde dirigirme, para poder orientar y concentrar los esfuerzos. ¿Acaso había otra forma de acertar en la vida? Estaba seguro de que no podría triunfar sin saber en qué iba a intentarlo. Porque de algún modo –todavía confuso– yo quería triunfar. Ser alguien. Y no un alguien cualquiera.
Había empezado a estudiar ingeniería de telecomunicaciones, pero nunca consideré que esa fuese una decisión adoptada por mí. Ni siquiera la había pensado ocasionalmente (sin llegar a imaginar, por ello, que la hubiese pensado otro). En realidad había sido la resolución de unos profesores que me calificaban muy alto en matemáticas, física y química, y muy bajo en todo lo demás. Pero yo nunca me había asomado a ese «todo lo demás» del que me habían excluido. Y tampoco protesté. Las notas del bachillerato eran elocuentes. No parecía que nada ni nadie me hubiese llamado por el camino de las letras... ¿De qué letras? Tenía dieciocho años y no había leído nada relevante, ninguno de esos libros que gozan de notoriedad en el mundo entero. Sin embargo, observaba que mis preguntas empezaban a no tener respuestas en el ámbito de las asignaturas de ciencias. ¿Era un síntoma? ¿O era que mi propia percepción formaba parte de la pregunta?
Siempre había despreciado a los compañeros de letras. Me habían enseñado a hacerlo en el colegio marista en el que brillé sin deslumbrar. Allí se valoraban las ciencias sólo por debajo de la religión y, en virtud de mis aptitudes, me evaluaban también a mí. «Serás un gran ingeniero», me dijo un día el hermano Isidro, un profesor que paradójicamente prefería a los otros. Un compañero conocido por su malicia me dijo que esa preferencia estaba determinada por su condición homosexual. Un bulo. Pero era cierto que aquel profesor, que me auguraba todos los éxitos como ingeniero, no se dirigía a mí con la admiración rendida con que escuchaba una redacción de José María Orozco, un chico distraído –de letras– que combinaba las palabras con acierto y sabía ver en el jardín de al lado cosas que yo nunca pude distinguir. Pero ¿qué tiene que ver este recuerdo con mi situación actual? Nada. Y, sin embargo, no creo que se me haya venido a la cabeza sólo por casualidad.
Sin leer a ningún autor, empecé a escribir por las noches. Todas las noches. Reflexiones sobre el universo y yo. No sobre Dios. Palabras que trataban de apresar más que de expresar. Anzuelos arrojados al espacio en forma de preguntas por un hambriento de saber. ¿Quién soy yo? ¿A qué he venido? ¿Qué me gustaría llegar a ser? La noche no ofrecía respuestas, pero sí calma. Yo percibía que las prisas estaban de más. Era necesario saber, pero no era algo imperioso o urgente. Por ello, algunas noches, además de formularme las preguntas de siempre, me permití hacer descripciones sobre la propia oscuridad, el lento tránsito de la luna y la misteriosa presencia de unas estrellas que parecían vigilar el orbe entero. Nada que cambiase nada. Pero me ejercitaba, desde mi virginidad literaria, en expresar esas vivencias –esas sensaciones– que constituían un marco preciso para mis preguntas más acuciantes y profundas. ¿Qué quiero ser yo en este mundo? ¿Qué voy a ser? ¿Qué puedo ser? ¿Qué seré?...
Un día vislumbré algo dramático: que no quería ser ingeniero. O que no quería ser sólo ingeniero. O que no quería vivir como los ingenieros. O que no me gustaba lo que hacían los ingenieros... Había ido a ver a un primo lejano que trabajaba en una empresa puntera de telecomunicaciones y que tenía un gran prestigio personal en la familia. La conversación fue un desastre. Mi primo me contó muy ilusionado todo lo que hacía y lo importante que era, y yo sólo pude ver en él a un pobre cautivo condenado a galeras. La situación empeoró cuando mi remoto pariente cometió la incontinencia de presumir de lo que ganaba. Entonces no tuve piedad en mi juicio más íntimo: «Sólo tiene dinero: la vida no está aquí». Y me despedí para no volver a llamarlo nunca más. Sabía que era necesario cortar de aquel modo tan drástico si no quería que se marchitasen de una vez mis últimos vínculos afectivos y vocacionales con los estudios técnicos.
La noche de aquel día escribí sobre The Beatles. Fue la primera vez que salí de mi universo-y-yo, para comentar una canción titulada «Twist and shout», que traía muy alborotados a mis amigos. Los medios de comunicación decían que las muchachas se desmayaban cuando los cuatro melenudos de Liverpool aparecían en el escenario, como si esto ocurriese por primera vez en la historia de la humanidad. Nadie recordaba que también se desmayaban cuando Franz Liszt salía a tocar el piano. La ignorancia era nuestra mejor aliada –sin saberlo– y la manejábamos con una destreza sublime. Yo mismo no sabía inglés, pero eso no me impidió juzgar auroralmente aquella canción: «Hablan de mí con palabras que no entiendo. Tienen la osadía de presentarse como los cuatro Charlots del Apocalipsis y consiguen que brinquemos con ellos como posesos. No entienden lo que hacen, pero están pintando nuestro retrato. Debiera detestarlos, pero la verdad es que ya soy de los suyos, sin ni siquiera saberlo. Ellos me han dicho que mi primo sólo gana dinero y que uno no debe tolerar que la vida consista únicamente en eso». Fueron unas páginas deshilachadas y contradictorias, pero reveladoras de que ya sentía el vehemente impulso de dejar de ser el que era.
Un mes después, con sorpresa y recelo, descubrí que quería ser otro. Literalmente eso: otro. Y así lo escribí en mis folios. «Me hago las preguntas que me hago porque no soy el que quiero ser. Quizás están de más todas las preguntas y lo que faltan son cambios en mi realidad. Es decir, dejar de ser yo, para ser otro.» ¿Qué otro? Esta pasó a ser la siguiente pregunta obsesiva. Otro que hace ¿qué?, otro que es ¿quién? «Otro que no se hace estas preguntas porque ya tiene las respuestas», anoté en un folio en blanco. Y me negué a añadir nada para no perderme en otra reflexión. Pero, pasado un rato –y sin poder evitarlo–, escribí: «No más reflexiones. Ahora debo actuar. ¡Actuar! Ya está bien de hablarle a oscuras a un universo dormido que a nadie escucha. ¿Qué respuestas puedo esperar de él?».
Cuarenta años después me he dado cuenta de que una de aquellas noches nació el otro, esa persona que siempre quise ser, pero a la que muy pronto yo mismo le impediría existir. Porque realmente no era ese otro sino yo mismo. Algo que entonces ni siquiera sospechaba, convencido de que todo consistía en cavilar y elegir en este mundo, sin más trascendencia que cuando se escoge un traje o una corbata en una tienda. Ahora me doy cuenta de lo antiguos que son mis males. Porque ese otro –¿cuántas veces me lo tendré que decir todavía?– fue mi maldita excusa para no ser el que era. De modo que un ser inexistente –el otro que yo creé– me fue arrebatando la vida. La de verdad. La que vale la pena ser vivida.
Incapaz de entenderlo, sigo dando vueltas en torno al área deportiva del Canal de Isabel II como si tuviese prisa por llegar a alguna parte. Nada cambia porque intuya que la premura –la mía– también pertenece al pasado. Y quizá también a otro. En cualquier caso, no a mí.
Cuando pergeñaba páginas sin leer nada –no tratando de escribir bien, sino de encontrarme a mí mismo para mejor abandonarme–, se produjeron dos hechos memorables, de esos que constituyen un hito en la vida de cualquier persona. El primero fue que empecé a leer libros y periódicos, y el mundo comenzó a agrandarse en mi interior. Ya no era sólo aquella nocturnidad estrellada la que guiaba mis reflexiones. Por el contrario, los incitadores exteriores se multiplicaron. Y mi vida se llenó de nuevas compañías que eran cualquier cosa menos entes de ficción: Don Quijote de la Mancha, Madame Bovary, la familia Joad, los Compson, Mersault, Antoine Roquentin, Gregorio Samsa, Leopold Bloom y Stephen Dedalus, Vladimiro y Estragón, etc. Seres que me resultaban próximos, que se hacían las mismas preguntas que yo y con los que compartía problemas, incertidumbres, azares, peripecias... Ellos, juntos o por separado, se comportaron realmente como un ejército invasor, se adueñaron de mis estanterías y ocuparon mi mente. Y un día, todos a una, me dijeron (o yo creí que me decían): «Miguel, ya has leído bastante para conocer la verdad. Tú no serás ingeniero porque no es eso lo que deseas. Serás otra cosa, y debes decidirlo cuanto antes. El tiempo corre contra ti. Siempre hay un plazo a partir del cual uno opta por no cambiar. Debes elegir antes de que ese plazo se agote».
El segundo hecho memorable fue mi enamoramiento de Martine Begard, una voluminosa y despampanante francesa que, por inexplicable que pudiera parecer, correspondió a mis sentimientos. Lo mío no fue exactamente un flechazo, pero sí una bendición del cielo. Había hecho el amor con algunas compañeras, pero nunca con una belleza tan formidable que, con sólo dejarse caer en la cama, me convocaba a todos los excesos. Fueron jornadas intensas de pruebas, experimentos y desinhibiciones, en las que todo lo imaginado tuvo su contraste en la realidad. Y he de confesar que en aquella vorágine sexual apenas tenía tiempo de volver sobre mis inquietudes para tomar una decisión. Pero algo distinto ocurría cuando me quedaba a solas y el aroma excitante de la francesa se desvanecía. Entonces volvían las preguntas, y las voces de los personajes de ficción que se habían encarnado en mi cerebro redoblaban sus admoniciones. «No te distraigas, Miguel, que el tiempo pasa y luego será tarde para cambiar.»
¿Cambiar? Casi se me olvidaba. La francesa tenía poderes que desbordaban los diques alzados por mis zozobras, y el amor se abría paso anegándolo todo, de modo que ya nada era realmente lo que parecía, ni yo conseguía pensar con un mínimo de orden. Aparentemente, los problemas habían desaparecido, relegados por una pasión que generaba placeres sin medida y que consumía todas mis energías. Era como si el tiempo se hubiese detenido y fuésemos nosotros, y no el mundo, los que diésemos vueltas y más vueltas en torno al sol ardiente de nuestro propio éxtasis. Algo que, sin estar más allá de mi discernimiento, en realidad se radicaba en la propia sinrazón. Porque nada razonable nos era necesario. Ni nada esperábamos de la razón. ¡Creíamos!
Fue mi gran amigo Luis Núñez, que me conocía bien y había leído algunos folios de mi existencia noctívaga, quien me hizo notar mis propias contradicciones. «Has dejado de escribir y de hacerte preguntas, pero yo creo que no has resuelto la cuestión. Ibas en una dirección y de repente te has detenido. Sin embargo, el tiempo sigue pasando, no lo olvides. No vaya a ser que un día te encuentres más allá del punto en que toda decisión es posible.» Lo miré un largo rato, perplejo y contrariado. ¿Cómo podía hablarme así mi mejor amigo? ¿Cómo podía haber penetrado sin permiso en la intimidad de mis pavores? ¿Cómo había conseguido interpretar tan cabalmente mi situación? Porque, en medio del desenfreno, yo no había dejado de sentir el pánico del fugitivo que huye de una muerte segura. De mi propia muerte. Lo sabía bien: no decidir era morir, cuando la muerte consistía justamente en no poder ser otro.
Todo ocurrió un fin de semana de septiembre. Ni siquiera reñimos. Yo me agarré a la tabla de salvación de una discrepancia menor con Martine para romper la relación. Fue cuando ella dijo: «Quizá debería buscar un trabajo y quedarme en España». Yo sabía que aquello no era posible porque ella tenía previsto acabar sus estudios de kinesiología en París –es decir, yo sabía que ella estaba bromeando–, pero la sola idea de que la insinuación pudiese contener una pizca de realidad me provocó tal desasosiego que precipitó el final. La visión que tuve fue incontrovertible: «Si ella se queda, yo jamás podré cambiar; si no se va, nunca podré ser el otro que deseo ser». Y esta conclusión, que se me figuró irrebatible, fue suficiente para fulminar toda la inmensa pasión que se había desatado entre nosotros. Ni Dios tuvo piedad de ella.
Tres meses después, yo era un alumno de la Escuela Oficial de Periodismo y de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero estaba satisfecho: había salido del infierno de mis angustias y me sentía otro, libre, nuevo, renacido. No me era fácil explicármelo a mí mismo. Lo intenté varias veces en mis noches de insomnio, borracho de imágenes vertidas en cientos de folios, pero todo fue en vano. La felicidad por haber escapado del agujero no permitía que me concentrase en lo novedoso que surgía alrededor de mí. Y, al poco tiempo, renuncié al propósito de dilucidar nada. «Pregúntate si eres feliz y dejarás de serlo», había leído en un texto de John Stuart Mill. ¡La felicidad! No consiste en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Palabra de Leon Tolstoi. Palabra de Jean-Paul Sartre. Palabra de Error Maldito, es decir, palabra de la Vida Misma.
¿Quién era el que estaba empezando a ser en mí? El que yo quería ser, sin duda, aunque todavía no supiese de quién se trataba. Observaba las señas de mi nueva identidad y me regocijaba al reconocerme en ella. Sentía que las palabras libertad y cultura –y política– querían decirme algo. Primero fue Sigmund Freud quien me recordó que el ser humano no era libre en ninguno de sus actos, porque estos venían determinados o condicionados por un mundo propio desconocido. Su aportación sobre lo instintivo y el descubrimiento del inconsciente –¡ese bastión de los conflictos sexuales reprimidos!– me resultó fascinante. Y entendí que la cultura se explicase como renuncia a la satisfacción de los sentidos, porque no era posible vivir en sociedad sin un mínimo de represiones. Admití de este modo que la función capital de la cultura fuese defendernos de la brutalidad inexorable de la naturaleza. Pero hallé excesivo que ese precio no tuviese alternativa, porque, al reprimirnos, nos convertíamos literalmente en enmascarados. O en emasculados. O en otros. Algo que me parecía inaceptable. Por ello encontré tan lógico que el propio Freud reconociese que «para el individuo la vida es difícil de soportar». Y lo rechacé.
Después de Freud llegó Nietzsche, y su luz dionisíaca lo iluminó todo. La voluntad misma del ser humano, liberadora y portadora de deleite, permanecía aún prisionera de un pasado que, al no gozar de libertad, lo corrompía todo. Había que triturar el poder del tiempo sobre la vida, si no queríamos que esta sólo fuese un tributo a la muerte. «¡La Tierra ha sido demasiado tiempo un manicomio!», gritaba el teólogo de la muerte de Dios –por entonces ya reconvertido en profeta de la contracultura– desde su enloquecida lucidez. ¿Cómo no escucharlo? Había que quebrar las bases represivas de la cultura y, para ello, era necesario poner en pie un nuevo –y rompedor, y liberador– principio de la realidad. Dios mío, ¿de qué hablaba aquel hombre que con tanta facilidad me arrebataba y seducía? Coloqué en la mesilla de noche Así hablaba Zarathustra y todos los días, antes de acostarme, leía embelesado algunos aforismos o reflexiones. «El hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el Superhombre: una cuerda sobre un abismo.» El filósofo alemán se dirigía a los espíritus libres y les pedía que renunciasen a la humildad que los llevaba a postrarse de rodillas ante Dios. En esta línea, también les demandaba que se exigiesen a sí mismos su propia elevación. Yo lo descubrí enseguida: ¡Nietzsche también quería ser otro!, y por ello hablaba de otra vida –en este mundo– que calificaba de superadora y verdadera. ¿Cómo no comulgar con él en tan noble empeño? Después de leer algunas páginas, me sentía impulsado hacia horizontes de grandeza antes ni siquiera intuidos. Todo en mí se convertía en desatada pulsión, en pura necesidad de ser por encima de lo que era. La euforia se derramaba por mis venas como un excitante y, enredado en el sueño de existir, tardaba en reconciliarme con Morfeo. ¡La droga Nietzsche era más fuerte que todos los otros estimulantes que había conocido!
Carlos Marx se me apareció de repente por obra y gracia de un amigo catalán que se llamaba Jordi Guixá y que se proclamaba trotskista como si declarase el oficio de fontanero o ayudante de farmacia. Siempre sospeché que en realidad sabía poco o nada de Trotsky, hasta que un día descubrí que tenía toda su obra camuflada bajo encuadernaciones de la Biblia, la Odisea, Las mil y una noches y otros clásicos.... Francisco Franco estaba vivo y se titulaba Caudillo de España por la Gracia de Dios. Guixá se cuidaba así de sus zarpazos represivos. Pero el catalán no me condujo a Leon Trotsky sino a Carlos Marx. Y no al Marx revolucionario y economicista de la lucha de clases, sino al más poético del reino de la libertad, que comienza donde termina el trabajo impuesto por la necesidad y la coacción de los fines externos. «La libertad es hasta tal punto la esencia del hombre que incluso sus oponentes lo comprenden... Ningún hombre lucha contra la libertad; en todo caso, lucha contra la libertad de los otros.» Era el ciudadano Marx, que releía todos los años las obras de Esquilo y de Shakespeare, y que nos aseguraba que el hombre haría suya la cultura cuando se viese libre de las cadenas de la pobreza económica y de la miseria espiritual. ¿Cómo no creerle también a él? Era portador de las palabras y manifiestos de la verdadera revolución. Yo lo admiraba, veneraba sus textos, pero... no lograba superar las apropiaciones que de él habían hecho Lenin, Stalin y Mao, y también Trotsky. Lo cual llevó mi amistad con Jordi Guixá a un punto sin retorno, que pronto se tradujo en una ruptura definitiva. Guixá se despidió, despectivo, con una palabra que sonó a afrentoso escupitajo: «¡Pequeñoburgués!». Yo me limité a responderle: «Estás ciego: ves lo que escribieron, pero no quieres ver lo que hicieron». Nunca habría una reconciliación entre nosotros. Jamás volví a saber de aquel catalán tan amable y puritano como radical y extremista Pero esa separación me alejó del marxismo en general. Aunque, poco después, un libro de Herbert Marcuse, Eros y civilización, me reencauzaría por una vía de síntesis en la que, increíblemente, cabían juntos y en perfecta armonía Freud y Marx, ¡y también Nietszche!, para desvelarme que la cultura, a partir de un momento de su desarrollo, podía dejar de ser represiva y convertirse en liberadora. Me aferré a esa idea hasta el punto de creer en ella por encima de mi ya desaliñada fe en Freud, Nietzsche, Marx y el propio Marcuse. Y en 1968 me encontré predicando unas doctrinas que ni siquiera estaba seguro de no inventar sobre la marcha. Pero quienes escuchaban también me creían, y creían en los Freud, Nietzsche, Marx, Trotsky, Mao y Marcuse que yo citaba, sin comprobar jamás si tenían algo que ver con los reales o si eran ya sólo personajes de mi fabulación.
Avanzaba el mes de mayo de 1968 y todo se enunciaba en aforismos elevados a pintadas en muros inmarcesibles: ¡los muros del propio mundo, levantados para sostener aquellos grafitos! La palabra era el amo del nuevo espacio y del nuevo tiempo. «Seamos realistas, pidamos lo imposible.» La palabra era un tirano camuflado y en apariencia amoroso. «Prohibido prohibir», «Todo es posible». La palabra era la persuasión en su más alto grado, la atracción en sí misma, ¡la seducción ensimismada! «La imaginación al poder», «El aburrimiento es contrarrevolucionario», «No le pongas parches, la estructura está podrida». Y la palabra la tenía el pueblo, el estudiante, el obrero, ¡cualquiera, muchacho, cualquiera! Y todos los seres del mundo respondían por los nombres que yo quería: Jack Kerouac, Bob Dylan, Joan Baez, John Lennon, Jimi Hendrix, Jacques Brel, Walt Whitman, Antonio Machado, Miguel Hernández, Paco Ibáñez, Atahualpa Yupanqui...
Todo había empezado en la universidad de Nanterre con motivo de una pequeña huelga contra la guerra de Vietnam. Pero la mecha allí prendida alumbró todo un movimiento de protesta en el país. El Partido Comunista Francés (PCF) se apresuró a descalificar a aquellos «hijos de la gran burguesía, que pronto se cansarán de protestar para heredar los negocios de papá». El Gobierno de Charles de Gaulle, convencido de que debía asegurar el orden –y de que por una vez el PCF tenía razón–, desencadenó una brutal y desproporcionada represión policial. El 3 de mayo los líderes de Nanterre, entre los que brillaba un enfervorizado anarco-comunista llamado Daniel Cohn-Bendit, fueron detenidos. Sin darse cuenta, el gaullismo y la propia izquierda se afanaban en apagar el incendio con gasolina. Tres días después se produjo el «lunes sangriento», con París convertido en un campo de batalla. Y todos empezaron a reconsiderar la situación. Los 345 policías heridos y los 422 estudiantes detenidos en esa jornada convencieron a la izquierda de que se había equivocado en su rechazo visceral y, por lo tanto, en su análisis de las protestas. Y me convencieron también a mí de que estaba ocurriendo algo extraordinario que no podía perderme.
Cuando llegué a París en tren el día 7 de mayo a mediodía, acompañado por la americana Liz Archer, no podía creer lo que tenía ante mis ojos. Una marea de estudiantes y obreros con banderas rojinegras había anegado el dilatado entorno del Arco de Triunfo, sin que la policía lograse impedirlo. Y ya no lo dudé más: la revolución estaba en marcha y yo iba a vivirla con pasión y entusiasmo. Liz Archer, mi compañera desde hacía tres meses, era una californiana que había huido de EEUU al descubrirse su vinculación a los movimientos más violentos y radicales contra la guerra de Vietnam. Para mí, la joven encarnaba un enigma conjetural, porque, hasta que la conocí, siempre había creído que era el pacifismo –y no la violencia– lo que estaba derrotando a los militares americanos. Pero ella intentó convencerme de que la contradicción era el motor del cambio necesario para avanzar. «Hay que defender la paz con todo lo que tengamos a nuestro alcance y por todos los medios. No siempre se dan las condiciones objetivas para que el pacifismo de Gandhi triunfe. De hecho, ahora no se dan, por eso hay que intentarlo por otras vías.» En París, Liz Archer vio confirmadas todas sus teorías cuando percibió la violencia del mayo francés. «Ahí lo tienes, tal como yo te lo decía. Míralo bien. Hay que llegar al éxito del pacifismo por la violencia, porque, si no es así, los que tienen el poder se reirán eternamente de nosotros. Estos jodidos franceses lo han comprendido.»
Yo no participaba de las ideas de mi compañera, pero compartía con gusto su lecho y esto me parecía una coincidencia suficiente. Sin embargo, después de recibir los primeros golpes de la policía francesa en la Rive Gauche, empecé a sentirme más próximo a su ideario y, sin una conciencia clara del proceso, me radicalicé rápidamente. De hecho, el día 10 ambos ya formábamos parte de una comisión internacional de agitación y propaganda que tomó parte en la retirada de Nanterre hacia La Sorbonne. Treinta mil estudiantes cruzamos París dejando detrás de nosotros una huella inequívoca de nuestra furia redentora. Y nueve millones de trabajadores franceses se declararon en huelga tres días después. El viejo orden se tambaleaba y los comités revolucionarios diseñaban apresuradamente un futuro comunal y libertario, mientras la vieja izquierda comunista y socialista trataba de controlar y encauzar el movimiento de acuerdo con sus intereses.
Durante veinte días, Liz Archer y yo nos agitamos en la vanguardia de una protesta que considerábamos irreductible. No nos dedicamos a organizar una revolución, como nos pedía a gritos Lenin desde su tumba, sino que la vivimos, incluso cuando ya no existía. Hasta que un día la realidad nos deslumbró con su rostro menos agradable, y también el menos predecible para nosotros. Algún dios del orden establecido había decretado que todo aquello terminase y que nuestro denostado y aparentemente vencido De Gaulle iba a ganar las siguientes elecciones con un 60% de los votos. Atónito, no daba crédito a lo que acontecía, mientras observaba cómo unos obreros municipales borraban una pintada que parecía recién escrita: «Los que hacen las revoluciones a medias no hacen más que cavar sus propias tumbas». Liz Archer, desconsolada, se fue a EEUU, y yo regresé a Madrid a tiempo de fracasar en los exámenes de junio. Aquel verano tuve que estudiar en serio para remediar el desastre en septiembre. Y lo conseguí. Pero no logré superar el sentimiento de debacle que arrastraba desde París. Creía que iba a cambiar mi vida al unirme a otros que iban a cambiar el mundo, pero en octubre descubrí que mi cambio –el único posible– se había producido cuando abandoné los estudios de ingeniero. Todo lo que entonces ocurría a mi alrededor ya eran las derrotas del otro que quería ser. ¿O acaso por ser otro no iba a sufrir derrotas? Mayo del 68 había sido un desastre político que seguía teniendo el olor a semen de un triunfo vital. Y cultural.
¿Cultural? En realidad, empezó a ser cultural al año siguiente, cuando un amigo gallego que estudiaba en EEUU me tradujo las letras de las canciones que tanto me gustaban. Supe entonces que Elvis Presley, mi predilecto a pesar de todo, sólo hablaba de zapatos azules de gamuza y de perros de caza, mientras que Bob Dylan, el cantautor de «Los tiempos están cambiando», llevaba seis años preguntándonos cuántos hombres habrían de morir todavía antes de que descubriésemos que ya habían muerto demasiados. Fue un momento inaugural. El mayo del 68 empezaba a tener sentido, paradójicamente, a medida que se alejaba. Es decir, a medida que se reinventaba. Un año después de que todo aquello ocurriese, ya nadie era capaz de contar cómo había sido. Los vendedores de héroes y los traficantes de sueños hicieron su agosto a partir de entonces. Y cuarenta años después, entrevistado por una estudiante de Periodismo para un trabajo sobre aquella revolución, aún cometí la torpeza de intentar ser coherente –¿con qué?, ¿con quién?– y ofrecer mi desencantada visión:
—Fue una protesta de los hijos financiada por los padres, la mayor parte de ellos pequeños comerciantes prósperos. En vez de mandarnos al psiquiatra, nos pagaron lo de matar al padre sin trauma alguno para nosotros. Nunca se lo agradeceremos bastante. ¿Qué puedo decir cuatro décadas después? Gritamos que nunca pagaríamos letras como ellos hacían, que no hipotecaríamos nuestras vidas, y nos hemos convertido en la generación que más letras ha pagado en la historia de la Humanidad. Hicimos una revolución cultural, pero no conseguimos ser otros, los otros que queríamos ser. La prueba de nuestro fracaso es que, apenas cuatro o cinco años después, casi todos estábamos integrados en el sistema. Eso sí, seguíamos escuchando a Bob Dylan, a Paul Simon, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, a... La realidad es que consiguieron derrotar al otro que cada uno de nosotros había conseguido ser aquellos días y nos condenaron a un retorno ya imposible a nosotros mismos, a una Ítaca a la que ya no deseábamos volver. El sistema consiguió así que cada rebelde de aquel mayo se convirtiese en un otro-otro en busca de una identidad de síntesis con la que poder sobrevivir en el orden laboral que nos esperaba a la vuelta de la esquina. No hubo muertos, sólo supervivientes. Eso fue lo terrible. Porque la ausencia de aquel esplendor que no duró, la pagamos el resto de nuestros días. Como había dicho Voltaire doscientos años antes: «Buscamos la felicidad, pero sin saber dónde, como los borrachos buscan su casa, sabiendo que tienen una». Cuando nos enfrentamos al futuro, descubrimos que tenía la misma cara del pasado, pero que nosotros ya no éramos los mismos, sino otros. ¿Quiénes? Unos vencedores que siempre íbamos a lamentar no haber perecido el día de la victoria. Unos desencantados de no estar ya encantados... Un día compartí un debate con Rudi Dutschke, un lúcido veterano de aquellas jornadas, y le pregunté: «¿Perdimos o ganamos?». Me contestó: «Cuando tú dudas, ellos ganan. Así es la cosa». Y un Dylan irónico y equívoco nos recordaba que sólo habíamos sido un peón en su juego. En el de ellos. Pero jamás se atrevió a llamarles por su nombre. Ni a nosotros. Dylan nunca nos engañó, pero dejó que nos engañásemos por nuestra cuenta. Sin embargo, muchos otros cantamañanas se dedicaron a vitorearnos y halagarnos. Quisieron convencernos de que éramos los mejores. Y quizá lo lograron. Pero no lo éramos. Cuarenta años después me cuesta evocar aquellos momentos porque ya no me reconozco en la imagen que me devuelve el espejo. Es como si usted me preguntase por otro. Aunque era yo el que estaba allí, claro... Me comprenderá dentro de unos años. Todo es sólo cuestión de tiempo. De poco tiempo. Ya lo verá.
«¿Me deseas todavía?». Era la voz áspera y seca de Liz Archer desde California. «No tanto como antes de haberte conocido, aunque mucho más que después de vivir contigo cuarenta años, ¡seguro!», respondí. Se rio y prometió visitarme dos meses después, en diciembre, pero un hippie radicado en una comuna agrícola desvió sus pasos y sus intenciones. Su última carta fue elocuente: «Las ciudades sólo son fábricas de zombis, querido. Algunos locos las llaman paraísos. Huye al campo como hicieron Adán y Eva. Nos veremos en el arca de Noé». ¿Se había vuelto loca? Estuve a punto de ir a comprobarlo, pero Nueva York me retuvo y consiguió que la olvidase. Bob Dylan ya no hablaba con nadie al que no conociese de antes, pero a mí me confundió con uno de los suyos y me dijo que, mientras tuviese pies para andar, habría montañas para escalar. El Greenwich Village olía a fogón en el que se cocía algún nuevo amanecer. Los poetas creían en la fuerza transformadora de sus versos espontáneos y los viejos folksingers se sentían tardíamente comprendidos. Lo viejo y lo nuevo conspiraban contra un presente que se prolongaba de un modo artificial y que respiraba con dificultad. Lo anterior y lo posterior eran ya uno, y rechazaban la perfección vocalista de Frank Sinatra y la belleza física de Gary Cooper o Liz Taylor. El escritor Norman Mailer me invitó a una fiesta y me dedicó un libro con las siguientes palabras: «La literatura es la verdad de los vagabundos contada por los banqueros». ¿Quería decir que era un entretenimiento? No conseguí entenderlo. Me contó también su intento de ser alcalde de Nueva York y promover la secesión de la ciudad para convertirla en el estado número 51 de la Unión. Luego sentenció, irónico, que no será la historia, sino el olvido, quien nos juzgará. Antes de despedirnos, ya con la mirada anegada en whisky, me obsequió con una última reflexión: «Si te gusta escribir novelas, no olvides que la verdadera fuerza que mueve a una persona son sus complejos». Tom Wolfe, un dandi flacucho que me hizo recordar algunas imágenes del gallego Wenceslao Fernández Flórez, me habló de los héroes del periodismo estadounidense que, según él, salvaron a la literatura de la pena de muerte a que la habían condenado James Joyce y sus secuaces con su aparente plenitud insuperable. «Aquellos periodistas eran unos jodidos perdedores, sí, pero nunca rindieron su imaginación ni su libertad», me contó. Le pregunté por su próxima obra, y me dijo: «Ninguna. Son las mejores». Tampoco lo entendí. Andy Warhol, que se recuperaba del tiro en el pecho que le había disparado una mujer, me confundió aún más cuando me explicó que trataba de reflejar la nada que había en todo, por eso sus retratos eran sólo reflejos coloreados de lo que creíamos real. «Yo pinto la fantasía, lo que imaginamos, pero los pintados creen que son ellos, y también lo creen los demás. Esto se llama iconoclastia, hermano; pero la verdad es que el icono soy yo. Tú eres tan sólo el que me sueña.» Quizá ya estaba borracho. ¿Él o yo? Creo que yo. ¿Borracho en Nueva York o en Madrid? ¿O acaso estaba soñando?
Nueva York me gustaba cada día más, sobre todo después de conocer a Evelyne McCormick, una nativa de sangre escocesa. En realidad no era Nueva York lo que me gustaba, sino Manhattan, y ella –Evelyne McCormick– era para mí la encarnación de esa isla. Un día el cineasta Woody Allen, que acababa de estrenar su primera película –Coge el dinero y corre–, se nos quedó mirando en Central Park. Ella adivinó enseguida que nos estaba concibiendo como parte de una futura obra y se dirigió a él con soberana impertinencia: «Usted no tiene derecho a deformarnos así. Ni su Yahvé puede hacerlo. Si yo me permitiese lo mismo con usted, vería a un narcisista feo y neurótico con complejo de Edipo y de Electra a la vez. Y usted no es eso. Ni siquiera cuando trata de matar a sus padres Groucho y Bergmann, tan distintos entre sí y tan diferentes de usted. No nos falsee ni juegue con nuestras desinhibiciones. No están a su alcance. Hacemos el amor por causas muy distintas de las que usted imagina, y mucho menos complejas. No somos payasos de su circo, señor Allen. No nos mire más con esos ojos perspicaces y agudos que pretenden adivinarlo todo. No hay agudeza ni perspicacia en el uso que quiere hacer de nosotros. Váyase y déjenos en paz». Woody Allen y yo permanecimos estupefactos. Evelyne era una furia desatada y nosotros no encontramos palabras para atajar su discurso. El cineasta metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó unas entradas para el Michael’s Pub, donde tocaba el clarinete. Después, como un perro apaleado, se alejó cabeceando su perplejidad. A mi lado, ya a solas, ella no quiso discutir la sinrazón que la asistía. Odiaba a Woody Allen por las mismas razones que yo lo amaba y admiraba. «Lo conozco de la televisión: es un pobre europeo», dijo como argumento de condenación definitiva. «Yo también lo soy», repuse desconcertado. «No, tú naciste en Europa, que es muy distinto. Y no le demos más vueltas a la noria o acabaremos convirtiéndonos en personajes de ese neurótico.»
Nunca más volví a hablar de Woody Allen en Nueva York, pero no dejé de hacerlo en Europa, donde siempre acudí religiosamente a los estrenos de sus obras. Y sólo una de ellas, Celebrity, me decepcionó por el error imperdonable de cederle el protagonismo a Kenneth Branagh, un buen actor pero un mal Woody Allen. Después de ver esta película, la imaginé protagonizada por el propio guionista y director, y todo encajaba a la perfección. Nunca comprendí que él no se diese cuenta y le otorgase tanta importancia a la edad como para rechazarse a sí mismo. ¿Qué edad? ¿La del éxito mediático? ¿La del funambulismo crítico? Woody Allen tuvo entonces la flaqueza de creer que la edad de los demás era mejor que la suya para representar el éxito. Y todo ello porque había dejado de mirarse en el espejo. Cualquier europeo lo habría convencido de su eterna juventud, pero en Central Park era más fácil encontrarse con personas como Evelyne, una anglosajona blanca y protestante incapaz de comprender a otro que se creyese otro. Ella fue quien me expulsó de Manhattan y me arrojó al espacio exterior. Sin piedad. Por creerme yo mismo y pensar como tal.
Ocurrió una noche en un centro de la State University of New York (SUNY) en el Bajo Manhattan. Mi dylaniano formador de Madrid le propuso a Evelyne sumarse a su proyecto de «universidad de la jungla», que era el nombre secreto de un programa de enseñanza para adultos no anglohablantes (es decir, inmigrantes hispanos). Evelyne se mostró ilusionada y muy pronto aceptó casarse con un español que había llegado como polizón en un barco y que fue detenido como trabajador ilegal. Se llamaba Rosendo Rozas Deus y fue inmediatamente expulsado del país. La joven neoyorkina se ofreció sin dudarlo: «Me casaré con él y así conseguirá lo que quiere, sólo tendrá que pagarme el viaje a España». Yo la amé y la admiré aún más por su ilimitada generosidad. Pero cuando en Madrid observé la atención con que escrutaba los monumentos y su incapacidad para ver al pobre Rosendo, empecé a comprender el poco valor que le daba a su acto. Fue entonces cuando ella comenzó a desvanecerse en mi estima. Y poco después Nueva York y ella misma dejarían de interesarme, convirtiéndome en un extraño. Aunque Nueva York volvería a apasionarme muy pronto por otras razones.
A pesar de que algunos ya auguraban el final de la «crónica maravillosa» de nuestras vidas, nosotros no éramos conscientes de ello. Ni siquiera sabíamos que estuviésemos viviendo lo que luego se denominaría una «década prodigiosa»: la de los años sesenta. Todo sucedía de un modo tan natural que los milagros –si existían– no sorprendían a nadie. Un 20 de julio de 1969 el astronauta Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre que pisó la luna. John Lennon y Yoko Ono protestaron en la cama –que es donde hay que protestar– contra la guerra de Vietnam durante su luna de miel en Amsterdam (y su canción «Give peace a chance» se convirtió en el himno de aquella aldea global). El 30 de enero The Beatles habían actuado por última vez en público en el tejado de su discográfica, Apple Records, y Elvis Presley, que los despreciaba, volvía a imponer respeto con su brioso «In the ghetto» encaramado al número 1 del hit parade musical. «Bridge over troubled water» y «The boxer», de Simon and Garfunkel, me emocionaron y me hicieron comprender que la amistad podía ser justamente lo que ellos decían que era: ¡esa maravilla! Easy Rider se anunciaba como una película, pero en realidad era un destino... a rehuir. «Aquarius», más que una canción, era el Pórtico de la Gloria del periodo zodiacal de paz y de amor en el que entrábamos...