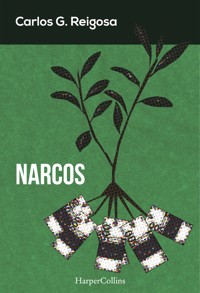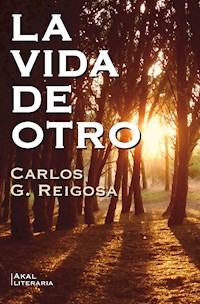9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Krimi
- Serie: HarperCollins
- Sprache: Spanisch
Todo lo que allí sucede tiene explicaciones mágicas que remiten sus responsabilidades al trasmundo. Hasta que un día el escritor Isauro Guillén llega a este lugar para descansar, después de terminar una novela. De repente, los misterios que le van contando los vecinos empiezan a revelarle su verdadera naturaleza truculenta y criminal. Gracias a su investigación, en la que afronta graves riesgos, una terrible verdad histórica emergerá para siempre. Una novela de misterio y suspense independiente que nos llevará a lo más profundo de Galicia hoy y en la posguerra. Carlos G. Reigosa es uno de los más conocidos autores gallegos de novela negra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 445
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Secretos de Bretaña
© 2017, Carlos Gónzalez Reigosa
© 2018, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Diseñográfico
Imágenes de cubierta: Shutterstock/Arcangel
ISBN: 978-84-9139-199-9
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
I
Cuando un escritor termina una novela compleja, que le ha exigido una alta concentración y lo ha mantenido aislado en un rincón de clausura, trata casi siempre de satisfacer el anhelo de huir a un lugar tranquilo en el que poder descansar. Un lugar con población autóctona, sin turistas, distante de cualquier ciudad y con un magnífico entorno natural no corregido por la vanidad de la civilización. En este trance se hallaba Isauro Guillén Márquez tras concluir su obra Las sacudidas del pez fuera del agua, una novela sobre un desamor que crece interminablemente con el paso del tiempo y que lo va destruyendo todo, sin que sus víctimas puedan hacer nada ni encontrarle ninguna explicación. «Es una historia de todos los tiempos, porque los desamores siempre han durado mucho más que los amores», decía el autor cada vez que alguien le preguntaba de qué iba aquella obra.
Pero ahora, con la novela recién terminada y entregada al editor, sentía la urgencia de salir a toda prisa hacia el lugar que había elegido y que, a su juicio, reunía todas las condiciones para satisfacer sus anhelos. Se llamaba Bretaña y era un pueblo marinero de la costa norte de Galicia escoltado por empinadas y eremíticas montañas. Lo había descubierto el año anterior cuando visitaba el santuario íntimo y recoleto de San Andrés de Teixido, al que, según la leyenda, «va de muerto todo el que no fue de vivo»; un espacio silente y bravío que vierte sus soledades sobre el severo mar del norte. Había sido justamente al pretender regresar de aquel milagro –ya con la noche encima– cuando se perdió en un cruce sin indicadores y siguió por una carretera que no dejaba de caracolear y descender, hasta acabar en un misterioso litoral que parecía concebido para ocultarse de todo y de todos. Un pueblo de pescadores y de labriegos, sin apenas playa, que solo recibía la visita de algunos turistas extraviados en el mes de agosto. De esto lo informó entonces la primera persona con la que habló al detenerse al lado de una pequeña plaza con un estrecho jardín. Era una mujer corpulenta, escrutadora, desinhibida, que aparentaba tener unos sesenta y tantos años. Lo miraba fijamente, pero sin curiosidad, como si ya hubiese adivinado que él estaba allí simplemente porque se había perdido.
—Está usted en Bretaña, por si todavía no lo sabe —dijo con ironía.
—Lo sé. He visto un indicador a la entrada del pueblo. Pero la verdad es que lo ignoro todo de este lugar.
—Como la mayoría. Estamos en el mapa, pero… como si no. Casi todos los forasteros que vienen aquí llegan como usted, extraviados. Unos se quedan a dormir y otros siguen su camino.
—¿No tienen veraneantes?
—Algunos en agosto. Pero en mayo no viene nadie, ni en junio, ni siquiera en julio… En agosto, a veces alquilo la parte de arriba de la casa, el segundo piso, que tiene dos habitaciones con saloncito, cocina y baño.
Desde el día que subió a ver aquellos cuartos y descubrió el pueblo desde una ventana –un centenar de casas pequeñas a lo largo de un litoral en el que una playa aparecía y desaparecía según bajaba o subía la marea–, el escritor decidió que aquel lugar figuraría en su memoria como un refugio. Porque todo en él parecía un gran cuadro que recogía la perfección del sosiego y de la calma, como si allí el tiempo se hubiese desprendido de toda urgencia, casi paralizado. Y el verdegal paisaje que se imponía detrás de las casas, monte arriba, parecía un espacio virgen, intacto, salvaje, pero no amedrentador. Ante esta visión intensa, de la que no podía desprenderse, Isauro Guillén Márquez se ratificó en que el lugar, de tener un nombre, merecería llamarse El Refugio, con mayúsculas. Porque así lo veía él: como el cobijo ideal para restablecerse de los agobios cotidianos, tanto de los provocados por los éxitos como por los fracasos. Un lugar del que toda persona debía disponer para reponerse de los azares intensos de la vida.
—¿Por qué le llaman Bretaña? —le preguntó a la mujer cuando llegó.
—Dicen que se llama así porque, en días muy especiales, muy raros, el horizonte parece transparente y se ven las Bretañas de Francia e Inglaterra. Pero yo nunca vi nada de eso. En realidad, dicen que las vieron los antiguos… Sería antes de que llegase la contaminación.
—Pero aquí no hay contaminación.
—Me refiero a la de ellos. Porque si la hay en Francia y en Inglaterra, será su contaminación la que no nos deja verlos, ¿no? Usted venga a pasar aquí un tiempo, a ver si tiene suerte y descubre algo de todo eso.
—Volveré, sí, puede tenerlo por seguro. Volveremos a vernos. ¿Cómo se llama usted?
—Esperanza. Esperanza Rielo. Aquí tiene su casa.
Y allí estaba, un año después, con su novela entregada y unas enormes ganas de distraerse y disfrutar de aquel entorno cuya belleza no había hecho más que acrecentarse en su memoria con el paso del tiempo.
Aparcó delante de la casa de la mujer, bajó del coche, estiró los brazos y las piernas, miró el reloj –eran las siete de la tarde– y llamó a la puerta. La señora Esperanza asomó en la ventana, lo reconoció nada más verlo y corrió escaleras abajo para abrirle la puerta.
—¡No me diga que es usted! —exclamó, sacudida por una alegría que parecía haber desalojado su primer gesto de sorpresa.
—Ya veo que no me esperaba. No me creyó cuando le dije que volvería.
—Es que eso de volver lo dicen todos los que pasan por aquí. Miran esto y dicen que volverán. Pero la verdad es que no vuelven. Será que encuentran otros lugares mejores.
Durante la cena, Isauro Guillén Márquez conoció al resto de la familia: José Castro Murado, el marido, era un hombre moreno y recio, de aspecto curtido por el mar. Amelia, la hija, alta y fuerte, de ojos vivarachos, mantenía una expresión de curiosidad que parecía destinada a no desvanecerse nunca. Ramón Freire, su marido, el yerno de Esperanza, era un hombretón robusto con una expresión amable y receptiva en su cara y en sus gestos corporales. Unos personajes sorprendentes porque comían en silencio, sin decir nada, como si el escritor no estuviese en la mesa observándolos. Sus rostros figuraban forjados en bronce y no parecían admitir otra expresión que la severidad. «Tímidos y buenas personas, no se esfuerzan por caerle bien a nadie; son unos auténticos lobos de mar», pensó Isauro con el regocijo de percibirlos tan naturales que ya los veía como encarnaciones de personajes literarios de Herman Melville, Josep Conrad, Julio Verne, Jack London, Emilio Salgari o Pío Baroja. Esperanza, que estaba familiarizada con aquellas situaciones de envaramiento inicial, se dirigió, irónica, a Isauro:
—Vaya acostumbrándose. Los hombres de mar son así de simpáticos.
—No seas mala —dijo la hija—. Es que salen a pescar de madrugada. Es un oficio muy duro.
—¿Adónde van? —preguntó Isauro.
—Pesca de bajura. Por la costa —dijo José sin levantar la vista ni mudar el gesto.
Amelia, que se mostraba muy orgullosa de ellos, no quedó satisfecha con la respuesta y añadió:
—Ahí donde los ve usted, han llegado a pescar en el Gran Sol, en Islandia y hasta en aguas de Canadá.
—Eso era antes, sí. Antes de que España entrase en el Mercado Común —aclaró Esperanza—. Iban allí y pasábamos muchos días sin saber nada de ellos. No era vida. Claro que ya estábamos acostumbrados porque mi padre también fue a Terranova y al Gran Sol, como fueron el padre de José y el abuelo y el padre de Ramón. Vivíamos de eso.
—Un día me tienen que contar algunas historias… Sé poco del mar y siento curiosidad.
Se hizo un silencio que, por un instante, le hizo creer a Isauro que nadie lo había oído o que él no había dicho nada.
—Cuando usted quiera —soltó por fin Ramón.
—Hablar no es lo suyo —dijo Esperanza señalando a los dos hombres—. Pero si está atento, se lo contarán todo. Porque en realidad están muy orgullosos de sus hazañas y les gusta mucho recordarlas. Pero solo lo hacen cuando les da la gana, cuando a ellos les apetece. A veces parece que no recuerdan nada, que no tienen nada que decir, pero esté atento y verá que un día lo sorprenden con que no paran de contarle historias. Porque las recuerdan, sí que las recuerdan. Todas. Pueden olvidar que tienen esposa e hijos, pero no sus aventuras en el mar.
—No le haga caso. Le gusta mucho hablar —comentó José mirando al escritor por primera vez y sin ningún gesto definido en la cara. Luego se levantó, dijo «buenas noches» y se fue a dormir. Ramón se puso también en pie, murmulló algo ininteligible, hizo una amable y deferente inclinación de cabeza y salió detrás de él.
—Mañana le enseñaremos el pueblo. A nosotras nos gusta. A ver si conseguimos que le guste a usted —afirmó Esperanza.
—Ya me gusta. Desde aquella vuelta que di por aquí, hace un año, no he podido olvidarlo.
—¿Qué le gustó tanto?
—El sosiego, la ausencia de turistas, la autenticidad de todo…, y usted misma, que ni siquiera trató de que me quedase a dormir después de enseñarme la casa. Esa es la idea que traigo. Sé que voy a estar en un lugar en el que nadie va a actuar para mí y en el que yo no voy a actuar para nadie.
—¿Qué es eso de actuar?
—Fingir, aparentar, interpretar un papel, preocuparse de crear una imagen que genere simpatía o traiga algún provecho… Actuar es lo que yo hago todo el tiempo. Por eso es un descanso estar aquí. Su marido y su yerno son como son, no actúan, no interpretan el papel de pescadores. Lo son.
—Aquí hay más que pescadores, no se equivoque. Mañana se lo demostraré… y espero que después no se marche.
—No se preocupe. Sé de dónde vengo y sé dónde estoy… Estoy donde quiero estar.
—Perdone la pregunta: ¿En qué trabaja usted?
—Soy escritor, escritor de novelas. Antes fui periodista.
Esperanza no cambió su expresión. En realidad, no le importaba nada a qué se dedicaba aquel visitante, como no le había interesado saber a qué se dedicaban los veraneantes de otros años. Pero no pudo dejar de hablar.
—¿Y qué quiere hacer aquí, escritor?
—Nada. Descansar. Dejar que los días me parezcan muy largos y que la naturaleza me bendiga y me sorprenda cada día con su presencia. Y ver a la gente sencilla que vive sencillamente y que no aparenta ser lo que no es.
—Bueno, mañana veremos si tenemos algo de todo eso por aquí —ironizó Esperanza, que mantenía una mirada por primera vez perpleja e inquisitiva, como si se preguntase qué se le podía haber perdido a un tipo como Isauro en aquel lugar.
II
Isauro Guillén Márquez despertó temprano y fue hacia la ventana. Creía recordar que desde allí apenas se veía el mar y quiso comprobarlo. La playa solo asomaba entre dos casas separadas por un patio vacío de unos quince metros de frente, pero estaba cerca y así la percibía. Abrió la ventana y aspiró fuerte, saboreando unos aromas salinos que lo anegaban todo y que parecían llegar de todas partes. Por un momento creyó estar en una isla minúscula, perdida en algún océano. Madrid se le figuró entonces un lugar muy distante y algo en el entorno le trajo el aroma de una playa americana que no logró situar en el mapa de sus recuerdos. Quizá una de Puerto Rico.
—¿Está usted preparado, escritor? ¿O no le apetece desayunar? —preguntó Esperanza en la escalera.
—Sí, bajo enseguida.
Se puso un bañador debajo del pantalón, por si le apetecía darse un chapuzón, y salió escaleras abajo. La cara de Esperanza, menos escrutadora que el día anterior, albergaba una sonrisa franca que traslucía ternura.
—¿Ha descansado bien?
—Perfecto.
—Pues desayune, porque vamos a buscar esas maravillas que usted dice que hay en Bretaña.
Isauro apuró el café con leche y las empanadillas de hojaldre, y enseguida se puso a disposición de la mujer, que lo esperaba en la cocina limpiando una hermosa merluza de pincho. Esperanza se lavó y secó las manos y le indicó que bajase delante. Él se negó y le cedió el paso.
—Es usted muy educado. Así da gusto —dijo la mujer mientras descendía con agilidad por las escaleras—. ¿Le parece que demos una primera vuelta en coche, para que se haga una idea?
—Sí. Me parece bien.
Subieron al vehículo de Isauro, que se limitó a seguir las instrucciones de la mujer.
—Mire, la playa, cuando la hay, está detrás de esas casas. Vaya de frente y pasaremos al lado. Ahora está la marea alta y no verá más que agua, pero por la tarde puede venir a contemplar la milagrosa aparición de una playa con una arena muy fina, muy húmeda y muy refrescante en estos días de verano. Es nuestro pequeño milagro. Visto y no visto, ¿comprende?
El coche salió de la plaza y cruzó hacia el paseo que lindaba con el mar. El escritor descubrió cómo la marea alta ocultaba la existencia de una playa que ni siquiera imaginaba allí, pero que estaba. Lo sabía desde que se lo había dicho Esperanza. Y el deseo urgente de verla lo llevó a imaginarla: larga, estrecha, húmeda, blanca y diferente, haciendo siempre borrón y cuenta nueva de su propia forma.
—Como playa, es ruin, ya ve —dijo la mujer—. Pero es lo que hay, lo que tenemos.
—A mí me parece fantástica.
—Claro, usted es un escritor y estará inventando cualquier cosa.
—No, no invento nada. No hace falta. Esta playa se encarga de reinventarse a sí misma constantemente. ¿Le parece poco?
—A mí me parece que no tenemos playa y que por eso no vienen los turistas. Siga por este paseo marítimo hasta el fondo. Las casas que van quedando a la izquierda son de gente de aquí que tiene pequeños negocios: bares, casas de comidas, tiendecitas de casi todo. Al fondo, hay un supermercado que les está haciendo la puñeta a todos. Cerca de aquí quedan dos hotelitos familiares que a mí me gustan mucho. En uno de ellos festejamos el día de la boda de mi hija. Fue la única vez que comí ahí. Se llama hotel Froilán. Debería decirle que ahí estaría usted mucho mejor que en mi casa, pero no se lo diré, porque todos tenemos que vivir, ¿no cree?
—No se preocupe. Estoy harto de hoteles. No lo cambiaría por su casa.
—Sobre todo por lo simpático que es mi marido, ¿no?
—Me cayó bien. No es un payaso que se haga el gracioso para agradar.
—Eso seguro. Es un hombre valiente y tiene palabra. Pero gracia, lo que se dice gracia, tiene muy poca…, aunque sus compañeros de pesca se ríen con él y le quieren mucho.
—A mí también me gustó. No hace falta contar chistes para ser un gran tipo. Quizá es tímido… Siga hablándome de su pueblo, por favor.
—Vaya hasta el final de la playa y veremos la Sardinera Bastián. Tuvo sus años de esplendor, pero ya no los tiene. Cerró hace tiempo y ahí está, esperando un milagro. Quizá algún día, si vienen muchos como usted, acabe siendo un gran hotel o un edificio de apartamentos para turistas.
—Mayores milagros se han visto.
—Sí, pero no aquí. Siga por la calle que sale a la izquierda en el cruce. Veremos el puerto que, por lo menos, tiene años. Dicen que es del tiempo de los Reyes Católicos, aunque yo no sé qué tiempos fueron esos. ¿Lo sabe usted?
—Sí. Los Reyes Católicos. Ellos hicieron España hace algo más de quinientos años.
—Yo creía que España había existido siempre.
—Existió siempre esta playa y existieron estos paisajes, es casi seguro. Pero la historia y la política son otra cosa. Siga hablándome de Bretaña.
—No hay mucho que decir. Vaya de frente y ya entramos en la ría. La alimentan tres ríos: el Perello, que tiene nombre de diablo; el Grande, que es muy pequeño, y el Vasoira, que barre para casa y tiene una cascada muy bonita con forma de escoba. Podemos ir a verla un día. Ahora vamos hasta el puerto, que es pequeño, pero que a mí me gusta mucho. Ahí está el barco de mi marido… Aunque creo que lo mejor es que el puerto se lo enseñe mi yerno. Casi nació ahí y podrá contarle mil historias. Porque a usted le gustan las historias, ¿no, escritor?
—Sí. Unas más que otras, claro.
—Pues aquí hay algunas, sí, algunas muy misteriosas… Doble a la izquierda y métase por el centro del pueblo. Esa es la lonja del pescado, venga a verla un día temprano; y aquel edificio de piedra es la Casa del Pescador. Tiene comedor, cafetería y un salón cultural que está cerrado desde el día en que se inauguró. Muchos viejos vienen aquí a echar la partida después de comer. Los que fueron pescadores de verdad nunca se cansan de mirar al mar, y desde ahí se ve muy bien. A veces paso y hay cuatro o cinco hombres velando el horizonte sin cruzar palabra. Los pescadores viejos se entristecen si no ven el mar, ¿sabe? Fue su vida y es su vida; creo que no conciben otra. Mi padre era así. Un día lo encontramos muerto en un banco del muelle. Estaba mirando el mar. Yo misma le cerré los ojos, y me costó hacerlo porque ya tenía los párpados rígidos, como si quisiera seguir mirando el mar.
—Unas vidas dignas al fin y al cabo, ¿no?
—Yo creo que sí. Pero pobres. Nacieron aquí, pescaron aquí, se casaron aquí, tuvieron hijos aquí y murieron aquí. No se enteraron de lo que hay fuera, excepto alguno que hizo la mili en África o en Madrid. Pero incluso estos vinieron echando pestes, porque lo habían pasado mal lejos de sus familias.
—¿Y nunca sucedió nada raro aquí?
—Fíjese, no sé por qué, pero estaba esperando esa pregunta, y ya creía que no me la iba a hacer. Porque usted ha venido aquí a descansar, seguro…, pero yo creo que usted no sabe descansar. Y creo que se va a enredar, porque en este pueblo tan tranquilo hay muchas historias que nadie sabe contar. Tienen principio y tienen final, pero en realidad nadie sabe decir lo que pasó. Misterios. Secretos. Silencios.
—Cuénteme uno.
—No, hoy no. Tengo que volver a casa y preparar la comida. Usted puede dejar el coche y seguir por ahí a pie… Pero sí, escritor, hay historias que yo misma quisiera descubrir. Nadie habla de ellas, pero están ahí, sepultadas bajo montañas de silencio. Sobre algunas, hace años que no oigo ni un comentario. Ya nadie habla de ellas. Nadie. Y yo tampoco. Quizá a todos nos da miedo que nos acusen de querer meter las narices en lo que no nos importa, de querer revolver en donde no debemos, de entrometernos… Es complicado.
—Es como si todo conspirase para que las cosas quedasen como están, ¿no?
—Así es. Lo ha dicho muy bien. No hay duda de que es usted un escritor.
Esperanza, nerviosa, bajó del coche y desapareció escaleras arriba como si huyese de él. Isauro Guillén dirigió sus pasos hacia el paseo de la playa y observó de nuevo aquel mar del norte que mostraba su vida en un eterno vaivén de minúsculas olas coronadas de espuma.
Siguió paseando un buen rato, pero ya no pensaba en lo que veía, sino en lo que le había dicho Esperanza. ¿De qué hablaba? ¿Qué misterios podía haber en aquel pueblo? ¿Y qué podría interesarle de ellos?
—Nada —concluyó en voz alta.
Pero en realidad no concluyó nada, porque ya sentía curiosidad por saber qué misterios ocultaba Esperanza. Es decir, ya había prendido en él la curiosidad enfermiza que toda la vida lo había arrastrado de un lado para otro, siempre detrás de alguna historia. Y por un instante se le impuso la sospecha de que la villa que un día había denominado El Refugio, por su calma y por su sosiego, pudiera convertirse en el enrevesado territorio de una historia literaria. ¿Qué historia? Nada sabía aún, pero aquella imagen de Esperanza huyendo escaleras arriba no se le iba de la mente. ¿De qué escapaba aquella mujer? ¿Qué temor albergaba? ¿Qué recuerdo la había sobresaltado en el curso de una conversación intranscendente? Estaba seguro de que había sido su condición de escritor lo que la que había cautivado y espantado. Porque, ¿qué es un novelista? Un tipo que saca a la luz historias reales o ficticias, que desvela misterios (también reales o ficticios) y que construye emociones. Y en ese instante intuyó que quizá fue justo este descubrimiento el que había asustado a Esperanza un poco antes. La mujer había intuido, a su modo, el peligro de hablar con un tipo que luego podía contarlo todo. Isauro decidió entonces regresar a la casa y buscar la manera de tranquilizarla, porque en realidad él no era un peligro ni buscaba ninguna historia, ni… Por el contrario, había ido allí huyendo de ellas. Esa era toda la verdad y así se lo quería decir.
Pero cuando subió las escaleras, Esperanza estaba encerrada en la cocina y él siguió hasta su habitación, un piso más arriba. Y volvió a preguntarse qué había alarmado tanto a aquella mujer, si es que de verdad estaba alarmada. Miró desde la ventana y percibió la paz ilimitada de todo aquel pueblo. ¿Qué podía haber sucedido allí que tuviese el menor interés? Con seguridad, la mujer magnificaba una pequeñez que, por cualquier razón, había tenido alguna transcendencia en el pueblo. Una futilidad, probablemente. Porque nada podía haber sucedido en aquel inequívoco remanso de paz.
Cuando bajó a mediodía, se reconfirmó en esta idea. La señora Esperanza había recuperado su mirada dulcemente escrutadora y todo había vuelto a ser como antes. Su hija Amelia llegó cinco minutos más tarde y los tres se sentaron a comer juntos.
—¿Cuándo regresan los pescadores? —preguntó Isauro.
—Mañana al amanecer —respondió Amelia—. Si quiere verlos cuando lleguen, tendrá que madrugar.
—Lo haría con mucho gusto. E incluso, si es posible, alguna vez me gustaría acompañarlos.
—A mi padre no le hará mucha gracia. El barco es como su piso particular y solo invita a amigos —siguió la joven—. Pero creo que usted le ha caído bien. Creo que tiene posibilidades, ¿no te parece, mamá?
La madre guardó silencio y sirvió la merluza de pincho. Luego se sentó y dijo:
—Irá usted en ese barco, sí, pero no le haga muchas preguntas. A José no le gusta la gente que quiere saberlo todo y pregunta por preguntar.
—Me limitaré a mirar y a ser uno más —dijo Isauro, que había advertido un asomo de prevención en la respuesta de Esperanza.
—No le haga caso a mi madre. Le gusta pintarlo así, como si fuese un ogro. Pero no lo es. Simplemente habla poco y no soporta a los que hablan mucho. Pero ¿usted sabe jugar al tute?
—Sí, más o menos.
—Pues dígaselo. Él, cuando está en tierra, después de comer va a echar una partida todos los días al bar Carlón. Yo le diré que usted juega bien al tute y…
—Bien no juego, pero…
—Mejor. Le gustará ganarle. Y no se asuste si da algún puñetazo en la mesa. Es su forma de celebrar una buena jugada.
De postre, Esperanza llevó a la mesa tres raciones de roscón y una fuente con peras y manzanas. Acto seguido, sirvió el café. Su mirada, siempre amable y cariñosa, no dejaba de escudriñarlo todo, como si quisiese descubrir algo en la expresión del escritor. Isauro le correspondió con una sonrisa afable de creciente afecto, porque esto era lo que en verdad le inspiraba la dignidad y la entereza que asomaba en el rostro de aquella mujer. Pasados unos minutos, Amelia se despidió, e Isauro decidió cerrar la comida con una expresión tranquilizadora para Esperanza:
—No se preocupe, no volveré a preguntarle por esos misterios.
La mujer esbozó una sonrisa ancha y cariñosa, aunque impregnada de escepticismo.
—Sí que volverá a preguntarme, escritor. No podrá evitarlo. Usted y yo sabemos que será así.
—Pero si es que… ni siquiera sé sobre qué preguntarle.
—Precisamente por eso me preguntará. Porque todavía no sabe.
Isauro Guillén dudó un instante, incapaz de determinar si podría tener razón aquella mujer. Al cabo, pensó que no y decidió ser rotundo en la respuesta.
—No habrá preguntas, señora Esperanza. No sé cuáles son las historias de este pueblo, pero yo no le voy a preguntar por ninguna. He terminado una novela hace muy pocos días y lo que quiero es descansar. Solo descansar, ¿comprende?
—Claro que lo comprendo. Ya está descansando, ¿no?
—Sí, así es.
—Pues, perfecto. No se hable más. El tiempo ya dirá quién tiene la razón.
¿Había algo de adivina o de bruja en aquella mirada cercada de arrugas que exhalaba dulzura y comprensión? Porque era la férrea convicción de aquella mujer lo que desarmaba a Isauro de sus propias certezas y le hacía dudar. De este modo, la convicción de que no iba a formular ninguna nueva pregunta empezó a flojear y convertirse en una duda bajo las ojeadas serenas y firmes, inalterables, de Esperanza.
Después de pasear toda la tarde, solo, por el pueblo, se dio cuenta de que no había prestado atención a nada de lo que veía, porque su cabeza estaba en otra parte. ¿En qué otra parte? Ni siquiera lo sabía. Pero pronto tuvo un pálpito, un atisbo, una sospecha, como si un dique cediese de repente en su interior. Como una revelación, quizá… ¡No había ido allí para descansar! Ignoraba por qué había elegido aquel lugar, pero no había sido para distraerse o reposar. Había sido para huir de todo y guarecerse en aquel paraje que sospechosamente había bautizado como El Refugio. Porque en realidad huía, estaba huyendo –ahora se atrevía a confesárselo– de su propia obra, de la novela que había terminado y entregado en Madrid. Una obra en la que creían ciegamente su agente y su editor, pero no él. Una novela de mierda escrita conforme a un patrón de éxito seguro: intriga, sexo y violencia. Y había tenido que llegar a Bretaña y mirarse en los ojos de Esperanza para descubrir la gran verdad. ¿Qué gran verdad? Que ella tenía razón y que él nunca dejaría de preguntarle por esas historias que tan celosamente guardaba y que tanto temía desvelar. ¿Cómo contarle ahora todo esto, después de haberle dicho justamente lo contrario? ¿Cómo confesarle que ella tenía razón y que él era un farsante que huía de sí mismo y de su propio sainete? ¿Cómo…?
Ni siquiera estaba seguro de que esto fuese así. Había escrito una novela de grandes pasiones, todas ellas artificiosamente creadas y sin ninguna efusión verdadera. Había repetido un esquema que había funcionado en sus tres novelas anteriores. Era un autor conocido, encasillado, estereotipado y condenado a repetirse una y otra vez, en una serie sin fin. Pero la verdad le había dado alcance en aquel lugar solitario y lejano, en el que nadie podía acudir en su ayuda. Solo él frente a sí mismo. Solo. Y comprendió de súbito que esto era lo que había ido a buscar a Bretaña. Necesitaba descubrir la persona que era de verdad y quizá también al escritor que soñó ser y que en algún trecho del camino se había extraviado y traicionado sin misericordia ni dignidad. Y entonces comprendió todas las palabras de Esperanza, aquella mujer de mirada perspicaz y penetrante que había adivinado su verdadera dolencia, su propia ausencia de sentido, ¡su enorme vacío!
Aún quiso creer que todo aquello era parte de una novela futura que ya había comenzado a desvelar sus raíces, pero el recuerdo de la expresión rotunda de la mujer le impidió explorar esta opción. Porque en la cara de Esperanza –que creía estar viendo de nuevo– no había lugar para las dudas que él vanamente se esforzaba en alimentar.
—Dios, ¿qué coño está pasando aquí?
Una repentina ansiedad de apoderó de él y lo empujó a alejarse de la casa. Caminó sin percibir nada del entorno, hasta que, con la noche anunciándose en las sombras, decidió emprender el regreso y comprobar si tenía alguna base todo lo que había estado pensando.
III
—Hola, escritor. Ya pensaba que se había perdido, o que se había marchado de Bretaña. ¿Qué tal su paseo? —le preguntó Esperanza con un resto inequívoco de ironía anidando en su mirada.
Isauro la observó un rato, incapaz de discernir la naturaleza de aquella pregunta. Luego, le respondió:
—¿Por qué había de irme? Usted bromea. No creo que se le haya pasado eso por la cabeza.
—La verdad es que no. No sé por qué, pero creo que tendría que ocurrir algo grave para que se fuese de aquí de repente. Bretaña ya es un misterio para usted…
—Cada vez más. ¿Eso quiere decirme?
—Usted sabrá, escritor. Usted es el que manda y el que decide. Yo solo me ocupo de la casa y de algún huésped, cuando lo tengo.
Isauro se quedó por un momento sin palabras. ¿A qué estaba jugando aquella mujer? ¿Y a qué estaba jugando él con ella? Harto de equívocos, decidió formular una pregunta directa.
—Señora Esperanza, ¿por qué no me cuenta algunos de esos misterios que guarda este pueblo?
La mujer se puso seria y por un instante su cara se mostró contraída por la sorpresa.
—Veo que ha cambiado de opinión —dijo con una voz apagada.
—Sí. Y tengo mis razones.
—¿Puedo saber cuáles son?
—Dígame primero cómo supo que yo volvería a preguntarle por las historias ocultas de este pueblo… ¿Por qué estaba tan segura?
—Porque usted es un escritor.
—Soy un escritor, sí, ¿y qué?
—Mi marido nunca pasaría al lado de un banco de anchoa o de merluza sin echar las redes o soltar el palangre. Uno no puede apartarse de aquello que lo apasiona. Por eso pensé que usted, más tarde o más temprano, empezaría a hacerme preguntas. Si es escritor, creo que esto es inevitable. Desde que salió, estaba segura de que volvería con esta cantinela… Ahora el problema lo tengo yo. Me da miedo confiarme y revolver en ese pasado. Nadie de este pueblo que lo haga será bien visto después. Tal vez usted salga ganando algo con todo esto, pero yo no. Y no quiero jugar con el futuro de los míos.
—Yo escribo novelas. La realidad solo me sirve para inspirarme. Nunca utilizo nombres verdaderos ni hago descripciones que permitan identificar un lugar o una persona reales.
—Ya.
—Es así, se lo aseguro.
—Le creo. Me basta con su palabra. Pero aún no he decidido nada.
—No tiene por qué hacerlo ahora. De hecho, ni siquiera sé si mañana seguiré interesado en todo esto.
—Seguirá, seguirá, eso es lo malo. Seguirá hasta que se lo cuente todo. Venga, pase, que vamos a cenar.
La ausencia de José y de Ramón parecía convertir la cena en una venturosa oportunidad para continuar la conversación, pero la presencia de Amelia, alegre y dicharachera, bastó para evitarla. La joven se empeñó en contarle al escritor las bondades de su burro Chisco, que al parecer era muy ingenioso y lo utilizaban para transportar algas como abono desde el mar a sus tierras, en las que cultivaban coles, repollos, lechugas, habas, guisantes y otras hortalizas. Esperanza no interrumpió a su hija y mantuvo en todo momento una expresión amable, pero distante, silenciosa, como si su cabeza estuviese en otra parte o la ocupase alguna inquietud.
—Mamá, ¿qué te pasa? Hoy no cuentas nada.
—Hoy hablas tú por todos. Será que es tu turno —dijo Esperanza.
—Sí, pues ahora es el tuyo. Yo ya me callo.
Un silencio repentino pareció anestesiarlos a los tres. Nadie decía nada y Amelia descubrió con sorpresa unas sombras que no había percibido antes en las caras serias de sus acompañantes.
—¿Ha pasado algo? —preguntó, alarmada.
—No, no —respondió la madre—. Lo que pasa es que don Isauro y yo nos entendemos tan bien que ya ni siquiera necesitamos hablar, ¿verdad, escritor?
—Sí, creo que es así —respondió Isauro, turbado y confundido.
—Venga, vayan ahora a ver la televisión mientras yo recojo todo esto —ordenó Esperanza.
Amelia vigilaba los rostros de ambos, pero no lograba descifrar lo que había en ellos. Estaban inesperadamente callados y serios, pero no parecía que los preocupase nada. Era, en efecto –lo pensó de repente–, como si se conociesen desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, sabía que no era así.
Sonó el teléfono de la sala y la joven dio un salto y corrió a atenderlo. Al oírla, eufórica y jovial, Isauro dedujo que se trataba de una amiga que le contaba algo interesante y que, a juzgar por su regocijo y sus carcajadas, debía ser también muy divertido.
Esperanza se acercó entonces al escritor y, en un tono serio, le dijo:
—Voy a ayudarle, sí, pero, para que la gente no sospeche de mí, usted debe irse a vivir a un hotel. No quiero andar en lenguas. Puede llamar ya al hotel Froilán y reservar una habitación. Creo que es un buen sitio. Se encontrará a gusto.
—No quiero irme a un hotel. Yo quiero seguir aquí —dijo Isauro en un tono firme.
—Cuanto menos me relacionen con usted, mejor será para los de esta casa, ¿comprende?… ¿O no imagina lo que dirá la gente cuando esto empiece a moverse? Todos me acusarán a mí de hablar de… de lo que no debo.
Isauro evaluó la situación apresuradamente y comprendió los argumentos de Esperanza, pero no se detuvo en ellos, porque en verdad solo era capaz de pensar en el modo de rebatirlos. Tal vez la mujer tenía razón, pero no estaba dispuesto a dársela, aunque sí a tratar de evitarle cualquier secuela nefasta.
—Creo que hay otra forma de hacerlo. Una forma que no la comprometerá —dijo Isauro con una voz suave y lenta, como si procediese de una larga cavilación—. Usted me cuenta algo interesante, alguna de esas historias que usted sabe, y yo me presento en el cuartel de la Guardia Civil, digo que soy escritor y que vengo de Madrid con el propósito de escribir algo sobre ese asunto. Diré que me hospedo aquí y que no los conocía a ustedes de nada, que son una gente muy amable y todo eso…
—No me líe, escritor. No me haga pensar que no es usted una buena persona.
—No soy perfecto, pero trato de poder sentirme orgulloso de lo que hago… y de cómo lo hago.
—Palabras, muchas palabras, eso es lo que tiene usted… No es una mala persona, lo sé, pero se ha encelado con algo que todavía no sabe lo que es… y ya vendería su alma al diablo a cambio de que alguien se lo contase. Quizá la culpa ha sido mía por crearle expectativas… Me cae bien usted, escritor, y voy a ayudarle, pero tiene que ser a mi manera. Este es el trato… o no hay trato —dijo con toda la intensidad de su agudeza agolpada en la mirada—. Usted tendrá que obedecerme, ¿comprende?
—Comprendo. Y podré quedarme aquí, en su casa, ¿no?
—Podemos intentarlo, pero si eso nos pone en peligro, saldrá por esa puerta sin rechistar y no volverá a entrar nunca más, ¿estamos?
—Estamos.
Esperanza lo miró un rato en silencio con una sonrisa que dulcificaba las arrugas de su rostro e impedía reparar en la ruda severidad que blindaba su mirada.
—Está impaciente por empezar. Ahora me diría que sí a cualquier cosa, ¿verdad? —añadió la mujer, cavilosa y suspicaz—. Y me parece bien. Me gusta la gente que toma decisiones, que se responsabiliza y que apuesta por lo que cree. Pero sepa que en este juego no solo yo estaré en peligro, escritor. También su vida lo estará. No lo olvide.
IV
Durante la mañana del día siguiente, Isauro no vio a Esperanza. Amelia le sirvió el desayuno y le dijo que José y Ramón aún estaban durmiendo porque habían llegado de madrugada.
—Hoy comeremos un poco más tarde, a las tres, si no le importa. Luego, podrá ir con ellos a jugar la partida.
—Estupendo. Y su madre…
—Ha ido a hablar con una vecina. No sé en qué misterios anda. Desde que llegó usted, cavila mucho. Parece preocupada.
—¿Tanto trabajo le doy?
—No, pero ella quiere que esté a gusto. Supongo que es eso. Le cogió cariño.
—Y yo a ella. Me parece una mujer muy especial. Creo que tuvo usted mucha suerte al tocarle una madre así.
—Es demasiado exigente. Con nosotros no es tan amable como con usted —dijo Amelia, sonriente.
Isauro dedicó la mañana a recorrer de nuevo el pueblo, que no era tan pequeño como había creído. Abundaban los callejones estrechos que no sabía adónde iban y que componían una especie de laberinto groseramente encalado. Recorrió algunos tramos y observó las casas menudas que se apretaban en su recorrido. Los vecinos lo miraban sin demasiada curiosidad y él no sentía que su presencia los incomodase o perturbase. Se detuvo cerca del puerto, al lado de la iglesia dedicada a la Virgen del Mar, y de repente sintió que había descifrado la geografía de Bretaña, que la había entendido. Sin duda, el entorno del puerto había sido la primera parte habitada y quizá algunos de aquellos muros eran muy anteriores a los Reyes Católicos. Avanzó hacia la parte nueva por una calleja en cuesta que formaba unas eses continuas. Vio una minúscula librería que se llamaba El Muro y entró en ella, deseoso de curiosear y hablar con la persona que la atendía. Un sesentón de rostro apacible y gafas redondas lo observó con interés, tras constatar que no se trataba de un vecino. Isauro lo miró un instante y le dijo:
—No busco nada en concreto, pero quizá pueda aconsejarme algún libro que hable sobre este lugar.
—Sobre Bretaña, quiere decir.
—Sí. Porque tengo la sensación de que me estoy enamorando de un pueblo del que no sé nada.
—Ya será menos —dijo el hombre, mientras le ponía en las manos tres libros de muy pocas páginas cada uno.
—Será menos dentro de unos días, probablemente, pero hoy es así. Creo que no me importaría quedarme a vivir aquí.
—Pues dígame dónde vive usted y podemos cambiar las casas —bromeó el hombre.
—¿A usted no le gusta esto?
—Sí, claro que me gusta. Nací aquí y aquí tengo a mi familia y a mis amigos. Ya es tarde para lanzarme a correr mundo, ¿no cree?
—O sea que usted conoce bien la historia de este pueblo.
—Debería.
—Y si yo le preguntase qué sucesos más importantes han ocurrido aquí durante su vida, ¿qué me diría?
—Le diría que aquí no ha ocurrido nada importante. Nada. Por lo menos desde las invasiones de los normandos o vikingos y quizá de algunos árabes hace casi mil años. Y desde entonces llovió mucho.
—Me refiero a sucesos, aventuras, crímenes, no sé, esas cosas que ocurren en casi todas partes.
—Aquí lo que hay son cosas que no sabemos contar, eso sí. Misterios. Cosas que pasaron y que nunca tuvieron una explicación. Ni la van a tener, porque la verdad es que la gente ya ni se acuerda de ellas.
—¿Ocurrieron hace mucho tiempo?
—Unas ocurrieron hace mucho y otras hace menos, ¿qué quiere que le diga?
—Cuénteme alguna que usted recuerde.
—Mire, aquí hay dos clases de historias: las que sucedieron en tierra y las que ocurrieron en el mar. Pero se habla poco de ellas o ya ni siquiera se sabe cómo fueron. Nunca se investigaron y, al final, son secretos de familia o cosas ya olvidadas. ¿De cuáles quiere que le hable?
—Una de cada. Las que más le gusten a usted.
—¡Con qué cosas me viene ahora, amigo!… En fin, veamos. De cuando yo era joven quizá la que más me impresionó fue la desaparición de una vecina, María Ledo. Estaba de criada en una casa aquí al lado y dejó una niña de dos años, hija de soltera, claro. Nunca más se supo de ella, de la madre. Unos años después, cuando iban a enterrar a un vecino, se encontraron con un esqueleto en el nicho que suponían vacío. La gente empezó a decir que era el de aquella mujer y que quizá la había matado alguien de la casa. Se dijo eso, pero aquí nadie investigó nada. El esqueleto fue a parar al osario común y… ahí murió el cuento.
—¿Cuándo fue eso?
—Lo del descubrimiento de los huesos en el nicho fue en 1970. Tenía yo catorce años y me impactó la historia. Pasé miedo de noche y dormí muy mal durante casi un mes.
—¿Por qué no se investigó nada?
—Porque los dueños del nicho, que iban a enterrar a un familiar suyo, ordenaron que se limpiase aquello…, y allí se acabó la historia.
—¿No intervino la Guardia Civil?
—No intervino nadie. Ni el cura, ni los guardias civiles… Yo creo que ni se enteraron. La historia se fue sabiendo después por comentarios de la gente. Pero nadie investigó nada entonces, eso seguro. Ni entonces ni después.
—¿En qué casa vivía la mujer que desapareció?
—En una que está aquí al lado —dijo el librero con la desconfianza creciendo en su cara—. No querrá usted venir ahora a amargarle la vida a alguien, ¿no? Aquí ya nadie habla de eso, hombre. Para nosotros es como si hubiese ocurrido en el siglo XI, y dentro de poco no quedará nadie que lo cuente.
—Pero es una bonita historia.
—¿Bonita? Es todo menos bonita. Mataron a alguien y lo metieron en un nicho ajeno. Dijeron que era una mujer porque apareció una cabellera larga. Menudo susto se llevó la familia cuando iba a enterrar a uno de los suyos convencida de que el nicho estaba vacío. Pero se solucionó pronto, como ve. Bajaron los restos al osario común, limpiaron el interior del nicho y punto final.
—¿Cuánto tiempo antes había desaparecido esa mujer?
El librero volvió a mirar con un recelo no exento de desagrado a su interlocutor.
—No lo sé y no tengo ningún interés en averiguarlo. Póngale seis o siete años antes… Pero no vaya por ahí removiendo cenizas. Se lo aconsejo.
—¿Por qué me lo dice?
—Porque todo está bien como está.
—Ya. Es un caso cerrado.
—No, es un caso olvidado. Pero, créame, el olvido a veces es muy necesario, es la única liberación verdadera. Imagine que recordásemos todo lo que ha ocurrido en el mundo. Sería espantoso. Sería como vivir en el infierno.
—Tal vez el infierno sea eso. Recordarlo todo.
—El infierno está en este mundo. Lo construimos cada día. Basta con leer los periódicos o ver la televisión para darse cuenta. Pero el olvido nos libra de él, nos pone a salvo.
Ambos hombres se observaron un rato en silencio, como si de repente tomasen conciencia de ser dos desconocidos.
—Yo me llamo Isauro, ¿y usted?
—Remigio. Remigio Chao.
—Pues, amigo Remigio, todavía le queda una historia por contarme.
—¿Qué historia?
—Me prometió dos. Una que sucedió en tierra y otra, en el mar. Es la del mar la que falta.
El librero se quedó mirando fijamente a su cliente, que parecía sonreír divertido.
—De acuerdo, se la debo. Porque no le dije que se la contaría hoy, ¿no?
—Cierto, puede ser mañana u otro día.
La desconfianza del librero se agudizó y no pudo acallar una pregunta.
—Por curiosidad, ¿es usted periodista?
—Peor que eso: soy un escritor —ironizó Isauro—. Pero estoy de vacaciones.
—Ha dicho que se llama Isauro. No será usted Isauro Guillén Márquez… Tengo algún libro suyo a la venta.
—No, yo no soy Isauro Guillén Márquez. Todavía no lo soy aquí —dijo sonriente y le guiñó un ojo—. Volveré a verlo. Amo las librerías como esta. Me parecen pequeños templos del saber. Las visito con frecuencia y aprendo mucho de gente culta como usted.
—Le gusta bromear, por lo que veo.
—Un hombre culto no es el que lee muchos libros sino el que entiende los que lee y sabe de la vida.
—Ya.
De vuelta a la casa en que se hospedaba, el escritor fue recordando el episodio que acababa de contarle el librero. Y no albergó la menor duda de que aquella historia de la mujer desaparecida iba a estar, casi con toda seguridad, entre las que acabaría por contarle Esperanza.
V
La comida con la familia de Esperanza fue como la contemplación de un mar en calma. José y su yerno estaban adormecidos o ensimismados, sin duda a causa del sueño y la fatiga de la pesca, y apenas se limitaron a decir que les había ido bien. Esperanza y Amelia iban y venían sin parar, de la cocina al comedor y viceversa. Por fin, José levantó la cabeza, miró al escritor y le preguntó:
—¿Qué? ¿Ya ha visto algo?
—Di un buen paseo esta mañana —respondió, sin perder de vista a Esperanza—. Un bonito pueblo, sí. Y me paré en una librería que se llama El Muro. Su dueño me contó una historia muy interesante de una criada que desapareció de una casa y… nunca más se supo de ella. Al parecer, dejó allí a una niña de dos años.
—Sí, así fue —dijo José, como si aquello fuese lo más natural del mundo.
Isauro continuó mirando a Esperanza, pero la mujer no dijo nada ni alteró su gesto. Siguió atendiendo a la mesa como si nada de aquello tuviese que ver con ella o con sus conversaciones con el escritor.
—¿Qué historia es esa? —preguntó de repente Amelia, asombrada de que no le sonase de nada.
—Es una historia antigua —dijo José—. Nunca se supo más de ella. Quizá se marchó con un mozo.
—¿En qué casa estaba? —volvió a preguntar la joven.
—En la de Celestino Braña —siguió el padre—. Ellos criaron a la niña.
—Pero ¿dónde está esa niña?
—Estaba allí. Ahora tendrá… unos cincuenta años o así.
—Cincuenta y tres —corrigió Esperanza con una expresión seria—. Se llama Marisol Ledo. Vive ahí en las afueras.
—¡Marisol! —exclamó Amelia, muy sorprendida—. No sabía…
—¿No se quedó en la casa de Braña? —preguntó el escritor sin poder contenerse.
—No, no quiso. Nunca se llevó bien con Clotilde, la mujer de Celestino Braña. Parece que la trataba como a una criada, que en realidad era lo que había sido su madre en aquella casa. Se casó joven y se fue con el que es su marido. Viven en la salida hacia Vivaria, cerca de la fuente Salgada. El marido se llama Antón Pardo y es electricista. Tienen tres hijos de veintitantos años… o ya de treinta.
—¡Qué cosas! —exclamó Amelia—. Y ahora vengo yo a enterarme de todo eso.
—Nadie habla de esa historia —continuó Esperanza, que, por primera vez, intercambió con Isauro una ojeada rápida e incierta, equívocamente expresiva.
Al terminar la comida, el patrón de pesca alzó la cabeza, miró de frente a Isauro y le dijo:
—Bueno, me han dicho que usted sabe jugar al tute. ¿Quiere venir a demostrarlo?
—Con mucho gusto. Pero solo demostraré lo que pueda. Sé que usted juega muy bien.
—Nadie juega muy bien. Cada vez creo más que todo es cuestión de suerte. Pero la vida consiste en eso, ¿no? Yo salgo al mar y, si pesco mucho, dicen que soy muy bueno, y si no, que ya no valgo para nada y que debo retirarme. Yo creo que hay que saber ganar y perder, sin sacar tantas conclusiones, ¿no le parece?
Cuando se disponían a salir de la casa, Esperanza se acercó a Isauro y, sin mirarlo, le dijo en voz baja:
—Pase por aquí a las siete.
El escritor asintió y siguió bajando las escaleras detrás de José y Ramón. La plaza de enfrente de la casa aparecía cubierta por una bandada de gaviotas en agitados movimientos. Una de ellas soltó sus heces sobre un hombro del escritor, que sacó un pañuelo y se limpió como pudo.
—Eso es porque no lo conocen todavía —dijo José—. No les gustan los turistas.
—Creen que invaden su territorio —añadió Ramón—. Pero a veces también nos dan a nosotros y sobre todo a los coches. Les tienen manía. No cabe otra explicación. Y lo jodido es que sus cagadas son corrosivas y arruinan toda la pintura.
El bar Carlón estaba en la esquina de una pequeña plaza y solo disponía de una larga barra con cuatro mesas al fondo. El dueño tenía un gran parecido con el capitán Ahab, de Moby Dick, interpretado por Gregory Peck. Miraba sin pestañear y su expresión parecía un retrato de la severidad. ¿Era imaginable que aquel hombre sonriese? No, no lo era. Y sin embargo en su cara asomó un gesto de dulzura al saludar sin palabras a su viejo colega de los mares, el patrón de costa y de pesca José Castro Murado. La imagen alcanzó su plenitud cuando, al salir de detrás de la barra para servir los cafés, Isauro descubrió que el hombre tenía una pata de palo. Entonces ya no albergó ninguna duda de quién era aquel pescador en su memoria literaria. Nunca había estado tan cerca de una encarnación tan inequívoca del fiero personaje de Herman Melville. Muy superior, definitivamente, a la interpretación de Gregory Peck, quien de súbito se convirtió en su recuerdo en un fantasma enrabietado y gesticulante.
—La perdió en tierra. La pierna —dijo José—. Se le infectó y hubo que cortarla. Pero antes fue un auténtico lobo de mar. Un hombre sin miedo. Por entonces íbamos con nuestros barcos hasta el Gran Banco de Terranova, que es la zona más rica en pesca del mundo. Allí llenábamos el barco en un santiamén.
—¿Ahora ya no van? —preguntó Isauro.
José intercambió sonrisas con su yerno y con el capitán Ahab, que en realidad se llamaba –el escritor lo supo entonces– Benito Carlón. Luego siguió:
—Verá. Después de 1977, todo se complicó: los canadienses tomaron el control de la mayor parte de la región y solo concedían derechos muy limitados a los extranjeros. Nosotros seguimos yendo todavía unos años, sin internarnos mucho. La niebla era nuestra gran aliada. Una niebla muy espesa. Nos localizaban, pero no consiguieron cogernos, nunca. Después ya lo fuimos dejando. Y nos dedicamos a la anchoa en la costa francesa y a la merluza en el Gran Sol. Los españoles éramos los reyes del mar. Hasta que, claro, también esto se fue complicando con leyes y reglamentos y hostias. Si tiene curiosidad por estas cosas, aquí mi yerno le podrá seguir contando. Ahora vamos con la partida, que se nos va la tarde.
Veinte minutos después, la mesa gañía estremecida bajo el puño triunfal de José, que cantaba las cuarenta.
VI
A las siete de la tarde, Isauro entró en la casa y subió al saloncito aledaño a la cocina, donde lo esperaba Esperanza. La mujer, sin pronunciar palabra, le indicó la silla en la que debía sentarse, muy cerca de ella.
—Veo que ha empezado usted a moverse sin hablar conmigo. No se lo reprocho, pero no me parece lo más inteligente.
—Solo he hablado con el librero. La conversación vino rodada. Le pedí que me contase alguna historia de este pueblo y me contó esa.
—Claro. Y le contó lo que sabe, que es nada.
—No me contó mucho, no. Lo que dije antes en la mesa.
—Creo que debe abandonar esa costumbre de preguntarle al primero que pasa. ¿O es propia de un escritor?
—Es propia de quien… todavía no sabe a quién preguntar, como es mi caso.
—¿Debo entender que no me necesita? Porque si no me necesita, me da una gran alegría.
—Todo lo contrario. Sin usted, solo puedo seguir dando tumbos, para no llegar a ningún lado.