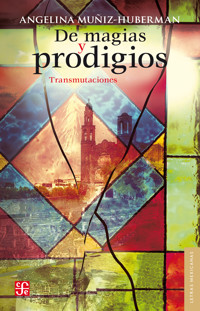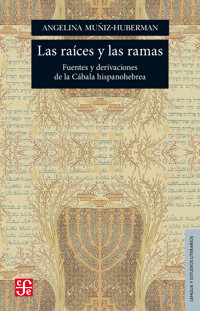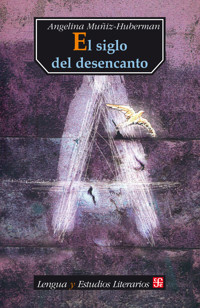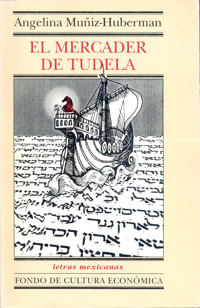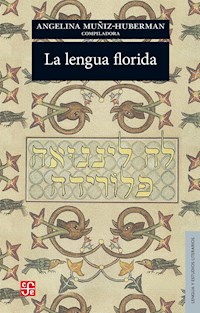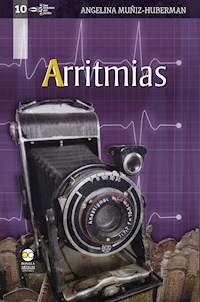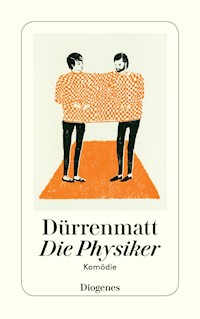Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bonilla Artigas Editores
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Asterisco
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
La guerra del unicornio es una novela inusual dentro del panorama literario de nuestros días. Situada en una Edad Media ficticia mezclada la tradición épica y la mitología junto a corrientes espirituales en un marco guerrero. El eje central, la guerra, alude a la época que vivimos con sus periodos de destrucción y construcción. Los personajes principales, un balista, un alquimista y un guerrero se esfuerzan por entender el sentido del bien y el mal. En cuanto al Unicornio es un misterio a descifrar. Inventos maravillosos y artefactos inconcebibles remiten a la era cibernética. Los géneros literarios entran también en batalla y se entremezclan libremente en un afán de abarcar mundos irreconciliables. Lenguaje antiguo convive con lenguaje actual y las palabras, así como una muestra de la amplitud del quehacer literario y artístico como prueba de lo eterno frente a lo efímero. Quien busque aventuras y acción, vida y muerte, amor y odio o bien el refugio de lo espiritual, lo encontrará en las páginas de este libro centrado en las cualidades humanas, positivas y negativas, que sobreviven en toda época. Lector, tienes en tus manos un manual de solaz y reflexión.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1ª de forros
Portadilla y página legal
Portadilla y página legal
La guerra del unicornio
Muñiz Sacristán, Angelina.
La guerra del unicornio / Angelina Muñiz Sacristán. -- Ciudad de México : Bonilla Artigas Editores, 2022
192 pp. ; 20 x 21 cm. – (Colección Asterisco ; 8)ISBN 9786078838592 (Bonilla Artigas Editores) (impreso)ISBN 9786078838639 (Bonilla Artigas Editores) (ePub)
1. Novela mexicana - siglo XXI. I. t.
LC: PQ7298.423 G
DEWEY: 860 G
La guerra del unicornio
Primera edición en papel: diciembre 2022
Edición ePub: abril 2023
D. R. © Angelina Muñiz-Huberman
D.R. © 2022Bonilla Distribución y Edición, S.A. de C.V., Hermenegildo Galeana 111Barrio del Niño Jesús, Tlalpan, 14080Ciudad de MéxicoTeléfono: 55 5544 7340editorial@bonillaartigaseditores.com.mxwww.bonillaartigaseditores.com
ISBN: 978-607-8838-59-2 (Bonilla Artigas Editores) (impreso)ISBN: 978-607-8838-63-9 (Bonilla Artigas Editores) (ePub)
Coordinación editorial: Bonilla Artigas Editores
Diseño editorial y de portada: d.c.g.Jocelyn G. Medina
Realización ePub: javierelo
Impreso y hecho en México
Los derechos exclusivos de la edición quedan reservados para todos los países de habla hispana. Prohibida la reproducción parcial o total, por cualquier medio conocido o por conocerse, sin el consentimiento por escrito de los legítimos titulares de los derechos.
“Este libro fue realizado con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC), a través de la vertiente Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, 2021”.
8
Angelina Muñiz-Huberman
La guerra del unicornio
Ilustraciones de Juan Luis Bonilla Rius
7
caballeros
Los caballeros de Gules
os Caballeros de Gules, reunidos en concilio, lo habían decidido. El obispo don Jerónimo los bendijo. Se persignaron y elevaron al uní-sono una oración al Dios Todopoderoso. No quedaba más remedio. Uno de ellos sería escogido para darle la noticia al Buen Rey don Lope. Nadie quería al Buen Rey. Ni los campesinos, ni los hidalgos, ni los clérigos. No es que fuera un tirano, no es que fuera malvado, no es que fuera hechizado ni demente. Es que nadie lo quería porque soplaban nuevos vientos, y campesinos, hidalgos y clérigos notaban ya su frescor en las frentes. Y el nuevo viento acaricia y promete a cada uno su par-te, a cada uno lo que quiere, a cada uno lo suyo. Quien piensa en mejor cosecha, quien en invertir el juego del poder, quien en afianzar su gloria terrena y celeste.
Todos habían jurado, pero uno sería el escogi-do para ir con el Buen Rey don Lope y darle la buena —para él mala— nueva. Que nadie le quería, que se fuera ya, que sus guardias ya no le habrían
L
8
de obedecer, que nadie se inclinaría ante él. Que los Caballeros de Gu-les lo habían decidido, que el obispo don Jerónimo lo aprobaba y que Dios —que pone y quita rey— no decía nada. Que respetarían su vida, la de la rei-na, la del príncipe, la de los infantes y toda la parentela real, y que se llevara sus bienes, sus tesoros, sus joyas, su espada la Bienforjada, sus arcones de ropa, su capa de armiño, sus caballos blancos enjaezados, sus antiguos manuscritos, y que saliera de tierras de Aloma y caminara por largos caminos y atravesara los Bosques Frondosos y las Lagunas Ocultas y luego el Río Grande, y subiera a los Montes de Fuego y bajara al otro lado de los Montes de Fuego y penetrara en Tierra Franca. Que fueran al destierro él, la reina, el príncipe, los infantes, toda la parentela real y los sirvientes que así lo quisieran. Que sus vidas serían respetadas. Que lo juraban, con sus manos al pecho, todos y cada uno de los Caballeros de Gules.
Sólo que uno de ellos debía ser el escogido para ir a hablar con el Buen Rey don Lope de Aloma.
Nadie se atrevía a mirar al vecino. Nadie quería señalar ni ser señalado. El obispo don Jerónimo se impacientaba, pero sabía guardar silencio. Todos los ojos convergían hacia el dibujo de los mosaicos del suelo. El dibujo azul y blan-co de los mosaicos moriscos de la Gran Sala del Concilio de los Caballeros de Gules. Los altos ventanales de cristal emplomado y las espesas cortinas de ter-ciopelo púrpura enmarcaban el amplio espacio de la Gran Sala. Al fondo, el es-cudo de Aloma: sobre campo rojo vivo de Gules tres barras doradas, en medio el león y el cordero representando el arrojo y la humildad, un águila asomando por la parte superior como el anhelo de conocimiento y elevación divina, con alas extendidas a punto de emprender el vuelo.
Los Caballeros todavía estáticos, inmovilizados en duras actitudes de piedra, no advertían el paso del tiempo. Habían tomado una decisión, pero
9
aún no querían cambiar el curso de los hechos. Aún podían detener el correr de la vida. Vivían intensamente el peso de su determinación: sabían que ya nada sería igual, pero postergaban el paso siguiente –como el amante el momento del placer– y se sentían elevados a alturas de vértigo, sus capas flotando, sus cuerpos ingrávidos, sus miembros leves, en el aire, suavemen-te balanceándose como sutil pluma de pájaro perdido. Y hubieran querido, los Caballeros de Gules, haber seguido flotando per saecula saeculorumy que el momento de la acción se retardara. Porque quien primero moviera un músculo de la cara, quien primero llevara la mano hacia la barba y la acaricia-ra lentamente, quien primero cambiara el peso del equilibrio de su cuerpo de un pie al otro, precipitaría, de una vez y para siempre, irremediablemente, el curso de la historia, el piafar de los caballos, los relinchos impacientes, el ba-tir de los tambores, el sonar de los cuernos, el entrechocar de las espadas, las lanzas erectas, las banderas y enseñas brillando al sol. Y nadie podría ya dete-nerlos. Vendrían la guerra y el asedio y el hambre y la peste. Hermanos mata-rían a hermanos. La muerte pasearía satisfecha por el campo de batalla. Los ángeles recogerían los cuerpos inertes y enjugarían sus lágrimas. Irremedia-blemente.
Pero tampoco podían los Caballeros de Gules convertirse en piedra eterna. Si habían dado el paso tendrían que seguir camino adelante.
Y murmurando un “Ay, Dios mío”, el caballero don Álvaro de Villalba se ofreció para ir con el Buen Rey don Lope, si los demás consentían.
El silencio se rompió en aristas de alivios irreprimidos, cristales de sonidos rebotaron del suelo al techo y por las cuatro paredes de la Gran Sala. Transpa-rencias, correr de agua, viento en los ventanales. Todo era ahora fácil. Ya todos hablaban y todos opinaban y todos aconsejaban y ofrecían su compañía al ele-gido. Pero nadie decía que tomaría su lugar. Eso no.
El obispo don Jerónimo ya bendecía al valeroso Caballero de Villalba. Ya todos desenvainaban sus espadas y, espadas en alto, juraban lealtad. Ya desco-
10
rrían las espesas cortinas de púrpura. Ya entraba el sol a borbotones. Ya relum-braban las espadas y algunas herían de luz los ojos desprevenidos. Qué buena la alegría después del temor vencido. Qué alivio que sea otro el escogido. Brin-demos todos. Sacad las copas y el vino de la Cava Vieja.
(Aunque en algún rincón siempre quede un resquicio para la envidia que, primero amorfa, cobrará luego la forma de la traición y que, aunque hoy no se note, irá luego socavando a tal cual Caballero de Gules que se espantaría si se le dijera cuál había de ser su fin.)
Se prepara, pues, don Álvaro. Revisa sus armas, ajusta su cinturón, alisa los pliegues de su capa. Casi no suenan los borceguíes por el corredor empedra-do. Tras los arcos abiertos, al fondo, la tierra labrantía de Aloma y los altos tri-gales despreocupados.
Se dirige don Álvaro a la Cámara Real. Lleva en la diestra un pergamino, es-crito por Gonzalo el escríba, para entregárselo al Buen Rey don Lope. La hora ha sido señalada. No bien canten los gallos a la mañana siguiente, el Rey par-tirá de su reino perdido. Quienes le quieran seguir no serán estorbados, ni sus haciendas desarraigadas.
Don Álvaro se ha inclinado ante el Rey y ha puesto en su mano el pergamino.
—Que fuérais vos, Caballero don Álvaro, el que yo más quería. Que fuéra-is vos, y no otro, quien me diera la mala herida, Caballero el que yo más quería.
—Porque me queríais y porque os quería, soy yo, Rey Amado, y no otro, el que os trae la mala nueva.
El Rey guarda silencio. El Caballero guarda silencio. Se miraban a los ojos y todo se lo decían. El Rey desenvainaba la Bienforjada y se la entregaba al Caballero:
—Más las necesitáis vos que yo, que quien mata habrá de ser matado, que quien traiciona habrá de ser traicionado, y ésta es espada que sólo obedece en causa justa. Si la merecéis os servirá. Yo también os habré herido con el cons-tante recuerdo.
11
Don Álvaro lleva la Bienforjada y pesa más de lo que él puede soportar. Cuando entra en la Gran Sala los Caballe-ros saben que cumplió. Por el corredor ha envejecido diez años y las sienes le empiezan a blanquear. Entonces, los Ca-balleros saben otra cosa: que él habrá de ser el Capitán y que a él obedecerán. Lleva un signo en la frente, sus rasgos son ahora más recios y brilla el sol en su pelo rojizo. La Bi-enforjada le acompaña y sólo faltará probarla en el campo de pelea.
(Aquel que sintió nacer la envidia y el principio de la traición, no puede evitar pensar: “Si hubiera ido, yo sería el capitán”).
Todos ríen y festejan: qué fácil el triunfo. Sólo el Capi-tán medita y a solas teme las dudas. El obispo don Jeróni-mo se le acerca para decirle:
—Es grande el peso del poder.
Y don Álvaro le sonríe tristemente.
Esa noche nadie puede dormir. El Caballero de Vi-llalba se arropa en su capa y desde el corredor, con la Bienforjada cerca, pasa la noche en vela y quisiera hallar respuestas en las estrellas. El resto de los Caballeros, in-quietos, no pueden conciliar el sueño y sus cuerpos se re-vuelven en los duros camastros.
El Rey y la Reina, abrazados, se acarician, cierran los ojos, pero no duermen. Tampoco hablan.
Por eso, no esperan a que canten los gallos y pronto es-tán listos para partir. Irán a Tierra Franca, donde el her-
12
mano de la Reina es rey de la Costa del Sur y el clima es suave y el mar baña las arenas.
Montan en los caballos y es interminable la comitiva. Muchos siguen al Buen Rey a su destierro. Los Caballeros de Gules que aún aman a su Rey, le hacen va-lla de honor. Una niña arroja pétalos de flores al paso de los caballos. Es el Caba-llero de Villalba el que recibe la última mirada del Rey, intensa, doliente, aguda. Alguien ha mirado con odio al Caballero y él no lo ha notado: el pequeño prin-cipe jura en su fuero interno vengarse y regresar algún día a reclamar su reino.
El obispo don Jerónimo, vestido de guerrero, con cota de malla, espada y yelmo, bendice en silencio al Buen Rey y le desea larga vida.
Cuentan los relatos antiguos que el Buen Rey y su familia marcharon por campos y caminos de Aloma. Sus vasallos salían a despedirle, le daban comida y le ofrecían el mejor cuarto para su reposo. De las cámaras frías sacaban frutas y carnes adobadas. De las cavas, el mejor vino añejo que tenían. Ponían man-teles de lino y la vajilla de las grandes fiestas. Encendían las chimeneas con los troncos más gruesos y el fuego crepitaba y se elevaba llama sobre llama, lengua roja implacable, chispa frágil, ceniza vana.
El Buen Rey, cerca del fuego, frota mano con mano. La Reina, resplande-cientes las mejillas, ojos de fuego, tal vez piensa que no está tan desolada como debería estar. Más triste estuvo cuando hacía el camino a la inversa y su herma-no la traía a la corte de Aloma. Más lloró cuando dejaba el mar y los pinos en la arena y el canto de los trovadores. Casi, casi se alegra. Después de tantos años. Después de diez años. Otra vez el agua salobre. El temido viento austral que nada perdona y a todos lados llega. Y su hermano, Pauluis. La copia de ella, Margueritte. Gemelos. Que gustaban de niños cambiar vestiduras, y él se ha-cía pasar por ella y ella por él.
13
En la fuente del rosel con sus manos lavan la cara, la niña y el doncel.
Y ella aprendía a manejar la espada. Y él aprendía a hilar. Y en el río baña-ban sus cuerpos. Y a campo traviesa cabalgaban hasta el agotamiento.
La Reina no está triste porque va a ver a Pauluis. Y el Buen Rey don Lope, contemplándola con el fuego en el rostro y sonriendo para sí, también sonríe y también se alegra. Casi olvida su humillación y ansía ya la tranquilidad del pa-lacio de Granmercier.
(Tampoco ve nadie, esta vez, el fuego de odio en los ojos del pequeño prín-cipe. Pequeño príncipe que va acumulando resquemores y venenos, dolor en el costado, peso en el pecho, pensamiento veloz y maligno, memoria quemante de venganza. Pequeño príncipe que se ha precipitado adulto. Que tendrá que aprender a fingir, cuando lo que quisiera es mojarse los pies en agua de mar y sentir los cangrejos cosquillear por la arena; no dormir en la noche por ver la luna y las estrellas prendidas en el tapiz negro; ir a jugar con los hijos del herre-ro ciego y ver saltar las chispas con ese ritmo de monótono canto de yunque y martillo. Pequeño príncipe, con el mundo por camino).
15
Villalba
Don Álvaro, Duque de Villalba
rocedía don Álvaro de ilustre familia, de viejos guerreros de escudo al brazo, de lanza en ristre, de castillo bien guardado, de caballos de pura sangre, de espadas de acero cantarín, de largas y anchas tierras, de río de cauce profundo, de bosque espeso de viejos y fuertes pinos, álamos, nogales.
De niño había corrido descalzo por campos recién trillados: se había des-pojado de la camisa y el sol había dorado su piel como si fuera trigo. Su pelo, ondulado y rojizo, era sorpresa para quien lo veía por primera vez. Sus ojos ver-des, rasgados, parecían abarcar en mirada tranquila todo el mundo. Delgado, frágil, no pareciera que llevara en sí la fuerza de un guerrero. Y guerrero era. De sus hermanos el que mejor aprendió a manejar la espada, el que más resis-tía, el que caminaba sin cansancio, el que no se quejaba, el que hablaba poco.
Por eso, ya de niño don Jerónimo le había preferido. En las tardes lo lleva-ba a su huerto y le explicaba los misterios de la fe y el valor del buen guerrero cristiano.
En el brocal del pozo, el musgo era encaje caprichoso salpicado de frescu-ra. El olor de los naranjos era tan embriagador que don Álvaro niño a veces dejaba de oír al obispo, su mentor, y solamente se dejaba impregnar de sonido y aroma, de luz y tonalidad. Porque las palabras del obispo eran también rit-mo acorde con el agua y el canto y ya no significaban nada, más que parte de esferas armónicas y música del cielo. Salvo cuando bajaba el trueno: palabra
P
16
desatada, loca, llena de ira de quien se descubre no escuchado. Ruptura del en-canto. Brusca palabra que todo lo rompe.
Y luego, el galopar a campo traviesa en corcel desbocado y no tener miedo. Esa certeza, a veces, de que la muerte aún no está cerca, de que ha distraído su oficio o perdonado su implacabilidad. Y de algún modo saberlo, y seguir ga-lopando a campo traviesa en corcel desbocado, cuando ni siquiera es reto re-tar a la muerte.
También, el bañar el cuerpo cansado en el frescor del río. Primero, estreme-cimiento y rápido dolor de nervios y músculos al choque del agua fría. Des-pués, relajamiento y placer del dolor vencido. Por fin, aceptación del temor y del dolor que dejan de serlo. Ya no querer abandonar el elemento líquido: el suave y alterno movimiento de brazos y piernas y cabeza y tronco. Ya no querer salir del frescor del río, de la ligereza del cuerpo flotando, del olvido de todo: torpeza, exasperación, lentitud.
Primeros amores. También cabe el río. Entre los matorrales y los arbustos. Hierbas y ramas que se clavan en la piel. Tierra en el pelo. Las rodillas raspadas, casi sangrando. Semen que fecunda doble tierra, esparcido y recogido.
Luego la primera presa. La ballesta que apunta al águila altiva. Deseo de no acertar por no cortar la libertad de una vida. Deseo de acertar por honor y gloria. División que parte el alma en dos, que raya la línea de lo que se ha de escoger.
La boda a temprana edad. Ella de blanco y él de terciopelo negro. En la ca-tedral, con tapices rojos y rosas a su paso. Los grandes y los duques y toda la nobleza y el rey don Lope tan joven como él. El obispo don Jerónimo bendi-ciendo su unión. El coro de niños y el órgano pausado.
Después, tristes recuerdos. La muerte, a veces, se adelanta y lleva de la mano a su inacabable danza a quien mejor adornaría salones y jardines. Es que tam-
17
bién la muerte se equivoca y comete desacatos. Más aprisa se vestía y calzaba don Álvaro, cuando ya la muerte volaba con su amada. Más corría don Álvaro para detenerla, cuando ya la muerte huía. Insensato quien pretende detener la mano de Dios.
Don Álvaro ha quedado marcado por la muerte y su frente es pálida y sus manos son frías. Qué pocas veces ya habrá de sonreír. Cómo pesará el cuerpo en noches de insomnio con medio lecho vacío.
Los juglares que aún llevaban tierra fresca del entierro en su calzado, con-taron la historia del joven duque y su esposa malograda. Por reinos y feudos, castillos y burgos, entre pastores y caballeros, sayal y púrpura, corrió la tris-te historia.
(Hoy todavía don Álvaro oye —y se le estremece el corazón— en boca de algún niño, o de un viejo cantor, los versos del principio y fin de su amor).
El joven viudo no buscó nuevos amores. Dejó que el amor viniera a él, si así había de ser. Pero estaba solo y en noches de luna se levantaba de la cama y se dirigía a los campos, al bosquecillo, a fatigar su cuerpo caminando sin rumbo. O regresaba a las caballerizas y a pelo montaba a Durelene, hasta que los dos, sudados, se tiraban al césped.
Dicen los cantares de ciego que fue una noche, en el bosquecillo, donde la encontró. Llevaba camisa larga de fino tornasol, sin saya sobre saya, ni fal-dellín sobre faldellín. La transparente batista y el suave encaje más bellos vol-vían los pechos y las suaves curvas del vientre y el pubis y los muslos. Alto cuello marfileño, firmes hombros para mandar a brazos delicados. Columnas sus piernas y sus pies perfectos. Suelta la rubia cabellera. Sus ojos, dardos ver-des de amor.
¿Cómo recién llegada tan pronto supo que el joven duque salía en noches de luna llena? ¿O le había observado entre la comitiva que el rey don Lope en-
18
vió, como el caballero que buscaba su propia soledad? Y, tal vez, ya entonces decidiera que sólo a él habría de amar.
Dicen mucho los cantares, pero algunos se mandan callar. Es el caso que allí en el bosquecillo dicen que la encontró. Si es verdad o si es mentira, nadie lo habrá de saber. Dicen que el joven duque don Álvaro se había vuelto a ena-morar. Que ella lo esperaba en blancas noches de luna, cuando el lobo aullaba y la serpiente escondía su cabeza. Los duros cascos de Durelene se oían retum-bar, peinando el monte, sacudiendo la tierra, en alas de celeridad, espoleando el ansia de su amo.
Y todo lo que había sido ternura y juego en juegos del amor, convirtióse en pasión desbordada y en placer que busca placer. Durante el día recordar la no-che y anticipar la noche. Olvidar los afanes y los pesares. Vivir en cada línea del paisaje y en cada curva de la piedra o de la madera la forma del amor. Con su mano acariciar todo objeto, como objeto del amor. Con el pie en la alfombra o en el duro suelo erizar el cuerpo con espasmos del amor. Con los ojos, verlo todo en actos del amor. Con el habla, habla que lleva pensamientos del amor.
Y todo cobra movimiento, voz, sonido, cuerpo, manos, ojos, piel, nervio, que se estremecen, que se perfilan, que del éxtasis van sólo al éxtasis.
Hasta que un día la palabra de otro, de alguien que cree conocer los princi-pios que no son del amor, deja caer su sonido acusador y obliga a lacerar con la culpa. Don Álvaro se arrepiente. El obispo don Jerónimo lo recrimina. Vienen días de penitencia y de flagelación. La carne flaca y el espíritu vencido. Don Álvaro parte a la guerra.
No es una batalla, sino muchas. Contra moros ha salido a pelear don Ál-varo y el botín que gana se lo envía cumplidamente al Buen Rey don Lope, y siempre para la reina Margueritte un collar o un preciado aderezo o una tela de fino hilo llega también, para que no olvide blancas noches de luna. Durelene
20
es fiel compañero de don Álvaro y son muchas las veces en que lo ha salvado del alcance de corcel menos veloz que él.
Don Álvaro ha ganado una espada en la pelea, famosa espada de noble moro valiente. Es la Deseosa, llamada así porque sólo desea estar en mano cá-lida que la haga vibrar y que la haga sentir el espesor de la sangre. Espada que sólo puede pertenecer a jóvenes guerreros, amada insatisfecha que busca sin remedio el placer. Pero don Álvaro ya no busca el placer. Ha sentido la muerte y ha dado la muerte. La Deseosa empieza a fatigar su mano.
Quiere el refugio de un convento. Una celda donde meditar. Una ventana que dé al campo infinito y al verdor también infinito.
Encuadrado el paisaje en la ventana de la celda. Vientos que soplan fuerte, y suave meneo de trigal lejano. Cerca, el huerto plantado por mano sabia. Ci-ruelo, peral, almendro, manzano. La flor tenue, blanca y breve, pequeño copo atrapado en la rama, en espera de ser fruto. Arroyuelo que irriga la tierra, con el pie lo mueve y desvía, como Ezequiel bíblico, el monje hortelano.
Don Álvaro necesita ahora el tacto de la tierra. Baja al huerto y aprende del hortelano a desbrozar y arrancar la mala hierba. Con sus manos siente las hojas y palpa un terrón, oscuro y húmedo, con ese peso que se acomoda en la palma y se desgrana entre los dedos. Y si hay que cortar fruta, la torsión del antebrazo que guía a la muñeca para que los dedos, en posición redondeada, puedan quitar la fruta, sin herir la rama, sin herir la fruta. Humilde ciencia del cuerpo del hombre que se vuelve a lo que la planta y el árbol le piden.
Don Álvaro aprende del silencio y del rumor del viento. Sale a caminar por los campos y empolva sus sandalias y la orla del hábito. Los campesinos lo sa-ludan con un “Buenos días os dé Dios”, y él responde con un “A Dios os en-comiendo”. Oye el canto de los pájaros y como aquel otro monje conoce la eternidad en la brevedad. Acude a la biblioteca y busca libros sagrados, vidas de santos, historias antiguas. Lee hasta que el sol se pone y se despierta con el
21
alba para seguir leyendo. El escribano, don Gonzalo, apura su copiar para que el duque, sobre la tinta fresca, pueda saciar su pasión de conocer. Dulce cléri-go, don Gonzalo, poeta de verso paladino, que canta a la Virgen y se sorprende de los milagros. Dulce y sencillo clérigo, día tras día sentado y copiando, letra esmerada, tetrás-trofo monorrimo de vaivén litúrgico. Dulce clérigo que tam-bién conoce los placeres de un vaso de buen vino.
Y de vinos habla con don Álvaro, vinos de las tierras del sur y vinos del nor-te, licores de frutas y de hierbas, la naranja, la manzana, la uva, aprisionadas, destiladas, fermentadas. Son cosas serias para hablar, y también ciencia, cien-cia del paladar.
Don Gonzalo, que entra y sale del convento, le trae noticias al duque. Pero el duque nada quiere saber. Sólo le ha interesado una persona de quien mucho habla el clérigo sencillo. Un sabio que lee y estudia en una pequeña casa de la judería.
—Don Abraham de Talamanca se contenta con sólo leer y estudiar la pa-labra de Dios. Ha viajado y conoce mundo. Muchas cosas le han pasado. Ha-blan de él en tono bajo. Hay cierto secreto que yo no sé cuál es. ¿Queréis que lo haga venir ante vos?
—No, aún no ha llegado el día. Habrá una seña que tendré que esperar.
Noticias van y vienen. El duque es solicitado por los Caballeros de Gules. El obispo don Jerónimo le manda una carta. No puede olvidar quién es, ni los demás lo olvidan. Encerrarse puede ser egoísmo. Mucho esperan de él. La es-trella del día en que nació predice grandes y únicas hazañas. No puede despre-ciar el hado. Hay fuerzas, más poderosas que su deseo de soledad, que lo han de impulsar a actuar. Debe obedecer lo que está escrito en el libro de Dios.
La espada no está herrumbrada ni su mano es inváli-da. Durelene se ha fatigado de galopar, sin arreos y solo, por el ancho campo. ¿Qué espera don Álvaro?
Ha llegado el momento de abandonar el hábito y vestir cota de malla, de ajustar las espuelas y probar la armadura, que la celada y el morrión encajen perfectamente. Revisar, una por una, todas las piezas. Ha llegado también el mo-mento de ejercitar su cuerpo: agilidad, fuerza, precisión en cada uno de sus músculos y de sus sentidos.
Don Álvaro siente correr su sangre de nuevo. Su rostro está encendido. Camina erguido y seguro.
Un día ensilla a Durelene y luego de fatigar los campos, se dirige a la judería sin saber bien por qué. Parece que don Abraham lo supiera, y que estuviera a la puerta de su casa de piedra dorada por el sol, para esperarle a él.
Se reconocen y se miran largamente, pero no cruzan palabra.
23
Talamanca
Don Abraham de Talamanca
on Abraham ha contemplado al guerrero cristiano con ojos escép-ticos, y pronto lo olvida. Es otro su mundo y otro su pensar.
La palabra de Dios guía sus pasos. De día y de noche busca el men-saje oculto que está en todas las cosas. Debe conocer cada palmo de la tierra y todo lo que la habita, toda forma de vida, de vegetal, de mineral, de animal. Sólo conociendo la creación total podrá, apenas, entrever a Dios. Su tarea es pequeña y nunca la habrá de terminar. Estudia la palabra de Dios entre las pa-labras de la Torá.Busca el nombre de las cosas y el nombre de Dios. Con esto se conforma.
Ha visto partir al caballero y creía haberlo olvidado. Pero no. De nuevo vuelve su imagen. Algo le inquieta. ¿Tal vez que fuera armado y que se hubie-ra detenido en la judería? ¿Señal tal vez de tiempos de guerra? ¿O de incursio-nes de los cristianos e inicio de masacres? Él no puede hacer nada. Su deber es seguir en el estudio de la palabra divina. Aunque algo le bulle que algún día tomará forma. Esa idea de que todas las religiones son una, como Adonai. Adonai ejad.
Salta entonces a sus recuerdos de niño. Su padre que le enseñó a leer en la Biblia y a estudiar la gramática y los comentarios, después la Mishná y el Tal-mud. Su padre, vestido de negro y serio, pero con suave sonrisa generosa para los demás. Su madre, reluciente, horneando el pan y la jalá,entonando la ben-
D
24
dición del shabat, encendiendo las velas. Sus padres que apenas le hablaban y nunca le sonrieron.
Huérfano a temprana edad aprendió a valerse por sí mismo. Empezó su peregrinaje. De un pueblo a otro. De una ciudad a otra. Siempre con su Bi-blia que procuraba sentirla lo más cerca posible de su piel. Haciendo peque-ños trabajos, aprendiendo