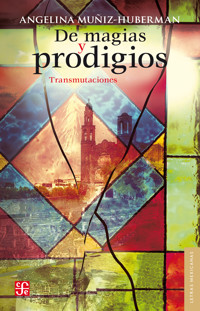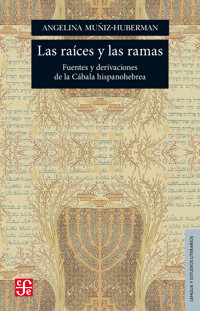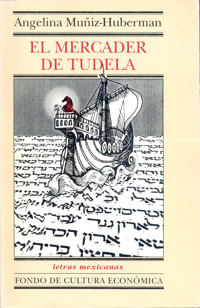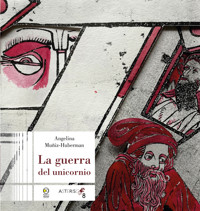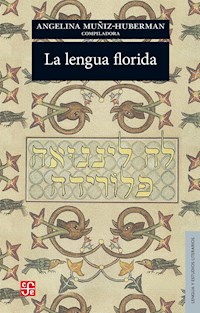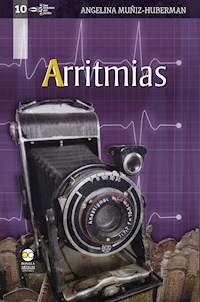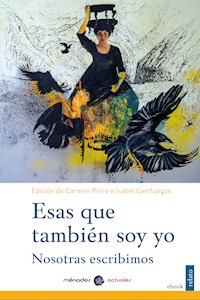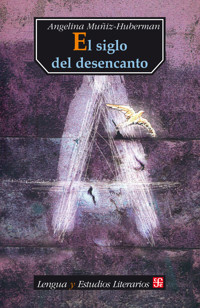
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Mirada crítica al siglo XX, un siglo que comenzó con la esperanza de consolidar un avance en distintos campos del saber humano, pero que también conoció la barbarie y la destrucción. La autora resalta el espíritu de orfandad que impregna cada uno de los diversos estadios y obsesiones del pensamiento filosófico, literario, musical y artístico de este convulsionado siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Ähnliche
SECCIÓN DE OBRAS DE LENGUA Y ESTUDIOS LITERARIOS
EL SIGLO DEL DESENCANTO
ANGELINA MUÑIZ-HUBERMAN
EL SIGLODEL DESENCANTO
Primera edición, 2002 Primera edición electrónica, 2015
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
D. R. © 2002, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios y sugerencias:[email protected]
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-3363-7 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
A ALBERTO
A MÍRIAM
A RAFAEL
Agradezco de manera especial a LUZMA BECERRA por su apoyo técnico y entusiasmo durante la elaboración de este libro, que reúne artículos y ensayos, así como presentaciones en congresos (1967-2001)
1
EL SIGLO DEL DESENCANTO
I. EL SIGLO DEL DESENCANTO
APRETADO SIGLO ESTE NUESTRO PASADO SIGLO XX. Enjundioso. Encerrado en un puño o lanzado a campo abierto. Entre las estrellas y entre los granos de arena. Con guías erradas y sin guías. Sin método. Sobre todo sin método. Que los que hubo se desmoronaron. En un espasmo y en un esperpento.
Largo tiempo y largo espacio aprovechados. Entretejidos. Abarcados. Confundidos. Idolatrados. De máximas guerras y violencias. De la tortura y de lo execrable. Y sí: de los inventos, de los avances, de los progresos. Tal vez, siglo similar al de Erasmo de Rotterdam que le hizo exaltar sus maravillas en un principio y que después lo sumió en la desesperanza; que creyó en el advenimiento de la paz y temió el resurgimiento del paganismo; que fluctuaba entre lo prodigioso y lo deleznable. Siglo más bien semejante a todos los siglos, pero que por ser el que vivimos nos parece, en ocasiones, el mejor, y en otras, el peor.
Siglo dependiente del humor. Siglo que une su fin al del milenio y que quiere encontrar en la mente afinidades, analogías, presagios, catástrofes. Toques apocalípticos que no pueden ser evitados. Cuando la realidad es que todo es relativo y que cualquier afirmación aporta en sí su negación. Seguiríamos diciendo que nada es verdad ni mentira y que el color del cristal es lo definitivo. Pero tampoco el color del cristal es verdad, que su primera cualidad es la transparencia.
Y eso es lo que falta, la transparencia, el grado de lo incoloro, de lo primigenio. Todo lo demás es rellenar el vacío con violencia y desastres.
LOS ALBORES
El siglo XX despuntaba bien. Promesas y esperanzas. Se desarrollan la industria y el comercio. Hay nuevos logros: radio, fonógrafo, televisión, helicóptero, descubrimientos científicos y médicos. Las artes evolucionan y se crean originales tendencias. El art nouveau se hace presente. Dan comienzo excavaciones arqueológicas tan importantes como las de Machu Picchu o San Juan de Teotihuacan o la tumba de Tutankamón. Es la época de los grandes trasatlánticos y de la tragedia del Titanic. De las exploraciones hacia el Polo Sur. Movimientos revolucionarios prometen grandes cambios en la sociedad basados en el reino de la justicia y la igualdad. En algunos países los movimientos feministas ganan batallas y la mujer obtiene el derecho al voto. En general, un aire de bonanza y de aparente tranquilidad se deja sentir. Cuando, a sus catorce años, estalla la primera de las cruentas guerras. Si por un lado se exalta la libertad, por el otro, la muerte sin piedad reclama sus fueros. En la batalla del Somme (1916) mueren un millón de soldados.
De nueva cuenta, restablecida la paz nace un periodo de readaptación, pero también de incubación del huevo de la serpiente. Nada ha quedado saldado y el espíritu de la venganza acecha su oportunidad. Mientras, en la entreguerra, se abren camino otras manifestaciones en todos los aspectos culturales, sociales, artísticos, científicos. El tango se pone de moda y aparecen las primeras tiras cómicas con el Ratón Miguelito y con Popeye el Marino. Chaplin, el Gordo y el Flaco y otros cómicos divierten a los cinéfilos. En el aspecto político afloran las revoluciones: la mexicana de 1910, la soviética de 1917.
España también ha pasado por una peculiar historia, marcada, sobre todo, por la pérdida de las últimas colonias americanas y asiáticas. La Generación del 98 se encarga de esclarecer y de proponer una nueva visión del mundo. La Generación del 27 eleva la poesía a la máxima expresión de los nuevos tiempos. El 14 de abril de 1931 se proclama la República española y será el gran parteaguas del siglo. Lo que hoy vivimos es todavía sus secuelas. La Guerra Civil y luego la segunda Guerra Mundial serán el principio del desencanto y el origen de las nuevas posiciones filosóficas que prevalecerán hasta fines del siglo. El desconcierto se instaura a partir de la caída de los regímenes comunistas. Dos poderosas instancias: el concepto de globalización y el avasallador dominio de los medios de comunicación cambian radicalmente la visión del mundo. A partir de ahora, nada será igual.
La realidad se trastroca cuando deja de funcionar y se traspasa a su virtualidad. Los sentidos se desplazan. El predominio de la imagen visual y el opacamiento del sonido por su desmedido volumen son fenómenos irrefrenables. Fenómenos que se imponen sin remedio y que coartan la libertad individual.
LOS SACRIFICIOS
Para María Zambrano la historia de Occidente debe ser entendida como una historia sacrificial. Más que crisis, lo que resalta es la orfandad. “Oscuros dioses han tomado el lugar de la luminosa claridad”1 y esta última es la que hay que rescatar. Es la historia del sacrificio continuo, de este nuestro siglo XX de sacrificio continuo, donde todo se ha ganado y todo se ha perdido. Donde la amputación y la renovación parecieran brote de planta imperecedera o doble vena de Medusa cuya sangre cura o mata.
Historia del camino hacia la salvación, sí, pero por medio del sacrificio. Para dar un paso adelante cuánta muerte derramada, piedra destruida, ciudad arrasada. Para llegar al llanto que redime, a la nueva luz instaurada, a la espera del nacimiento.
Las teorías, las formas utópicas, son sólo discursos bien ordenados. En el fondo asalta el caos. Desbaratado caos que ni siquiera es el contrario de la creación. Había una vez la necesidad del génesis y su historia se quedó en el principio de los tiempos.
Ingenuamente se piensa que cada ciclo repite su individualidad y se olvida que cada instante es sólo el cero del que se parte, es decir, la nada de que se parte. No hacen falta cien ni mil años. La historia es esa nada sin guía, sin dirección. Todo lo demás lo inventamos impíamente. Se agitan los pueblos como hormigueros inundados.
De ahí la necesidad de la ofrenda más grata. La que habrá de ser rechazada porque los dioses ya ni siquiera exigen. Tal vez no importe la ofrenda, sino el gesto de hacerla. Es más, ni siquiera existe la oportunidad de hacerla. Y sin qué ofrecer a cambio, el hombre se siente perdido. Sin culpa que expiar cómo aplacar a los dioses enterrados. ¿Acaso alguien se encargará de desenterrarlos?
En la religión azteca el centro del hombre, su corazón, era ofrecido como el máximo sacrificio. A veces los dioses hicieron caso, y a veces no. Pero había qué ofrecer. En nuestro siglo no hay qué ofrecer, como no sea un retorno a los más bajos instintos. Pareciera que la solución a los problemas elementales y la mayor seguridad trajeran consigo la más alta inconformidad y que el reino del tedio desembocara en la destrucción del espíritu. Las cosas se magnifican en su polaridad. La sensación de que el todo se ha perdido y, en consecuencia, de la prevalencia de la nada condena al derecho de transgredir. La pasión, la imaginación, se desplazan hacia el odio y la insatisfacción que sólo se calman con la soltura de las amarras de las represiones. Quien se siente encasillado en la sociedad se quita toda máscara y se ataca y castiga a sí mismo en el rostro de los demás. Confunde su espejo con la realidad y lo estrella en mil pedazos. Todo ejemplo de mutilación es la renuncia a una parte del ser por el llamado bien de la comunidad. Hasta que llega el momento, para quien no ha comprendido, de la explosión mediante el nacimiento de las formas pervertidas. Aquello que es denominado demoniaco es la manifestación del salvaje instinto nunca domeñado. Únicamente la adquisición de la conciencia histórica podría borrar la necesidad del sacrificio extremo.
LAS INCONGRUENCIAS
Momentos de altibajos. Reunión de opuestos. Entre la primera y la segunda grandes guerras un periodo de ilusión y de trivialidad lucha entre las voces de advertencia. Las palabras no son necias, pero los oídos sí son sordos. Tal vez por eso hubo que subir tanto el volumen del sonido. La sordera condujo a la instauración del ruido infernal. Fábricas, aparatos, máquinas, altavoces: todo debe sonar para denotar acto de presencia. El sentido más fino de todos fue violado y execrado.
Esta vez no se pudo hablar de voces en el desierto, porque el desierto se borró. Ciertas voces, únicas, herederas de la tradición de la soledad y del espíritu mesiánico se modularon en vano. Su mensaje fue obliterado en vista de que era preferible olvidar el origen. Voces de pensadores hablaron con claridad. Hoy tratamos de rescatarlas por si quisiéramos aprender de ellas.
La bonanza acarrea también confusión. El ocio puede convertirse en fuente de negaciones. Tal parece el rumbo en la segunda mitad del siglo. Integrantes de grupos sociales con aspiraciones aparentemente resueltas desfogan, sin embargo, su inquietud en la destrucción por la destrucción. Neonazis, neofascistas, hinchas, hooligans aprovechan su mediocridad para salir de ella en un desborde de pasiones. Fanáticos religiosos caen en la intransigencia despiadada y cometen matanzas inconcebibles. Entonces sabemos que los valores se han invertido.
En el campo de la teoría literaria surge, asimismo, la crítica de la deconstrucción. Venenos y antídotos empiezan a nivelarse. El futuro se pinta como una sola línea continua. Valles y montañas desaparecen. ¿Será el advenimiento de la tan ansiada igualdad?
LOS ILUMINADOS
He aquí que sí hubo iluminados, que sí se señalaron a tiempo los olvidos, las incongruencias. Lo que no hubo fue receptores dispuestos a corregir sus desviaciones. Después de todo, la desviación es un largo camino. En su libro Memoria de Occidente, Manuel Reyes Mate lo ha expuesto. Para él, los iluminados fueron las víctimas de la modernidad, quienes propusieron otra manera de entender la realidad distinta de la de Occidente y que por Occidente fueron condenados:
Hubo gente, con nombres y apellidos, en la filosofía, en el arte y en la literatura que, madrugadoramente, levantó acta de las insuficiencias del proyecto ilustrado y se puso a pensar alternativamente, a sabiendas de que los errores metafísicos pueden acabar en catástrofes físicas. Ese fue el origen de lo que uno de ellos, Franz Rosenzweig, llamó Nuevo Pensamiento.2
A los nombres de Franz Rosenzweig y Hermann Cohen podríamos agregar los de Walter Benjamin, Gershom Scholem, Hermann Broch y Ludwig Wittgenstein como iluminadores del siglo XX que se ha consumido. Stefan Zweig, otro desencantado, llegó a afirmar que la conciencia moral del mundo había sido agotada. Y, desde luego, el nombre de María Zambrano se une a la lista.
Aquello que faltaba en el proyecto ilustrado y cuyas consecuencias hemos arrastrado hasta el siglo XX al borde del aniquilamiento, era la diferencia como parte de la identidad y la marginalidad como parte del todo. En pocas palabras, la prioridad radica en el ser antes que en el pensar. De este modo, se invertiría la fórmula de Descartes, como quería Miguel de Unamuno: Sum, ergo cogito.
Puesto que desde el siglo XVIII hasta el XX los experimentos de la vía racional del conocimiento no tuvieron el resultado esperado, se pueden probar otras vías. Una de ellas es la de la revelación que aunque sospechosa para los pensadores europeos, puede ser entendida en un amplio contexto que implica la búsqueda de fuentes heterodoxas y de una instantánea lucidez. Algo semejante a lo que se refería Walter Benjamin cuando decía que para comprender la vida era necesaria la teología, él que era cercano al marxismo.
EL CAMINO DE LA REVELACIÓN
Para Franz Rosenzweig, revelación es la capacidad de volver a hallar la irreligiosidad del mundo: el primer instante en que las cosas se iluminaron sin sombras y en que la palabra entrañó su total escala gramatical. En la mística judía, la revelación es el inagotable mensaje que está inscrito en la primera letra del alfabeto. El álef, letra áfona que incluye en sí todos los sonidos y que en su trazo se halla el de las demás letras del alfabeto. Letra origen y compendio. Para Jorge Luis Borges es la representación del Libro de libros, y así titula al suyo. Si se pudiera recapturar el momento inicial de esa letra cuando todo es posible, pero aún no sucede, el mundo de la revelación sería accesible. En la fugacidad y en la esencia misma del álef estaría la clave de una lectura del universo desde el lenguaje y no desde el concepto. Se recuperaría la instancia primera del Génesis en donde la pronunciación de la palabra da lugar a la creación de los seres. Se reforzaría la interpretación viva y en movimiento del universo y no la estatización conceptual. Esta teoría, opuesta al logos aristotélico, aparece en las academias rabínicas y los grupos cabalistas hispanohebreos de los siglos XII y XIII. Sin embargo, el camino de Occidente ignoró la vía de la revelación que, en su versión cristiana, tuvo representantes como Lulio y los renacentistas Pico della Mirandola y Giordano Bruno.
Esta visión del mundo en la que palabra, ética y libertad son modos de la revelación o de la orientación (oriente como opuesto a occidente) es lo contrario a razón autonómica, como propuso después la Ilustración. Y ésta fue la gran imposibilidad de Occidente. En el caso de España, donde las raíces semíticas se afianzaron, propició unas vías alternas que marcaron su gran diferencia con el resto de Europa. Así, su evolución histórica se apartó de la norma y creó una cultura de esencias móviles. Ser y estar, dos verbos que difícilmente aparecen separados en otras lenguas, amplían los matices interpretativos de la creación. Razón vital sería el término que mejor propone un nuevo orden de las cosas. Un nuevo orden en apariencia contradictorio pero que explica el origen de una literatura conflictiva, como diría Américo Castro, según la óptica del converso. Sólo así puede entenderse el nacimiento de tipos literarios como la Celestina, el pícaro o don Quijote, marginados de la sociedad, al mismo tiempo que actuantes y críticos de ella. O la pregunta tantas veces planteada de cuál fue el grado de intensidad de la Ilustración española. Con lo que razón y revelación son términos a discutir. Después de todo, la fórmula cervantina de “la razón de la sinrazón” seguiría vigente.
Retomando el sentido de la revelación en el nuevo contexto es algo que viene de fuera a dentro. Es, también, la posibilidad de reconocer al otro, al tú, y de enfrentarlo. De desarrollar el íntimo proceso de la responsibilidad y el ejercicio de la libertad. Es, ante todo, la desacralización del entorno. Es, de igual modo, la prioridad del tiempo sobre el espacio: anticipar el futuro en el presente: antítesis de la idea occidental de Historia. Es, de nuevo, la elección de una lectura desde el lenguaje y no desde el concepto.
Caminos errados los hay. Tal vez el de la revelación hubiera evitado muchas catástrofes.
LOS TOTALITARISMOS
Hablando de caminos errados, no los ha habido mayores que los de los totalitarismos del siglo XX. Fascismo, nazismo, franquismo y estalinismo acabaron con las esperanzas de un mundo mejor. Desde puntos de vista encontrados, la conclusión fue la misma: violencia y crueldad exacerbadas que sólo desataron la destrucción, la injusticia y la muerte. Quienes tuvieron fe en esas ideologías vieron destruidas sus ilusiones y el fin de ellas. Finalmente, quedó el campo abierto a la democracia. Pero aún así, la insatisfacción existe, asunto quizás imposible de resolver.
Las imágenes demoniacas persisten: cuestión de hallar al enemigo adecuado. Una vez hallado, desatar contra él el azote de la irracionalidad. El enemigo o, más bien, la víctima, será culpable de todos los males imaginarios y por imaginar. Por lo tanto, su persecución y absoluto exterminio habrá de ser la meta ideal. También aquí hay que referirnos a Cervantes: don Quijote no atribuye sus males a sus errores y confusión, a su locura, en una palabra, sino a los malsines y encantadores que cree que lo acosan.
Son extraños los caminos del desencanto y, en palabras de Octavio Paz, un tiempo nublado se cierne sobre nosotros. Las guerras siguen, como si el aprendizaje de la historia no sea tal, sino su opuesto.
LA GENERACIÓN DEL 98
España siempre será otra. Su evolución, diferente. Su historia, aislada, o más bien peninsulada, que la lleva a actuar de manera propia frente al resto de Europa o de África, según se considere. La Generación del 98, surgida como una respuesta a un hecho histórico muy concreto, tuvo en cuenta esa diferencia. Las respuestas de los integrantes variaron, aunque coincidieron en su esfuerzo de autoanálisis y de reforzar los valores de la cultura española. Miguel de Unamuno se rebeló contra cualquier encasillamiento y su rigor fue un pensamiento indomable, un riesgo reflexivo y, ante todo, un cuestionamiento de la verdad filosófica. Partió del concepto de una filosofía agónica, es decir, del ser del hombre en lucha. Para él, la realidad fue una energía en marcha y sin fin. Antes del existencialismo, propuso la vida como eje central del quehacer humano y lejos de idealismos trasnochados. Profundo analizador de las pasiones y de los conflictos, de lo tortuoso y también de lo lumínico. En contradicción y en agonía él mismo.
Antonio Machado, entre la poesía, la filosofía y el humor. Con heterónimos que duplicaron o triplicaron su ser, Juan de Mairena, Abel Martín. Tuvo también una visión crítica de la realidad española, con ese su poema:
Ya hay un español que quiere
vivir y a vivir empieza,
entre una España que muere
y otra que bosteza.
Españolito que vienes
al mundo, te guarde Dios.
Una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.3
De Ramón María del Valle-Inclán, su teatro esperpéntico sería una buena muestra del carácter renovador y fársico que pretende con su obra. Tremendismo y deformación de la realidad, dentro de un equilibrio matemático expresan una estética entre expresionista y cubista. Su preocupación por depurar el lenguaje le enfrenta al seudotradicionalismo, por un lado, y a la solemnidad académica, por el otro, para acabar con ellos.
La generación inmediata, la del 27, expresará en su arte una experiencia más devastadora, marcada por la guerra civil y el exilio. Su poética se transformará al transformar, a su vez, una realidad desencantada y desvirtuada. Luis Cernuda lo expresará en “Ser de Sansueña”:
Vivieron muerte, sí, pero con gloria
Monstruosa. Hoy la vida morimos
En ajeno rincón. Y mientras tanto
Los gusanos, de ella y su ruina irreparable,
Crecen, prosperan.4
LOS VIGÍAS
¿Quiénes son los vigías? Los primeros en enterarse, en advertir y en no poder hacer mucho más. Parece que los que ven no son los que actúan. Los de vista y mente claras nunca serán escuchados. Se les considera aves de mal agüero. Para qué hacer caso si aún no nos llega el agua al cuello. Los profetas y las casandras son desoídos.
La larga lista de frustraciones de los vigías es una lista de irrealidades y de desalientos. No pueden ser detenidos porque son insistentes y nos regalan sus teorías perfectamente estructuradas. Ven lo que no ven los demás, para quienes un caballo de madera nunca será un escondrijo de soldados listos para tomar una ciudad.
La impotencia se agrega a la lista, amén de la testarudez. Y la mayoría, que siempre se cree que lo que pesa es la verdad, se da el lujo de reírse de los videntes. Realismo se confunde con pesimismo.
Grandes vigías sí que los hubo. Walter Benjamin advertía sobre los peligros y placeres de las ciudades. Algo que ha llevado al cine el director Wim Wenders. Robert Musil denunció al hombre indiferenciado, sin cualidades. Aldous Huxley ironizaba sobre un venidero mundo feliz. George Orwell denunciaba excesos y barbaridades. Todos, en fin, se preocupaban por el avance del tiempo y la fragilidad de las ideologías.
Otras atalayas que erigieron los vigías proveían visiones muy diferentes. Si el pragmatismo, la razón y el materialismo estaban en vías de derrumbamiento, tal vez el camino era otro y lo inefable reclamaría sus fueros. Posturas de índole mística y espiritual tomaron fuerza. Movimientos renovadores de vanguardia propusieron la antirrealidad: aquello que debe ser descubierto con un mayor esfuerzo y cuyo verdadero ser yace oculto.
Se actualizaron antiguos mitos y se acudió a las raíces profundas del origen de los tiempos y los sueños. Uno de ellos, el de Orfeo, piedra de toque, renació con bríos.
FILOSOFÍA Y MÚSICA
Las artes aspiran a su origen unitario. La separación siempre anhela la unión. Ludwig Wittgenstein, renovador del pensamiento filosófico y de la lógica matemática, se sintió atraído por las posibilidades lúdicas del lenguaje y sus interrelaciones estéticas. Gran conocedor de la música por el ambiente familiar (su hermano fue el famoso pianista Paul Wittgenstein, a quien Maurice Ravel dedicó el Concierto para la mano izquierda luego de que quedara manco en la primera Guerra Mundial), trató de definir cuál era su característica como lenguaje especial. Se refirió siempre a su cualidad abstracta y trató de deslindarla de sentimientos o pensamientos, pero en el fondo prevaleció ese inexplicable carácter de signo sagrado que acompaña a la música. En sus palabras: la música nos transporta por sí misma (El libro café).
PINTURA EXPRESIONISTA
El orfismo también se hace presente en el arte de la pintura. Los colores no son ornamento y pierden su simbolismo. Aspiran a una determinada distorsión que los extiende. Estallan en ecos y gritos. Exhiben la realidad violenta, la intrínseca. Vincent van Gogh en una carta a su hermano Theo lo explica así:
En lugar de intentar reproducir exactamente lo que tengo ante mis ojos, uso el color arbitrariamente para expresarme con mayor fuerza [...] Me gustaría hacer el retrato de un artista amigo mío, un hombre que tiene grandes sueños, que trabaja como canta el ruiseñor, porque es esa su naturaleza. Sería un hombre hermoso. Quiero poner en el cuadro mi aprecio y mi amor por él. Así que, para empezar, lo pinto tan fielmente como puedo.
Pero el cuadro no está terminado aún. Para terminarlo seré ahora un colorista arbitrario. Exagero el tono rubio de su cabello con matices naranja y amarillo limón.
Tras de su cabeza, en lugar de pintar una pared ordinaria de un humilde cuarto, pinto el infinito: un fondo sencillo del más rico e intenso azul que pueda inventar. Por esta simple combinación, la brillante cabeza, iluminada contra el azul intenso del fondo, adquiere un efecto de misterio, como una estrella en la profundidad de un cielo azul.
El descenso a los infiernos, propio de todo arte que se precia, se cumple en esas palabras que reflejan la inquietud y el caos que habrán de continuar en el siglo que nos tocó vivir. Pero, ante todo, la parte ética se manifiesta en la desesperada búsqueda de una armonía dentro del desorden y la violencia.
GUERRA CIVIL. HOLOCAUSTO
Descenso físico a los infiernos también hubo. Dos, los más terribles. Guerra Civil española: destrucción de la utopía y la esperanza. Advenimiento de la muerte total. Dispersión de los pueblos. Lo que no puede volver a ser. Instauración de lo irreversible.
Holocausto, mejor denominado por su palabra hebrea: shoá: catástrofe. Donde sobra todo nombre, todo verbo, todo adjetivo. Para Theodor W. Adorno, imposible de expresar. Para León Felipe, en su poema “Auschwitz”:
Esos poetas infernales,
Dante, Blake, Rimbaud…
que hablen más bajo…
que toquen más bajo…
¡Que se callen!
Hoy
cualquier habitante de la tierra
sabe mucho más del infierno
que esos tres poetas juntos.
Ya sé que Dante toca muy bien el violín…
¡Oh, el gran virtuoso!…
Pero que no pretenda ahora
con sus tercetos maravillosos
y sus endecasílabos perfectos
asustar a ese niño judío
que está ahí, desgajado de sus padres…
Y solo.
¡Solo!
aguardando su turno
en los hornos crematorios de Auschwitz.
…………………………………………………
¡Mira! Éste es un lugar donde no se puede tocar el violín.
Aquí se rompen las cuerdas de todos
los violines del mundo.
¿Me habéis entendido, poetas infernales?
Virgilio, Dante, Blake, Rimbaud…
¡Hablad más bajo!
¡Tocad más bajo!… ¡Chist!
¡¡Callaos!!
Yo también soy un gran violinista…
y he tocado en el infierno muchas veces…
Pero ahora, aquí…
rompo mi violín… y me callo.5
EL FIN DE LAS UTOPÍAS
Otra prueba más de que la herencia de la Ilustración ha llegado a su fin es el reconocimiento de la inverosimilitud de las utopías. Si la palabra misma lo dice: “lugar que no existe”, cómo fue tomado al pie de la letra y pensado que podría realizarse. Con frecuencia, el pensamiento occidental carece de sentido del humor y toma en serio lo más absurdo y disparatado. De nuevo, surge la figura de don Quijote, el paradigma de la modernidad.
Pero, como parece que de utopías vive el hombre, el carecer de ellas lo desorienta y más lo occidenta, es decir, lo oxidenta y no sabe qué hacer consigo. Sin presiones, se lanza en carrera a cometer desmanes, pillajes, a estallar bombas, a patalear: en el estadio y fuera de él: sobre todo fuera de él. Para demostrar que la delgadísima capa de la llamada “civilización” apenas cubre su reprimido mundo irracional. Peor aún, que lo irracional es lo único auténtico.
Habiendo trastrocado los conceptos y las filosofías, malentendido y distorsionado, el hombre de nuestro siglo se refugia en la tecnología: por lo menos eso no falla: o casi. Ahora el gran dios es el mundo de las máquinas y sobre todas ellas: las computadoras u ordenadores. Contra las que no se puede protestar y, en cambio, aceptarlo todo. Lo malo es que su materialidad tampoco nos permite endiosarlas.
Luego, absurdamente, surgen los fanatismos religiosos de todo tipo. Si lo mejor es no pensar y sólo recibir órdenes. Imbuirse de la histeria colectiva y actuar amparados en la masa. Así no se señala a los culpables y todos contentos.
¿EL FIN DE LOS GÉNEROS?
¿Será que ya no importan los géneros literarios? Y de ellos la novela: ¿se siguen escribiendo novelas? El siglo nació con muy buena estrella: Joyce, Proust, Virginia Woolf. Pero esa buena estrella que era la de un cambio y una renovación se quedó a medio camino. De nuevo: ¿fueron la Guerra Civil y la segunda Guerra Mundial las que interrumpieron el proceso? ¿Murió la estrella y sólo nos queda la engañosa luz de algo inexistente?
El avance del siglo planteó la pregunta de los géneros y, desde la famosa respuesta de Ortega y Gasset, se han multiplicado las teorías. Ahora, hacia el fin del siglo nos queda una sospechosa proliferación y un agudo debilitamiento. Una contaminación de géneros difícil de deslindar. ¿Las novelas de Milan Kundera no son ensayos? ¿Los ensayos de Milan Kundera no son novelas?
Si casi todo se ha perdido, aún podría rescatarse la sabiduría de la prosa, el espacio más allá del tiempo que se detiene en lo imperecedero, en el espíritu de la imaginación y la libertad. Olvidar ya la constricción y dar paso al nacimiento del oculto mundo de la palabra encarnada. No temer las fuerzas internas y borrar lo fácil y deleznable. Instaurar un nuevo orden original. Regresar a la lengua de Orfeo, y un solo género, el poético, que impregne a los demás. Porque, a fin de cuentas, el único género que vive es el poético.
IMAGEN, LUZ, SONIDO, CAOS
Por grados nos han ido invadiendo los elementos de la perturbación. En primer lugar, el reino de la imagen. Todo debe ser ilustrado y en movimiento: hemos llegado al momento en el que carecemos de la capacidad de abstraer y se nos arrojan como insultos: los dibujos, los iconos, las figuras animadas. Una manera más de desperdiciar la imaginación que se nos había otorgado para “imaginar”, sí, pero mentalmente, porque la imagen mental no tiene límite. Y, de nuevo, el desastrado sentido literal, el tomar “al pie de la letra”, nos encierra en límites, nos corta la bendita imaginación y nos la convierte en su maldición.
Luego nos invadió la luz. Se quiso volver día la noche. Acabar con la oscuridad, ese gran remanso. Las luces de la ciudad, ya lo advertía Chaplin, se reflejan en el cielo. Se le impone al hombre la vigilia, la inquietud, el dormitar en la penumbra. Siempre hay una luz que persigue, que se hace presente, que atosiga.
Pero, sobre todo, el sonido. La imposibilidad de escapar al ruido. El volumen ha sido subido también hasta el cielo. No nos es dado concebir el silencio. Tan alto temor el nuestro de estar a solas, a oscuras, en silencio.
Y, claro, el caos. Todo ello son muestras del caos. De una dependencia de factores que si fallan nos inutilizan. Han desaparecido antiguos instrumentos infalibles y ya no sabemos usar las manos: nuestras más fieles herramientas que han quedado reducidas a su mínima expresión: apretar botones o teclas. Un ejemplo es cuando en los bancos, al ir a efectuar la más sencilla operación, todo queda paralizado por fallas del sistema de computación y nada, ni siquiera pagar con dinero en efectivo una pequeña cuenta de la luz, puede efectuarse. O el famoso apagón de Nueva York que dejó a la gente inmovilizada en las calles, en los ascensores, en los hospitales e inútiles ante los múltiples aparatos eléctricos.
El caos se convierte en un desorden de la modernidad y en una prueba del oscuro origen anterior al Génesis. Los pasos atrás resaltan claramente. Una imagen revertida de la creación se retrata en su nulidad. El comienzo es desde cero.
Y si el comienzo es desde cero, esto significa también una nueva evaluación del erotismo, cuyo lugar ha sido tomado por la pornografía. El desnudo ha perdido su carácter estético y sólo se manifiesta como provocación. De igual modo, se trata de ignorar que la palabra y su sonido poseen un carácter erótico-sagrado más allá de cualquier degradación.
EL TIEMPO
Entramos en el reino del tiempo materializado. El inválido tiempo que se funde. El artificial tiempo. El medido tiempo. Lejos ya del tiempo natural, del de los ciclos, del de las estaciones, del de la luz y la oscuridad, del de la luna y el sol.
Calendarios y relojes rigen el correr, el atropellar, el ganar, el llegar antes. Las marcas deben ser batidas. Todo debe ser más rápido: no mejor ni agradable, no pausado y deleitoso, mucho menos sosegado, bello, acogedor. Palabras todas ellas en desuso, maltratadas, despreciadas. Sólo triunfan las palabras del tiempo vencido, violentado, comprimido.
La lentitud es un defecto. La velocidad se regodea. ¿Quién tiene tiempo para la pasión del amor, despacioso proceso, acumulada sensación, medida sin medida, éxtasis de la eternidad?
EL EXILIO
La experiencia que más ha conmovido al siglo del desencanto es el exilio. No sólo el exilio español de 1939, sino los exilios en general. El exilio que todos llevamos dentro. La conciencia de que el exilio es una parte necesaria de la vida, como lo es del texto bíblico. Un largo paso en el proceso de madurez y comprensión. Una vuelta de tuerca para la construcción del edificio de la memoria. Para que la historia prevalezca.
El exilio es la acumulación de la sabiduría, de los desdenes y de los sinsabores. Es la conciencia de nuestra época: el debatir de la ética regidora.
Sin reglas, es la regla del espíritu y de la dignidad. Es el silencio y el dedo sobre la llaga. La adquisición, por voluntad, de la soledad. Del imperio de la nada crece su riqueza. Es haber pasado por la vida siempre en movimiento y ser en sí el movimiento de la vida.
Los desacuerdos, las imposibilidades, los rostros siempre más allá, en un punto no detenidos. Los exiliados, nombrados bienaventurados por María Zambrano, van por los caminos descubriendo el aire del cielo. No hay más que decir de ellos sino que son la promesa de una nueva era.
¿UNA NUEVA ERA?
No hay bases para establecerla, para definirla. Aquello que no es, no es. Los calendarios son arbitrarios. ¿Por qué seguir el occidental? ¿No hay acaso otros más antiguos y respetables? Fin de siglo y fin de milenio no significan nada en la cuenta total del universo: en la cuenta última que habrá de ser irremediable y hacia la que nos encaminamos. Entonces, no es sino un juego para entretenernos, un pretexto de reunión y una sarta de vanas predicciones. Tan poco tiempo que nos es dado y aun nos ponemos a perderlo.
Soñar nos es permitido. Soñemos pues. Imaginemos una nueva era en la que el lenguaje recuperara la luz y lo prístino. En la que la palabra sorprendiera como la primera vez que fue emitida. En la que el libro fuese el Libro, aquel en el que la poesía encarnase la voz de la sabiduría. Que los justos caminasen por el desierto sin que sus pasos dejasen huellas. Que el diálogo fuese el reflejo del otro, entendido como espejo y fuente a la vez. Que el yo se desdoblase en el tú y se compadeciera del él. Que las tres personas fueran una. Finalmente una. La igualdad alcanzada. La soledad asumida. Sin miedos. Sin terrores. Sin maldad. Sin violencia. Sin perversión. Sin guerra.
Mas como sueño, el golpe del despertar hiere los ojos.
Queda el camino de los pocos elegidos: iluminados. De los que existen, de los que deben existir, porque en algún lugar deben existir: los que no se doblegan: los que marchan a contratiempo: los que escogen la escondida senda: los que, tal vez, estén a nuestro lado y no los sepamos distinguir.
Ellos, los innominados, los inexistentes, lucharán por nosotros y nos apartarán un pequeño lugar en el reino del cielo que no es reino, ni es cielo, ni es azul, pero que lo parece. El desencanto será el encanto.
Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid, San Lorenzo de El Escorial, agosto de 1998.
POSDATA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2001
El siglo del desencanto terminó abruptamente el 11 de septiembre de 2001, para dar comienzo al siglo de la confusión. Ese mismo día, como imagen multiplicada en espejo, se fragmentó literalmente y nació el imperio del polvo. El ataque terrorista contra las Torres Gemelas de Nueva York y su destrucción total junto con las muertes de inocentes que conllevó, marcó el principio del fin de la ética tradicional. De ahora en adelante los valores se han subvertido, la esperanza se ha desmoronado, el paisaje se ha teñido de gris.
El imperio del polvo se instauró como muestra de lo irremediable y del fin de los conceptos racionales por el cálculo errado del fanatismo y el homicidio. Hombres grises, cubiertos de cenizas, perdieron sus rostros entre los escombros. Desde lo alto de las Torres Gemelas y antes que el incendio las colapsara, se lanzaron al espacio los imposibles sobrevivientes.
A la manera de pesadas mariposas. Una pareja se estrelló contra el pavimento con las manos entrelazadas. Lo único que perduró fue la muerte. Al terreno vacío se le llamó la nada o el cero. El ataque islámico contra Occidente se convirtió en un culto a la muerte. El siglo XX que había nacido pleno de esperanza fue abruptamente abortado. Escupido. Desdeñado.
Ovillo en sí mismo, uróboro alquímico, los procesos de la materia se invertían y regresaban a su origen. El gran choque y el gran fuego todo lo consumía. Nuevo fin del mundo y nacimiento de una era convulsa se avecinaba.
Fin del desencanto. Principio de la confusión. Origen de nuevos nombres para el segundo Génesis. Sin Dios que propiciara palabras. Sin imagen para absurdo apocalipsis.
1 María Zambrano, Persona y democracia. La historia sacrificial, Anthropos, Barcelona, 1992, p. 8.
2 Manuel Reyes Mate, Memoria de Occidente. Actualidad de pensadores judíos olvidados, Anthropos, Barcelona, 1997, p. 14, parte 3, capítulo VI.
3 Antonio Machado, Poesías completas, 7ª ed., Espasa-Calpe, Madrid, 1956, p. 168.
4 Luis Cernuda, Invitación a la poesía, selección e introducción de Carlos-Peregrín Otero, Seix Barral, Barcelona, 1975, p. 76.
5 León Felipe, ¡Oh, este viejo y roto violín!, Fondo de Cultura Económica, México, 1965, pp. 51-52.
II. DE LA NOSTALGIA, DE LA AÑORANZA, DE LA MELANCOLÍA
Y MÁS. Serían más las palabras. Lo que no tenemos. Lo que deseamos. Lo que perdimos. Lo que nunca fue nuestro. Pero pudo haber sido. La sombra.
Lo que la imaginación hizo propio. La otra posibilidad. En la encrucijada uno fue el camino, uno fue el elegido. Lloramos por el otro. El que no conocimos. El que permaneció inaccesible, oculto, desdeñado: éste es mi camino: no aquél.
Nostalgia. Añoranza. Melancolía. Palabras de lo pasado: amamos el espejismo. Lo que ya no puede ser ni comprobarse: ahí queremos reintegrarnos. Los momentos únicos: los recuerdos propios: lo que se doró, se aliñó, se aderezó. La inquietud suavizada de lo irreversible: no se da marcha atrás. Es lo único que poseemos: el tiempo pasado: que poseímos: que escapó y del que vinimos a menos. Al final sólo nos pertenecen nuestras pérdidas sucesivas. De éstas nos alegramos, porque nadie puede arrebatarnos de ellas. Somos un cúmulo de voluntades apartadas. Nos aferramos a lo intangible: a la imaginación. Aun quienes se creen más terrenos, más realistas. Tristemente no hemos hecho nada: suspiramos. Entonces soñamos. O damos gritos. Exclamamos: cuidado, soy diferente. Y no es verdad: todos somos iguales: varía nuestro reconocimiento del engaño sutil.
(En esta ciudad alta, donde todo parece perdido, todavía caen las gotas de lluvia al amanecer.) (En un pequeño departamento de Mixcoac tengo un torreón, tengo un claustro, tengo un patio del homenaje, un jardín del templo, un bosque en macetas y los árboles antiguos de la calzada de Actipan que van muriéndose uno a uno.) (Las estrellas del cielo y las estrellas de la tierra.)
Nostalgia: es el deseo doloroso de regresar. A dónde. No importa. De regresar en el tiempo y en el espacio. A un punto inmóvil en la extensión cósmica. Es la sensación de exilio: real, vivido, imaginado. El retorno al origen: a la fuente primera: a la unidad abarcadora.
(Hay quienes dirían al óvalo materno, pero esto sería tedioso. Hay quienes dirían al óvalo divino, pero esto sería tedioso.)
Regresar a un punto de partida: al cero infinito. A un lugar desde el que pudiera abarcarse el paisaje del alma: todo lo que pudo haber sido, dicho o hecho. La contemplación del mundo interno en flor abierta. El amor de los opuestos y las rupturas. Obliterar culpa y remordimiento. De la cúspide al abismo. De la visión a la ceguera. Del color a la oscuridad. Del sonido al silencio.
La nostalgia no se emite: permanece encerrada. Contagia cada fragmento de la piel, cada órgano del cuerpo. Hasta que conduce a la parálisis. Nos gozamos en su inactividad. Nos plantamos en lago subterráneo sin corriente, sin marea. El dolor nos ahoga y nos hundimos lentamente.
(No es nada la nostalgia, decimos.)
(Por fin, el cristal.)
Creemos movernos entre las nostalgias y no avanzamos ni un solo paso. Vueltas en círculos: obsesivas: desérticas. (Alguien dice: hay que hacer algo. Iluso: la nostalgia llega tarde.) Es una y son muchas las nostalgias: difícil escoger entre ellas. Cuál es mi preferida. Cuál es la que mejor me sienta. Con cuál me visto hoy. Mis nostalgias. Mis queridas nostalgias. Imposible desecharlas.
Por ellas erijo construcciones y tumbo paredes. Por ellas vuelo. Por ellas cruzo mares. En lo alto de la montaña me instalo. En el delta del río. En la antigua embarcación de velas de lino. Al lado del unicornio y en la espada del guerrero.
(Después de todo es cómoda la nostalgia.)
Es un desequilibrio anhelado. Un lamento en sordina. Una inquietud sosegada. Una inutilidad que consuela. Insomnio y vigilia.
Vocablo creado a fines del siglo XVII, desarrollado en el XVIII, popularizado en el XIX. Unido al concepto romántico del mundo. El poeta desterrado, sin patria, que se duele de vagar en tierras extrañas. Lord Byron muriendo en las playas de Missolonghi.
(Es un peso en el corazón. Un dolor metafísico.)
En cambio, la añoranza es más cercana, más concreta. Más tuya y mía. Es recordar con pena la ausencia de persona o cosa querida. Voz que, según Joan Corominas, proviene del catalán enyorar y, a su vez, del latín ignorare, en el sentido de no saber dónde se halla el o lo ausente. Carecer de noticias. Desconocer el paradero. Interrogar cada noche por el desaparecido. Ansiar morar no aquí, sino al lado de quien se ama. Poder volar a su lado: ya no ser dos, sino la unidad indisoluble.
Es dividir la noche en guardias o velas en espera del día añorado. La canción del centinela medieval que invoca al gallo y al amanecer para irse a reposar. El lecho pajizo que le aguarda y la doncella dormida. Es el anhelo del cabalista por la llegada del séptimo día: el día santo: el día que irradia luz para el resto de la semana. Es el candelabro encendido en la casa del bosque para el peregrino fatigado. Es la luz del sol para el prisionero en la mazmorra. El barco que recogió al infante Arnaldos una mañana de San Juan. Una taza de buen caldo, una rebanada de pan, una fruta fresca para el hambriento.
(El llanto del niño para la madre que lo perdió.)
La añoranza puede ser también una mera sensación indefinida. Se añora, pero no se sabe qué. Una pena honda que no tiene explicación. Una tristeza de tarde de otoño. Contemplar la lluvia tras del cristal de la ventana. Beber a solas una copa de buen vino. Entrar en la casa y que no haya quien la habite. Paredes que no oyen. Ningún eco.
Añorar implica esperar: puede que el ausente regrese: el ciclo del día y de la semana se repite: el cuerpo fatigado se repone: el prisionero vuelve a ser libre: el hambriento sacia su hambre.
(La vida añora a la muerte. La muerte a la vida.)
(El río a la ribera. La ribera al río.)
Añorar es completar. Es ignorar para reconocer. Es borrar el olvido. Es la tábula rasa grabada. Es el libro abierto antes de ser escrito. La memoria que se alimenta. La letra negra en la página blanca antes de ser caligrafiada. El deseo de que las cosas sucedan. La hora del alba en el recuerdo. El claro de bosque adivinado.
(Es bueno añorar.)
(Es bueno que el corazón se encoja.)
(Es un dolor terreno. Próximo. Prójimo.)
Melancolía es término culto. El humor negro de los antiguos ha sido reelaborado y ha pasado por distintas etapas: el melancólico negativo y el melancólico positivo. Bajo el signo de Saturno ha señalado a los dubitativos y a los taciturnos, a los locos y a los iluminados, a los artistas y a los suicidas. Don Quijote. Hamlet. Segismundo. Durero. Walter Benjamin. Término analítico, filosófico, temperamental. Que mereció todo un tratado de Anatomía de la melancolía por el médico inglés del siglo XVII, Robert Burton, quien confesaba que escribía de ella para no ser su prisionero.
Hemos llegado al extremo patológico: la melancolía es una enfermedad. Es una permanente angustia del alma. Angor animi. Un temor. Una tristeza. Una desazón sin causa aparente. Incurable. Crónica. Progresiva. Cuya imagen fija será el Ángel de Durero o los ángeles de Paul Klee. Que es parte del tedio, pero también del amor: la otra cara del placer y del contento.
La melancolía hace acopio del conocimiento: la meditación y la reflexión la acompañan: una cierta dulzura en la inactividad. Ser o no ser. El delito de haber nacido. La pregunta sin respuesta. El ritmo erótico sincopado.
En otras lenguas, nostalgia, añoranza, melancolía se entremezclan y surgen nuevas variantes: saudade, morriña, ennui, spleen, angst