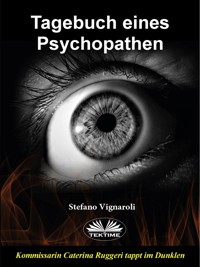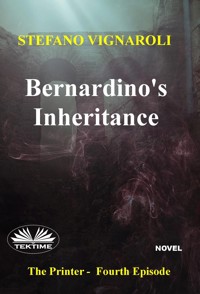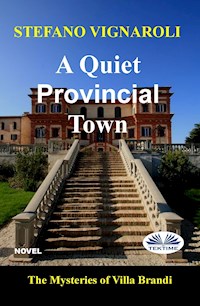5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tektime
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Año 2020: ni siquiera el confinamiento debido a la pandemia del COVID 19 conseguirá parar el trabajo de la estudiosa Lucia Balleani y del arqueólogo Andrea Franciolini, una vez más ocupados en descubrir misteriosos arcanos en el corazón del centro histórico de Jesi. Un antiguo conducto subterráneo y una enigmática esfera de piedra constituirán, esta vez, dos rompecabezas realmente difíciles de resolver para la joven pareja de investigadores. El descubrimiento de antiguos documentos y restos arqueológicos por parte de Andrea y Lucia, nos arrastrarán, como es habitual, a que sigamos las vicisitudes de los personajes jesinos del siglo XVI, sus antepasados. El impresor Bernardino ha dictado sus últimas voluntades a un notario antes de morir, pero parece ser que esto no interesa a los herederos del Marchese Franciolini y de la Contessa Baldeschi. El Marchese Alessandro Colocci, esposo de la Contessa Laura Baldeschi se revelará como un sombrío y vil personaje al servicio del Papa Paolo III, pero tendrá que enfrentarse al joven heredero de la familia Franciolini, Francesco, muy determinado en intentar recuperar el título de Capitano del Popolo, del que se ha apropiado el Marchese Colocci sólo debido al hecho de haberse casado con su hermana mayor Laura.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
A Giuseppe Luconi y Mario Pasquinelli,
ilustres conciudadanos que forman
parte de la Historia de Jesi.
Ediciones Tektime
La herencia de Bernardino
El Impresor – Cuarto episodio
Stefano Vignaroli
Traducción de: María Acosta Díaz
© 2019 – 2020 Stefano Vignaroli
Todos los derechos de reproducción, distribución y traducción están reservados.
Los fragmentos de historia de Jesi han sido extraídos y adaptados libremente de los textos de Giuseppe Luconi.
Ilustraciones del Profesor Mario Pasquinelli, cedidas amablemente por los legítimos herederos.
Sitio web:http://www.stedevigna.com
Email de contacto:[email protected]
Stefano Vignaroli
La herencia de Bernardino
El Impresor – Cuarto episodio
NOVELA
Índice
PREFACIO
INTRODUCCIÓN
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Nota del autor
BIBLIOGRAFÍA
PREFACIO
No hay tres sin cuatro. Stefano Vignaroli nos regala un nuevo episodio de la saga El impresor, ambientada en la Jesi del siglo XVI. Un episodio que se convierte en tres, tantas son las historias que discurren paralelamente: está la de Bernardino, el impresor, obsesionado con el dictado del testamento; están las de Laura y Francesco, de Anna y Elisabetta, divididos por la suerte pero vinculados por las intrigas de palacio los primeros, y por los portentos de la magia las segundas; en fin, está la de los dos recién casados de nuestros días, los descendientes Lucia Balleani y Andrea Franciolini, los homónimos jóvenes empecinados con la exploración de los subterráneos de Jesi y de los antiguos secretos que allí se esconden. Pero, sobre todo, está el talento narrativo de Vignaroli, que arrastra al lector a un mundo de fuertes pasiones, poblado por auténticos caballeros y alegres mercenarios, por implacables inquisidores e indefensas brujas, por despiadados señores y pobre gente. Según un cliché respetuoso con el más auténtico genero caballeresco, durante el desarrollo de la trama todos persiguen sus propios fines, perdiéndose y volviéndose a encontrar entre las estancias de tortura de un palacio público o errantes entre las sombras de un ralo bosque. De los espeluznantes interrogatorios a las escenas seductoras de un refinado erotismo, de los duelos a las tramas palaciegas, con constantes golpes de escena, también esta vez el autor consigue su mayor magia, la de pegarte a las páginas. Al final, entre los esclarecimientos de algunos asuntos y el misterio que continúa a envolver otros, se abre paso una demanda que detenta la percepción de un deseo: que la historia no acabe aquí.
Marco Torcoletti
INTRODUCCIÓN
Después del tercer episodio de la serie El impresor, heme aquí que os presento una nueva aventura. Al final de la novela Bajo el emblema del león, aunque la trilogía podía darse por concluida, había dejado abiertos algunos posibles desarrollos para una trama sucesiva. Los personajes principales, que hasta ese momento me habían acompañado, han muerto todos, empezando por Bernardino, hasta el Marchese Andrea Franciolini. También la condesa Lucia Baldeschi ha desaparecido de la escena, no sabemos si está muerta o todavía vive. Han quedado sus herederos para continuar la trama de una historia que se adentra cada vez más en el curso del siglo XVI. La pequeña condesa Laura se ha casado con el joven Marchese Colocci, que seguramente reclamará el título de Capitano del Popolo de la ciudad de Jesi. Pero también el pequeño Francesco Franciolini crece y no se quedará mirando, con los brazos cruzados, cómo su cuñado usurpa el título que le corresponde por derecho. Descubriremos a un Francesco muy joven pero ya determinado, ya muy combativo, y que conseguirá desenmascarar el lado tenebroso del esposo de su hermana mayor. Por otro lado tenemos a Anna, la hermanastra de Laura y Francesco, que se ha quedado en Apiro para seguir el posible rastro de su madre, desaparecida hacía años durante un rito mágico, durante un aquelarre. Con la ayuda de su amiga Elisabetta deberá estudiar las artes mágicas y esotéricas para alcanzar un elevado nivel de conocimiento que pueda ayudarla a reencontrarse con su madre adoptiva.
Y no nos olvidemos de la historia paralela, la de la estudiosa Lucia Balleani y el arqueólogo Andrea Franciolini, nuestros contemporáneos, que esta vez se las tendrán que ver con los misterios ligados a una Jesi subterránea, en la que conseguirán recorrer algunas conducciones atribuibles al antiguo acueducto romano y donde descubrirán una misteriosa piedra esférica que representa el rompecabezas de este nuevo episodio.
En definitiva, están presentes todos los elementos para enfrentarse a una historia que de nuevo nos conducirá entre callejones, plazas y palacios de una espléndida ciudad marquesana, famosa en el mundo porque en ella nació el Emperador Federico II de Suabia, y cuya plaza más importante está dedicada a él.
Llegado a este punto, no me gustaría revelar nada más, sino desearos una buena lectura.
Stefano Vignaroli
Capítulo 1
Bernardino, al morir, había dejado una herencia nada desdeñable a quien había mencionado en su testamento. No tanto desde el punto de vista económico como por el compromiso que comportaría la obligación de proseguir con una actividad a la cual había dedicado toda su vida. No habría soportado morir sabiendo que su imprenta jesina de Via delle Botteghe cerraría sus puertas a raíz de su fallecimiento. Por lo tanto, había llamado en su lecho de muerte a uno de los mejores notarios de la zona de Jesi, Ser1 Damiano Sangiorgi, biznieto del famoso Ser Antonio da San Giorgio, que había ejercido la profesión de notario en la zona de Pesaro, al servicio de los duques de Urbino y de Pesaro, durante más de cuarenta años a lo largo del siglo XV. La profesión de notario era en esa época una de las más difundidas en Jesi y alrededores. Aparte de ser garantes de las voluntades testamentarias, los notarios eran requeridos para redactar documentos de compra y venta de terrenos, agrícolas, pero también situados en el interior de los muros de las ciudades, estos últimos mucho más ambicionados ya que eran idóneos para edificar. A veces era una auténtica competición entre los representantes de las familias nobles para asegurarse el terreno más conveniente para construir su palacio, por lo que los notarios se veían obligados a evaluar quién había hecho la mejor oferta, incluso con la diferencia de unas pocas monedas, para asignar el terreno a ésta o a aquella otra parte. Y la decisión del notario, finalmente, no podía ser cuestionada. Por lo cual el mismo, además de desempeñar una profesión lucrativa, también gozaba de una gran estima entre los ciudadanos, sobre todo los pertenecientes a la clase medio alta de la población.
Ser Damiano se había armado de paciencia, además de pluma y tintero, y se había acercado al lecho, en el que Bernardino estaba postrado desde hacía semanas, para registrar sus últimas voluntades. Ya sabía, con absoluta seguridad, que debería soportar también el parloteo del anciano, que pasaba la mayor parte del tiempo en la más absoluta soledad y que veía aquella ocasión como algo mucho más complejo que no el simple acto de dictar su testamento.
—Acercaos, messere2, y contadme como van las cosas en la ciudad de Jesi, —había comenzado a hablar Bernardino con un hilo de voz, aferrando con su mano la del notario para atraerlo hacia sí. —En este lugar las noticias llegan raramente y fragmentadas y en cambio, yo, por naturaleza, durante toda mi vida, siempre he sido muy curioso. Habladme de economía. ¿Cómo van los negocios? ¿Y cómo se las arreglan los artesanos y los tenderos jesinos?
—Oh, mirad, Bernardino, Jesi tiene un territorio en que abundan muchas cosas necesarias para el ser humano. El aire es muy claro, salubre y vital, las aguas son limpias y cristalinas, los campos hermosos y los edificios, tanto los dedicados a Dios como los destinados a viviendas de los nobles, están decorados con distintos tipos de mármol y pinturas. Algunas de estas últimas fueron pintadas personalmente incluso por el excelentísimo Michelangelo Buonarroti y por Tiziano. Como sabéis perfectamente, la ciudad está rodeada por muros de ladrillo y gruesos torreones, obras del gran arquitecto y estratega Baccio Pontelli. Desde los paseos de ronda, por una parte se vislumbran agradables colinas, como ésta en la que vos os habéis retirado, y más allá montes empinados y pendientes; por la otra parte, llanuras, hasta el cercano mar Adriático. Las aguas del río Esino producen, si bien no en gran cantidad, una excelente pesca. El territorio del Condado está poblado por diversos tipos de animales, de manera que los jóvenes puedan cazar, pescar y pajarear3 de múltiples formas. Continuamente se ven forasteros y viajeros ya que desde Perugia, Firenze y Ancona cada día vienen mercaderes con distintos tipos de productos y los pueblos vecinos de la montaña bajan hasta Jesi para comprar los grani4 o para vender las rascie5 y los paños de lana, de los que ellos son muy diligentes tejedores.
—Me estáis hablando de cosas que ya conozco perfectamente. ¡Habladme de las novedades!
—Mi señor, ¿qué os puedo decir? Que la población de Jesi ya ha superado las 4.500 almas y que en la zona hay, por lo menos, doscientos notarios que ejercen la profesión como yo, también debido a que se puede ejercer libremente, con tal de que se hayan seguido los estudios de Jurisprudencia. En este sentido puedo afirmar que esta disciplina es la preferida por los estudiantes junto con la de la guerra y de la medicina. ¡Centrémonos en lo nuestro! ¿Queréis comenzar a dictarme vuestras últimas voluntades?
—¡Claro! ¡Escribid! Hoy, día 23 del mes de septiembre, del año del Señor de 1525, yo, Bernardino Manuzzi, en plena posesión de mis facultades mentales, manifiesto mis últimas voluntades, que nadie podrá modificar, al aquí presente notario Ser Damiano Sangiorgi, que se asegurará para que éstas sean respetadas al pie de la letra.
El notario mojó la pluma con tinta y comenzó a escribir sobre el pergamino. El trabajo se presentaba largo y laborioso, pero messer Damiano estaba habituado a ser tranquilo y sereno en cualquier circunstancia.
Capítulo 2
El bofetón llegó contundente, como nunca había sucedido, a la cara de la condesa Laura. Sintió la cabeza girar sobre si misma, un reguero de sangre fluir de la nariz y se encontró tirada en la cama, con el Marchese Alessandro ya encima, preparado para satisfacer sus perversas pulsiones sexuales.
Laura ya estaba acostumbrada a la violencia de su esposo, pero esta vez había superado todo límite. La razón por la que se comportaba así con ella, todavía no la comprendía. Aquel hombre no era gran cosa ni como guerrero, ni como político y tampoco como amante. Quizás el hecho de sentirse bastante incapaz e inepto lo llevaba a desahogar su rabia con ella, su esposa, dado que no conocía otra manera de hacerlo. En el momento en que aceptó su propuesta de matrimonio nunca se imaginó que las cosas irían de esta manera. Ahora sentía los empujones violentos del cuerpo del Marchese golpear el interior de su vientre. También esta vez duraría unos pocos minutos pero que para ella aparentaban una eternidad. Él ni siquiera la inundaría con su semen y, como era habitual, la abandonaría sanguinolenta y dolorida sobre el lecho, pero, sobre todo, destruida desde el punto de vista moral. Durante mucho tiempo deseó quedarse embarazada, de manera que, quizás, esta espiral de violencia se detendría, aunque sólo fuera por respeto al futuro heredero, pero no había habido manera. Y no por culpa mía, decía Laura para sus adentros, cada vez más convencida de que no era ella quien era estéril sino que su esposo no era capaz de procrear. Y, en efecto, durante aquellos dos años de matrimonio, nunca se había sentido humedecida por su semen al final del encuentro amoroso. Y aunque hubiera sucedido, la sangre que fluía abundante al final de cada relación consumada con violencia se hubiera llevado consigo también la eventual semilla de una nueva vida. Cuanto más pasaba el tiempo más odiaba a su marido. Le hubiera gustado eliminarlo de su vida, pero ¿cómo hacerlo? ¿Lo abandonaría? Sería señalada por todo el mundo como una esposa adúltera. ¿Matarlo? Si era descubierta, o le cortarían enseguida la cabeza o, peor, pasaría el resto de su existencia en un oscuro calabozo, alimentándose con pan mohoso y bebiendo agua putrefacta.
Escuchó a Alessandro emitir un profundo suspiro, señal de que había alcanzado su placer. Pero no había acabado. Se sintió levantar del lecho, arrastrada por los cabellos, y luego el Marchese le dio otras dos bofetadas, una del derecho y otra del revés. Esta última le provocó tal dolor que casi le hizo perder el sentido. Necesitó toda su fuerza de voluntad para no sucumbir cayéndose al suelo. La mano izquierda de su esposo todavía estaba firmemente entrelazada en sus rizados cabellos rubios y si se hubiese intentado liberar la habría despellejado.
—Deberé ausentarme durante un par de meses, —escuchó las palabras de él atenuadas llegar a sus oídos —Debo llegar hasta las tierras germánicas, Baviera, donde visitaré un importante monasterio de los Padres Dominicos. Así que, ¡poneos el cinturón de castidad! ¡Ahora! ¡Todas las mujeres sois unas putas! ¡No vaya a ser que durante mi ausencia se os ocurra acostaros con otro hombre. Debo irme tranquilo! Debo pensar en asuntos de política, en verdad no puedo distraerme con la idea de que vos podáis divertiros entre los brazos de otro hombre...
—¿Debo ponerme ese… ese instrumento de tortura?
—¿Osáis desobedecerme? —y diciendo estas palabras agarró del peinador6 una afilada horquilla para recoger los cabellos, llevándola a contacto con la piel del cuello de ella y amenazándola —¡Si no me obedecéis enseguida, os corto el cuello como a una gallina!
Con lágrimas en los ojos, todavía completamente desnuda, Laura cogió el objeto de metal y cuero, lo apretó alrededor de la cintura, hizo pasar la cinta de seguridad, dotada de dos pequeños agujeros para dejar pasar los excrementos, alrededor de la ingle, luego se dio la vuelta de manera que Alessandro pudiese cerrarlo en la parte posterior con el correspondiente candado.
Lo observó inerme mientras él se ponía las calzas, depositando la llave del candado en un bolsillo interior. Luego, todavía con el torso desnudo, con el jubón echado sobre un hombro, su marido abandonó la estancia. No tenía fuerzas ni para volver a vestirse. Se dejó caer en la cama y lloró durante mucho tiempo hasta que se durmió. Se despertó después de un par de horas, con el sudor que se le había helado encima. Temblaba, un poco debido al frío, un poco debido a la tensión. Llamó a su sirvienta para que la ayudase. Necesitaba un buen baño de agua caliente antes de volverse a vestir y enfrentarse a la dura realidad.
Alessandro había mantenido malas relaciones con las personas del sexo femenino desde muy joven. Nunca había conocido a su madre, que había muerto al nacer él. Su padre, el Marchese Pierpaolo, enseguida se había vuelto a casar y de la segunda mujer había tenido tres hijas. El hecho de que su madrastra no lo considerase hijo propio y prestase atención sólo a sus hijas, había inducido al pequeño Alessandro a comenzar a odiar tanto a ella como a las hermanastras, extendiendo su odio a todo el género femenino. Durante la adolescencia, el joven Marchese había desarrollado un carácter muy cerrado. Era muy tímido y para él era imposible relacionarse de manera natural con las jóvenes doncellas de la misma manera que hacía con sus compañeros. El Marchese Pierpaolo se había dado cuenta de las dificultades del hijo y había decidido, ya a la edad de trece años, encauzarlo hacia la carrera militar. Pero también aquí, en la instrucción, había tenido grandes dificultades, tanto en las relaciones con sus superiores, a los que no toleraba que lo mandasen, como por el hecho de que, de cualquier modo, era muy patoso manejando las armas.
—Un muchacho así está destinado a que lo maten en la primera batalla a la que se enfrente —fueron las palabras que su lugarteniente le dijo al Marchese Pierpaolo, refiriéndose a su heredero, aconsejándole que volviese al ámbito doméstico.
Durante aquel período de entrenamiento, Alessandro había descubierto una parte oscura de su carácter. Con veinte años aún no había tenido relaciones sexuales, ni con doncellas, ni mucho menos con prostitutas. Pero se había dado cuenta de que ver sufrir a otras personas lo excitaba, sobre todo si éstas eran del sexo femenino. Una noche, él y algunos de sus compañeros, al volver al campamento después de haber pasado el tiempo en la taberna, se toparon con una doncella a la que se le había hecho tarde en el pueblo, sola, mientras volvía a casa. Dos de sus amigos, bastante borrachos, tiraron al suelo a la muchacha y le levantaron la falda. Luego se volvieron hacia él, incitándolo.
—¡Venga, es toda tuya! ¿A qué esperas? ¿Quieres permanecer virgen toda tu vida?
Dado que Alessandro dudaba, ya que no sabía qué hacer, uno de los dos continuó.
—Si no aprovechas la ocasión nos veremos obligados a matarla. ¡No podemos permitir que nos denuncie a las autoridades!
Y mientras decía esto comenzó a apretar las manos alrededor del cuello de la muchacha todavía tendida en el suelo. Ésta se intentaba zafar, movía los brazos, su cara estaba poniéndose morada, sus ojos se estaban saliendo de sus órbitas. Y tal espectáculo estaba excitando a Alessandro que sentía su miembro crecer en el interior de las calzas. Hubiera querido intervenir para salvar a la doncella pero se había quedado paralizado, observándola sufrir. Y en el mismo instante en que ella exhaló el último suspiro se dio cuenta de que sus calzas se estaban empapando con sus humores. Sus dos amigos cogieron el cuerpo inerme de la joven y lo echaron más allá del parapeto de un puente. El sordo ruido del cuerpo al contacto con las aguas del río hizo que se excitara otra vez, tanto ees así que llegó al campamento de entrenamiento con el miembro todavía erecto.
En los días que siguieron volvería a rememorar frecuentemente la escena, aferrando su miembro con las manos y llegando a gozar mientras pensaba en aquella mujer que sufría y se moría. Y en su imaginación hubiera querido reservar el mismo tratamiento a su madrastra y a sus hermanastras, excitándose ante la idea de su muerte violenta. Comprendía que estos pensamientos y estas acciones eran pecaminosas, que hubiera debido ir enseguida a ver a un sacerdote para confesarse y pedir perdón. Intentaba contenerse, pensar en otra cosa, pero era más fuerte que él. Todos los días recaía, cada vez que hacía volar su fantasía, y de esta manera, a menudo incluso más de una vez al día, conseguía su insano placer.
Después de abandonar la carrera militar y haber vuelto a Jesi, su padre le había propuesto casarse con la joven condesa Laura Franciolini-Baldeschi que, debido a desafortunados acontecimientos, había perdido hacía poco tanto al padre como a la madre. Más allá del hecho de que este matrimonio le permitiría pretender por derecho el título de Capitano del Popolo de la República de Jesi, Alessandro esperaba que poder hacer el amor con una damisela enamorada de él a lo mejor le ayudaría a alejarse de los malos pensamientos que continuaban atormentándolo, de manera que pudiera librarse para siempre de ellos. Pero no fue así. Ya desde la misma noche de bodas se dio cuenta de su impotencia. Laura era muy hermosa, había entrevisto su espléndida desnudez en la penumbra de la habitación cuando ella había entrado, antes de que soplase sobre las velas y en la oscuridad se dejase envolver por sus brazos. Sentía su cuerpo desnudo, cálido, deseoso de amor, pero su miembro no conseguía moverse, y esa noche no había logrado satisfacer a su joven esposa. Ella le preguntaba cuál era el motivo para que no le gustase, porqué no le agradaba su cuerpo, pero él se había cerrado, algo propio de su carácter, en el mutismo más absoluto. Esto había hecho enfadar a Laura todavía más, hasta que se levantó de la cama, volvió a encender un par de velas y, envuelta en una sábana, abandonó la estancia.
—¡Otra mujer a la que odiar!, pensó Alessandro para sus adentros. Todas las mujeres son iguales, ¡sólo merecen ser maltratadas, golpeadas y puede que ejecutadas! Y mientras ya imaginaba rodear con sus manos el cuello de Laura, sintió que su miembro se endurecía. ¡Claro! No podía excitarse a no ser que usase la violencia sobre el objeto de su deseo. Pero realmente no podía utilizala con su esposa. ¿Cómo lo juzgaría ella? ¡Como un loco, como alguien de quien distanciarse!
También los siguientes encuentros amorosos fueron un fracaso. Recordaba a aquella doncella estrangulada delante de sus ojos por sus compañeros de armas y comenzaba a excitarse, pero cuando intentaba penetrar a su mujer, o la erección se desvanecía o incluso no conseguía llegar a inundar el vientre de ella con su semen. Hasta que una noche Laura lo insultó de mala manera.
—¿ Quizás sois un sodomita? A lo mejor os gustan más los hombres que las mujeres. ¡Quizás prefiráis que os lo metan a vos por el trasero en vez de usar vuestro miembro como se debe con vuestra esposa!
Al escuchar aquellas palabras Alessandro se cegó. Le dio un bofetón tan violento que le hizo salir sangre de la nariz y la boca. Luego cogió una vela encendida y acercó la llama a sus cabellos.
—¡Si no os calláis, os machacaré!
Un mechón de los cabellos de Laura, al contactar con la llama de la vela, chisporroteó, emitiendo un acre olor de pelo quemado que golpeó las narices de Alessandro. La mujer dio un grito pero actuó con rapidez sofocando con la mano la llama que se estaba apoderando de su cabellera, mientras que él tuvo una inesperada e imprevista excitación, al imaginársela envuelta por las llamas que la quemaban viva. Volvió a poner la vela en su sitio y volvió a hacer el amor, con violencia, sin escatimar nuevos suplicios a su esposa. Mientras ella gritaba y lloraba, él consiguió finalmente alcanzar el placer. Es verdad, lo había hecho en poco tiempo, pero quizás finalmente había conseguido llevar a término una relación fecunda. Había comprendido que debía hacerla sufrir para poderla satisfacer y en los sucesivos encuentros utilizaría también otros trucos, en un crecimiento de la violencia que lo llevaría a golpearla, quemarla con las velas, a veces incluso a fustigarla antes de acoplarse con ella, con la esperanza de que, más tarde o más temprano, Laura quedaría embarazada y durante algún tiempo podría dejar de lado los deberes maritales. Pero parecía que eso tardaba en suceder.
Quizás Laura es estéril, pensaba Alessandro, ¿o será mi semen que no es bueno para procrear?
Fuese cual fuese la razón, con cada nuevo encuentro amoroso debía usar una violencia cada vez mayor para que el acto tuviese éxito. Pero Laura ahora ya estaba tan llena de moratones y quemaduras que durante días no se presentaba en público para que no la viesen en aquellas condiciones. Además el Marchese se había vuelto celoso, ya que temía que, con tal de tener un hijo no dudaría en yacer con otro hombre. Así que había comprado aquel cinturón de castidad, ya que si debía ausentarse por cualquier motivo, podría estar seguro de que su esposa no lo traicionaría.
Cuando Ester, su sirvienta personal, entró en la estancia y la vio así, desnuda, golpeada, sangrante y con aquel cinturón encima, se compadeció
—Mi señora, ¿se ha ido?
—Sí, gracias al cielo. Debe afrontar un largo viaje. No creo que vuelva antes de un par de meses. Pero me ha impuesto llevar encima este…
Ester puso el dedo índice de su mano derecha delante de la punta de la nariz
—¡Silencio! Estos artilugios tienen unos candados con una llave especial, en forma de pico de oca, muy difíciles de reproducir o falsificar. Pero yo conozco a un herrero que sabe hacer milagros, —y diciendo estas palabras sacó de una faltriquera un pequeño artefacto metálico, lo metió en la cerradura del candado y después de unos segundos lo desbloqueó, liberando a su ama del cinturón de castidad.
—¡Hecho! Guardad el cinturón en un lugar seguro y volved a ponéroslo de nuevo cuando vuestro Señor vuelva.
Así que la sirvienta comenzó a cuidar de su ama. Ayudándose con una jarra echó agua caliente en una tinaja, añadiendo pétalos de flores perfumados, luego invitó a la Condesa Laura, todavía desnuda y temblorosa, a sumergirse. Ayudándose con una suave pieza de lino, comenzó a masajear todo el cuerpo de su ama, parándose durante bastante tiempo en los senos y su zona púbica. Ester descubrió que se sentía atraída por la belleza de su ama, pero también comprendió que, por cómo se estaba abandonando y relajando, la condesa no era indiferente a sus caricias. Apartó la pieza de lino y continuó acariciándola con las manos desnudas. Con las mismas manos, dispuestas en copa, cogió un poco de agua todavía tibia y se la echó sobre los pezones, masajeándolos a continuación con movimientos circulares de las palmas de las manos. Cuando escuchó a la condesa suspirar, acercó sus labios a los de ella, comenzando a besarla. Le besó la boca, las mejillas, el cuello, descendiendo hasta los senos todavía húmedos, donde se paró un buen rato. Luego la ayudó a levantarse y comenzó a besarle las partes íntimas.
Laura nunca había sentido nada parecido. Su sirvienta le estaba haciendo experimentar sensaciones jamás sentidas hasta ese momento. Se dejó secar, se dejó guiar por Ester hasta la cama, donde yacieron durante un buen rato juntas, entre besos y caricias. Cuando finalmente sintió que su sirvienta la estaba penetrando con la lengua, simulando que era un miembro viril, se dejó transportar hasta alcanzar un placer tan intenso que casi le hizo perder el sentido.
—Y ahora debemos darnos prisa en encontrar a un hombre para que tengáis un hijo. Haced las cuentas, el Marchese deberá creer que el hijo es suyo y que haya sido concebido antes de su partida —fueron las últimas palabras que la Condesa escuchó pronunciar a su sirvienta antes de caer en un profundo sueño.
Capítulo 3
La dificultad no está en confiar en las nuevas ideas,
sino en cómo escapar de las viejas
(John Keynes)
El viaje que el Marchese Alessandro Colocci se había empeñado llevar a cabo no era nada fácil. Llegar a Baviera implicaba el cruce de un importante baluarte de montaña, representado por los Dolomitas, pero confiando en el hecho de que ya era finales de mayo y no encontraría muchas dificultades a causa de la nieve. Los principales pasos que debía atravesar los encontraría libres. Lo que más le preocupaba no era la montaña sino el hecho de que durante el largo recorrido fácilmente podría toparse con bandas de malhechores. Y él, como le había hecho notar a su lugarteniente durante la instrucción militar, no era nada hábil con el uso de las armas. Por lo tanto debería protegerse a sí mismo de manera distinta, quizás utilizando algunos trucos eficaces. Por eso había escogido aparentar un humilde viajero y no un rico noble. Cabalgadura sencilla, aunque veloz, nada de escolta, nada de estandartes, nada que lo hiciese parecer una presa fácil de los bandidos. La llanura del Eridano era la zona más traicionera. Ya no estaba infestada de peligrosas bandas de Lansquenetes, como lo había estado hasta hace un par de décadas, pero simples bandidos podían aparecer de repente desde el tupido bosque o de los retazos de niebla, casi siempre presente, reclamando el talego7 o la vida del desafortunado. Para Alessandro lo más importante era no reaccionar ante tales individuos porque sabía que en un posible enfrentamiento llevaría las de perder, incluso arriesgando su vida. Por eso había preparado unos cuantos talegos con un poco de dinero, de tal manera que contentase a los posibles atacantes que lo dejarían seguir sano y salvo. Comportándose de esta manera, sin llamar la atención, había atravesado el gran río Po, había llegado a Mantova y había continuado hasta Sirmione sufriendo sólo un par de asaltos por parte de bandidos normales, a los que había contentado sin armar alboroto, entregándoles unas monedas y lamentándose porque le habían robado todas sus riquezas.
En Sirmione se había concedido un par de días de reposo en la Rocca Scaligera, con la esperanza de poder encontrarse con el Duca Guidobaldo II della Rovere. Este último, de hecho, a pesar de haber vuelto haxce ya mucho tiempo a la región de Pesaro, para desempeñar su deber de gobernar el Ducato de Urbino, continuaba siendo,d e todos modos, gobernador general de las armadas de tierra de la Reppublica Serenissima, título que le había sido otorgado por el padre Francesco María desde muy temprana edad. Y, por tanto, a menudo el Duca de Urbino pasaba unos días en tierras venecianas y, antes que soportar el aire húmedo y malsano de Rovigo, donde estaba acuartelado el ejército a su mando, prefería en gran medida pasar sus días en las amenas orillas del lago de Garda. Alessandro tuvo suerte, vislumbró al Duca ocupado hablando con el capitán de la guardia del castillo y esperó la ocasión propicia para llamar su atención.
—Mi señor, pido humildemente perdón si os causo alguna molestia, pero quería presentarme ante vos. Soy el Marchese Colocci de Jesi y efectivamente estoy casado con la hija del Marchese Franciolini, quien en su momento sirvió fielmente a vuestro padre.
—Conocí al Marchese cuando era poco más que un niño, justo en este castillo. Era un condottiero muy valiente y sirvió fielmente a mi padre Francesco Maria. Me entristecí realmente al saber que había encontrado la muerte prematura en una ridícula justa del Saracino. El destino a veces es muy cruel. ¡Pero habladme de vos! Al haberos casado con la hija del Marchese también habéis conseguido su puesto como Capitano del Popolo. ¿Sois ahora vos quien está al mando de la república de Jesi?
—Digamos que así es pero quizás no por mucho tiempo. El Capitano Franciolini tiene un heredero, Francesco, que todavía no ha llegado a la mayoría de edad. Muy probablemente dentro de poco tiempo reclamará el título que le corresponde por derecho y yo deberé retirarme.
—No significa que no podáis gobernar juntos. Sois de la misma familia, mejor ser aliados que enemigos.
—¡Quién sabe, ya veremos! —vaciló Alessandro, intentando no traicionar su antipatía hacia el joven Franciolini. —Por desgracia Francesco no le cae bien a Su Santidad. El Papa Paolo III está convencido de que él está más cerca de las ideas heréticas de los luteranos. Es precisamente por esto que voy camino de Baviera, por encargo del mismo Papa, para documentarme sobre la lucha contra herejes y brujas y volver a casa con las armas apropiadas para combatir a estas serpientes que anidan en el seno de Nuestra Madre Iglesia. Llegaré hasta el monasterio dominico conocido con el nombre de Hochfliegender Adler, el Monastero dell’Aquila Svettante8. Se dice que fue aquí donde los dos monjes dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger escribieron el Malleus Maleficarum9. Podré consultar el texto original y obtener información muy útil.
—Tened cuidado. Creo que el Papa os está usando sólo con el fin de alcanzar su objetivo, que es el de someter de manera definitiva todos los territorios de Le Marche al poder del Estado de la Iglesia. Tampoco soy bien visto por Paolo III, sobre todo por el hecho de que, al casarme con Giulia da Varano, he extendido el dominio de la familia Della Rovere hasta el Ducado de Camerino. Creo que el Papa no tardará en tomar medidas contra mí o mi linaje. Pero yo no cederé, y seguiré por mi camino, suceda lo que suceda. El lugar hacia el que os dirigís es tristemente famoso por la lucha contra herejes y brujas, es sede de un importante Tribunal de la Santa Inquisición, que desde el año del Señor de 1487 hasta hoy ha condenado a la hoguera a 537 personas, la mayor parte mujeres. Dicen que en la plaza que hay delante del convento hay siempre un montón de leña preparada para acoger a la bruja o al hereje de turno. Hacedme caso, olvidad esta misión. Volved a Jesi y vivid en paz con vuestros conciudadanos. Seréis mucho más respetado como esclarecido gobernador que no como un cazador de brujas y herejes.
—En fi, ahora ya di mi palabra al Santo Padre y no puedo echarme atrás —respondió Alessandro que ya saboreaba el hecho de que habría podido fácilmente asistir, en aquel lugar, a una o dos ejecuciones en la hoguera. —Pero os prometo que intentaré ser muy objetivo sobre todo lo que pueda aprender con respecto a este delicado tema.
—Haced como os parezca, pero os lo repito, no os fieis demasiado de las palabras del Papa, y no le tengáis miedo. Podéis enfrentaros a él todo lo que queráis. Vuestra meta no es fácil de alcanzar, y no me refiero al Paso del Brennero, que atravesaréis con facilidad. Ni siquiera será difícil remontar el valle del Rin y llegar hasta Baviera. Pero el Convento dell’Aquila Svettante está situado en un valle inaccesible y está rodeada por un espeso bosque infestado de malhechores de la peor ralea. ¡Además de brujas y herejes! Los monjes tienen razón al condenar a muerte a esa chusma. Hacerles pasar bajo el yugo de la Santa Inquisición, sin embargo, sólo es hacerle el juego a la iglesia oficial gobernada por el Santo Padre. No son nada más que chivos expiatorios, aunque merezcan el ser juzgados, de todos modos. Espero por vuestro bien que podáis llegar al monasterio sin demasiados problemas porque tengo la impresión de que nuestro querido Papa os haya confiado esta misión con la esperanza de que no salgáis vivo de ella. Un consejo —le dijo finalmente el Duca, poniéndole una mano sobre el hombro y comenzando a marcharse —Al remontar el paso del Adige, paráos en Bolzano y haceros hospedar por el Duca Franz di Vollenweider. Está un poco envejecido pero seguramente se acordará de su gran amigo Andrea de’ Franciolini. Y quizás os suministrará un par de hombres que os puedan hacer de guías y escoltaros. No es prudente aventurarse solo en territorio extranjero, donde no entenderéis ni siquiera el idioma que hablan las personas con las que os encontréis.
—El latín es una lengua que se habla en todo el mundo conocido —intentó responder Alessandro.
—Será así para los nobles y los prelados pero, creedme, el pueblo ya no aprende el latín desde tiempos inmemoriales. Cada uno habla la lengua vulgar de su territorio. Y cuanto más os aventuréis hacia el Tirol, menos entenderéis las palabras de vuestros interlocutores.
—Tendré en consideración vuestros consejos, Duca. Os lo agradezco de corazón y espero poder veros en nuestras querida tierras marquesanas.
—¡Buena suerte, querido Marchese! —y pronunciando estas palabras Guidobaldo le dio un par de golpecitos sobre el hombro con la mano que hasta aquel momento sólo había mantenido apoyada. Luego giró sobre si mismo y se alejó de él.
Bolzano era un pequeño conglomerado de casas de aspecto medieval. Surgía en el valle del río Talvera, afluente del más importante río Adige, en territorios sometidos al Sacro Romano Impero, todavía regido en este momento por Carlos V de Ausburgo10. La población hablaba en general una lengua germana, el bávaro, idioma que Alessandro escucharía hasta su destino final. Incitó al caballo hacia el castillo que surgía imponente en el centro del pueblo y que ya tenía más el aspecto de una residencia que el de una construcción defensiva. Pero sus dos torres no dejaban lugar a dudas, y era de todos modos la construcción más imponente del centro habitado. Franz de Vollenweider, gran duque del Tirol meridional, acogió con los brazos abiertos a aquel que se presentaba como perteneciente al linaje de su viejo amigo Andrea Franciolini. El gran duque ya tenía sesenta años pero, de todas formas, era un hombre fuerte y musculoso. Sólo las arrugas, que atravesaban su rostro con profundos surcos, contrastaban con su prestancia física. Alessandro, que de todos modos tenía una estatura superior a la media, se sentía un enano cerca de él.
—¡Así que, querido Marchese, vos sois el marido de la hija de mi gran amigo Andrea! —le dijo el gran duque mirándole fijamente a los ojos y ofreciéndole una copa de un líquido ámbar espumoso —Sentí mucha pena cuandollegó a mi conocimiento la manera ridícula en que murió, en un estúpido torneo de caballeros. Un valiente guerrero y condottiero como él, muerto de una manera tan absurda. Y también me sentí culpable al saber que había viajado hasta Firenze para rendir homenaje a la voluntad expresada por Giovanni dalle Bande Nere, al que yo mismo, en su momento, había alentado con mis palabras.
Movió la cabeza, pensativo, bebió de su copa e invitó al joven a que hiciera lo mismo. Alessandro, que nunca en su vida había bebido cerveza, juzgo la bebida amarga y nada agradable a su paladar, pero no podía ofender al señor que lo hospedaba y engulló el contenido de su copa de golpe. Enseguida sintió el aire subir desde su barriga y salir de manera sonora de su boca. Estaba a punto de pedir perdón cuando también el gran duque emitió un sonoro eructo, para, a continuación, seguir hablando, sin darle la posibilidad de decir palabra.
—Vos sois joven, pero espero, es más, creo, que podréis ser un válido sustituto del Marchese Franciolini guiando vuestra ciudad y vuestro condado.
—Bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Y creo que podré extraer óptimas enseñanzas de vos y de vuestras palabras. Veo que aquí la población es feliz, tranquila y vive en paz. ¡Gracias a vos, con toda probabilidad!
—En fin, yo aquí soy la autoridad reconocida por el Emperador, pero dejo que la administración de la ciudad la dirija el burgomaestre, que es elegido cada año por la población. Si no es preciso, intento no influir en su actividad y sus decisiones. Yo me ocupo de mi feudo, de mis terrenos y de mis labriegos, y todos vivimos tranquilos. Fui y soy un guerrero, pero he comprendido que los ciudadanos no se someten por la fuerza y el terror. Si ellos son felices, os sabrán recompensar. Mis labriegos pagan puntualmente por utilizar mis terrenos. Si no tienen dinero, me recompensan con los frutos de su trabajo. Tienen para vivir en abundancia y todos me quieren y me respetan. Un gran enemigo mío, el duque de Von Frundsberg, capitán de los lansquenetes, le gustaba decir una frase, atribuida al gran emperador Giulio Cesare: ¡Muchos enemigos, mucha gloria! Nunca he estado de acuerdo con esta máxima, es más estoy convencido de lo contrario. Es verdad, la fuerza en ciertos casos se debe usar pero tiene que ser dosificada de manera astuta. Y recordad: es astuto quien está atento al bien del propio pueblo. Porque ese pueblo, en el momento adecuado, sabrá apoyaros, en vez de daros la espalda.
Alessandro se quedó sorprendido por las palabras del gran duque, tanto que no se atrevió a revelarle el objetivo de su viaje, ni tampoco pedirle unos hombres para que lo escoltasen hasta Baviera, como había sugerido Guidobaldo. Juzgó que haría el ridículo con ese hombre aparentemente tan sabio.
—Bien, amigo mío —continuó diciendo Franz —estaré encantado de hospedaros por todo el tiempo que queráis. Pero no me habéis contado cómo es que estáis viajando hacia las tierras germánicas. No es que estéis obligado a revelármelo, pero tengo curiosidad. Partir de tierras ligadas al dominio de la Iglesia para aventurarse en lugares bajo el estrecho dominio del Emperador no es algo normal.
—Bueno, veréis —se justificó Alessandro —Yo soy muy devoto de Santo Domingo y he decidido, en este período de mi vida, ir en peregrinaje a un importante monasterio de los padres dominicos en Baviera, para rendir homenaje al santo.
—Entiendo. Iréis, por lo tanto, al monasterio de Andechs, en Monaco. Los padres dominicos producen en ese lugar la mejor cerveza de todo el territorio germánico. Os aconsejo de hacer buen acopio de ella y llevarla con vos.
—Tendré en cuenta todas vuestras palabras. Aunque no es justo ese que habéis nombrado el monasterio al que me dirijo, sino a uno situado en una localidad mucho más inaccesible.
—¿No os dirigiréis por casualidad al Hochfliegender Adler? —se preocupó el gran duque. —Es un sitio que no aconsejaría a nadie.
—Preferiría no responder y mantener secreto mi destino. No os preocupéis. Este viaje representa para mí un recorrido en busca de mi identidad, de mí mismo. Es por esto que viajo solo e intento aparecer como un sencillo viajero sin presumir de mis enseñas nobiliarias.
—Podría hacer que os acompañasen un par de mis hombres, pero tal como habláis no creo que aceptaríais. ¡Buena suerte, mi joven amigo!
—Os lo agradezco, mi Señor. Veo que, además de ser una persona sabia sabéis también leer en el corazón de quien está enfrente de vos. Aprovecharé vuestra hospitalidad sólo por esta noche y mañana volveré a ponerme en marcha antes del alba.
—Haré que os preparen una estancia. Y no olvidéis que estáis invitado a cenar.
Alessandro hizo justicia a la cena que le había ofrecido Franz, retirándose enseguida a la estancia que le habían asignado para reposar. Estaba cansado pero no consiguió dormir mucho esa noche. Las palabras de Vollenweider le habían asombrado, incluso favorablemente, pero su objetivo era llegar a un lugar en el que vería sufrir a las personas, en el que aprendería cómo torturar y condenar a atroces suplicios a mujeres y hombres en nombre de la Santa Iglesia. Y ya tenía en mente a sus víctimas, de las que apoderarse una vez que hubiese regresado a Jesi. Y todo esto lo excitaba. No podía renunciar a ello, no. Las ideas de Franz de Vollenweider eran nobles y hubiera sido bueno seguirlas, olvidando sus sombríos planes. Pero la dificultad no estaba en creer en nuevas ideas. La dificultad estaba en abandonar aquellas que ahora ya estaban enraizadas en su mente. Y que su mente asociaba a su esfera sexual, en un círculo vicioso del que realmente no se libraría jamás.
Capítulo 4
Las mujeres, ya que son débiles y de una
inteligencia inferior, se inclina más a ceder
a las tentaciones del demonio
(del Martillo de brujas, 1487)
Habían permanecido durante muchas horas apostados en el límite de la llanura, intentando no hacer ningún ruido. Los cuatro cazadores de brujas estaban a punto de desistir cuando una gran luna llena, roja, a ras del horizonte, comenzó a brillar en el cielo. Casi al mismo tiempo observaron el resplandor de una hoguera acabada de encender. Las siete muchachas habían aparecido de la nada, se habían sacado sus vestidos y habían comenzado a danzar.
—Antes de intervenir, esperemos a que comiencen a acoplarse entre ellas —dijo en voz baja el más anciano de los cazadores, el que aparentemente debía ser el jefe de los cuatro. —Será más fácil capturarlas y podremos formular otra acusación contra ellas, la sodomía.
—¡De todos modos ya están destinadas al fuego! —intentó responder uno de los otros tres, al que acalló enseguida con una sola mirada su jefe.
—Permaneced en silencio e intervenid cuando yo os lo ordene. Son más que nosotros. Por lo cual cada uno se deberá ocupar de dos doncellas mientras que yo me apoderaré de la más anciana. No os dejéis enredar por estas brujas. La recompensa será interesante cuando las entreguemos a los inquisidores del monasterio pero debemos capturar a las siete. No las miréis a los ojos y todo será sencillo. Y si intentan seduciros, resistid. Acoplarse con una bruja significa condenarse para siempre.
Alessandro había llegado al monasterio a primera hora de la mañana, justo cuando desde el camino principal estaba llegando un carro, arrastrado por dos jamelgos, que transportaba en la caja a siete mujeres, las manos atadas a la espalda, vestidas sólo con burdos sayos. A la que parecía la más anciana, la habían vendado.
—¿Quiénes son? —preguntó con curiosidad a los hombres que conducían el carro, cuando llegaron a su lado, consciente de que con toda probabilidad no le entenderían.
—¡Brujas! —le respondió el más anciano de los cuatro hombres, en un latín con un extraño acento. —Las hemos capturado esta noche en el bosque y ahora las entregaremos a los inquisidores. ¡Nos espera una buena recompensa!
—¿Por qué la habéis vendado? —preguntó de nuevo señalando a la mujer más anciana.
—¿Veis aquella gran mancha oscura que tiene en el cuello en la que crecen también unos pelos? ¡Es la marca del demonio! Hemos aprendido a reconocerla perfectamente. Una bruja que tiene esta señal es muy poderosa. Puede dañarte con sus poderes sólo con mirarte. Es por esto que la vendamos, para conseguir que su mirada no se pose sobre ninguna persona inocente. De todos modos, ¡desde mañana ya no lanzará ninguna maldición más a nadie! Hure! —y estallo en una carcajada, azuzando a los caballos. La sacudida provocada por el imprevisto aumento de la marcha hizo que cayesen de bruces dos de las jóvenes brujas sobre el suelo del carro recubierto de paja. En las acrobacias que se pusieron a hacer para volverse a poner de pie, la falda de una de ellas se levantó, dejando al descubierto sus piernas hasta la pelvis. Los ojos de Alessandro quedaron asombrados por la visión de la zona de las ingles de la muchacha, recubierta por una espesa pelusilla rubia. La muchacha le pareció muy hermosa. Era bastante alta, las piernas delgadas y alargadas, la piel rosada, los cabellos rubios y los ojos azules. Pero lo que más le excitaba no eran sus características corporales sino el pensamiento de que en los próximos días podría observarla quemarse entre las llamas de una hoguera.
Puso el caballo al galope, un poco para apartar los malvados pensamientos, un poco para intentar presentarse al prior del monasterio antes que los sombríos individuos que irían a entregar a las brujas, con toda probabilidad al mismo prior.
El Padre Nicholas miró con suficiencia las credenciales mostradas por el Marchese y lacradas con el sello papal.
—Si no hubiese existido este importante baluarte, representado por nuestro monasterio, para combatir a los herejes y a las brujas, en este momento la herejía luterana habría llegado a Roma hace mucho tiempo —dijo, moviendo la cabeza y devolviendo el pergamino a Alessandro sin ni siquiera leerlo —Hacéis bien en venir aquí para aprender cómo combatir a estos peligrosos individuos. Ellos pueden anidar en cualquier sitio. Deben ser descubiertos y ajusticiados, allí donde sea posible. Estaré encantado de enseñaros personalmente cómo actuar. ¡Bienvenido al Monastero dell’Aquila Svettante, Marchese Colocci! Uno de estos días podréis asistir a un Autodafé.
—¿Un… Autodafé?
—¡Un auto de fe! Veréis, os parecerá muy interesante. Los condenados, antes de subir al patíbulo, deben abjurar de sus falsas creencias y ponerse en gracia con el Señor Nuestro Dios. Es necesario intentar, por lo menos, salvar sus almas aunque la mayor parte de ellos rechazan declararse culpables y por lo tanto mueren sin haberse redimido.
—Habláis siempre de hombres y mujeres cuando os referís a sospechosos de herejía y brujería, pero por lo que he aprendido por haberlo oído, la mayor parte de las condenas tienen que ver con mujeres. Mientras estaba llegando he visto con mis propios ojos un carro con prisioneros. Eran todas mujeres. ¿Cómo es posible?
—Tenéis mucho que aprender, hijo mío. Enseguida os abriré la biblioteca y os pondré a disposición una copia del Malleus Maleficarum. Como podréis aprender leyendo este texto, las mujeres son débiles y con una inteligencia inferior a los hombres. Por lo tanto son presas fáciles de las tentaciones del demonio.
—Muy bien, Padre. No veo el momento de ponerme a estudiar. Pero, si se me permite, os pido que también pueda asistir a las torturas y al proceso inquisitorial de las sospechosas que están llegando ahora.
—Una cosa a la vez, joven Marchese. ¡Comenzad con el estudio y luego ya veremos!
El prior estaba a punto de despedirse de Alessandro cuando la puerta se abrió de par en par y los cuatro cazadores de brujas introdujeron a empujones en la estancia a las siete mujeres capturadas en el bosque.
—¡Todas brujas, padre! —comenzó a hablar el jefe de los cuatro. —Hemos visto con nuestros propios ojos sus prácticas blasfemas y podremos dar testimonio de ello. Dadnos nuestra justa recompensa y entregad estas mujeres a los torturadores e inquisidores, para que sufran la justa condena.
—Antes de daros el dinero, los inquisidores deberán informarme si efectivamente son culpables o no. Volved dentro de unos días y tendréis vuestra recompensa.
—Dejaos de historias. Son brujas. ¡Mirad sus señales! —y mientras hablaba arrancó el sayo a la muchacha que ya Alessandro había podido admirar hacía poco. Luego el secuaz cogió un cuchillo muy afilado y le rasuró los pelos del pubis y de las axilas, señalando con la punta del mismo tres importantes manchas de la piel, una sobre el seno izquierdo, cerca del pezón, otra sobre la axila izquierda y la última, la más grande justo en correspondencia con la zona inguinal que estaba escondida por la espesa pelusilla rubia. Como veis, no hay sombra de duda. ¡Dadnos la recompensa y coged a las brujas!
El Padre Nicholas suspiró y fue a coger el talego, entregando a cada uno de los cuatro cazadores un par de monedas de plata. Ya que estos últimos no se consideraban satisfechos y no parecía que se fuesen, llamó a la guardia.
—Acompañad a los señores fuera de los muros del monasterio y entregad estas mujeres a los inquisidores. ¡Compete a ellos probar su culpabilidad!
Finalmente miró al Marchese, que tenía la frente empapada de sudor y una evidente protuberancia visible a través de las calzas. Le rodeó los hombros con un brazo.
—Veréis, mi joven amigo. Si debéis combatir a las brujas, debéis aprender a permanecer impasible ante su desnudez. No debéis ceder a pensamientos impuros, ni tampoco dejaros arrastrar a relaciones carnales con ellas, porque es justo esto lo que desean. Os tientan con su cuerpo para salvar la vida pero vos os condenaréis para siempre. Os lo repito, tenéis mucho que aprender. Comenzad con el estudio de los textos.
Alessandro siguió el consejo del prior y se retiró a la biblioteca para dedicarse al estudio del Malleus Maleficarum y de otros textos que especificaban cómo reconocer a las brujas, cómo obtener la confesión de sus presunta culpabilidad y qué penas infligir según los casos.
El décimo segundo modo de concluir y finalizar un proceso de fe es cuando el imputado de depravación herética discute diligentemente las acusaciones con el insigne consejo de expertos en derecho, se ve cogido in fraganti por la evidencia del hecho o por los testimonios legítimos, pero no por su confesión. Esto se comprueba cuando el mismo imputado ha demostrado de manera legítima algunas depravaciones heréticas o por hechos evidentes, como por ejemplo si practica públicamente la herejía o por testimonios legítimos, contra los cuales el imputado no podrá oponerse legítimamente, y sin embargo él mismo, que ha sido comprobado que ha sido cogido in fraganti en un error, persiste con firmeza en la negación y de manera constante lo reconoce.
Con respecto a estos es necesario observar esta praxis. Debe ser mantenido en la cárcel con cadenas y cepos, a menudo debe ser amonestado de manera eficaz por los oficiales, junto o separadamente, por su iniciativa o de otros, con el fin de que les revele la verdad, desvelando que, en el caso de que actúe así y confiese su error, sea admitido en la misericordia, abjurando desde el principio de la depravación herética. Si, por el contrario, no ha querido hacerlo, sino que habrá persistido en su negación, en fin, se le entregará al brazo secular y no podrá escapar a la muerte temporal.
Mientras leía, de vez en cuando sentía llegar hasta sus oídos los gritos desgarradores de las mujeres arrestadas procedentes de las estancias donde estaban siendo torturadas. Ahora ya había comprendido que los torturadores y los inquisidores debían conseguir que confesasen. Sólo de esta manera se podría poner en marcha la condena a muerte, para ser llevadas finalmente al patíbulo, a la hoguera. Y no llegaría con un día, como le habían hecho creer aquellos cuatro cazadores de brujas. Las torturas se prolongarían durante varios días, luego vendría el proceso, las condenas y las consiguientes ejecuciones. Le hubiera gustado asistir a las torturas, aunque sabía perfectamente que nunca se lo concederían. Sólo escuchar a las mujeres gritar ya lo excitaba, pero intentaba contener su instinto de tocarse y alcanzar el placer sólo pensando en aquella joven rubia sometida a los más atroces sufrimientos. Y, de todos modos, sabía que dentro de unos días podría asistir a la ejecución, si no de todas, al menos de alguna de aquellas siete mujeres. La sola idea ya lo emocionaba pero por el momento debía intentar concentrarse en los estudios. Quién sabe, si demostrase al prior que había asimilado en poco tiempo los conceptos fundamentales de la inquisición, a lo mejor podría asistir por lo menos al proceso.
Una práctica especial, que lo había asombrado estudiando los textos de la biblioteca, era la del Autodafé, o auto de fe, una práctica llevada a cabo por la inquisición española pero difundida en otras zonas. Una práctica que, ciertamente, adoptaría una vez que hubiese vuelto a su patria. Un autodafé incluía una misa, rezos, una procesión pública de los culpables y la lectura de su sentencia. Los condenados eran arrastrados públicamente con la cabeza rapada, vestidos con sayos, llamados en español Sambenitos o sayos de los penitentes, y con caperuzas con orejas de burro, o capirotes, una especie de tocado alto y de forma cónica. Aquellos eran conducidos, a latigazos, por las calles del pueblo hasta el palco en el que abjurarían de su fe herética o admitirían el hecho de ser personas dedicadas a la brujería. Las imágenes reproducidas sobre las vestiduras del reo indicaban la pena decretada: una cruz de San Andrés si se había arrepentido a tiempo para evitar el suplicio; media cruz si lo habían sancionado una vez; las llamas, si estaba condenado a muerte. Los autos de fe se desarrollaban en la plaza pública y duraban algunas horas, con la participación de las autoridades eclesiásticas y civiles. El condenado que no había mostrado de ninguna manera arrepentimiento, llamado también pertinaz, o que ya había sido condenado con anterioridad por la Inquisición, llamado, por lo tanto, relapso, se le destinaba a ser quemado vivo. Podía arrepentirse in extremis, ya fuese después de la sentencia, ya ante la hoguera, pero solamente si no era un relapso: en este último caso, como acto de clemencia, antes era estrangulado o decapitado y luego su cuerpo era pasto de las llamas. A quien se presentaba por primera vez espontáneamente y confesaba su error señalando a los posibles cómplices, sin excluir sin embargo la tortura, se les infligían penas inferiores, como el exilio, el encarcelamiento, la flagelación pública, o la sencilla obligación de vestir el infamante hábito con la cruz. A los falsos acusadores, en cambio, se les imponía coser sobre los hábitos dos lenguas de paño rojo. Las condenas a muerte eran llevadas a cabo por las autoridades civiles en base a la sentencia de la Inquisición.
El último texto que tuvo en las manos Alessandro fue un tratado de Tomás de Torquemada, el famoso inquisidor español, del cual le impresionó especialmente una frase: No hay que dejar con vida ni una bruja. Mejor quemar a una mujer inocente que arriesgarse a dejar libre a una peligrosa bruja.
En el transcurso de una semana, después de los interrogatorios y las torturas infligidas, todas las presuntas brujas habían confesado sus crímenes. Al ser el proceso del tribunal de la Inquisición local, abierto al público, Alessandro intentó asegurarse un puesto en primera fila para asistir. Cuando vio cómo habían sido destrozadas las mujeres por los torturadores, a pesar de sus tendencias, intentó contener un conato de vómito. Prácticamente estaban irreconocibles, con la cabeza rapada, vestidas de cualquier manera con sacos de yuta, con los ojos morados, con visibles moratones y quemaduras en distintas partes del cuerpo. Su voluntad había sido aniquilada por los torturadores. Delante de los jueces admitirían cualquier culpa, incluso hasta la de volar encima de una escoba de sorgo, con tal de poner fin a sus sufrimientos. Aparte de la más anciana, sobre cuya culpabilidad no había sombra de duda, todas las jóvenes brujas, una tras otra, admitieron ser reincidentes, de haber sido atrapadas en el bosque in fraganti durante un aquelarre o ejercitando artes mágicas. Cada una de ellas fue escuchada y cada una de ellas declaró sus crímenes, quien el haber secado los cultivos del vecino, quien el haber producido filtros mágicos, quien el haber inducido el aborto a jóvenes muchachas que se lo habían pedido, quien el haberse acoplado con el demonio. En definitiva, cada una de las siete merecía la condena a la hoguera, merecía ser quemada viva sin ninguna posibilidad de apelación
—Debido a los resultados de los interrogatorios y las actas del proceso —concluyó el juez inquisidor, una anciano padre dominico —en virtud de los poderes conferidos a mi persona por la Santa Sede y el Santo Padre Paolo III, reconozco a estas siete mujeres, por su misma admisión, culpables de herejía y de dedicación a las artes de la brujería y conmixtión con el demonio. Por lo tanto son condenadas, en conformidad con las disposiciones canónicas, a la máxima pena y entregadas a la justicia y al brazo secular de la Ley, para que sean sometidas a la ejecución por medio del fuego. Como es tradición en este sagrado monasterio, las ejecuciones deberán llevarse a cabo mañana por la mañana al salir el sol, públicamente, en el patio delante de la iglesia, y las hogueras deberán ser encendidas todas al mismo tiempo. En la historia inquisitorial de este lugar nunca ha ocurrido llevar a cabo siete ejecuciones en un sólo día. En la plaza siempre hay una pira preparada para acoger a una bruja o a un hereje, pero tendrán que ser preparadas otras seis. Por lo tanto, necesitamos hombres de buena voluntad que trabajen incluso las horas nocturnas para instalar las pilas de madera como se deben hacer pero, sobre todo, se necesitan siete hombres fuertes, laicos, que enciendan al mismo tiempo las siete hogueras. Cualquiera de vosotros que se vea capaz, se ponga a disposición del padre prior que os impartirá las oportunas instrucciones. ¡La sesión ha concluido, que se haga la voluntad de Dios Nuestro Señor!
A Alessandro el corazón le latía fuerte. Las palabras del Padre Inquisidor le habían impresionado. Aquellas siete mujeres mañana por la mañana morirían entre las llamas y este hecho ya era suficiente para excitarle, pero había más. Se presentaría ante el prior para optar a encender el fuego de una de las piras. Sería él quien mataría a una de las brujas, con sus propias manos. Sería la primera vez que provocaría la muerte de una persona, para colmo de una manera tan cruel. Pero sería fácil, no habría demasiados problemas. Lo importante era intentar mantener su mente lúcida en esos instantes, para fijar todos sus recuerdos y excitarse más tarde recordando la escena.
—Realmente no es una tarea que corresponda a un hombre noble como vos, Marchese. Pero os veo determinado en esta petición, y la tendré en cuenta incluso por el hecho de que no tenemos suficientes verdugos para encender las siete hogueras al mismo tiempo. Vos sois justo el hombre que faltaba. Veo, con placer, que habéis atesorado la sabiduría que habéis aprendido en la biblioteca. Pero recordad, mantened una actitud muy distante. Es la Ley la que ha condenado a esas mujeres y es obligación del brazo secular matarlas. El auténtico verdugo no siente vergüenza pero tampoco placer al infligir la muerte de un condenado. Él no infringe el mandamiento divino que nos impone no matar