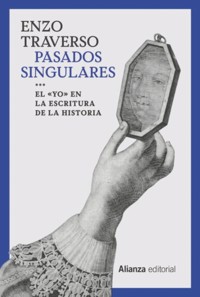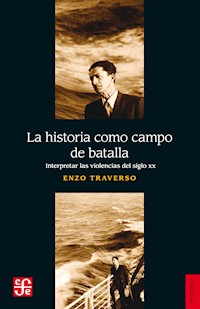
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica Argentina
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La caída del muro de Berlín en 1989 no es una marca más en el desarrollo cronológico del siglo XX; indica un umbral que cierra una época para abrir una nueva. Representa el punto de inflexión de una transición al cabo de la cual el paisaje intelectual y político experimentó un cambio radical, el vocabulario se modificó y los antiguos parámetros de análisis fueron reemplazados. La historiografía, profundamente afectada por esta ruptura, ha debido cuestionar sus paradigmas, interrogar sus métodos y redefinir sus áreas. En La historia como campo de batalla, Enzo Traverso reconstruye de manera magistral y desde una perspectiva crítica el panorama de las transformaciones que se encuentran en el centro de los debates historiográficos actuales. Aborda las grandes categorías interpretativas para echar luz simultáneamente sobre la riqueza y los límites de sus contribuciones o de sus metamorfosis. Interroga el comparatismo histórico, primero, estudiando los usos de la Shoah como paradigma de los genocidios, y después, poniendo en paralelo el exilio judío y la diáspora negra, dos temas centrales de la historia intelectual. Por último, analiza las interferencias entre historia y memoria, entre distanciamiento y sensibilidad de lo vivido, que afectan hoy a cualquier narración del siglo XX. «Para quienes no han elegido el desencantamiento resignado o la reconciliación con el orden dominante, el malestar es inevitable. Probablemente la historiografía crítica se encuentre hoy bajo el signo de tal malestar. Hay que tratar de volverlo fructífero».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ENZO TRAVERSO
LA HISTORIA COMO CAMPO DE BATALLA
Interpretar las violencias del siglo XX
La caída del muro de Berlín en 1989 no es una marca más en el desarrollo cronológico del siglo XX; indica un umbral que cierra una época para abrir una nueva. Representa el punto de inflexión de una transición al cabo de la cual el paisaje intelectual y político experimentó un cambio radical, el vocabulario se modificó y los antiguos parámetros de análisis fueron reemplazados. La historiografía, profundamente afectada por esta ruptura, ha debido cuestionar sus paradigmas, interrogar sus métodos y redefinir sus áreas.
En La historia como campo de batalla, Enzo Traverso reconstruye de manera magistral y desde una perspectiva crítica el panorama de las transformaciones que se encuentran en el centro de los debates historiográficos actuales. Aborda las grandes categorías interpretativas para echar luz simultáneamente sobre la riqueza y los límites de sus contribuciones o de sus metamorfosis. Interroga el comparatismo histórico, primero, estudiando los usos de la Shoah como paradigma de los genocidios, y después, poniendo en paralelo el exilio judío y la diáspora negra, dos temas centrales de la historia intelectual. Por último, analiza las interferencias entre historia y memoria, entre distanciamiento y sensibilidad de lo vivido, que afectan hoy a cualquier narración del siglo XX.
“Para quienes no han elegido el desencantamiento resignado o la reconciliación con el orden dominante, el malestar es inevitable. Probablemente la historiografía crítica se encuentre hoy bajo el signo de tal malestar. Hay que tratar de volverlo fructífero.”
ENZO TRAVERSO (Gavi, Italia, 1957)
Estudió Historia Contemporánea en la Universidad de Génova y obtuvo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, con una tesis dirigida por Michael Löwy. Actualmente es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Picardía Julio Verne, en Francia. Ha sido profesor invitado en universidades de Alemania, Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, Italia y México, y también miembro de redacción y del comité científico de varias revistas, entre ellas: Ventesimo Secolo, Lignes, La Quinzaine Littéraire, Contretemps, Historical Materialism, L’Espill, Andamios y Políticas de la Memoria.
Entre sus libros, publicados en varios idiomas, se cuentan: Siegfried Kracauer. Itinerario de un intelectual nómada (1998); La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales (2001); Los marxistas y la cuestión judía. Historia de un debate (2003); Cosmópolis. Figuras del exilio judeo-alemán (2004); Los judíos y Alemania. Ensayos sobre la simbiosis “judío-alemana” (2005); El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política (2007), y A sangre y fuego. De la guerra civil europea (1914-1945) (2009).
El Fondo de Cultura Económica ha publicado La violencia nazi. Una genealogía europea en 2003.
Índice
CubiertaPortadaSobre este libroSobre el autorDedicatoriaIntroducción. Escribir la historia en el cambio de sigloI. Fin de siglo. El siglo XX de Eric HobsbawmII. Revoluciones. 1789 y 1917, después 1989. Sobre François Furet y Arno J. MayerIII. Fascismos. Sobre George L. Mosse, Zeev Sternhell y Emilio GentileIV. Nazismo. Un debate entre Martin Broszat y Saul FriedländerV. Comparar la Shoah. Preguntas abiertasVI. Biopoder. Los usos historiográficos de Michel Foucault y Giorgio AgambenVII. Exilio y violencia. Una hermenéutica de la distanciaVIII. Europa y sus memorias. Resurgimientos y conflictosConclusiónÍndice de nombresCréditosEn memoria de Daniel Bensaïd (1946-2010)
INTRODUCCIÓNEscribir la historia en el cambio de siglo
EL AÑO 1989 no es una simple marca en el desarrollo cronológico del siglo XX. Lejos de inscribirse en la continuidad de una temporalidad lineal, indica un umbral, un momentum, que cierra una época para abrir una nueva. Los acontecimientos de este año crucial no se asientan en ninguna teleología histórica, pero dibujan una constelación cuyas premisas pueden descubrirse a posteriori. Si bien la intención ideológica de quienes se apresuraron en proclamar el “fin de la historia” no tardó en ser denunciada,1 el sentimiento de una cesura histórica se impuso enseguida en todos los observadores, en especial en quienes habían vivido la Segunda Guerra Mundial. En el plano historiográfico, Hobsbawm fue el primero en constatar un cambio de siglo. Entre otros motivos, el éxito de su Historia del siglo XX (1994) se debe al hecho de que, con esta obra, logró poner en palabras una percepción ampliamente compartida.2
Reinhart Koselleck calificó de Sattelzeit (una fórmula que podría traducirse por “época bisagra” o “era de transición”) el período que va de la crisis del Antiguo Régimen a la Restauración. A lo largo de este período, el sistema dinástico europeo fue cuestionado por una nueva forma de legitimidad y de soberanía fundada en las ideas de pueblo y nación, mientras que una sociedad de órdenes fue reemplazada por una sociedad de individuos. Las palabras cambiaron de sentido y se cristalizó una nueva definición de la historia como “colectivo singular”, que englobaba a la vez un “complejo de acontecimientos” y un relato (una ciencia histórica).3 Seguramente el concepto de Sattelzeit nos ayude a aprehender las transformaciones del mundo contemporáneo. Salvando las distancias, se podría arriesgar que los años comprendidos entre el final de la guerra de Vietnam (1975) y el 11 de septiembre de 2001 dibujan un vuelco, una transición al cabo de la cual el paisaje intelectual y político conoció un cambio radical, nuestro vocabulario se modificó y los antiguos parámetros fueron reemplazados. Dicho de otro modo, el cambio de siglo marcado simbólicamente por la caída del muro de Berlín constituye el momentum de una época de transición en la que lo antiguo y lo nuevo se mezclan. En el transcurso de este cuarto de siglo, palabras como “revolución” o “comunismo” han adquirido una significación diferente en el seno de la cultura, las mentalidades y el imaginario colectivo: en lugar de designar una aspiración o una acción emancipadora, evocan de ahora en adelante un universo totalitario. Al contrario, palabras como “mercado”, “empresa”, “capitalismo” o “individualismo” han experimentado el camino inverso: ya no califican un universo de alienación, de egoísmo o de valores aceptables únicamente si los sostiene un ethos ascético intramundano (el espíritu del capitalismo que animaba la burguesía protestante del siglo XIX analizada por Weber), sino los fundamentos “naturales” de las sociedades liberales postotalitarias. El léxico empresarial ha colonizado los medios de comunicación, hasta penetrar en el universo de la investigación (confiada a equipos “competitivos”) y de las ciencias sociales (cuyos resultados ya no se miden según el rasero de los debates que suscitan, sino según la clasificación –ranking– establecida sobre la base de criterios puramente cuantitativos –“indicadores de resultado”– de una agencia de evaluación). En los dos polos temporales de este Sattelzeit –me anticipo aquí a las conclusiones de este trabajo–, nos encontramos con la utopía y la memoria, la proyección en el futuro y la mirada vuelta hacia el pasado. Por un lado, un “horizonte de expectativas” hacia el que se orientan tanto los pensamientos como las actividades; por el otro, una postura resignada y escéptica derivada del “campo de experiencia” del siglo pasado.4
Los años ochenta han sido el vector de este viraje. En el mundo occidental, la revolución conservadora de Reagan y Thatcher abrió el camino. En Francia, la transformación se hizo a la sombra del mitterrandismo que, tras haber despertado grandes esperanzas, dio a luz una década marcada por el conformismo político y el descubrimiento de las virtudes del capitalismo. En Italia, el fin de los años de plomo y la derrota de las huelgas obreras en Fiat, en el otoño de 1980, crearon las condiciones para una restauración social y política que fue la cuna del berlusconismo, mientras que en España el fracaso del golpe de Tejero puso fin a una turbulenta transición hacia la democracia barriendo, junto con el franquismo, la esperanza socialista de aquellos que lo habían combatido. En China, el giro modernizador iniciado por Deng Xiaoping tras la eliminación de la “banda de los cuatro” iba a impulsar al país al centro de la economía internacional. La revolución iraní marcó el fin del tercermundismo y anunció la ola religiosa que acabó con la experiencia de los nacionalismos laicos en el mundo musulmán y que planteó un nuevo tipo de desafío al orden imperial. En América Latina, los sandinistas terminaron extinguiéndose en su aislamiento, mientras que en los países del Cono Sur la democracia regresó sobre la base de un modelo económico introducido por las dictaduras militares. Con el derrumbe del socialismo real y el desmembramiento del imperio soviético, en 1989-1990, todas estas piezas compusieron un nuevo mosaico.
Los debates sobre las guerras, las revoluciones, los fascismos y los genocidios que han atravesado la historiografía y, más generalmente, las ciencias sociales a lo largo de estas últimas décadas esbozan el perfil de una nueva aproximación al mundo contemporáneo que supera ampliamente las fronteras de la investigación histórica. Sus tensiones resultan permanentes entre el pasado y el presente, la historia y la memoria, la experticia y el uso público del pasado; sus lugares de producción no se limitan a la universidad, sino que conciernen a los medios de comunicación, en su sentido más amplio. El antitotalitarismo liberal, un humanitarismo consensual y la naturalización del orden dominante constituyen las coordenadas generales de este comienzo del siglo XXI. Los historiadores trabajan dentro de estas nuevas coordenadas políticas y “epistémicas”. La historia se escribe siempre en presente. Gran cantidad de obras históricas nos dicen mucho más de su época, al echar luz sobre su imaginario y sus representaciones, que del pasado cuyos misterios querrían descubrir. En su Libro de los pasajes, Walter Benjamin observaba que “los acontecimientos que rodean al historiador y en los que éste participa constituyen la base de su presentación, como un texto escrito con tinta invisible”.5 Su observación vale también para nuestro tiempo.
El punto de inflexión de 1989 ha modificado la manera de pensar y de escribir la historia del siglo XX. Entre las transformaciones generadas, me gustaría recordar aquí al menos tres que me parecen esenciales: el auge de la historia global, el retorno del acontecimiento y el surgimiento de la memoria. Estrictamente ligados, casi de manera indisociable, estos tres momentos estructuran los diferentes capítulos de este libro, proporcionándole –eso espero– una coherencia de conjunto.
En primer lugar, la desaparición de la bipolaridad ha favorecido el nacimiento de una historia global. En lugar de las aproximaciones anteriores, que reducían continentes enteros a “esferas de influencia” desprovistas de una historia propia, el mundo ha sido observado a partir de nuevas perspectivas. Difícilmente, antes de 1989, se hubiera podido escribir una historia del siglo XX adoptando, a semejanza de Dan Diner, “el punto de vista periférico de un narrador virtual que, sentado en los escalones de Odessa, un lugar rico en tradición, mira hacia el Sur y hacia el Oeste”.6 Escribir una historia global del siglo XX no significa solamente otorgar una mayor importancia al mundo extraeuropeo en relación con la historiografía tradicional, sino sobre todo cambiar de perspectiva, multiplicar y cruzar los puntos de observación. La historia global no es ni una historia comparativa que apunta a yuxtaponer relatos nacionales ni una historia de las relaciones internacionales que analiza la coexistencia y los conflictos entre Estados soberanos. Ella observa el pasado como un conjunto de interacciones, de intercambios materiales (económicos, demográficos, tecnológicos) y de transferencias culturales (lingüísticas, científicas, literarias, etc.), que estructuran las diferentes partes del mundo en un conjunto de redes (ciertamente jerarquizadas, pero también unificadoras). Estudia el papel desempeñado por las migraciones, las diásporas y los exilios tanto en los procesos económicos y políticos como en la elaboración de las ideas o en la invención de prácticas culturales nuevas. Inevitablemente, la historia global “provincializa” Europa.7 La categoría de “Occidente” (West, Abendland) también es cuestionada. Ésta evoca un “modelo de civilización transatlántica” que, al suponer una simetría entre Europa y Estados Unidos, no pertenece ni al paisaje mental del siglo XIX8 ni, siguiendo la tendencia, al del XXI. Esta noción, dominante después de la Gran Guerra, con la translatio imperi a ambos lados del Atlántico, exige ser redefinida (si no disuelta) en la era de la globalización. La historia global es un espejo de dichas transformaciones. En este libro, ella atraviesa varios capítulos, desde el primero, sobre la obra de Eric Hobsbawm, hasta aquellos en los que se aborda la comparación de los genocidios y la percepción de las violencias del siglo XX por el exilio judío y la diáspora negra.
Al neutralizar el antagonismo explosivo entre Estados Unidos y la URSS, la Guerra Fría había redefinido los conflictos a escala planetaria, unas veces desarticulándolos y paralizándolos, otras integrándolos en una dimensión internacional que los trascendía y, en consecuencia, fijaba su salida. Su finalización no podía más que rehabilitar el acontecimiento, con su autonomía y espesor, sus enigmas y dinámicas irreductibles a cualquier causalidad determinista.9 Existe un paralelo impresionante entre este cambio geopolítico y el que se esboza, al mismo tiempo, en la historiografía. Con sus estratos superpuestos y sus movimientos tectónicos, la “larga duración” había reducido el acontecimiento –según las palabras de Braudel– a una “agitación de superficie”, a la “espuma” efímera de las olas que “las mareas levantan tras su poderoso movimiento”.10 Una vez disipado el prolongado efecto anestésico de la operación quirúrgica efectuada en Yalta, en 1945, sobre el cuerpo del planeta, el siglo XX apareció como la edad de rupturas repentinas, fulminantes e imprevistas. Los grandes puntos de inflexión históricos nunca se escriben con antelación. Las tendencias estructurales crean las premisas de las bifurcaciones, las crisis, los cataclismos históricos (las guerras, las revoluciones, las violencias de masas), pero no predeterminan su desarrollo ni tampoco su salida. La agitación de Europa en 1914, la Revolución Rusa, la llegada de Hitler al poder, el desmoronamiento de Francia en 1940, el derrumbe del “socialismo real” en el otoño de 1989 representan crisis y rupturas que cambiaron el curso del mundo, pero cuyo surgimiento no era para nada ineluctable. Su historia no se escribe según el modelo del decline and fall elaborado por Edward Gibbon para narrar la caída del Imperio romano.11 Este conjunto de cuestionamientos historiográficos atraviesa los capítulos del libro dedicados al nazismo y a la comparación de los genocidios, acontecimientos que condensan varios órdenes de temporalidad. Por una parte, el carácter a la vez repentino y masivo de la Shoah que, en tres años, pulverizó una historia secular de emancipación, asimilación e integración de los judíos en el seno de las sociedades europeas pone en cuestión los paradigmas de la historia estructural. Por otra parte, el exterminio nazi, en tanto que culminación paroxística (aunque no ineluctable) de un conjunto de tendencias que se remontan al siglo XIX, y que fue acentuado por la Gran Guerra –antisemitismo, colonialismo, contrarrevolución, masacre industrial–, exige un enfoque fundado en el análisis de los tiempos largos.12 Los investigadores se han visto entonces obligados a renovar su reflexión sobre la articulación de las temporalidades históricas.
El fin del siglo XX tomó la forma de una condensación de memorias; sus heridas se volvieron a abrir en ese momento, memoria e historia se cruzaron, y –según la elegante fórmula de Daniel Bensaïd– “las napas freáticas de la memoria colectiva” encontraron “el centelleo simbólico del acontecimiento histórico”.13 El tiempo estancado de la Guerra Fría cedió terreno a la eclosión de una multitud de memorias antes censuradas, ocultadas o reprimidas. Erigida en nuevo paradigma de los enfoques del mundo contemporáneo, la memoria relega a un segundo plano la noción de sociedad que, entre los años sesenta y ochenta, parecía ocupar por completo la mesa de trabajo de los historiadores.14 La memoria, antes sólo tratada por algunos adeptos de la historia oral, adquirió de repente el estatus tanto de fuente como de objeto de investigación histórica, hasta convertirse en una suerte de etiqueta de moda, una palabra degradada, a menudo usada como sinónimo de “historia”. Los signos que anunciaban este punto de inflexión aparecieron, nuevamente, a lo largo de los años ochenta –con la publicación de Lieux de mémoire en Francia y de Zajor en Estados Unidos, el Historikerstreit en Alemania, el éxito internacional de un autor como Primo Levi–,15 pero fue sobre todo durante la década siguiente que la memoria se transformó en un nuevo paradigma historiográfico. No sería difícil establecer un paralelo entre las parábolas de la memoria colectiva y las líneas de orientación de las ciencias sociales. En Francia, las investigaciones sobre el pasado colonial, el régimen de Vichy, la Shoah o la historia de la inmigración siguieron, más o menos, el “trabajo de memoria” de la sociedad: si bien había unos pocos estudios durante la etapa de “represión” (los años cincuenta y sesenta), éstos se incrementaron durante la fase de anamnesis (los años setenta y ochenta) hasta llegar a invadir los estantes de las librerías cuando la obsesión por la memoria alcanzó su pico (a partir de los años noventa). Se podría hacer la misma constatación en lo que respecta a la historia del nazismo en Alemania, del franquismo en España o del fascismo en Italia. En ese sentido, Jacques Revel tiene razón en destacar que si bien la memoria –un proceso en el que convergen las conmemoraciones, la patrimonialización de los vestigios del pasado y la reformulación de las identidades de grupo– constituye “un movimiento de fondo de nuestra sociedad”, los historiadores la han “descubierto” y transformado en objeto de investigación, pero “no la han inventado”.16 El último capítulo del presente libro interroga las interferencias –no siempre fructíferas– entre historiografía y memoria engendradas en este cambio de siglo.
Construido como un balance crítico y una puesta en perspectiva de algunas controversias historiográficas que han marcado las tres últimas décadas, este libro se presenta como una intervención en el debate de las ideas. Para reconstruir el siglo transcurrido, los historiadores necesitan conceptos, y sus interpretaciones siempre participan de una confrontación de ideas. Ese trabajo hermenéutico posee una dimensión política evidente que sería ilusorio negar escondiéndose detrás del biombo de la ciencia. Reconocer que los debates historiográficos atañen a la historia intelectual no significa defender la historia de las ideas en el sentido tradicional del término, ni tampoco un posmodernismo ingenuo que concibe la historia como una simple fabricación textual. Podemos dar de baja una history of ideas perimida, que piensa las “ideas fuerza” (unit-ideas) como constantes universales e invariables del pensamiento,17 pero no iríamos muy lejos adoptando una history without ideas. Algunos creen escamotear el problema recurriendo a un estilo narrativo pretendidamente neutro; otros, elaborando una sociología histórica que disuelve el pensamiento en las condiciones sociales de su producción. La sociología histórica ha captado bien la “matriz eclesiástica” de la historia de las ideas tradicional, con sus exégesis de un corpus de textos clásicos ubicados fuera del tiempo,18 pero las transformaciones que afectan la historiografía no se reducen a las metamorfosis del “campo” editorial, universitario o mediático en el interior del cual evolucionan sus actores.
En este libro querría sacar provecho de los conocimientos de la historia de los conceptos (Begriffsgeschichte), sobre todo, de ciertas indicaciones metodológicas de Reinhart Koselleck, un autor citado con frecuencia en el transcurso de estas páginas. Situada en el cruce de la historia de las ideas, la semántica histórica y la sociología del conocimiento, la historia de los conceptos me parece actualmente indispensable para que los historiadores tomen conciencia de las herramientas con las que trabajan, así como para deconstruir las palabras a través de las cuales se hace la historia, y sus actores la conciben y representan. Hay que saber de dónde vienen los conceptos que usamos y por qué usamos ésos y no otros. Y también hay que saber descifrar el lenguaje de los actores de la historia que son objeto de nuestras investigaciones. Inspirada en preocupaciones similares, la escuela de Cambridge de Quentin Skinner y J. G. A. Pocock nos alerta sobre un doble peligro. Por una parte, el de una lectura “esencialista” de las fuentes, a menudo consideradas como documentos intemporales susceptibles de dirigirse a nosotros como si pertenecieran a nuestra época. Por otra parte, el peligro de una contextualización histórica que nos permitiría explicar algunas obras, pero no comprenderlas.19 Para eso –destaca Skinner– hay que descubrir la verdadera intención del autor, saber a quién se dirigía y cómo podían ser recibidas sus palabras. La lectura esencialista produce contrasentidos y anacronismos históricos, como el de Karl Popper, que captaba en Platón, Hegel y Marx la matriz filosófica del totalitarismo. La contextualización socioeconómica ignora la intención de los autores, reduciendo sus textos a simples expresiones de una tendencia histórica general, como si fueran el espejo de una situación objetiva, cuyas causas materiales habría que revelar. Ahora bien, si la argumentación de Skinner presenta ventajas incuestionables –para comprender un texto, hay que conocer la intención de su autor–, parece querer apresar las ideas de una época en sus marcos lingüísticos. Si bien denuncia con razón la ilusión –a la que no duda en calificar de “mitología”– consistente en leer un texto político de la Edad Media o del Renacimiento como si hubiera sido escrito en el siglo XX, cae en una ilusión simétrica cuando asegura que el historiador puede ocupar el lugar del autor o del lector al que se dirigía originalmente su texto.20 Al rechazar las ventajas de una mirada retrospectiva, corre el riesgo de empobrecer la hermenéutica histórica. Reconocer la distancia que separa al historiador de un texto –y, más en general, de un acontecimiento o de una época– no significa suprimirla por un movimiento regresivo que produciría una suerte de “coincidencia” entre el historiador y el autor.21
No hay duda de que la comprensión histórica de un texto necesita de la exploración de los lazos que lo vinculan con un contexto social, político y semántico, en el que el texto en cuestión apuntaba a responder preguntas a veces muy diferentes de las que podemos hacerle hoy. Sin embargo, sigo estando convencido de que la característica propia de los clásicos consiste precisamente en “trascender” su tiempo puesto que, en cada época, son objeto de usos y se cargan de significaciones diferentes provistas por los lectores, quienes los liberan así de su intención original. No recuso el anacronismo fecundo que conducía a Gramsci, durante los años treinta, a releer a Maquiavelo en tiempo presente, como un contemporáneo de la Revolución Rusa y del fascismo,22 pero soy consciente de la necesidad de distinguir el uso de los clásicos, siempre “anacrónico”, de su interpretación histórica. Por eso, mantengo ciertas reservas fundamentales respecto de la escuela de Cambridge, cuya contextualización de las ideas políticas me parece que atribuye una importancia desmedida a los marcos lingüísticos de una época. Los argumentos esgrimidos por Skinner contra la historia de las ideas tradicional –escribe con razón Ellen Meiksins-Wood– desembocan finalmente en “otro tipo de historia textual, otra historia de las ideas, ciertamente más sofisticada y más comprensiva que las anteriores, pero en el fondo igualmente limitada a textos desencarnados”.23
El método de Lovejoy ha encontrado más recientemente un defensor entusiasta en Zeev Sternhell. Éste lo considera “un instrumento sin igual”, al que opone los “extravíos posmodernos” de un Skinner, culpable, a sus ojos, de rechazar el universalismo en nombre del particularismo y de caer a la vez en el antihumanismo y en el relativismo histórico.24 Ahora bien, es precisamente por su crítica al universalismo abstracto subyacente a los grandes relatos históricos tradicionales (tanto marxistas como liberales) que el linguistic turn, con su relativismo y su reconocimiento de la multiplicidad de temas de una historia ya no concebida en términos teleológicos, ha dado sus resultados más fructíferos. Podemos sacarle provecho sin adherir necesariamente a una forma de “pantextualismo” radical. La historia intelectual participa de la historia de las sociedades: creo que esta constatación alcanza para establecer cierta distancia crítica tanto respecto de una historia platónica de las ideas (Sternhell) como de un estudio de las ideologías como puras construcciones textuales asimilables a protocolos lingüísticos históricamente determinados (Skinner). El resultado de estos enfoques será siempre, de una manera u otra, limitado. Por eso es que, si bien me apoyo en sus conocimientos, guardo cierta distancia crítica respecto de la escuela de Cambridge. Los debates historiográficos de los que me ocupo en este libro son analizados en una doble perspectiva: por un lado, los estudio como una etapa de la historiografía en su evolución, tratando de mostrar los elementos de continuidad y de ruptura que los caracterizan en relación con una tradición anterior; por otro lado, los inscribo en las transformaciones intelectuales y políticas de este cambio de siglo.
Los trabajos reunidos en este volumen tratan de ajustarse a ciertas “reglas” que he encontrado formuladas muy claramente en Arno J. Mayer, en una contribución escrita en respuesta a sus críticas.25 Aquí trataré de interpretarlas a mi manera, adaptándolas a mis exigencias. No estoy seguro de que él aceptase esta presentación, pero poco importa. En este libro no quiero exponer su método, sino el mío, si bien reconozco mi deuda hacia él. La primera regla es la de la contextualización, que consiste siempre en situar un acontecimiento o una idea en su época, en un marco social, en un ambiente intelectual y lingüístico, en un paisaje mental que le son propios. Luego, la del historicismo, es decir, la historicidad de la realidad que nos rodea, la necesidad de abordar los hechos y las ideas desde una perspectiva diacrónica que capte sus transformaciones en la duración. Este método de puesta en historia difiere tanto del “historismo” clásico (Niebuhr, Ranke y Droysen) como del historicismo positivista, hoy más expandido de lo que uno creería o de lo que querrían admitir los mismos que lo practican.26 La historia no tiene un sentido que le sea propio ni que se desprenda de sí misma a través de una reconstrucción rigurosa de los hechos. Benjamin ya nos advierte sobre las trampas de una escritura de la historia concebida como la narración de un tiempo lineal, “homogéneo y vacío”, que entra en empatía con los vencedores y desemboca irremediablemente en una visión apologética del pasado. Defiendo un historicismo crítico, que ratifica con fuerza el anclaje último de la historia en su zócalo factual, a pesar de la multiplicidad de sus temas y representaciones textuales. La tercera regla es la del comparatismo. Comparar los acontecimientos, las épocas, los contextos, las ideas es una operación indispensable para tratar de comprenderlos. Este enfoque se vincula con el objeto mismo de la presente investigación: las violencias de una época globalizada, las grandes corrientes historiográficas, el exilio, las transferencias culturales de un país a otro, de un continente a otro. La cuarta regla es la de la conceptualización: para aprehender lo real, hay que capturarlo por medio de conceptos –“tipos ideales”, si se quiere– sin por ello dejar de escribir la historia en un modo narrativo; dicho de otra manera, sin olvidar jamás que la historia real no coincide con sus representaciones abstractas. Hacer coexistir la inteligencia de los conceptos con el gusto por el relato sigue siendo el mayor desafío de cualquier escritura de la historia, y esto vale también para la historia de las ideas.
Estas “reglas” no son “leyes” de producción del conocimiento histórico, sino parámetros útiles en el ejercicio de una profesión, como un método adquirido e interiorizado más que como un esquema a aplicar. Designan o forman una “operación” –escribir la historia– que sigue profundamente anclada en el presente. Siempre es desde el presente que uno se esmera en reconstruir, pensar e interpretar el pasado. Y la escritura de la historia –esto vale todavía más para la historia política– participa, aunque también sufre las restricciones, de lo que Jürgen Habermas llama su “uso público”.27
Finalmente, al presentar este libro, me parece necesario evocar la influencia subterránea pero omnipresente de Walter Benjamin. En sus escritos he hallado no tanto una respuesta a mis cuestionamientos, sino más bien una ayuda a su formulación, lo que constituye la premisa indispensable de cualquier investigación fructífera. Benjamin, pues, como interlocutor para una interrogación sobre los presupuestos y el sentido de la historia, más que como modelo que ofrece herramientas susceptibles de una aplicación inmediata.28 La herencia de Benjamin no es comparable con la de Marx, Durkheim o Weber, Braudel o Bourdieu. No nos ha dejado un método, sino una reflexión profunda sobre los resortes y las contradicciones de un enfoque intelectual que, al tratar de pensar la historia, se obstina en no disociar el pasado del presente. Al tiempo lineal del historicismo positivista, Benjamin opone una concepción del pasado marcada por la discontinuidad y situada bajo el signo de la catástrofe. Estableciendo una relación enfática con los vencedores, el historicismo ha sido, a sus ojos, “el más potente narcótico” del siglo XIX. Por lo tanto, hay que dar vuelta la perspectiva y reconstruir el pasado desde el punto de vista de los vencidos. Esto implica reemplazar la relación mecánica entre pasado y presente postulada por el historicismo –que vuelve a considerar el pasado como una experiencia definitivamente archivada– por una relación dialéctica en la que “el Otrora (Gewesene) encuentra el Ahora (Jetzt) en un relámpago para formar una constelación”.29 De este encuentro, que no es temporal sino “figurativo” (bildlich) y que se condensa en una imagen, surge una visión de la historia como un proceso abierto en el que un pasado inacabado puede, en ciertos momentos, ser reactivado, hacer estallar el continuum de una historia puramente cronológica y, por su irrupción repentina, inmiscuirse en el presente. Entonces, es posible que de “la imagen de los ancestros sometidos” saque su fuerza una promesa de liberación inscripta en los combates del tiempo actual, pues Benjamin cree que la historia no es sólo una “ciencia” sino igualmente “una forma de rememoración” (Eingedenken).30 Según él, escribir la historia significa entrar en resonancia con la memoria de los vencidos, cuyo recuerdo se perpetúa como “una promesa de redención” insatisfecha. Esta aproximación no reemplaza un método de análisis, pero orienta y define el objetivo de la investigación, en las antípodas de la concepción actualmente dominante de la historia como “experticia” (en el espacio público, los investigadores que la practican serían, por lo tanto, intelectuales críticos más que “específicos”). En el plano epistemológico, la riqueza de esta perspectiva ha sido destacada por Reinhart Koselleck. Cuando los historiadores adoptan el punto de vista de los vencedores –escribe, dando como ejemplos a Guizot y Droysen (aunque sus observaciones bien podrían aplicarse a Furet)– caen siempre en un esquema providencial fundado en una interpretación apologética del pasado. En cambio, los historiadores que se inscriben en el campo de los vencidos vuelven a examinar el pasado con una mirada más aguda y crítica. A corto plazo –afirma– “puede que la historia esté hecha por los vencedores pero, a largo plazo, las ganancias históricas de conocimiento provienen de los vencidos”.31
Esta concepción de la historia ilumina la postura mental y psicológica, a menudo inconsciente, de muchos historiadores “militantes”, más allá de cuáles sean sus métodos o las tradiciones historiográficas a las que pertenecen. No sería difícil captar sus huellas en los escritos de Edward P. Thompson, Ranajit Guha, Adolfo Gilly o de muchos otros historiadores de clases subalternas, sobre todo de aquellos que trabajan con fuentes orales.32 Cuando leí por primera vez las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, me recordaron un pasaje sobrecogedor de Isaac Deutscher dedicado al Trotski historiador de la Revolución Rusa: “La revolución es, para él, ese momento, breve pero cargado de sentido, en el que los humildes y los oprimidos tienen por fin algo que decir y, a sus ojos, ese momento compensa siglos de opresión. Vuelve a él con una nostalgia que otorga a su reconstrucción un relieve intenso y refulgente”.33
Ahora bien, como Max Horkheimer le escribía a Benjamin en 1937, considerar el pasado como una experiencia inacabada, no clausurada definitivamente, reenvía, quiérase o no, a la idea de un Juicio Final, por lo tanto, a la teología. Horkheimer proseguía distinguiendo entre los aspectos positivos del pasado –las alegrías y la felicidad, forzosamente efímeras y volátiles– y sus aspectos negativos –“la injusticia, el terror, los sufrimientos”– que adquieren, en cambio, un carácter “irreparable”. En sus comentarios, Benjamin estaba obligado a compartir dicha constatación, admitiendo la contradicción inherente de su enfoque: si la rememoración “prohíbe concebir la historia de manera fundamentalmente ateológica”, tampoco se arrogaba “el derecho de tratar de escribir con conceptos inmediatamente teológicos”.34
Se sabe que para Benjamin la teología significa el mesianismo judío. Pero el citado intercambio se presta también a una lectura más “secular”, que reenvía a la parte de utopía difundida por todo movimiento revolucionario y por todo pensamiento crítico orientado hacia la transformación del mundo. Afecta, en fin, a un conjunto heterogéneo de disposiciones mentales y de estados de ánimo –de la melancolía al duelo, de la esperanza al desencantamiento– que la historia nos ha legado y que acosan en el presente nuestra relación con el pasado. En este sentido, el intercambio entre Horkheimer y Benjamin evoca ciertas tensiones que atraviesan la historiografía contemporánea: tensiones entre historia y memoria, entre la toma de distancia propia del enfoque histórico y la subjetividad, hecha de inquietudes y reviviscencias, de recuerdos y de representaciones colectivas que habitan en los actores de la historia. El siglo XX, sin embargo, no sólo ha revelado las ilusiones del historicismo e ilustrado el naufragio de la idea de Progreso; también ha registrado el eclipse de las utopías inscriptas en las experiencias revolucionarias. A semejanza del Ángel de la tesis novena de Benjamin, Auschwitz nos impone mirar la historia como un campo de ruinas, mientras que el gulag nos prohíbe cualquier ilusión o ingenuidad con respecto a las interrupciones mesiánicas del tiempo histórico. Dan Diner no se equivoca cuando observa que la narración del siglo XX se construye actualmente en torno a un telos negativo: “La conciencia de la época está forjada por una memoria marcada con el sello de los cataclismos del siglo”.35 Para quienes no han elegido el desencantamiento resignado o la reconciliación con el orden dominante, el malestar es inevitable. Probablemente la historiografía crítica se encuentre hoy bajo el signo de tal malestar. Hay que tratar de volverlo fructífero.
1 Véanse especialmente Josep Fontana, La historia después del fin de la historia, Barcelona, Crítica, 1992; Perry Anderson, “The Ends of History”, en A Zone of Engagement, Londres, Verso, 1992, pp. 279-376 [trad. esp.: Los fines de la historia, Barcelona, Anagrama, 1996].
2 Eric Hobsbawm, L’Âge des extrêmes. Histoire du court XXe siècle 1914-1991 [1994], Bruselas, Complexe, 2003 [trad. esp.: Historia del siglo XX, trad. de Juan Faci, Jordi Ainaud y Carme Castells, Barcelona, Crítica, 1995; reed. en Buenos Aires, 1998].
3 Véase Reinhart Koselleck, “Einleitung”, en Otto Brunner, Werner Conze y Reinhart Koselleck (eds.), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart, Klett-Cotta, vol. 1, 1972, p. XV. Véase a propósito Gabriel Motzkin, “On the Notion of Historical (Dis)continuity: Reinhart Koselleck’s Construction of the Sattelzeit”, en Contributions to the History of Concepts, vol. 1, núm. 2, 2005, pp. 145-158. Sobre el surgimiento de una nueva concepción de la historia, véase Reinhart Koselleck, “Le concept d’histoire”, en L’Expérience de l’histoire, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Gallimard y Seuil, 1997, pp. 15-99.
4 Véase Reinhart Koselleck, “‘Champ d’expérience’ et ‘horizon d’attente’: deux catégories historiques”, en Le Futur passé. Contribution à la sémantique des temps historiques, París, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1990, pp. 307-329 [trad. esp.: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, trad. de Norberto Smilg, Barcelona, Paidós, 1993].
5 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle. Le livre des passages, París, Cerf, 1989, p. 494 [trad. esp.: Libro de los pasajes, trad. de Luis Fernández Castañeda, Fernando Guerrero e Isidro Herrera, Madrid, Akal, 2005].
6 Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen. Eine universalhistorische Deutung, Múnich, Luchterhand, 1999, p. 13.
7 Véase Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, París, Amsterdam, 2009 [trad. esp.: Al margen de Europa. Pensamiento poscolonial y diferencia histórica, trad. de Alberto Álvarez Zapico y Araceli Maira Benítez, Barcelona, Tusquets, 2008].
8 Jürgen Osterhammel, Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts, Múnich, C. H. Beck, 2009, pp. 142-144 y 162. Para una definición del concepto de “historia global” véase, del mismo autor, “Globalgeschichte”, en Hans-Jürgen Görtz (ed.), Geschichte, Hamburgo, Rowohlt, 2007, pp. 592-610.
9 François Dosse, Renaissance de l’événement. Un défi pour l’historien: entre sphinx et phénix, París, Presses Universitaires de France, 2010.
10 Fernand Braudel, “Histoire et sciences sociales, la longue durée”, en Écrits sur l’histoire, París, Flammarion, 1969, p. 12 [trad. esp.: Escritos sobre historia, trad. de Angelina Martín del Campo, México, Fondo de Cultura Económica, 1991].
11 Véase Paolo Macry, Gli ultimo giorni. Stati che crollano nell’Europa del Novecento, Bolonia, Il Mulino, 2010.
12 Enzo Traverso, La Violence nazie. Une généalogie européenne, París, La Fabrique, 2002 [trad. esp.: La violencia nazi. Una genealogía europea, trad. de Beatriz Horrac y Martín Dupaus, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003].
13 Daniel Bensaïd, Walter Benjamin. Sentinelle messianique, París, Les Prairies Ordinaires, 2010, p. 39.
14 Véase Dan Diner, Zeitenschwelle. Gegenwartsfragen an die Geschichte, Múnich, Pantheon, 2010, pp. 151 y 152. Entre las reflexiones más interesantes sobre esta transición, véanse también Eric Hobsbawm, “Identity History is not Enough”, en On History, Londres, Weidenfeld & Nicolson, 1997, pp. 266-277 [trad. esp.: Sobre la historia, trad. de Jordi Beltrán y Josefina Ruiz, Barcelona, Crítica, 1998]; Carlos Forccadell Álvarez, “La historia social. De la ‘clase’ a la ‘identidad’”, en Elena Hernández Sandonica y Alicia Langa (eds.), Sobre la historia actual. Entre política y cultura, Madrid, Abada, 2005, pp. 15-36.
15 Pierre Nora (ed.), Les Lieux de mémoire, t. I: La République, París, Gallimard, 1984; Yosef H. Yerushalmi, Zakhor. Histoire juive et mémoire juive [1982], París, La Découverte, 1984 [trad. esp.: Zajor. La historia judía y la memoria judía, trad. de Ana Castaño y Patricia Villaseñor, Barcelona y México, Anthropos y Fundación Eduardo Cohen, 2002]; Historikerstreit. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, Múnich, Piper, 1987; Primo Levi, Les Naufragés et les Rescapés [1986], París, Gallimard, 1989 [trad. esp.: Los hundidos y los salvados, trad. de Pilar Gómez Bedate, Barcelona, El Aleph, 1988].
16 Jacques Revel, “Le fardeau de la mémoire”, en Un parcours critique. Douze exercices d’histoire sociale, París, Galaade, 2006, p. 375.
17 Arthur Lovejoy, “The Historiography of Ideas”, en Essays in the History of Ideas, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1948, pp. 1-13.
18 Véase Bernard Pudal, “De l’histoire des idées politiques à l’histoire sociale des idées politiques”, en Antonin Cohen, Bernard Lacroix y Philippe Riutort (eds.), Les Formes de l’action politique, París, Presses Universitaires de France, 2006, p. 186.
19 Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas”, en History and Theory, vol. 8, núm. 1, 1969, p. 46. Sobre la escuela de Cambridge, véanse también Jean-Fabien Spitz, “Comment lire les textes politiques du passé? Le programme méthodologique de Quentin Skinner”, en Droits, núm. 10, 1989; John G. Pocock, “The Concept of Language and the métier d’historien: Some Considerations on Practice”, en Anthony Padgen (ed.), The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1987. Sobre este conjunto de problemáticas, véase el estudio de síntesis de Melvin Richter, The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction, Nueva York, Oxford University Press, 1990.
20 Quentin Skinner, “Meaning and Understanding in the History of Ideas”, op. cit., pp. 48 y 49.
21 Véase Lucien Jaume, “El pensamiento en acción. Por otra historia de las ideas políticas”, en Ayer. Revista de historia contemporánea, núm. 53, 2004, p. 129.
22 Véase Margaret Leslie, “In Defense of Anachronism”, en Political Studies, XVIII, núm. 4, 1970, pp. 433-447. Sobre esta cuestión, véase también Nicole Loraux, “Éloge de l’anachronisme en histoire”, en Le Genre humain, núm. 27, 1993, pp. 23-39.
23 Ellen Meiksins-Wood, Citizens to Lords. A Social History of Western Political Thought from Antiquity to the Middle Ages, Londres, Verso, 2008, p. 9 [trad. esp.: De ciudadanos a señores feudales. Historia social del pensamiento político desde la Antigüedad a la Edad Media, trad. de Ferran Meler Ortí, Barcelona, Paidós, 2011].
24 Zeev Sternhell, Les Anti-Lumières. Du XVIIIe siècle à la guerre froide, París, Fayard, 2006, p. 42.
25 Arno J. Mayer, “Response”, en French Historical Studies, núm. 4, 2001, pp. 589 y 590.
26 Para una tipología de las diferentes formas de historicismo, véase la primera parte de Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century. From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge, Middletown, Wesleyan University Press, 1997. Una referencia útil en la material sigue siendo Michael Löwy, Paysages de la vérité. Introduction à une sociologie critique de la connaissance, París, Anthropos, 1985.
27 Jürgen Habermas, “De l’usage public de l’histoire”, en Écrits politiques, París, Flammarion, 1990, pp. 247-260 [trad. esp.: La constelación posnacional. Ensayos políticos, trad. de Pere Fabra Abat, Daniel Gamper Sachse y Luis Pérez Díaz, Barcelona, Paidós, 2000].
28 Véanse las observaciones de Arlette Farge, “Walter Benjamin et le dérangement des habitudes historiennes”, en Cahiers d’anthropologie sociale, núm. 4, 2008, pp. 27-32.
29 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 479 (ed. orig.: Das Passagen-Werk, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, vol. 1, 1983, p. 578).
30 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 489 (p. 589). La referencia a la “imagen de los ancestros esclavizados” se encuentra en su tesis decimosegunda “Sur le concept d’histoire”, en Walter Benjamin, Œuvres III, París, Gallimard, 2000, p. 438 [trad. esp.: “Sobre el concepto de historia”, en Obras, trad. de Alfredo Brotons Muñoz, t. I, 2, Madrid, Abada, 2008, pp. 303-318].
31 Reinhart Koselleck, “Mutation de l’expérience et changement de méthode”, en L’Expérience de l’histoire, op. cit., p. 239.
32 Por citar algunos trabajos, véanse Dorothy Thompson (ed.), The Essential E. P. Thompson, Nueva York, The New Press, 2001; Ranajit Guha y Gayatri Chakravorti Spivak (eds.), Selected Subaltern Studies, Nueva York, Oxford University Press, 1988; Adolfo Gilly, La Révolution méxicaine 1910-1920, París, Syllepse, 1995 [ed. orig.: La revolución interrumpida, México, El Caballito, 1971].
33 Isaac Deutscher, Trotski, París, 10/18, vol. 5, 1980, pp. 319 y 320 [trad. esp.: Trotsky, México, Era, 1966].
34 Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, op. cit., p. 489 (p. 589).
35 Dan Diner, Das Jahrhundert verstehen, op. cit., p. 17.
NOTA SOBRE LAS FUENTES
Al comienzo, este libro fue concebido como una selección de artículos relacionados por un mismo objeto de investigación: los debates historiográficos en torno a las violencias del mundo contemporáneo, con el telón de fondo de las interpretaciones globales del siglo XX como edad de las guerras, los totalitarismos y los genocidios. Estos textos tienen orígenes diferentes que se reconocen en la estructura de la obra. Cuando volví a trabajarlos, sin embargo, me di cuenta de que todos partían de una misma interrogación y que, sin saberlo, los había escrito como partes de un todo. Su reelaboración, a veces considerable, ha buscado poner en evidencia el hilo conductor que los atraviesa de una punta a la otra. Inevitablemente, este libro entra en resonancia con otros, escritos a lo largo de los 15 últimos años, de los que retoma y desarrolla –o mantiene como trasfondo– ciertas ideas.
El capítulo primero está dedicado a Hobsbawm, un intelectual que ha atravesado el siglo XX y que sigue siendo su principal historiador. Fue publicado, en una versión reducida, en La Revue Internationale des Livres et des Idées (RILI, núm. 10, 2009) y en la revista española Pasajes (núm. 31, 2009-2010). El segundo capítulo incorpora una crítica de The Furies, de Arno Mayer, publicado en francés (Contretemps, núm. 5, 2002) y en inglés (Historical Materialism, vol. 16, núm. 4, 2008), así como una crítica de François Furet aparecida en inglés en una selección dirigida por Mike Haynes y Jim Wolfreys (History and Revolution. Refuting Revisionism, Londres, Verso, 2007). El tercer capítulo, dedicado a la historiografía del fascismo de los últimos 25 años, se publicó primero en español (Ayer. Revista de historia contemporánea, núm. 60, 2005), después en inglés (Constellations, vol. 15, núm. 3, 2008) y en francés (RILI, núm. 3, 2008). El capítulo cuarto se ocupa de la controversia de la historización del nazismo a partir de la obra de Saul Friedländer y de su correspondencia con Martin Broszat. Fue escrito originalmente para una obra colectiva dirigida por Christian Delacroix, François Dosse y Patrick Garcia (Historicités, París, La Découverte, 2009). El quinto capítulo aborda la comparación de los genocidios, cuyo paradigma de ahora en más se ha vuelto la Shoah. Recupera, en una versión ampliamente revisada, mi contribución a una obra colectiva que dirigí en Italia con Marina Cattaruzza, Marcello Flores y Simon Levis Sullam (Storia della Shoah. La crisi dell’Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del XX secolo, 2 vols., Turín, UTET, 2005-2006). Al reducir bastante la versión italiana, incorpora también un ensayo sobre la comparación entre nazismo y casticismo escrito para Pasajes (núm. 23, 2007), retomado luego por la RILI (núm. 4, 2008). La contribución de Michel Foucault y Giorgio Agamben para el análisis de las violencias contemporáneas está en el centro del capítulo sexto, que se basa en un artículo publicado en italiano en la revista Contemporanea. Rivista di storia dell’Ottocento e del Novecento (núm. 3, 2009). El séptimo capítulo –el menos directamente historiográfico del libro– analiza la relación entre exilio y violencia interrogándose tanto sobre el exilio judío como sobre el Atlántico negro, a la luz del concepto de “teoría viajera” elaborado por Edward Said. Integra mi contribución a un volumen en homenaje a Miguel Abensour, dirigido por Anne Kupier y Etienne Tassin (Critique de la politique. Autour de Miguel Abensour, Sens & Tonka, 2006), así como mi epílogo a la edición italiana del gran libro de C. L. R. James sobre Moby Dick (Marinai, rinnegati e reietti. La storia di Herman Melville e il mondo in cui viviamo, Verona, Ombre corte, 2003). El último capítulo trata de relacionar la memoria y la historia del siglo XX. Desarrolla temas ya expuestos en un artículo publicado en la revista Raisons politiques (núm. 36, 2009) y en comunicaciones para distintos congresos en España, Italia, Alemania, Argentina y Austria, entre 2008 y 2010. Para este libro he vuelto a trabajar por completo todos estos escritos. Agradezco a Hugues Jallon, que acogió el proyecto de transformar estos textos en un libro, y a Rémy Toulouse, que me permitió llevarlo a cabo.
I. FIN DE SIGLOEl siglo XX de Eric Hobsbawm
ERIC J. HOBSBAWM es sin duda, hoy, el historiador más leído en el mundo. Esta notoriedad se debe sobre todo al éxito planetario de Historia del siglo XX (1994), su historia del “corto” siglo XX.1 Desde luego que ya ocupaba un lugar protagónico en la historiografía internacional, pero la aparición de esta obra le permitió conquistar un público mucho más grande. Cualquier nueva interpretación del mundo contemporáneo no podrá escapar a una confrontación con su perspectiva, que se ha vuelto canónica. Esta constatación revela una paradoja: el siglo XX culminó en un clima de restauración intelectual y política, despedido por un estrépito mediático que anunciaba el triunfo definitivo de la sociedad de mercado y del liberalismo; Hobsbawm, en cambio, no esconde sus simpatías por el comunismo, el gran perdedor de la Guerra Fría, ni su adhesión a una concepción de la historia de inspiración marxista. Su libro funciona como contrapunto al consenso liberal en torno a una visión del capitalismo como orden natural del mundo.2 Esto es particularmente cierto en Francia, donde llegó a las librerías, gracias a un editor belga, cinco años después de su edición inglesa original y luego de haber sido traducido a más de veinte lenguas. En 1997, Pierre Nora explicaba en Le Débat que una obra así, anacrónica e inspirada en una ideología de otra época, nunca sería rentable para un editor (lo que motivaba la decisión de rechazarlo en su colección de Gallimard).3 Dicho pronóstico, rápidamente desmentido por el éxito del libro, suponía un prejuicio ideológico: la existencia de una sintonía perfecta entre la sensibilidad de los lectores y la recepción entusiasta que los medios de comunicación reservaron para El pasado de una ilusión, de François Furet (1995), y El libro negro del comunismo (1997). Casi 15 años después de su publicación, el libro de Hobsbawm merece ser releído a la luz de su obra, enriquecida por una importante autobiografía y algunas selecciones de ensayos. También cabe ponerlo en relación con otras historias del siglo XX, orientadas por métodos y miradas distintos, publicadas en el transcurso de estos últimos años.
UNA TETRALOGÍA
La Historia del siglo XX es el último volumen de una tetralogía. Viene después de tres obras dedicadas a la historia del siglo XIX publicadas entre 1962 y 1987. El primer libro analiza los cambios sociales y políticos que acompañaron la transición del Antiguo Régimen a la Europa burguesa (La era de la revolución, 1789-1848). El segundo reconstruye el auge del capitalismo industrial y la consolidación de la burguesía como clase dominante (La era del capital, 1848-1875). El tercero estudia el advenimiento del imperialismo y concluye con la aparición de las contradicciones que fracturaron el “concierto europeo”, creando las premisas de su estallido (La era del imperio, 1875-1914).4 Hobsbawm no había planeado estas obras; más bien surgieron a lo largo del tiempo, por encargo de sus editores y por el estímulo que le proporcionaba la evolución de sus investigaciones. En el fondo, su trayectoria historiográfica es la de un especialista del siglo XIX. En 1952, fundó con Edward P. Thompson y Christopher Hill la revista Past and Present, tentativa de síntesis entre el marxismo y la escuela de Annales. Se dedicó a estudiar la historia social de las clases trabajadoras y las revueltas campesinas en la época de la Revolución Industrial: el marxismo y la formación del movimiento obrero ocupaban el centro de sus intereses. La elaboración de estos trabajos pioneros fue acompañada por sus grandes síntesis históricas. De factura más clásica y escritos en un estilo accesible para el gran público, los libros de su tetralogía no construyen nuevos objetos de investigación ni alteran los enfoques historiográficos tradicionales. Bosquejan un amplio fresco del siglo XIX que, en la larga duración, echa luz sobre las fuerzas sociales. Dicho de otro modo, existe una distancia entre, por un lado, el historiador de los luditas y de la resistencia campesina a los enclosures [cercados] de los campos ingleses y, por otro lado, el de las grandes síntesis sobre las “revoluciones burguesas” y el advenimiento del capitalismo industrial. Esta distancia no será salvada por el último volumen de su tetralogía, prisionero de una tendencia que él siempre ha reprochado a la historiografía tradicional del movimiento obrero: mirar la historia “desde arriba”, sin preocuparse por lo que pensaba la gente común, los actores de “abajo”.5
Hobsbawm concibió el proyecto de una historia del siglo XX inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Fue uno de los primeros en interpretar este acontecimiento como el signo de una transformación que no sólo ponía fin a la Guerra Fría, sino que, en una escala mayor, clausuraba un siglo. Nacía entonces la idea de un siglo XX “corto”, enmarcado por dos momentos cruciales de la historia europea –la Gran Guerra y el desmoronamiento del socialismo real– y opuesto a un siglo XIX “largo” que iba de la Revolución Francesa a las trincheras de 1914. Si la guerra fue la verdadera matriz del siglo XX, la revolución bolchevique y el comunismo fueron los que le dieron un perfil específico. Hobsbawm lo sitúa por completo bajo el signo de Octubre; y justamente el final de la trayectoria de la URSS, al cabo de un largo declive, firma su culminación.
Nacido en Alejandría en 1917 de padre inglés y madre austríaca, Hobsbawm se define como el descendiente de los dos pilares de la Europa del siglo XIX: el Imperio británico y la Austria de los Habsburgo. En Berlín, en 1932, con 15 años, se hizo comunista. No cuestionó esta elección en el transcurso de las décadas siguientes durante las cuales estudió y, luego, enseñó en las mejores universidades británicas. El siglo XX ha sido su vida y admite, con total honestidad, su dificultad para disociar la historia de la autobiografía. Opuesto a una ilusoria neutralidad axiológica, afirma claramente, desde las primeras páginas de su libro, su condición de “espectador comprometido”: “No parece probable que quien haya vivido durante este siglo extraordinario pueda abstenerse de expresar un juicio. La dificultad estriba en comprender”.6
El impacto de Historia del siglo XX ha sido tanto más fuerte en la medida en que, al acabar su tetralogía, Hobsbawm ratificaba un cambio ocurrido en nuestra percepción del pasado. Procedía a la puesta en historia de una época que, considerada hasta entonces como un presente vivido, era ahora aprehendida como pasada y clausurada, en una palabra, como historia. La Guerra Fría abandonaba las crónicas de la actualidad para volverse el objeto de un relato histórico que la inscribía en una secuencia más amplia, remontándose hasta 1914. La idea de un siglo XX “corto” entró en la esfera pública, después, en el sentido común.
La visión de un siglo XIX “largo” no era nueva. En La gran transformación (1944), Karl Polanyi ya había esbozado el perfil de una “paz de cien años” que se extendía del Congreso de Viena –al cabo de las guerras napoleónicas– al atentado de Sarajevo en 1914.7 El siglo XIX, construido sobre un equilibrio internacional entre las grandes potencias y con Metternich como arquitecto, había asistido a la eclosión de instituciones liberales, al desarrollo de un enorme crecimiento económico fundado en la construcción de los mercados nacionales y consolidado por la adopción del patrón oro (gold standard). Por su parte, Arno J. Mayer había calificado el siglo XIX como edad de la “persistencia del Antiguo Régimen”. En el plano económico, la burguesía ya era la clase dominante, pero su mentalidad y su estilo de vida revelaban su carácter subalterno respecto de modelos aristocráticos que –a excepción de algunos raros regímenes republicanos, entre los que estaba Francia después de la década de 1870– seguían siendo premodernos. En 1914, una segunda Guerra de Treinta Años ponía fin a la agonía secular de este Antiguo Régimen en remisión condicional.8 Hobsbawm parece haber llegado a conclusiones parecidas. En el primer volumen de su tetralogía, define a la gran burguesía industrial y financiera como la “clase dominante” de la Europa del siglo XIX.9 Luego, en el segundo, matiza su análisis destacando que, en la mayoría de los países, la burguesía no ejercía el poder político, sino solamente una “hegemonía” social, ya que el capitalismo era reconocido desde entonces como la forma insustituible del desarrollo económico.10 Esta distancia entre una dominación social burguesa y un poder político aristocrático, que se menciona sin jamás explicarla en profundidad, sin duda sigue siendo –como lo han observado algunos críticos– el principal límite de los tres primeros volúmenes de su fresco histórico.11 El hiato inexplorado entre hegemonía social burguesa y “persistencia” del Antiguo Régimen pone también en cuestión una concepción marxista tradicional de las “revoluciones burguesas” (1789-1848), cuya crítica más fecunda será desarrollada por otros investigadores.12
El “largo siglo XIX” pintado por Hobsbawm es el teatro de una transformación del mundo, de la que Europa, gracias al auge del imperialismo, fue a la vez centro y motor. Todas las corrientes políticas se identificaban con su misión civilizadora, encarnada por una raza y una cultura “superiores”. El siglo de las vías férreas y de las fábricas industriales, de las grandes ciudades y de los tranvías, de las ametralladoras y de las estadísticas, del periodismo y de las finanzas, de la fotografía y del cine, del telégrafo y de la electricidad, de la alfabetización y del colonialismo estuvo dominado por la idea de progreso. Éste era concebido a la vez como un movimiento moral y material, ilustrado por las conquistas de la ciencia, el aumento incesante de la producción y el desarrollo de los ferrocarriles, que conectaban todas las grandes metrópolis así como también los dos márgenes de Estados Unidos. El progreso se volvió una creencia inquebrantable, que ya no se inscribía en las potencialidades de la razón, sino en las fuerzas objetivas e irresistibles de la sociedad. Las páginas más potentes de Historia del siglo XX son las del primer capítulo, en las que Hobsbawm describe el comienzo del siglo XX en un clima apocalíptico que literalmente acabó con todas las certezas de una era anterior de paz y prosperidad. El nuevo siglo empezó como una “era de la catástrofe” (1914-1945) enmarcada por dos guerras totales destructoras y criminales: tres décadas durante las cuales Europa asistió al derrumbe de su economía y de sus instituciones políticas. Desafiado por la revolución bolchevique, el capitalismo parecía haber pasado su momento, mientras que las instituciones liberales asomaban como los vestigios de una edad pretérita y se descomponían, a veces sin oponer la menor resistencia, ante el desarrollo de los fascismos y de las dictaduras militares en Italia, Alemania, Austria, Portugal, España y en varios países de Europa central. El progreso se reveló ilusorio y Europa dejó de ser el centro del mundo. La Sociedad de Naciones, su nuevo gerente, permanecía inmóvil e impotente. En comparación con estas tres décadas de cataclismos, las de la posguerra –la “edad de oro” (1945-1973) y la “debacle” (1973-1991)– parecen dos momentos distintos de una sola y misma época que coincide con la historia de la Guerra Fría. La “edad de oro” fue la de los Treinta Gloriosos, con la difusión del fordismo, la ampliación del consumo de masas y el advenimiento de una prosperidad generalizada y aparentemente inagotable. La “debacle” (landslide) comenzó con la crisis del petróleo de 1973, que puso fin al boom económico y se prolongó con una onda expansiva recesiva. Al Este, ella se anunció con la guerra de Afganistán (1978), que inició la crisis del sistema soviético, al que acompañó hasta su descomposición. La “debacle” siguió a la descolonización –entre la independencia de India (1947) y la guerra de Vietnam (1960-1975)–, durante la cual el desarrollo de los movimientos de liberación nacional y de revoluciones antiimperialistas se mezcló con el conflicto entre las grandes potencias.
EUROCENTRISMO
La periodización propuesta por Hobsbawm da fuerza a su tetralogía y, al mismo tiempo, marca sus límites. Su volumen dedicado a las “revoluciones burguesas” –el más antiguo– es inevitablemente el más fechado. A lo largo de estos últimos años, varios historiadores han criticado su interpretación de una doble revolución, a la vez económica y política: la Revolución Industrial inglesa que transforma el capitalismo y la Revolución Francesa que, después de las guerras napoleónicas, acaba con el Antiguo Régimen en Europa continental (con excepción del Imperio de los zares).13
Según Christopher Bayly y Jürgen Osterhammel, es necesario relativizar esta tesis. El siglo XIX fue indiscutiblemente una época de modernización, pero este proceso no fue ni rápido ni homogéneo. La Revolución Industrial afectó, en un principio, sólo a Inglaterra y a Bélgica. Tanto en Europa como en Estados Unidos, la industria comenzó a dominar la economía recién a partir de la década de 1880, y en varios países de manera muy incompleta. Por lo tanto, sería falso proyectar sobre todo el siglo la imagen de una modernidad que sólo se impuso hacia el final, o interpretar sus conflictos políticos y sus revoluciones como el producto de las contradicciones de la sociedad industrial. La Europa del siglo XIX seguía siendo, en su conjunto, rural. En el plano político, el fin del absolutismo no dio paso a Estados modernos fundados sobre la base de constituciones liberales, dotadas de instituciones representativas y bien instaladas en sociedades dominadas por la burguesía industrial y financiera. Dicho de otro modo, el siglo XIX no vio el desarrollo del