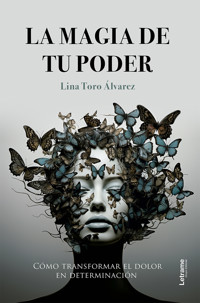
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
Embárcate en La magia de tu poder, una travesía cautivadora que te elevará desde los oscuros abismos del miedo hasta las radiantes alturas de la determinación. Este relato sincero no solo explora las complejidades de la resiliencia, sino que también revela cómo los momentos de vértigo pueden transformarse en audaces saltos hacia una realidad completamente nueva. Más que una simple recopilación de historias desgarradoras, La magia de tu poder se presenta como una guía inspiradora, desvelando de manera sencilla las inexploradas capacidades humanas para encontrar el equilibrio y avanzar hacia la plenitud. A través de herramientas y prácticas, te conduce de la mano hacia una transformación personal significativa. Este viaje literario te sumerge en tus propios abismos, te anima a abrazar la incertidumbre con valentía y a descubrir el poder transformador que reside en lo más profundo de tu ser. Adéntrate en esta travesía y descubre un potencial ilimitado que aguarda en cada página, recordándote que el corazón humano posee el increíble poder de convertir la adversidad en una fuente inagotable de fortaleza y crecimiento. ¿Estás preparado para liberar la magia que reside en tu interior y embarcarte en una aventura hacia tu mejor versión?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 138
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Lina Toro Álvarez
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de cubierta: Rubén García
Fotografía de cubierta: Diego Herrera Peñaranda
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 978-84-1181-873-5
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A las valientes almas que han atravesado las sombras del conflicto armado, a hombres y mujeres luchadores y a los jóvenes resilientes cuyas historias de coraje iluminan el camino hacia la esperanza.
A ustedes, que han soportado sobre sus hombros el peso incesante de la adversidad, dedico estas palabras cargadas de profundo respeto y sincera admiración. Han descubierto el poder de la magia que yace en lo más profundo de sus seres, transformando las cicatrices en testimonios de valentía.
A mi madre, Olga, quien, entre tantas enseñanzas, me inculcó la importancia de priorizar la paz interior.
A mi esposo, Ronnie, por su constante apoyo en mi búsqueda de la mejor versión de mí misma. A mis hijos, Leticia y Lorenzo, la luz que fortalece mi ser.
Con respeto y admiración profundos,
Lina Toro Álvarez
.
Aliviar el dolor puede ser extremadamente difícil, pero evitar que se convierta en sufrimiento es nuestro desafío. Ahí es donde radica la magnitud de nuestra tarea.
Capítulo 1El despertar en el abismo del miedo
Una soleada mañana me dirigía hacia la parada de autobús escolar en mi recién estrenado vecindario. Los acordes de una canción de Kronos, una banda de Rock colombiana, resonaban en mis oídos a través de mi fiel walkman: «… y confundidos entre sábanas mojadas. El tiempo se nos detuvo. Y tus cabellos largos sobre la almohada. Mi mejor canción de amor eres tú». En mi mano, sostenía una manzana roja. Ese preciso instante, en el que luego supe cómo mi cuerpo fue ferozmente embestido, se grabó como mi último recuerdo de aquel momento.
Sin previo aviso, mi siguiente memoria fue un paisaje inusual: observaba mi propio cuerpo inerte en una camilla de hospital, desde arriba. Batas blancas de médicos se agolpaban a mi alrededor, y al otro lado de una pared, una mujer vestida de rojo sostenía mi maleta café en sus piernas. Veía cómo se tocaba la cara en un gesto de preocupación.
De repente, me encontré nuevamente encerrada en mi propio cuerpo. Todo era confuso, y doloroso. La mente sobrepasaba la cantidad de pensamientos sin sentido que podía soportar a mis trece años. Mi cerebro se había inflamado tanto que no entendía lo que sucedía en mi entorno, ni tampoco el sentido de lo que mis oídos aparentemente escuchaban. Mi movilidad era muy poca, y mi dolor era infinito.
Días después, al adquirir un poco de conciencia sobre lo que ocurría, solo alcanzaba a ver las partículas de sangre que quedaban en las fundas de las almohadas. Mi cadera estaba partida en varios pedazos, mi pierna izquierda, mi rodilla, mi brazo, y parte de mis pies. Lo que parecían dos enormes pesas jalaban mis piernas desde el borde de mis tobillos durante 24 horas al día. Posición recta, y un brazo absolutamente inmóvil convertían la cama en mi prisión. No soportaba el respiro de ningún ser que me rodeaba. El ardor de mi piel desgarrada del costado izquierdo resultaba insoportable. La caída del agua parecía una motosierra que atravesaba mi cuerpo y dejaba en lo que quedaba de mi piel un pálpito permanente por varias horas, hasta que cansada de luchar me rendía hasta dormir.
En las paredes de la habitación del hospital había letreros, carteles y tarjetas de niños y niñas que me deseaban que me recuperara pronto. No era para menos. El accidente ocurrió a la hora exacta en la que las familias estaban esperando que los buses escolares recogieran a los niños para ir a sus colegios. Todos los que estaban allí, de alguna forma y diferentes puntos, lo vieron.
Luego supe que ellos vieron cómo mi cuerpo cayó sobre el parabrisas del carro gris que venía rápidamente por la vía, y me arrolló por completo, desapareciendo fugazmente. Fueron testigos del vidrio que se rompió en millones de pedazos en mi cara cubierta por mis manos, que quedaron marcadas para siempre. Sus miradas recorrieron mi cuerpo que voló nueve metros hasta caer inconsciente en el andén del otro costado de la calle. Todos los que estaban allí lo vieron. Incluso la señora de vestido rojo y tacones negros, que, desde el edificio blanco del frente de la calle, escuchó el golpe, sintió los gritos, bajó las escaleras, y se acercó para ver si estaba con vida.
Quienes se acercaron gritaban: «está muerta, está muerta», pero de repente mi mano derecha se movió tímidamente, y la mujer, decidida, con una inmensa compasión, me cargó inconsciente en sus brazos, tomó un taxi y me llevó al hospital que estaba a tan solo a tres cuadras.
Mientras tanto, mi madre estaba en casa, terminando de arreglarse para ir a su trabajo. De repente, sonó el teléfono. Eran las 6:30 a. m. de un lunes en la mañana. Al otro lado de la línea, una mujer le preguntó:
—¿Es usted la madre de Lina?
—Sí —respondió mi madre.
—Su hija tuvo un accidente, venga al hospital, está en estado crítico.
La confusión y el miedo se apoderaron de mi madre en un abrir y cerrar de ojos. Hacía tan solo unos minutos, había compartido el desayuno a mi lado. Sin detenerse a pensar, abandonó la casa precipitadamente, sus pasos errantes corrían por las calles hacia un destino incierto. Estaba perdida, era su primera vez en el vecindario, y nada era familiar para ella. El tiempo parecía un enemigo implacable, y cada latido de su corazón resonaba con la angustia de la incertidumbre. Corría sin tener claro adónde ir.
Al final de la cuadra vio el hospital, entro corriendo desesperada y en medio de la incertidumbre, se cruzó con la señora de vestido rojo y zapatos negros, quien sostenía en su regazo mi maleta café. Entre lamentos y sollozos desgarradores, sus oídos se encontraron con mis gritos, y en ese fugaz instante, la expresión de alivio que dibujó en su rostro se convirtió en un suspiro de gratitud hacia lo divino: «Gracias a Dios, está viva», pensó.
Los recuerdos de mi estadía allí son escasos y se desvanecen como tenues destellos en mi mente. Uno de esos retazos de memoria es la imagen de mi padre, quien llegó angustiado horas después de recibir la noticia. Vivía en una ciudad distante, lo que no hizo más que agravar su angustia. Recuerdo que entró en la habitación y, con manos temblorosas, alzó las sábanas desde los pies, sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante las lágrimas se desataron como un torrente de desesperación. Mi madre, como solo es ella, sacó a mi padre fuera de la habitación, susurrándole seriamente que no podría volver a verme hasta que encontrara la calma.
Cada semana, como un rayo de esperanza en aquel sombrío recuerdo, la hermana de una de mis amigas, Naysla, me visitaba infaltable. Se presentaba en la habitación del hospital, llevando consigo cómics de Condorito, y me hacía sonreír un rato. Sus visitas eran las más esperadas para mí.
Después de varias semanas de estar allí, pude regresar a casa, donde por varios meses permanecí inmóvil en una cama que mi madre movía con una palanca, para ayudarme a levantar mi espalda cuando debía comer. Permanecía muda, excepto cuando escuchaba a los hijos de mi vecina jugar y reírse. Me hacían enfurecer hasta tal punto de sentirme poseída por una presión que salía de mi cuerpo en forma de grito intenso que se escuchaba en los cinco pisos del edificio en el que vivía. Los días y las largas noches se volvieron insoportables. Quería vivir en mi cárcel en silencio permanente y definitivo.
La pena por uno mismo puede ser el sentimiento más profundo y dañino, nos ata con fuerza a la realidad de la que realmente queremos escapar.
La cama se convirtió en mi gran prisión. Mi cuerpo estaba atado, pero había algo peor, mi mente también lo estaba: amarrada, sin cadena, ni candado, pero incapacitada de levantarme. Así, pasaron meses. Mi mamá había regresado a su trabajo ya, porque después de varios meses acompañándome era imposible seguir faltando. Mis padres se habían divorciado cuatro años atrás. Mi mamá y yo vivíamos solas en la capital, ella trabajaba durante todo el día para poder pagar todas las cuentas. Su familia vivía a nueve horas de nosotros. Estábamos solas. De hecho, siempre lo estuvimos.
Fuimos un mundo completo, ella y yo, unidas por lazos inquebrantables. Cada mañana, al amanecer, se apresuraba a preparar mi desayuno antes de partir hacia su trabajo. Regresaba al mediodía con el almuerzo y la aparente tranquilidad en sus manos, brindándome el apoyo que tanto necesitaba. Por las noches, una vez más, su figura amorosa iluminaba mi vida en esa habitación. En ese entonces, no me detenía a pensar en el mundo exterior, ajeno a nuestra burbuja de cuidado y a veces, desesperación. Ahora, tres décadas después, me esfuerzo por imaginar el tormento y el sufrimiento que debió experimentar mi madre al verme postrada en la cama, incapaz de moverme por mí misma, sumida en el silencio y la desesperación. Su angustia, en retrospectiva, se vuelve inimaginable y desgarradora.
El peor momento de todos era cuando tenía que ir al médico. Este episodio constituía un desafío monumental en mi vida. El simple hecho de abandonar mi hogar se convertía en una odisea de sufrimiento. Cada paso, que en realidad no daba yo porque alguien tenía que cargarme de manera horizontal, era todo un tormento. Atravesaban mi cuerpo por los corredores estrechos del edificio del apartamento en el que vivíamos en un primer piso, mientras mi voz se perdía en gritos de dolor que resonaban en el aire. Cuando logramos salir, me acostaban en una camioneta café parecida a las que transportan los muertos. Eduardo, un buen amigo de mi madre, era el voluntario para acompañarnos en esta tarea que era demasiado para mi madre y yo, solas, con recursos limitados, mi cuerpo partido, langaruto y adolescente.
Frecuentemente, la furia se apoderaba de mí. Me sentía enojada conmigo misma por estar en esta situación, por ser vulnerable y depender de los demás. La ira también se dirigía al mundo que me rodeaba, un mundo que parecía ajeno a mi dolor y a mis luchas. La sensación de desesperación era abrumadora, y no podía con ella. Era una mezcla de emociones negativas que inundaba mi ser, creando un conflicto interno que se sumaba a la batalla que libraba contra mi propio cuerpo.
Recuerdo que la mayor parte de mi tiempo transcurría en una quietud profunda, con excepción de los acordes que brotaban del apartamento contiguo, donde los niños entregaban su alma al piano y cualquier objeto que se cruzaba que pudiera hacer el papel de instrumento. A pesar de la armonía que flotaba en el aire, sus risas infantiles eran como puñales en mi cabeza. Abominaba ese momento, que sucedía a menudo. En mis momentos de desesperación, mis gritos resonaban en las paredes, como ecos de un tormento incesante. Les suplicaba que cesaran, que sus risas se extinguieran.
Mis noches se tornaban en interminables odiseas, en las que el sueño huía de mí como un pájaro esquivo. En el día, cuando finalmente lograba dormir, la más mínima perturbación me sacaba de mí. Creo que desde ahí conciliar el sueño comenzó a ser todo un reto. Cada día se convertía en un campo de batalla, una lucha sin cuartel. Pero pronto comprendí que el miedo, la pena, y la rabia que albergaba en mi interior me arrastraban aún más abajo.
Una noche, mientras las sombras de la habitación se entrelazaban con los suspiros de la noche, no pude contener mi inquietud y dirigí una pregunta a mamá: «¿Cuánto tiempo más, mamá? ¿Cuándo podré regresar al colegio?». Su respuesta, suave como un abrazo de luna, resonó en mi cabeza: «No puedo darte una fecha, mi amor; todo depende de tu evolución». Aquellas palabras, cargadas de amor y misterio, se convirtieron en el eco incesante en mi mente durante toda una noche de insomnio.
Con el amanecer, nació en mí una determinación inquebrantable. Comprendí que la clave de mi propia evolución descansaba en mis manos. Desde entonces, tejí en mi mente una meticulosa rutina, una coreografía de esfuerzo y superación que me prometí seguir al pie de la letra.
Cuando mi mamá cruzaba la puerta de salida en las mañanas, movía la palanca de la cama hasta que podía sentarme en posición recta, y empezaba a respirar para controlar más que todo el dolor y la sensación que me producía mover las piernas era como un cosquilleo que no me dejaba del todo sentir, pero que me incitaba a dejar de moverlas y buscar la quietud. Aun así, volvía a mi respiración, me concentraba por varios minutos y lo intentaba de nuevo. Hora tras hora, día tras día. La danza de la movilidad daba pistas de iniciar, y día tras día, mis piernas abrazaban un milímetro adicional de libertad.
El ardor comenzó a desvanecer. Ahora lidiaba con los dolores y corrientazos que sentía en mis piernas atrapadas y dormidas cuando intentaba colgarlas hacia el piso. Sentirlo comenzó a ser el motor y la fuerza que permitía que día a día moviera un milímetro de hueso y músculo más.
Luego de un tiempo, decidí intentar ponerme de pie. El suelo frío de la habitación se convirtió en mi campo de batalla, y las piernas que habían permanecido inmóviles durante tanto tiempo comenzaban a antojarse de correr. Cada intento de moverme era como el golpe de un martillo contra el muro que me separaba de mi independencia perdida. No obstante, el simple pensamiento de desplomarme al suelo me inundaba de un pánico paralizante, aun así persistía. Intentaba estar, en la medida de lo posible, en un entorno seguro, sostenida de los tubos de la cama de hospital que habíamos tenido que rentar para llevarla a casa.
En el silencio de un sábado en la mañana, bajé mis piernas al piso, poniendo en práctica todo lo que había ejercitado durante las últimas semanas, que no era únicamente mi cuerpo, era mi mente de la que dependía para superar las molestias pero sobre todo el miedo de ponerme de pie y caminar. Apoyé los pies sobre el piso con la seguridad absoluta de que lo lograría y comencé a levantarme temblorosamente, hasta ponerme de pie. Caminé silenciosamente algunos pasos, con la certeza de que la única forma de dejar atrás lo que sucedió era mantenerme de pie y dejar el miedo acostado en la cama.
Allí me encontraba, con pasos tambaleantes, dirigiéndome hacia la cocina. Mi madre, asombrada, observando acercarme. Sus ojos, colmados de lágrimas, se posaron en mí, y tras varios minutos de silencio, pronunció con voz suave y temblorosa: «Sabía que lo conseguirías».
De ahí en adelante comenzaron las terapias para recuperar mi movilidad. Eduardo, el amigo de mi madre, me llevaba a una clínica especializada. Cada paso era una lucha titánica, un baile con la gravedad que amenazaba con arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Pero yo persistía, apoyándome en la fuerza de mi determinación. Cada pequeño avance, aunque fuera solo un centímetro, era una victoria. Mis músculos, debilitados, pero dispuestos, respondían a la llamada de mi mente.
Cada día, mis pasos se volvían más firmes, más seguros. La distancia recorrida aumentaba gradualmente, como un río que, tras una larga sequía, finalmente fluye de nuevo. Y mientras mis pies se movían despacio, me di cuenta de que la verdadera magia no estaba en la recuperación de mis piernas, sino en la inquebrantable determinación que yacía en mí. Era la fuerza del espíritu humano, capaz de conquistar cualquier adversidad, la que me impulsaba a seguir adelante.
Así, paso a paso, superé el abismo que parecía infranqueable. Cada metro recorrido era un aplauso y cada paso me llevaba más cerca de la libertad que tanto anhelaba. Había vuelto a caminar, pero también había vuelto a vivir, con una apreciación renovada por la fragilidad y la fortaleza.
Ese instante, en mi existencia, marcó un antes y un después. Durante meses, el dolor y el miedo fueron mis inquebrantables compañeros de travesía. Sin embargo, tras rigurosas reflexiones y análisis, en la plenitud de mi vida adulta, me atrevo a afirmar con convicción que la angustia y la presión en el pecho que experimenté son lo suficientemente desalentadoras como para no desear revivirlas jamás. La única senda para evitar ese tormento es aprender a lidiar con él, decidir salir de su oscuro abismo. Aunque admito que no es una hazaña sencilla, el primer paso hacia la redención es comprender sus raíces.
El miedo,





























