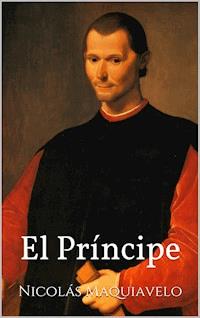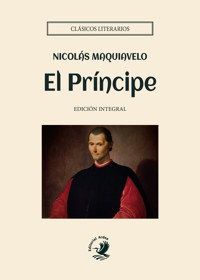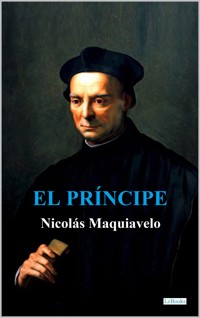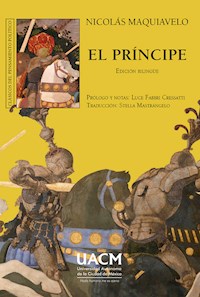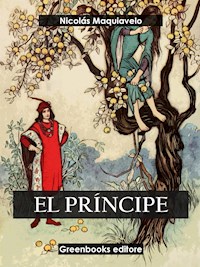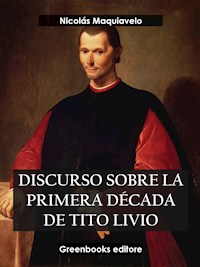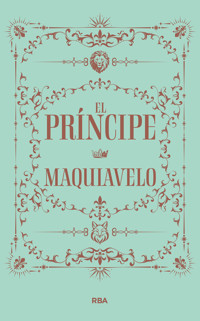
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La vasta experiencia política de Maquiavelo en la República de Florencia, sumada a su talento literario, dio pie a El príncipe, una obra visionaria tan válida hoy como en el momento en que la escribió. Su inspirado y muy sincero análisis de las cualidades que debe atesorar un gobernante y cómo debe ejercerse el poder se aleja del idealismo y la moral tradicional para mostrarse implacable en sus propuestas, tan radicales como pragmáticas. Edición a cargo de Antonio Hermosa Andújar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Introducción
Bibliografía
El Príncipe
Nicolás Maquiavelo al magnífico Lorenzo De Médicis
I. De cuántos son los tipos de principados y de qué formas se adquieren
II. De los principados hereditarios
III. De los principados mixtos
IV. Por qué razón el reino de darío, que alejandro ocupara, a su muerte no se rebeló contra sus suce
V. Cómo deben gobernarse las ciudades o los principados que antes de ser conquistados vivían de acue
VI. De los principados nuevos que se adquieren mediante las propias armas y por virtud
VII. De los principados nuevos adquiridos por medio de las armas y de la fortuna ajenas
VIII. De los que accedieron al principado mediante crímenes
IX. Del principado civil
X. Cómo se deben medir las fuerzas de todos los principados
XI. De los principados eclesiásticos
XII. De los diferentes tipos de tropas y de las tropas mercenarias
XIII. De las tropas auxiliares, mixtas y propias
XIV. De lo que incumbe a un príncipe en relación con la milicia
XV. De las cosas por las que los hombres, y sobre todo los príncipes, son alabados o vituperados
XVI. De la liberalidad y la parsimonia
XVII. De la crueldad y de la clemencia, y de si es mejor ser amado que temido o viceversa
XVIII. De Qué modo deben los príncipes mantener su palabra
XIX. De qué modo se debe evitar el desprecio o el odio
XX. Si las fortalezas y otras muchas cosas hechas cada día por los príncipes son útiles o inútiles
XXI. Qué conviene a un príncipe para ser estimado
XXII. De los secretarios de los príncipes
XXIII. De qué modo se ha de rehuir a los aduladores
XXIV. Por qué los príncipes de italia han perdido sus estados
XXV. Cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo se le puede hacer frente
XXVI. Exhortación a ponerse al mando de italia y liberarla de los bárbaros
Notas
Título original italiano: Il Principe.
Autor: Nicolás Maquiavelo (Niccolò Machiavelli).
© de la introducción y la traducción: Antonio Hermosa Andújar, 2025.
Diseño de la cubierta: Luz de la Mora.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: Semana actual del Programa de 2025
REF.: OBDO574
ISBN: 978-84-1098-438-7
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN *
A quinientos años largos de su publicación, El Príncipe de Maquiavelo está tan joven como el primer día: quinientos años de revolución constante en torno al astro de la civilización occidental —y más allá—, en lugar de avejentarlo como a la inmensa mayoría de los libros coetáneos, o incluso de confinarlo a yacer muerto y sepultado, salvo en alguna inscripción marginal, como a una mayoría aún más inmensa de libros, coetáneos o no, no han logrado sino rejuvenecerlo. La pléyade de actos celebrados por doquier conmemorando su redacción asentaron en su momento su corona sobre el paso del tiempo.
Y no cabe imputar a que no haya ocurrido precisamente nada desde que el libro viera la luz la causa de su vigencia. Desde entonces, en efecto, se han sucedido series de acontecimientos que jalonan la historia occidental y han ido configurando su actual fisonomía, como la forja generalizada del Estado moderno, de cuya intrahistoria el libro en cuestión forma parte; o como la crisis religiosa, de la que brotaron la Reforma y su antagonista en el bando católico; o el descubrimiento del Nuevo Mundo, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia universal; la construcción de imperios —portugués y español en primer lugar; turco a continuación; francés e inglés luego—, o las revoluciones francesa, norteamericana y rusa; la Revolución Industrial y la extensión planetaria del comercio, la colonización europea, el surgimiento del liberalismo y la democracia, el crecimiento del sujeto individual, de su autonomía moral y personal merced a su reconocimiento como sujeto de derechos, la ampliación de los mismos a otras esferas no estrictamente políticas que hacen más creíble su ejercicio en estas, la irrupción del totalitarismo, dos guerras mundiales en gran medida europeas, la larga Guerra Fría, la exportación de la forma Estado a realidades sin condiciones para su desarrollo, el progreso autoritario de los nacionalismos, el avance paulatino del Islam en Europa, la globalización, la plaga del terrorismo y de los fanatismos nacionalistas y religiosos, el descrédito exterior de las democracias, su capitulación ante el mercado, el sueño y la cada vez más patente pesadilla de Europa, un síntoma más del malestar de nuestro tiempo, etcétera.
En la propia Italia, los cambios no han sido menores: además de la unidad nacional, es decir, de la construcción de un Estado italiano unitario del que el autor mismo de El Príncipe se había convertido en temprano abogado con la inspirada jaculatoria inmortalizada en el capítulo XXVI, la península itálica es asimismo el teatro donde, hasta el siglo XIX, las potencias europeas miden sus ambiciones con sus armas, y donde los príncipes italianos miden sus sueños y demás miserias1 con la realidad, y donde todos se reparten sus despojos, menos aquellos que en las luchas han terminado por devenir ellos mismos despojos. Es igualmente un escenario que, en el siglo XVII, padece una suerte de hibernación católica con la que la Iglesia pretende acentuar el dominio que le queda tras la herejía protestante; el aislamiento obra sus efectos en el terreno religioso, pero no puede impedir ni la revolución cultural ilustrada ni la invasión militar austriaca a lo largo del siglo sucesivo. Por lo demás, la citada Unidad no llegará hasta el siglo XIX, con el Risorgimento, o hasta el siglo XX si se cuentan también los territorios irredentos: ya durante el Regno d’Italia, que sobrevivirá hasta 1946, y en cuyo seno, a rebufo de la violencia, se formará la gangrena totalitaria del fascismo, que derrotado durante la Segunda Guerra Mundial, dará paso a la nueva República, antesala de la actual.
El Príncipe, autopropulsado por su propio contenido, a la par que impulsado por los anatemas que papas y popes, y fariseos de toda laya, han ido vertiendo sobre él, no ha dejado de viajar por el tiempo como un contemporáneo de ese haz plural de acontecimientos. Tirios y troyanos, partidarios y detractores, que a veces —émulos a su manera del sofista Antifonte— lo eran a la vez, lo han mantenido en el candelero político e intelectual por encima de las circunstancias: un bajel a resguardo de todas las tormentas. Nunca nada lo retuvo para siempre atado, ni siquiera la vesania religiosa, el desprecio mercenario o las ínfulas imperiales: cada una de ellas una «contraofensiva fracasada», por decirlo con Procacci.2 Ni tampoco, claro está, la crítica sincera e ingenua de quienes seguían mirando solo su lado bueno cuando miraban al hombre y concebían la política, teórica o práctica, como una provincia del deber ser, especie esta cada vez más rara entre sus cultores, todo hay que decirlo, que cuenta a la obra demonizada justamente como uno de los agentes de su progresiva extinción.
Ese viaje Maquiavelo lo ha hecho en diversos medios: desde dentro de las mentes de sus contemporáneos y de las generaciones sucesivas al permearlas con sus ideas, y ello incluso cuando fingen repúblicas que, aun emancipado su tejido social de baratijas conventuales, aún sueñan no solo con letras escritas en greco-latino, sino también con los supuestamente santos preceptos de la moral católica, según muestra Brucioli —el discípulo republicano de Maquiavelo y compañero suyo en las discusiones de los Orti Oricelari— en su diálogo Della Repubblica, cuya primera edición data de un año antes de la muerte de Maquiavelo, esto es, de 1526. O bien formando parte de la legación itálica, un conglomerado de semillas culturales que constituía la cabeza visible de la République des Lettres, el país intelectual que desde finales del siglo xiv, y alrededor del latín, habían ido conformando los numerosos doctos de la Europa occidental, y que esparciéndose a lo largo y ancho de su territorio transformó cuantitativa y cualitativamente la producción de saber —del que su expresión en lenguas vernáculas devino uno de los resultados más vistosos y revolucionarios.
Y, naturalmente, también viajó solo. La mayor parte del tiempo. Podía hacerlo en cuanto embajador de la idea de república o de la del principado o monarquía, y lo hizo como embajador de las dos (según atestiguan, por citar dos significados ejemplos, Rousseau o Federico II, cada uno a su manera: desde el elogio o desde el desprecio, respectivamente). Y si bien el trecho común es enorme, pues el ejercicio del poder, pese a las grandes diferencias entre quienes lo ejercen, mancomuna la correspondiente tarea en ambos regímenes políticos, la historia nos ha mostrado repetidamente la insuficiente intelección, voluntaria o no, de dicho dato. Baste al respecto con recordar, por un lado, los fraudulentos intentos de confinar El Príncipe en el reino de los Discorsi, esto es, de hacer de su titular un vasallo de la república, al tiempo que una operación de maquillaje al libro lo edulcoraba al punto de convertirlo en tratado teórico al uso, en lugar de reconocerlo como un inédito manual para la acción, bien que trufado de teoría. O con tener presente, por otro, la execración lanzada contra Maquiavelo por el cardenal Reginald Pole con su científica afirmación de que El Príncipe fue «escrito con el dedo del diablo»,3 tan diverso del suyo, sin duda. En ambos casos, con todo, se pasa por alto esa amplia unificación en el ejercicio del poder, máxima en el ámbito de las relaciones internacionales, entre los regímenes descritos en las dos obras maestras maquiavelianas, y que insta a su autor a aconsejar al príncipe moderno que recabe ayuda en el rico muestrario de hechos ejemplares llevados a cabo por la República romana.
Cierto, para ese viaje en solitario a lo largo del tiempo no solo contó con la potencia, precisión y claridad de sus ideas, expuestas en un lenguaje comparable en perfección al de los otros grandes clásicos de la literatura italiana, como Petrarca, Dante o Bocaccio; o con la inaudita libertad de su mente, cuya magia ocasionalmente transformó el mundo oscurantista de las creencias católicas en vulgar materia de chascarrillo, sino también con los cultivados prejuicios de quienes, clérigos o seglares, aún no se habían percatado del tiempo nuevo en el cual se vivía, que requería de otros criterios para fundamentar la autoridad en cualesquiera de los terrenos donde esta quisiera hacerse valer; y que no bastaba con declararse ángel custodio de la fe, como es el caso del papa y de sus validos jesuitas, entre otros, al frente de la Iglesia católica, o representante de Dios en la tierra, porque ni la mitra ni el trono eran de por sí símbolos de un poder irrefrenable, sino justamente al revés en determinados ambientes.4 De ahí que la santificación oficial de Maquiavelo, como diablo mayor al ser sus obras incluidas en el Índice en 1559, produjo numerosas protestas entre los librepensadores de la época, como habría producido, nos atrevemos a imaginar, más de una sonrisa burlona y catártica en quien había sido objeto de tan fáustico homenaje, máxime sabiéndose vecino de ilustres compañías, las recién mentadas entre otras,5 con las que departir interminablemente sobre lo divino y lo humano en el más allá.
O de ahí también que el panfleto antimaquiaveliano redactado por el entonces príncipe Federico II, y publicado siendo ya rey, brindara no solo la oportunidad de mostrar la inagotable capacidad de adulación y de venderse por interés de la que un Voltaire era capaz, y de soslayo la gloria de un teórico que necesitaba ser refutado por un príncipe, sino también la occasione tanto de difundir el conocimiento de Maquiaveliano por terre incognite6 hasta entonces —sirva el ejemplo de Rusia o Turquía, donde se tradujo El Príncipe por primera vez—, cuanto de generar nuevos escritos y nuevas corrientes de opinión a favor del segretario fiorentino.7 Se le confundía directamente con el diablo o se le achacaba haberle vendido su alma, cuando lo único que hacía era consignar a la posteridad una lectura de la sociedad y del hombre exenta de elementos teológicos, en la que ambas instancias son los dueños de su propio destino, o al menos, en el caso de los hombres comunes, de la mitad del mismo. Se demonizaba sin más su obra por perversa cuando solo era secular y humanista, quizá la primera expresión acabada en Occidente de lo que iba a marcar una tendencia, y el primer proyecto del Medioevo tardío realizado por el pensamiento renacentista. Las injurias, empero, obtuvieron el mismo éxito que el secreto que las animaba: seguir detentando el monopolio de la verdad y de su poder. El prejuicio debería haberse envuelto en un disfraz racionalista en lugar de en uno autoritario si aspiraba a obtener para su cinismo y su prepotencia un papel más eficaz.
Los motivos por los que Maquiavelo pasó a ser impenitente viajero, las razones que otorgando fama a su obra y gloria a su persona le llevaron a trascender el perímetro de su vida universalizando una y otra, fueron lógicamente sus ideas y estaban escritas. Leerlas, todavía produce una perplejidad y un asombro casi de neófito, a poco que se contextualice su pensamiento. Lo que sorprende quizá más, dado que, en el fondo, se trataba de un romano, alguien que, como en Roma, también confiaba a la plebe la custodia de la libertad que la ciudad se había garantizado preservando el conflicto, y que la república debía asignar poder a dicho sujeto como condición de su seguridad, la formación de un ejército popular.8 Con la élite intelectual de la gran urbe, así como con la de los griegos que ejercieron un magnetismo tan grande sobre ella, comparte la creencia de que las sociedades se hallan naturalmente divididas en dos partes asimétricas en número y poder, hostiles entre sí;9 que la política es el lugar donde se opera el milagro de la transmutación del conflicto en cooperación, razón por la cual constituye la actividad social por excelencia; que es la propia sociedad la que recompone sus diferencias por medio del autogobierno; que el gobierno mixto, la maravilla institucional que sintetiza en una las tres formas de gobierno, constituye el instrumento a través del cual dicho autogobierno se ejerce, esto es, el entramado institucional que da lugar al sortilegio.
A tales creencias se añaden otras más de índole romana: la de que el origen de una república decide su destino; la de que una fundada con arreglo a un plan será siempre más estable; la de que —genial homenaje a la acción, pese a la aparente contradicción con las anteriores— la historia puede ser el escenario en el que la experiencia puede llegar a racionalizarse, como vio Cicerón en la de Roma, vale decir: a la autoconstrucción en el tiempo de una república azarosa tan fuerte como la originariamente planificada; que, ya construida, devolver su constitución a sus orígenes cada diez años constituye el mejor sistema para purificarla de los desperfectos que el tiempo haya ido produciendo en la misma; que la república basada en la grandeza —la cual descansa en las armas— es la única que puede crecer y devenir así más estable que la que debe su éxito al lugar donde se fundó —segundo gran homenaje a la acción humana, capaz con su esfuerzo racional de superar las prebendas otorgadas por la naturaleza a un determinado lugar—; que la religión nacional es un excelente medio para el logro de la obediencia a la ley; que la necesaria expansión más allá de sus límites primordiales se asegurará, además, concediendo la ciudadanía a los habitantes de las ciudades conquistadas que pasan a formar parte del imperio; etc. Un conjunto de creencias ese sólidamente mutado en convicciones merced a las pruebas aducidas por la experiencia, al que se acompaña un recetario de medidas singulares al objeto de desenvolverse con éxito en cada ocasión, en las que la prudencia acredita su cualificada formación en antropología, historia y política.
Ahora bien, el viajero del tiempo que ha llegado hasta nosotros no debe su gloria solo a su condición de viajero del pasado, sino aún más a la de viajero del futuro; si nos sabemos sus herederos es porque vivimos su legado, y en él no hay solo una forma singular de mirar el pasado y de reciclar el aprendizaje del mismo, sino una forma distinta de mirar el poder que a veces es nueva y en gran medida actual. En su doctrina, en efecto, principian o se activan ideas como las siguientes: la ruptura de la unidad normativa que reglaba nuestra existencia, la fragmentación del sistema que aspiraba a componer y el enfrentamiento entre los diversos miembros resultantes; el sello de impotencia que ahora unce como un estigma la frente de la religión, la moral o las costumbres en su afán por dominar la conducta de los sujetos y de garantizar el bien común: y la triunfal entronización de la política coronando tal movimiento teórico; suya es la misión de conservar la sociedad y de favorecer el bienestar de sus miembros —un fin que requiere el uso de la fuerza—, y ese signo de supremacía es asimismo el de su inmanencia.
Pero hay muchas más ideas, que nos limitamos simplemente a resumir: la proclamación, insisto, de la necesidad de la fuerza y aun, extraordinariamente, de la violencia, más la inmediata diferenciación entre una y otra, entre fuerza y violencia, en la administración ordinaria de la cosa pública; una ley del poder, en virtud de la cual solo cuando se le limita resulta eficaz, primicia del poder como medio de la libertad, la idea desplegada por Montesquieu o El Federalista más especialmente, entre otros; el derivado rescate del pueblo en cuanto sujeto político incluso en el interior del principado «absoluto»; el reconocimiento de un poder super partes relativamente autónomo respecto de la sociedad, mediante el cual esta aspira a cicatrizar la herida de su división constitutiva sin curarla para siempre;10 la promesa de la abstracción institucional que contiene en la persona del príncipe super partes; la sanción, consiguiente a todo lo anterior, de la política como arte; la indeterminación de la política que conlleva, en la que la prudencia, siguiendo la pauta del maestro Aristóteles, para quien «es imposible legislar sobre lo que es materia de deliberación»,11 del hombre público desempeña un papel estelar, mediando al gobernar entre el presente y la caja de Pandora del futuro —lo ordinario que viene—: el azar —un movimiento inesperado en el curso ordinario de las cosas y sacudido por él—, la necesidad —lo extraordinario que cuestiona lo ordinario— y la excepción —lo extraordinario como norma—; y todo ello desde la afirmación ontológica del cambio como ley de la historia; etcétera.
E incluso, cabe afirmar, hay ideas que anticipan o forman parte del patrimonio democrático de nuestras sociedades, pues, como aludíamos más arriba, aún custodiamos el fuego sagrado del conflicto como templo de la libertad, aun cuando en Maquiavelo derive de la pluralidad de las cosmovisiones sociales y entre nosotros el enfrentamiento surja de la pluralidad de intereses individuales, todos ellos legítimos si no se pretende imponerlos recurriendo a la violencia. Añadamos a la mencionada la constitucionalidad de la excepción, es decir, la sanción normativa de la concentración de poderes en un dictator a la romana —por un tiempo y para un fin establecidos— en caso de peligro extremo para la comunidad, y sin que ello conlleve coda normativa alguna que dote de futuras prebendas al titular de dicho poder cuando, cumplida la misión, lo consigne de nuevo a los legítimos gobernantes.
Asimismo, la identificación, más que probable, de la virtù republicana con la libertad, completada con la de la libertad como autogobierno, se traduce en un ensanchamiento de la antropología, esto es, en el surgimiento de un sujeto más complejo que aquel con el que el autor inició su personal aventura en el mundo del saber; un individuo, que ahora tiene nuevos objetos para sus pasiones, nuevas pasiones incluso o solo ahora ejercidas que engrandecen su alma, más ideas con las que agrandar su mente y hasta antiguos recuerdos y emociones nuevas, compartidas con los demás, que los engrandecen a todos de manera integral, puesto que están en la base de la acción política colectiva; todo eso aun cuando algunos de ellos se asocien a un objeto realmente desconocido, la nación —deidad de una fe en apariencia laica, pero sacrílegamente trufada de religión—, que si por entonces aparecía vinculada a la libertad, el tiempo la revelará más proclive a su extinción mediante la violencia.
Cuando un supuesto de ayer ha devenido hoy problema se ha avanzado en el pensamiento, como nos enseñó Mill; en ese sentido, nada más roedor de cualquier statu quo que la libertad y la igualdad, como nos enseñó Tocqueville. Y, en ese sentido también, pocas mentes más libres que la de Maquiavelo, capaz de demoler milenios de verdades adquiridas en el segundo de una sola frase («[...] siendo mi intención escribir algo útil para quien lo lea»),12 de igualar políticamente a las clases en el autogobierno republicano y a los ciudadanos en cuanto súbditos del príncipe, pese al reconocimiento permanente de las diferencias que les separan, tanto de estatus como de fines, tradición, simbología, etc. Por ello hoy, a pesar de los acontecimientos tan dispares señalados al principio de esta introducción, y que han contribuido a cambiar tanto la fisonomía de la sociedad occidental, seguimos siendo sensibles a su pensamiento, dado que la democracia supone el paso final del doble proceso de igualación de los ciudadanos ante la ley y de su reconocimiento como sujetos de derechos. Por ello y, desde luego, porque, como nos enseñó el propio Maquiavelo, la identidad de la naturaleza humana es una constante en la historia de la humanidad, lo cual nos permite mutatis mutandis convertir en contemporáneos nuestros a los individuos de cualquier tiempo y lugar, estudiar en el libro de sus acciones y aprender de los resultados de las mismas.
De ahí que nos parezcan extemporáneas, y no solo antimaquiavelianas —él, discípulo aquí de Tucídides,13