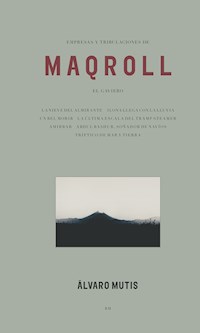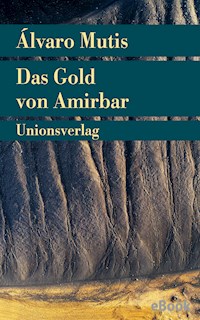Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RM Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La mansión de Araucaíma es una gran casona tropical habitada por seis personajes que se refugian en la misma estableciendo seis realidades con sus propias reglas. Los seis personajes buscan desprenderse de su pasado, recuerdos reprimidos y frustraciones y a la vez se encuentran atrapados en sus temores y deseos. Esta obra representa para Mutis la posibilidad de crear nuevos universos narrativos a partir de la experimentación con modelos literarios ya conocidos. En este caso, el objetivo del relato es recrear la temática misteriosa y violenta de la novela gótica inglesa del siglo XVIII, pero introduciendo cambios significativos en cuanto a la ubicación espaciotemporal de los hechos y a la forma de narrar. "Los Cuadernos del palacio negro", escritos desde la prisión mejicana de Lecumberri, ofrecen un testimonio escrito de una vivencia traumática. En el texto, Mutis recogió cinco cuadros significativos de su estancia durante quince meses en la cárcel mexicana de dicho nombre, cinco visiones que se alejan de la estructura tradicional de un diario así como de la supuesta relación de este con la realidad. Con esta edición de esmerado diseño, RM recupera dos de las obras más representativas de la bibliografía de Álvaro Mutis y las publica para el goce de las nuevas generaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA MANSIÓN DE ARAUCAÍMA
Y CUADERNOS DEL PALACIO NEGRO
LA MANSIÓN DE ARAUCAÍMA
Y CUADERNOS DEL PALACIO NEGRO
ÁLVARO MUTIS
RM
Diseño cubierta
José Luis Lugo
Maquetación
Reverté-Aguilar
Dirección creativa
Víctor Poll
Ramón Reverté
Coordinación
Lea Tyrallová
Digitalización
Reverté-Aguilar
Preprensa e Impresión
Liberdúplex
Editorial RM
RM
© 2020
RM Verlag, S.L.
Loreto 13-15, local B
08029, Barcelona
España
© 2020
Editorial RM, S.A. de C.V.
Córdoba 234, int.7, Colonia Roma Norte
06700, Ciudad de México
México
www.editorialrm.com
ISBN 978-84-17975-30-2 (papel)
ISBN: 978-84-17975-60-9 (ePub)
# 367
Impreso en España
DL B 7049-2020
Octubre 2020
Reservados todos los derechos / All rights reserved
© ÁLVARO MUTIS 1974, 1992
© Herederos de ÁLVARO MUTIS
Actividad subvencionada por el Ministerio de Cultura y Deporte
«A celle qui danse...»
Estas páginas reúnen, gracias al interés y amistad de Helena Poniatowska, el testimonio parcial de una experiencia y la ficción nacida en largas horas de encierro y soledad. La ficción hizo posible que la experiencia no destruyera toda razón de vida. El testimonio ve la luz por quienes quedaron allá, por quienes vivieron conmigo la más asoladora miseria, por quienes me revelaron aspectos, ocultos para mí hasta entonces, de esa tan mancillada condición humana de la que cada día nos alejamos más torpemente.
Cuadernos del palacio negro
I
Cuando las cosas van mal en la cárcel, cuando alguien o algo llega a romper la cerrada fila de los días y los baraja y revuelca en un desorden que viene de afuera, cuando esto sucede, hay ciertos síntomas infalibles, ciertas señales preliminares que anuncian la inminencia de los días malos. En la mañana, a la primera lista, un espeso sabor de trapo nos seca la boca y nos impide dar los buenos días a los compañeros de celda. Cada cual va a colocarse como puede, en espera del sargento que viene a firmar el parte. Después llega el rancho. Los rancheros no gritan su «¡Esos que agarran pan!», que los anuncia siempre, o su «esos que quieren atole», con el que rompen el poco encanto que aún ha dejado el sueño en quienes se tambalean sin acabar de convencerse que están presos, que están en la cárcel. La comida llega en silencio y cada cual se acerca con su plato y su pocilio para recibir la ración que le corresponde y ni protesta, ni pide más, ni dice nada. Solamente se quedan mirando al vigilante, al «mono», como a un ser venido de otro mundo. Los que van a los baños de vapor perciben más de cerca y con mayor evidencia al nuevo huésped impalpable, agobiador, imposible. Se jabonan en silencio y mientras se secan con la toalla, se quedan largo rato mirando hacia el vacío, no como cuando se acuerdan «de afuera», sino como si miraran una nada gris y mezquina que se los está tragando lentamente. Y así pasa el día en medio de signos, de sórdidos hitos que anuncian una sola presencia: el miedo. El miedo de la cárcel, el miedo con polvoriento sabor a tezontle, a ladrillo centenario, a pólvora vieja, a bayoneta recién aceitada, a rata enferma, a reja que gime su óxido de años, a grasa de los cuerpos que se debaten sobre el helado cemento. de las literas y exudan la desventura y el insomnio.
Así fue entonces. Yo fui de los primeros en enterarme de lo que pasaba, después de dos días, dos días durante los cuales el miedo se había paseado como una bestia ciega en la gran jaula del penal. Había muerto uno en la enfermería y no se sabía de qué. Envenenado, al parecer; pero se ignoraba cómo y con qué. Cuando llegué a mi crujía, ya mis compañeros sabían algo más, porque en la cárcel corren las historias con la histórica rapidez con que transmiten los nervios sus mensajes cuando están excitados por la fatiga. Que era un «tecatero»1 y que se había inyectado la droga unas horas antes de morir. Que iban a examinar las visceras y que al otro día se sabría. Al anochecer todo el penal estaba enterado y fue entonces cuando entramos en la segunda parte de la plaga, como entonces la llamé para decirle por algún nombre.
Una gran espera se hizo entre nosotros y nadie volvió a hablar ni a pensar en otra cosa. En la madrugada del día siguiente fueron a mi celda para despertarme: «Hay uno que está muy malo, mi mayor, echa espuma por la boca y dice que no puede respirar». Algo me resonó allá adentro diciéndome que ya estaba previsto, que yo ya lo sabía, que no tenía remedio. Me vestí rápidamente y fui a la celda del enfermo, cuyos quejidos se escuchaban desde lejos. Era Salvador Tinoco, «el Señas», un muchacho callado y taciturno que trabajaba en los talleres de sastrería y a quien venía a visitar una ancianita muy limpia y sonriente a la que llamaba su madrina. Le habían puesto «el Señas» por algo relacionado con el equipo de béisbol al cual pertenecía orgulloso y al que dedicaba todas sus horas libres con inalterable entusiasmo. Nunca hubiera imaginado que «el Señas» se inyectaba. No había yo aún aprendido a distinguir entre la melancolía habitual de los presos y la profunda desesperanza de los que usan la droga y de la que ésta sólo parcialmente logra rescatarlos. «El Señas» se quedó mirándome fijamente, y ya no podía pronunciar ninguna palabra inteligible. Un tierno mugido acompañaba esta mirada en la que me decía toda la ciega fe depositada en mí, la certeza de que yo lo salvaría de una muerte que ya tomaba posesión del flaco cuerpo del muchacho. Lo llevamos a la enfermería e inmediatamente el médico de turno lo pasó a la sala. Una estéril lucha en la que se agotaron todos los recursos a la mano; desembocó en el debatirse incansable de «el Señas» contra la dolorosa invasión de la parálisis que iba dejándole ciertas partes del cuerpo detenidas en un gesto vago y grotesco, ajeno ya por completo a lo que en vida fuera el tranquilo y serio Salvador, quien me dijera un día, como único comentario a la visita de su madrina: «Viene desde Pachuca, mi mayor. Allá tenemos una tierrita. Ella ve de todo, mientras salgo». Y ahora, pensaba yo: «¿Quién podrá avisarle a la madrina que “el Señas” se muere?».
Poco a poco se fue quedando quieto y de pronto una sombra escarlata le pasó por el rostro, se aflojaron un tanto sus manos, que se habían engarrotado en la garganta y el médico retiró las agujas por donde entraban el suero y los antídotos, y nos miró con la cara lavada por el cansancio: «De todas maneras no tenía remedio. Mientras no sepamos qué es lo que les están vendiendo como droga, no hay nada que hacer».
Así que eso era. Estaban vendiendo la «tecata balín»2. Alguien había descubierto la manera más fácil de ganarse algunos pesos vendiendo como heroína, vaya el infierno a saber qué sustancia, que en su aspecto semejaba a los blancos polvos que en el penal se conocen con el nombre de «tecata». Regresé a la crujía. Esto era, entonces, lo que había anunciado el miedo. ¿Cuántos vendrían ahora? ¿Quiénes? No íbamos a tardar en saberlo.
Al día siguiente, en la mañana, vimos entrar una mujerona fornida, con el pelo pintado de rubio y un aire de valkiria vencida por la miseria y el hastío de la vida de vecindad. Traía una mirada vaga, perdida, una sonrisa helada se le había pegado al rostro feamente. Era la mujer de Ramón el peluquero. No entendimos muy bien en el primer momento. Pero cuando recordé la faraónica cara de Ramón, sus ojos grandes y acuosos y algunas de sus fabulosas digresiones, en las que se perdía mientras nos cortaba el pelo, una certeza agobiadora me llegó de pronto.
Ramón era el siguiente. Con una bolera para el dentista me fui a la enfermería con la esperanza de haberme equivocado. Ramón era un buen amigo y un admirable peluquero. Estaba en lo cierto. Lo encontré tendido en la cama, las manos agarradas de los bordes del lecho, gimiendo sordamente mientras sus palabras iban perdiendo claridad entre los estertores de la intoxicación: «No me dejes morir, güera. Güerita, a ver si el doctor puede hacer algo. Pídeselo, por favor». El médico observaba fijamente al moribundo: «¿Quién te dio la droga, Ramón? Otros vendrán después de ti si tú no nos lo dices. ¿Quién te la dio?». «Da igual, doctor. Sálveme a mí; a los otros que se los lleve la tiznada. Sálveme y se lo digo todo. Si me dejan morir, me callo. ¡Sálvenme, cabrones, que para eso les pagan!», e hizo un vano intento de saltar sobre el médico que acechaba sus palabras y lo miraba impasible, con la amarga certeza de que de ese desesperado animal de agonía dependía la vida de muchos otros que tal vez en ese mismo momento estaban comprando la falsa droga.
«Dinos quién fue y te salvamos», dijo un ayudante con la imprudencia de quien no conoce las leyes inflexibles del recluso. Ramón no podía ya hablar; no tenía casi aire para formar palabra alguna. Se quedó viendo fijamente al que había hablado, con una mirada irónica acompañada de una mueca de desprecio, como diciéndole: «¡Tú qué sabes, imbécil! Ya nada puede salvarme, lo sé. ¿No ves que ni hablar puedo ya?». De repente, la esposa, que conservaba hasta entonces esa congelada actitud de quien no puede recibir más golpes de la vida, comenzó a gritar enloquecida y, agarrando al médico de la blusa, le dijo: «¡Yo sé quién la vende! ¡Yo sé, doctor. A usted se lo digo. A usted solamente. No me gusta chivatiar delante de estos pendejos!». El doctor la sacó al jardín lleno de flores. No se demoró mucho con ella y regresó llevándola del brazo hasta el pie de la cama. «“El Señas”, como venía diciéndole, murió ayer, señora. No puede ser.» «Pues ése era, doctor; ni modo que fuera otro.» La impotencia se retrataba en el rostro agotado e incoloro del médico. Entró un oficial. Llevaba un impecable uniforme de gabardina beige y traía un aire ajeno a todo lo que allí pasaba, que nos despertó un sordo rencor en contra suya. Gratuito tal vez, pero muy hondo. «¿Qué hubo?», preguntó mirando el violáceo rostro de Ramón, «¿le sacaron algo?». «Ya no puede decir nada, ni dijo nada tampoco», contestó el médico alzándose de hombros y revisando las llaves del oxígeno como si quisiera evitar al intruso. Ramón el peluquero empezó a temblar, temblaba como si le estuvieran pegando en sueños. Su mujer le miraba fijamente, con rabia, con odio, como se mira lo que ya no sirve, lo que no sirvió nunca. Cuando dejó de temblar, estaba muerto. La mujer no dijo nada. Se puso en pie y salió sin hablar con nadie.
Después vino «el Ford». Se desmayó mientras pintaba uno de los muros de las cocinas. Lo llevaron a la enfermería y los médicos se dieron cuenta que estaba intoxicado. Se había fracturado la columna vertebral, no hablaba y sus grandes ojos inyectados en sangre nos miraban con asombro. Todos morían igual. La falsa droga les afectaba los centros motores de la respiración. Poco a poco se iban asfixiando en medio de terribles dolores. El aire les faltaba cada momento más y se metían la mano en la garganta y trataban de arrancar allí algo que les impedía la entrada del aire. Los amarraban a la cama y lentamente iban entrando a la muerte, siempre asombrados, siempre incrédulos de que alguien que ellos nunca delataron, les hubiera engañado con la «tecata balín», en la que no acababan de creer hasta cuando sentían los primeros síntomas de su acción en su propio cuerpo.
Al «Ford» le siguió «el Jarocho»; al «Jarocho», «el Tiñas»; al «Tiñas», «el Tintán»; al «Tintán», Pedro el de la tienda; a Pedro el de la tienda, «el Chivatón» de Luis Almanza, y así, poco a poco, fuimos entrando en la sorda mina de la plaga, penetrando en el túnel de los muertos, que se iban acumulando hasta lograr hacernos vivir como natural e irremediable este nuevo capítulo de nuestra vida de presos. Ninguno quiso decir cómo había conseguido la droga, quién se la había facilitado. Ninguno se resignó a aceptar que había sido el elegido para el macabro negocio. Cuando se desengañaba y la asfixia comenzaba a robarle el aire y el terror se le paseaba por el atónito rostro, entonces un deseo de venganza lo hacía callar. «¡Que nos muramos todos! —dijo uno—. Al fin pa’ qué servimos, mi coronel. Si yo le digo quién me la vendió, de nada va a servirle. Otro la venderá mañana. Ya ni le busque, mi jefe.» Otros trataban de negociar con las autoridades y los médicos que cercaban la cama en busca de una pista que les indicara el origen de la plaga: «Yo sí le digo, doctor—decían—, pero si me mandan al Juárez y me hacen la transfusión. Yo sé que con eso me salvan. “El Tiliches” me lo dijo, yo lo sé. Allá les cuento quién me vendió la “tecata balín” y en dónde la guardan». Lo de la transfusión y el Juárez era parte de la leyenda que se iba formando alrededor de las muertes incontrolables e irremediables. No había salvación posible y los médicos nada podían hacer contra la sustancia que, mezclada con el torrente sanguíneo, arrastraba implacablemente hacia la tumba al desdichado que había buscado en ella un bien diferente camino para evadir la imposible realidad de su vida.
Fue por el décimo muerto cuando Pancho lanzó en el cine su grito inolvidable. Tenía la costumbre de llegar cuando estaban ya las luces apagadas. Iba a sentarse al pie del telón y gritaba a voz en cuello: «¡Ya llegué!». Le contestaba una andanada de improperios y él, inmutable, se dedicaba a comentar, a manera de coro griego, los incidentes de la película, relacionándolos con la vida diaria del penal. Cuando la tensión del drama en la pantalla nos tenía a todos absortos y tensos, en espera del desenlace, él gritaba maliciosamente: «¡Cómo los tengo!», y rompía el hechizo, recibiendo el consabido comentario de los espectadores.
Cuando la «tecata balín» comenzó a circular y a matar, cuando cada rostro era escrutado largamente por los demás para buscar en él las huellas de la muerte, Pancho no volvió a lanzar su grito. Entraba, como antes, ya apagada la luz, se sentaba al pie del telón, como siempre, y se quedaba callado hasta el final de la función. Fue el miércoles que siguió a la fiesta nacional, cuando murieron tres compañeros en un mismo día y llegó a su climax el terror que nos visitaba. El cine estaba lleno hasta el último asiento. Todos queríamos olvidar el poderío sin fin de la muerte, ese viaje interminable por sus dominios. Pancho entró en la oscuridad y, de pronto, se detuvo en medio del pasillo central, se volvió hacia nosotros, y gritó: «¡Que vivan los chacales3 y que chinguen a su madre los muertos!». Un silencio helado le siguió hasta cuando le vimos sentarse en su puesto habitual y meter la cabeza entre los brazos para sollozar sordamente. Dos de los muertos eran sus mejores amigos. Había llegado con ellos y con ellos solía vender refrescos los días de juego en el campo deportivo.
A partir de ese día comenzó a saberse que había ya alguna pista firme. Algo en el ambiente nos dijo que estaba cercano el final del reinado de la «tecata balín».
Al poco tiempo vi entrar una tarde, ya casi anochecido, a dos presos que traían a mi crujía unos vigilantes que los cercaban cuidadosamente y los empujaban con sus macanas. Pálidos, tartajosos, desconcertados, entraron cada uno a una celda de la planta baja. No tardaron en llegar los oficiales y dos médicos. En los baños se improvisó una oficina y allí fue interrogado cada uno por separado, durante casi toda la noche.
Sin violencia, paciente y terco, el coronel fue sacándoles la verdad, haciéndoles caer en contradicciones que servían para ir aclarando toda la historia. El «Salto-Salto» y su compañero, «la Güera», habían sido los de la idea. Raspaban con una hoja de afeitar cuanta pintura blanca hallaban a la mano; el fino polvo así conseguido lo envolvían en las diminutas papeletas en las que circula la droga y lo mezclaban con las que tenían la verdadera heroína. En esta forma la ruleta de la muerte había jugado por cinco negras semanas su fúnebre juego, derribando ciegamente, dejando hacer al azar, que tan poco cuenta para los presos, tan extraño a ese mundo concreto e inmodificable de la cárcel. Hasta entonces, el azar había sido otro de los tantos elementos de que está hecha la libertad; la imposible, la huidiza libertad que nunca llega.
No sé muy bien por qué he narrado todo esto. Por qué lo escribo. Dudo que tenga algún valor más tarde, cuando salga. Allá afuera, el mundo no entenderá nunca estas cosas. Tal vez alguien debe dejar algún testimonio de esta asoladora visita de la muerte a un lugar ya de suyo muy semejante a su viejo imperio sin tiempo ni medida. No estoy muy seguro. Tal vez sea útil narrarlo, pero no sabría decir en qué sentido, ni para quién.
Hoy han venido Elena y Alberto y les he contado todo esto. Por el modo como me miran me doy cuenta de que es imposible que sepan nunca hasta dónde y en qué forma nos tuvo acogotados el miedo, cómo nos cercó durante todos estos días la miseria de nuestras vidas sin objeto. No podrán saber jamás a merced de qué potencia devastadora se jugó nuestro destino. Y si ellos, que están tan hermosamente preparados para entenderlo, no pueden lograrlo, entonces ¿qué sentido tiene que lo sepan los demás?
He pensado largamente, sin embargo, y me resuelvo a contarlo mientras un verso del poema de Mallarmé se me llena de pronto de sentido, de un obvio y macabro sentido. Dice:
Un golpe de dados jamás abolirá el azar.
II
De todos los tipos humanos nacidos de la literatura —de la verdadera y perdurable, es obvio— no es fácil encontrar en el mundo ejemplos que se les asemejen. De eso que llamamos un «carácter esquiliano», «un héroe de Shakespeare», o «un tipo de Dickens», solamente un raro azar puede ofrecernos en la vida una versión medianamente convincente. Pero lo que ciertamente consideraba yo hasta ahora como algo de imposible ocurrencia era el encuentro con ese tan traído «personaje de Balzac», que siempre estamos esperando hallar a la vuelta de la esquina o detrás de la puerta y que jamás aparece ante nosotros. Porque la densa y cerrada materia con la que creó Balzac sus criaturas de La comedia humana fue puesta sobre modelos en capas sucesivas y firmemente soldadas entre sí. Son personajes creados por acumulación y que se presentan al lector con dominador propósito ejemplarizante, que excluye ese halo de matices que en los demás novelistas permite la fusión, así sea parcial y en escasas ocasiones, de sus criaturas, en los patrones ofrecidos por nuestros semejantes en la diaria rutina de sus vidas.
Cuál no sería mi asombro, cuánta mi felicidad de coleccionista, cuando tuve ante mí y por varios meses para observarlo a mi placer, a un evidente, a un indiscutible «personaje de Balzac». Un avaro.
Llegó a la crujía a eso de las siete de la noche, y fue recorriendo nuestras celdas con prosopopeya bonachona, dirigiéndose a cada uno dando la impresión de que con ello le concedía una exclusiva y especial gracia y esto merced a ciertas secretas y valiosas virtudes del oyente que sólo a él le era dado percibir.