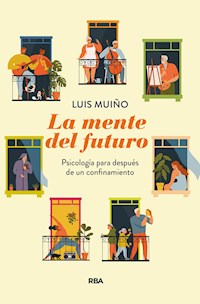
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
La crisis del COVID-19 supone una oportunidad para replantearnos el futuro y tomar decisiones sobre nuestra psicología futura. ¿Encontraremos un punto medio entre individualismo egoísta y el espíritu de rebaño? ¿Aprovecharemos las nuevas herramientas, como Internet, para buscar este equilibrio? Como un druida que atiende a su tribu, el psicólogo Luis Muiño nos ofrece un libro reconfortante y esperanzador. Nos guía para dejar atras el miedo a la incertidumbre, para liberarnos del peso de las expectativas ajenas, para elegir relaciones enriquecedoras, para cuidar nuestra salud con sensatez, para hacer un mejor uso de las redes sociales... Y para adoptar otras muchas actitudes psicológicas indispensables para el nuevo mundo que se abre ante nosotros. Adéntrate en el hábitat del futuro: tu mente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Luis Muiño Martínez, 2020.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2020.
© de los prólogos: Molo Cebrián y Mónica González, 2020.
Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO777
ISBN: 9788491877585
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
Portada
Créditos
Portadilla
Prólogos por Mónica González y Molo Cebrián
1. DRUIDAS, BALCONES MUSICALES Y ERIZOS QUE SE JUNTAN (PERO POCO)
¿Combinaremos libertad individual con cariño colectivo?
2. TERMÓMETROS, FRIKIS ORGULLOSOS DE SERLO Y UN BARÓN RAMPANTE
¿Seremos capaces de disfrutar estando a solas con nosotros mismos?
3. CABAÑAS LLENAS DE HIKIKOMORIS, VAMPIROS TÓXICOS Y GRUPOS INTELIGENTES...
¿Dedicaremos más tiempo a aquellos que realmente lo merecen?
4. FOLLAMIGOS, PUENTES INESTABLES Y PREGUNTAS QUE DESCOLOCAN
¿Elegiremos mejor a nuestras parejas?
5. BURBUJAS PERSONALES, HATERS Y PERSONAS QUE SON MEJORES QUE YO MISMO
¿Volveremos a confiar en los demás?
6. PECES DESMEMORIADOS, POLÍTICOS MENTIROSOS Y FANTASMAS
¿Tendremos más reflejos emocionales?
7. HÁMSTERES, EL ESCONDITE INGLÉS Y UN SAXOFONISTA
¿Estaremos más abiertos a los cambios?
8. SIESTAS, VIDEOJUEGOS COMPLICADOS Y PLACERES SENCILLOS
¿Disfrutaremos más de la vida?
9. MÁQUINAS QUE MANDAN, VICIOSOS Y PSEUDORRELACIONES
¿Aprenderemos a usar las nuevas tecnologías para nuestro desarrollo personal?
10. CEBRAS, TAXIS Y AGUJEROS NEGROS
¿Seremos más conscientes de nuestros objetivos?
11. CISNES QUE NO SON TAN NEGROS, ENFERMEDADES METAFÓRICAS Y UN BOXEADOR LUCHADOR
¿Cuidaremos mejor de nuestra salud?
12. CUÑADOS, UN TERRORISTA ACCIDENTAL Y UN ESPEJO NEGRO
¿Valoraremos más el conocimiento profundo?
13. PERROS ALQUILADOS, TROLES Y MICROGESTOS COPIADOS
¿Nos atreveremos a ser lo que somos?
14. VENTANAS, CARRILES CONTRARIOS Y VACAS VACUNADAS
¿Canalizaremos mejor nuestra empatía?
15. VOLCANES, DRUIDAS QUE NO ESCRIBEN PERO SÍ, Y SEGUNDAS VIDAS
¿Encontraremos el equilibrio entre control y tolerancia a la incertidumbre?
Lista de canciones
Notas
Este libro no es un monólogo, sino un diálogo. Las ideas que aporto han surgido gracias a muchas personas. Aquí están, de una u otra forma, las charlas con Susana, Javi, Clara, Isolina, Molo, Mónica, Montse, Anna, Esteban, Jaime, Ana, Ramiro, Rosana, Ángel, Sofía, César, Javier, Elena, Juan, Teresa, Analía, Alejandra, Marcelo, Marta, Javi, Anabel, Carmen, Ignacio, Chucho, Osqui, Chema, Ana, Marta, Álvaro, Álex, Jordi, Gorka, Carlos, Rosario, Cristina, Carmen,Teresa, Bárbara y muchas otras personas con las que he tenido (y quiero seguir teniendo) conversaciones muy sugerentes acerca del futuro.
Gracias, de verdad, a todos.
PRÓLOGOS
Conocí a Luis Muiño cuando planificábamos nuestro primer proyecto juntos, el pódcast de psicología Entiende tu mente, idea de nuestro común amigo Molo Cebrián. En ese primer contacto, me llamó la atención su mirada inteligente y su voz sosegada. Conforme íbamos hablando brotaban de él ideas inspiradoras y profundas que explicaba con la enorme sencillez que le otorga ser un gran divulgador.
Desde ese momento ya han pasado más de cuatro años y he tenido la gran fortuna de compartir muchas horas a su lado. He vivido ese brillo inteligente de su mirada combinado con enormes dosis de ilusión y entusiasmo ante los nuevos retos que hemos ido construyendo. He aprendido infinidad de conceptos, experimentos y referencias de la psicología mundial, explicados con la rotunda sencillez que aporta su alquímica combinación de conocimientos y experiencias. Y, sobre todo, he crecido emocionalmente al lado de un maestro humilde y honesto como el que más, que tiene una visión de la vida abierta, tolerante y respetuosa con todos los que lo rodean.
Luis Muiño ha vivido la pandemia de la COVID-19 considerándola como una nueva experiencia por explorar, observando, investigando, comprendiendo, ayudando a muchas personas a canalizar sus emociones y, a la vez, adaptándose él mismo a esta nueva realidad. Y creo que precisamente eso es lo que lo convierte en un profesional más que autorizado para compartir con todos nosotros todas las ideas que recoge este libro. Ideas útiles, pragmáticas, realistas, cotidianas, fundamentadas, coherentes y, sobre todo, normalizadoras de una situación que nos ha pillado a todos por sorpresa.
La pandemia de la COVID-19 se ha convertido ya en un hecho histórico. Ha cambiado formas de hacer y de comportarnos, ha afectado a nuestras mentes y ha generado profundas crisis allá por donde ha ido pasando; pero, más allá de las crisis, también generará oportunidades que debemos aprovechar para reformular nuestras vidas. Te recomiendo que explores cada mensaje de este libro, cada idea. Que leas y releas lo que más te llame la atención para tu momento y circunstancias vitales específicas, en este contexto tan extraordinario, inesperado y sorprendente que estamos viviendo. Y que extraigas aquellas conclusiones que más aplicables consideres para acomodar tu mente en este nuevo hábitat que ya es una realidad, explorando con espíritu de aprendizaje y gusto por descubrir, como tiene por norma su autor.
MÓNICA GONZÁLEZ,
del equipo de Entiende tu mente
Acabo de terminar de leer el libro que tienes entre las manos. ¡Cuánto lo he disfrutado! En el capítulo 3, Luis te cuenta cómo nos conocimos. Muchos oyentes del pódcast Entiende tu mente creen que es profesor mío en la Facultad de Psicología. La verdad es que no, pero sí lo considero un maestro. Es nuestro Panorámix, aunque cuando le pones cara ves que lo es en versión joven y con menos barba.
Algunos amigos también suelen preguntarme por libros sobre psicología, y no sé qué decirles. Hay algunos que considero mis referentes, pero apenas tengo tiempo de apartar los ojos de los manuales de las asignaturas. Y, de repente, mira tú por donde, aquí aparece Luis con sus reflexiones «de cabaña».
¡Y así es como realmente se disfruta la psicología! Luis lleva años haciendo divulgación sobre el comportamiento humano desde un punto de vista científico y humanista. No soy objetivo. Para mí es el número uno. Casi en cada página vas a encontrar múltiples referencias a libros, estudios, experimentos de psicología social, neurobiología..., y todo ello, con términos aptos para todos los públicos. Porque eso es lo que hacen los buenos divulgadores y los buenos psicoterapeutas. Saben mucho, pero te dicen lo que sirve. No te explican lo tedioso, te dan la parte que te puede hacer bien y que te ayude a entenderte, entenderlos, planificar y tomar acción.
Este libro es, además, una propuesta «de una nueva forma de tomarse la vida para el segundo cuarto del siglo XXI». El primero ya casi ha pasado y, aunque los coches aún no vuelan —como nos prometieron en Regreso al futuro—, nuestra sociedad está en continua evolución. Una evolución tan rápida a la que cuesta adaptarse.
¿Y Luis se adapta y predica con el ejemplo? Sí. Se adapta. Doy fe. ¿Te cuento una cosa, para que veas? Mira, Entiende tu mente es un pódcast que cuenta con más de un millón de descargas al mes y nos sentimos en deuda con todo el cariño que nos dan los amigos y oyentes. Tratamos de hacerlo de la mejor manera posible en todos los aspectos. Y, claro, la parte técnica no es la principal, pero es básica. ¡Tiene que sonar bien! Solíamos quedar para grabar en el estudio que había montado en un pequeño loft de la zona este de Madrid. Nos gustaba grabar juntos, vernos las caras. Era todo un ritual. Era nuestro momento. Y aparece la dichosa pandemia y nos impiden salir de casa. Luis me había confesado abiertamente que no le gustaban la técnica, los aparatos, los cables..., pero en esta ocasión no quedaba otra. Nos pusimos a ello. En un tiempo récord aprendió a utilizar un software de grabación, a revisar los niveles de entrada, a adaptar su despacho para que «sonara bien» y pudimos continuar con la aventura. Pero no solo eso: escribo estas líneas después de una de nuestras grabaciones en remoto. De la primera a la última, hemos mejorado en equipo y habilidades, y ahora puedo afirmar que, sin duda, el sonido del pódcast es tan bueno como el que teníamos antes del confinamiento. Ahora grabamos en remoto, viéndonos las caras por una pantalla y con una increíble calidad de sonido. Esto es adaptación. Y eso que Luis, en la primera grabación —permíteme que lo cuente, amigo—, puso el micrófono apuntando al lado contrario, al monitor en vez de a la boca. Cosas de genios.
Te cuento cómo se ha adaptado porque es una muestra de lo que a todos nos ha tocado vivir. No nos ha quedado otra si queríamos seguir adelante; pero ¿estos aprendizajes han venido para quedarse? En nuestro caso, puedo decirte que sí. Ahora Luis, Mónica y yo vamos a poder estar cada uno en una esquina del mundo sin dejar nuestra cita semanal y sin pasar por los atascos madrileños. Y eso es mágico. Es de las cosas buenas que ha tenido esta situación que nos ha tocado vivir. Y este libro también habla de eso.
Las palabras de Luis son una ayuda para todos. Para situarnos en el punto de partida en el que nos hallamos ahora.
Si estás en ese pequeño reducto de personas que quieren reflexionar en equipo y atreverse a mirar la vida con la ayuda de las gafas de nuestro druida gallego de Malasaña, estás en el libro adecuado. Somos los galos y tenemos la poción que ha preparado nuestro Panorámix.
MOLO CEBRIÁN,
del equipo de Entiende tu mente
1
DRUIDAS, BALCONES MUSICALES Y ERIZOS QUE SE JUNTAN (PERO POCO)
¿COMBINAREMOS LIBERTAD INDIVIDUAL CON CARIÑO COLECTIVO?
LA PUGNA ENTRE EL INDIVIDUO Y EL GRUPO
Siempre me he sentido como un psicólogo de aldea. Desde pequeño quise ser como Panorámix, el druida de Astérix el galo, al que las gentes consultaban cuando les sucedía algo extraño. Sabían que él les aportaría una idea sencilla pero sensata. No buscaban en él ninguna solución espectacular que cambiara la vida de nadie, solamente una pequeña intervención que sirviera para que el día a día de la tribu continuara con tranquilidad.
La sabiduría de Panorámix le permitía encontrar soluciones sutiles, que mantenían el espíritu de grupo sin meterse demasiado en la vida de cada persona individual. Porque en la pequeña e irreductible aldea gala, cada persona tenía sus extravagancias y la diversidad se respetaba. Nadie le preguntaba a Obélix por qué cuidaba a su perro como si fuera un bebé. No se cuestionaba, tampoco, al pescadero por traer el producto en lentos bueyes desde Lutecia aunque su aldea esté junto al mar. Y, por supuesto, ningún lugareño se reía del jefe por su empeño en que lo portaran en un escudo a pesar de los porrazos continuos que le suponía ese método de transporte. Los habitantes de la aldea solo aceptan dejar a un lado sus excentricidades cuando es necesario ponerse de acuerdo por el bien común.
Ese es el tipo de vínculo grupal que mantenemos todos aquellos que —como los antiguos galos— provenimos de la esencia celta. Es una forma poco ortodoxa de relacionarnos con los demás, en la que se asume que cada cual toma sus propias decisiones y los demás solo tienen derecho a intervenir en sus vidas cuando los actos personales afectan al colectivo.
En el ámbito de la antropología es habitual distinguir entre sociedades colectivistas (las que fomentan la pertenencia al grupo como forma de sentirse apreciado) e individualistas (en las que la autonomía es un valor prioritario). Los miembros de las primeras suelen percibir que el grupo les exige una lealtad duradera a cambio de la protección que les ofrece. Por el contrario, los que se han criado en culturas individualistas han aprendido a ser autónomos: son libres pero, a cambio, tienen que asumir las consecuencias de sus actos.
En general, en terapia me resulta fácil saber quién ha mamado de una u otra forma de ver el mundo. Los educados en culturas colectivistas tienden a sentirse más seguros en sus decisiones cuando estas siguen la norma social. Por eso, suelen tener más autoestima incondicional: se sienten bien, aunque fallen de manera puntual. A cambio, se sienten muy culpables cuando lo que les pide el cuerpo es salirse de la norma, porque para ellos es muy difícil decepcionar las expectativas ajenas. Acaban reprimiendo cualquier opción vital que se salga de lo común y son proclives a los trastornos del estado de ánimo causados por el hastío vital o la represión de sentimientos u opciones minoritarias.
Por el contrario, los que se han alimentado de espíritu individualista llevan mucho mejor la tolerancia a la tensión: entienden el conflicto con los demás como parte de la vida. Se sienten mucho menos presionados por el grupo, pero el precio que pagan es el sentimiento de soledad. Son conscientes de que ellos llevan las riendas de su vida: toman las decisiones, pero, a cambio, tienen que apechugar ellos solos con las consecuencias. El estrés por la excesiva responsabilidad, el peso de la continua exigencia y la necesidad de mantener una imagen todopoderosa son el lado oscuro de las mentalidades más egocéntricas.
«KEEP THE STREETS EMPTY FOR ME»
A principios del siglo XXI, se hablaba mucho de la deriva individualista del mundo entero. Muchos psicólogos alertaban de la inflación de ego que se podía notar en todos los países. Desde Ecuador a Sudáfrica, pasando por la India, Italia o Australia, la tendencia al «Yo-Mi-Me-Conmigo» parecía evidente. La psicóloga Jean M. Twenge, en su libro Generation Me,1 retrataba a los jóvenes de esa época como personas arrogantes cuyo egocentrismo los hacía pasar de una infancia de «niños tiranos» que abusan de sus padres a una madurez de ejecutivos narcisistas que causan todos los males de la sociedad.
El fenómeno era obvio, también, según otros analistas.Alguno de ellos era capaz, incluso, de definir los hitos que nos habían llevado hasta aquí. El estadounidense Roy Baumeister hablaba de varios saltos de nivel en este videojuego individualista al que, según él, estábamos jugando. El cristianismo como religión predominante, el Renacimiento y la Reforma protestante que llegaron después, la Ilustración y su forma de ver el mundo, el movimiento romántico y, por último, el impacto del capitalismo fueron, según este ensayista, saltos cualitativos que convirtieron nuestra sociedad en un mundo egocéntrico. Según Baumeister, esos hitos han creado fenómenos que nos han llevado a despegarnos del grupo de manera progresiva. Una de esas variables, por ejemplo, es el autoconocimiento: la práctica general de la confesión, que el cristianismo introdujo en el siglo xiii, inició ese camino que ha terminado en la psicología moderna. Conocerse a uno mismo es esencial en una cultura individualista.
Esos hitos también nos ayudaron a cambiar los criterios mediante los cuales nos definimos: a partir del siglo xvii, la identidad deja de asociarse con el linaje familiar. Hoy en día ya no nos definimos por aquello de «¿Y tú de quién eres?», que se preguntaba en los pueblos. Nuestra identidad es completamente individual: nos definimos a través de las redes sociales o de nuestro prestigio profesional. Hemos pasado del estereotipo local («Es que los de mi pueblo somos...») al branding como estrategia para crear una marca personal.
El resultado final es que estos acontecimientos históricos han cambiado nuestra forma de relacionarnos con la sociedad. La rebeldía romántica acrecentó el individualismo de aquel que se siente en conflicto con el mundo. El capitalismo, por su parte, nos habla de la necesidad de autorrealización privada, un crecimiento personal que no tiene por qué armonizarse con la felicidad social.
BUSCANDO LO MEJOR DE CADA UNO
¿Cómo afectan las dos primeras décadas del siglo XXI —con jalones como el desarrollo de Internet, la crisis económica o la pandemia— a ese análisis? Los partidarios de que nuestra sociedad es cada vez más egoísta creen que estos hitos acentuarán la tendencia. Según ellos, el aislamiento al que nos llevan las nuevas tecnologías y la sospecha del prójimo como posible fuente de contagio acrecentarán el egocentrismo más salvaje. Un meme que se hizo popular durante el coronavirus plasmaba esa inquietud. Era un tuit que decía: «¡Qué ganas tengo de que acabe la cuarentena para seguir enganchado al móvil en otro sitio!».
Pero yo creo que hay otra posibilidad. Podemos aprovechar los acontecimientos de las primeras décadas del siglo XXI para caminar hacia un tipo de mente que trascienda la dicotomía entre individualismo y colectivismo. A los que estamos imbuidos de ese espíritu celta del que hablo siempre nos pareció que esa dicotomía era una falsa elección. No pensamos que haya que elegir entre nosotros y nuestro rebaño. En ese sentido, siempre recuerdo la revelación que me supuso descubrir una drástica frase que Fritz Perls proponía como mantra a sus pacientes: «Yo hago lo mío, y usted hace lo suyo. No estoy en este mundo para adaptarme a sus expectativas.Y usted no está en este mundo para adaptarse a las mías. Usted es usted y yo soy yo. Y si por casualidad nos encontramos, será hermoso. De lo contrario, cada uno podrá seguir en paz su propio camino». Acababa de encontrar la plasmación en palabras de ese espíritu personalista, que nos respeta nuestras decisiones individuales pero también nos anima a juntarnos con otras personas si nos resultan nutritivas.
Mi aldea gala es un barrio de Madrid. Se llama Malasaña y es, posiblemente, uno de los lugares más concurridos del mundo. Sus calles están llenas día y noche. Por las mañanas, con una vida de pueblo, poblada de personas que hacen la compra o van y vienen porque trabajan en pequeños comercios. Por las tardes, con la animación de los niños que juegan y gritan como si no hubiera un mañana (y, en efecto, para ellos no lo hay: siempre es hoy). Por las noches, Malasaña se convierte en un centro de ocio bohemio, de cultura estimulante y charlas entre risas.
En mi barrio se produce esa mezcla entre colectivismo e individualismo. Por una parte, hay fenómenos que muchos antropólogos relacionarían con el primer rasgo cultural. Hay, por ejemplo, una crianza casi colectiva de los niños, que suelen estar cuidados y recibir cariño de varios de los padres del barrio. Hay, también, un asociacionismo muy activo. Y el nivel de conocimiento entre vecinos es tal que, igual que en los pueblos, no es raro bajar a la calle a por pan y volver horas después porque uno ha acabado de cañas con un amigo y luego con otro y con otro...
Pero también hay variables relacionadas con el individualismo: la mayoría de los habitantes del barrio somos autónomos y llevamos nuestros negocios de forma completamente privada. Y hay una total libertad en lo que se refiere a asuntos morales, normas de convivencia familiar, comportamiento o formas de vestir. Es muy raro ver que alguien critique la conducta de otro mientras no le afecte en el plano personal. La apertura a la diversidad se da con completa naturalidad.
UN BAÑO GRUPAL PUNTUAL ES BUENO PARA LA MENTE
Me gusta llamar personalismo a esa mezcla que rompe la falsa dicotomía e intenta aunar la libertad que da el individualismo con el cariño social que ofrece el colectivismo. Quiero defender que nuestra psicología puede avanzar hacia un tipo de mente que se siente independiente del grupo, pero que elige asociarse a otras mentes cuando cree que le favorece. Los últimos acontecimientos nos brindan esa oportunidad. De hecho, sentí en mi barrio ese espíritu desde el principio de la pandemia.
En Malasaña aceptamos el confinamiento por protección individual. En general, no tuvimos problemas en recluirnos en nuestros hogares y aprovechar la libertad que nos daba Internet para relacionarnos con personas de todo el mundo buscando afinidades, teletrabajar en nuestros modernos y peculiares oficios y vivir nuestras vidas con total libertad fuera de las miradas ajenas.
Pero a la vez buscamos el cariño del rebaño. La música nos unió. En mi calle salíamos a los balcones a las ocho de la tarde a aplaudir conjuntamente a los sanitarios. Un buen día, un vecino sacó un altavoz y, de manera espontánea, se organizó todos los días una especie de garito formado por balcones en los que la gente bailaba. Yo llegué incluso a cantarle a alguien el «Cumpleaños feliz», una canción que odio de manera especial y que considero el acúfeno social más insidioso de la historia de la humanidad. Pero cómo no unirse a un fenómeno que creció hasta autoorganizarse como ritual colectivo: en otra de las calles del barrio se organizó un día un festival2 con un DJ que coordinaba a un vecino que tocaba clásicos del jazz, a otros que interpretaban música del siglo xvii con instrumentos originales, a alguien que se arrancaba con «La llorona» y a los demás que bailaban disfrazados. En el tipo de cultura personalista que tenemos la oportunidad de crear, la música puede ser una de las formas de sentimiento colectivo. Nos une, pero no nos quita libertad individual, porque va directamente a las vísceras, a un sentimiento de tribu que no afecta a nuestras decisiones personales.
«¿No es extraordinario que unas tripas de carnero tengan la propiedad de hacer salir las almas de su envoltura corporal?», se preguntaba Benedicto en la obra de William Shakespeare Mucho ruido y pocas nueces. El misterio evolutivo de la música fascina a los psicólogos. Las ventajas evolutivas de la guerra, la envida o la atracción sexual son evidentes. Pero ¿por qué nos emocionamos con la música? ¿Por qué todas las culturas del mundo dedican tanto tiempo y energía a elaborar y escuchar ruidos rítmicos o armoniosos?
Para algunos investigadores, la respuesta es que la música es nuestra forma más ancestral de colectivismo. Nos ayuda a comunicar emociones que el lenguaje no puede expresar y que nos unen al grupo. Steven Mithen, autor del libro Los neandertales cantaban rap,3 sostiene que la música y el lenguaje fueron un sistema de comunicación conjuntos, al que podríamos llamar musilengua, que se dividió en dos formas distintas de transmitir información. Sus teorías se apoyan en algunas lenguas en las que se utilizan sonidos (como, por ejemplo, chasquidos con la lengua) que parecen situadas a medio camino entre los dos fenómenos. La música se quedaría como una forma visceral de unión de grupo, al contrario que el lenguaje, que por lo general nos separa. Por eso es una solución sencilla pero sutil para conservar el espíritu celta, de esas que tanto le gustaban a Panorámix. Quizá por eso, los antiguas druidas tenían que empezar por ser, primero, bardos, dominando el arte de la música.
Me he detenido en la música porque siempre ha sido mi forma de unión emocional preferida. Este libro, como verás, está lleno de canciones: he hecho una lista en Spotify con todas las que aparecen para que puedas escucharlas mientras lo recorres. Pero sé que en una cultura personalista existirán muchas más formas de disolverse en el colectivo conservando nuestra personalidad única. Una charla entre amigos con una sana dosis de cervezas de por medio (estoy seguro de que los neandertales bebían cerveza mientras cantaban rap) es otro ejemplo. Pero también lo es un grupo de chavales que se ríen juntos mientras juegan a Minecraft o haciendo una flash movie reivindicativa en un centro comercial. Son formas puntuales de sentimiento colectivo que buscan el calor visceral de la tribu sabiendo que, después, se volverá a los mundos personales. En Galicia, en mi otra aldea, se habla mucho de la estrategia del erizo. Es un animal que, en invierno, necesita estar cerca de los otros para calentar su cuerpo. Pero, a la vez, debe tener cuidado de no pincharse con las púas de sus congéneres. Mantener la distancia adecuada es el secreto.
«HALLELUJAH»
Hace ya unas cuantas décadas, la antropóloga Ruth Benedict nos dio una pista sobre un factor que podría definir cuándo estamos demasiado cerca o demasiado lejos del prójimo. Esta investigadora realizó estudios comparativos para explicar por qué en algunas sociedades se daban más fenómenos de responsabilidad solidaria que en otras. El factor explicativo que encontró era un sentimiento subjetivo al que llamó sinergia y que podríamos definir como sensación de «estar o no en el mismo barco». En las culturas personalistas existía esa sensación. No tenían que decidir entre individuo y colectivo porque sentían que lo que hacían podía servir, al mismo tiempo, a su propio beneficio y al del grupo. En palabras de Abraham Maslow, que rescató este concepto, una sociedad con alto grado de sinergia es «aquella en la que la virtud rinde». Después del coronavirus, tendremos la opción de redirigir nuestro camino y caminar hacia el personalismo psicológico. La sinergia nos puede servir como nueva regla mental para tomar decisiones e implicarnos solo en actividades que nos beneficien a nosotros y al grupo, a la vez, sin sacrificar ninguno de los dos aspectos.
Para trabajar interiormente con el fin de conseguir ese equilibrio, tendríamos que alejarnos de fenómenos limitadores procedentes de nuestra formación en un tipo de cultura o en otro. Aquellos de mis pacientes que han mamado el colectivismo sufren, habitualmente, de un exceso de deseabilidad social: su tendencia a agradar a todo el mundo les quita libertad individual. Estar pendientes de ser elegidos los hace olvidar su derecho a elegir. Un ejemplo: muchas personas son pusilánimes porque alguno de sus progenitores lo era. En la infancia es fácil confundir la debilidad de los padres con la bondad. Las personas que han crecido con ejemplos de padres demasiado sumisos tienden a creer que defender nuestros derechos es ser egoísta.
Los que han sido educados en el individualismo padecen, por su parte, de un excesivo narcisismo que los lleva a competir continuamente con los demás. Rechazan cooperar, aunque eso les pudiera acarrear un mayor bienestar vital. Sus padres los premiaban cuando tenían éxito pisando a los otros, cuando destacaban por encima del colectivo. Y toda su autoestima se basa en esa sensación de superioridad.
Si queremos aprovechar esta oportunidad, tenemos que cambiar por dentro, haciendo que se respeten nuestros derechos personales. Pero también por fuera, usando las circunstancias para construir una arquitectura vital personalista. Por ejemplo, las redes sociales se pueden usar para la adicción al narcisismo y el cultivo de la imagen más individualista... o para la búsqueda de vínculos nutritivos, aprovechando que Internet acaba con la obligación de aguantar forzadamente a las personas que tenemos cerca y nos permite elegir aquellas relaciones que nos resulten más sinérgicas.
Un fenómeno como una pandemia parece una coyuntura perfecta para unirnos a todos en una lucha sinérgica. Pocas veces el bienestar individual y el colectivo han estado ligados de una manera tan clara. Aun así, ha habido, por supuesto, quienes salieron de aquello reafirmados en su individualismo (protestando contra todos y aplicando el sálvese quien pueda) o en su colectivismo (aferrándose al espíritu de rebaño para reprimir la libertad de los demás). Pero creo que los que consigan darse nacimiento a sí mismos en este personalismo y usar lo que los rodea para fomentarlo tienen mucha cancha para correr en el mundo futuro. Podrán construir una arquitectura vital que una la libertad y el respeto por la diversidad con el cariño grupal y las relaciones que los harán crecer. La oportunidad está ahí.
DIEZ DERECHOS BÁSICOS QUE DEBEMOS DEFENDER EN UNA SOCIEDAD PERSONALISTA
1. Tienes derecho a ser feliz, aunque los individuos que están a tu alrededor te digan que no lo son. Nuestro crecimiento personal no puede depender del nivel de quejas ajeno.
2. Tienes derecho a tener cualquier tipo de opinión y expresarla abiertamente, aunque eso suponga decepcionar las expectativas de los demás. En una sociedad personalista, lo importante es que seas fiel a tu propia escala de valores.
3. Tienes derecho a cometer errores si luego te haces responsable de ellos. Tomar decisiones libremente y ser capaz de asumir las consecuencias va asociado.
4. Tienes derecho a manifestar tus propias necesidades. A la hora de llegar a un acuerdo, tiene que estar claro que son tan importantes como las de la otra persona.
5. Tienes derecho a pedir información sobre todo aquello que te concierne porque afecta a tu vida de manera decisiva. Si los demás quieren ocultártela, están en su derecho, pero debes saber que se niegan a informarte y valorar ese hecho.
6. Tienes derecho a decidir si satisfaces las expectativas de la otra persona o si te comportas siguiendo tus intereses. Puedes rechazar peticiones de las otras personas sin sentirte culpable, aunque eso suponga hacer menos de lo que humanamente eres capaz de hacer. Mientras no violes los derechos personales del otro, la alternancia entre tus intereses y los colectivos es legítima.
7. Tienes derecho a cambiar de opinión sin sentirte culpable. Cuando te retiras a pensar en privado, puedes llegar a conclusiones más acertadas que decidiendo en público: es sano, tanto para ti como para los demás.
8. Tienes derecho a experimentar y a expresar tus propios sentimientos. En una sociedad personalista, sentir cualquier emoción es legítimo: solosomos responsables de la forma en que la canalizamos hacia fuera.
9. Tienes derecho a detenerte y pensar antes de actuar, aunque la otra persona tenga prisa por saber tu decisión. Nadie puede imponernos un ritmo determinado por sus propios intereses. Recuerda: los manipuladores siempre piden que decidamos deprisa.
10. Tienes derecho a pedir (no exigir) a la otra persona que responda a tus necesidades. Los acuerdos personalistas comienzan con la exposición de anhelos individuales. Después, se negocia la posibilidad de un punto medio conjunto.
2
TERMÓMETROS, FRIKIS ORGULLOSOS DE SERLO Y UN BARÓN RAMPANTE
¿SEREMOS CAPACES DE DISFRUTAR
ESTANDO A SOLAS CON NOSOTROS MISMOS?
LOS RAROS ÉRAMOS RAROS
«Jamás hallé compañero más sociable que la soledad», decía el escritor Henry David Thoreau. Este filósofo pasó dos años, dos meses y dos días aislado para demostrarnos que la clausura puede sentarle bien al ser humano. Walden, el libro que escribió a raíz de su experiencia, nos sirve aún de reflexión sobre cómo cambia nuestra mente después de una etapa de aislamiento.Thoreau, una de esas personas que creían que quizá no exista la libertad pero sí la liberación, se atrevió a escabullirse de la continua mirada de los demás para dar nacimiento a un yo más sereno. La experiencia le agradó y siempre conservó después ese gusto por la soledad elegida. Una gran parte de la humanidad ha realizado el mismo experimento por culpa del coronavirus. ¿Nos servirá para aprender a disfrutar de nuestra propia compañía?
Hasta el siglo XXI, aquellos que se aislaban de manera voluntaria como Thoreau sin importarles que los tacharan de raros estaban mal vistos. Se dice, por ejemplo, que en japonés no existe la palabra «excentricidad». El único concepto que se le asemeja (haaji) es una combinación de vergüenza y culpabilidad, que probablemente sea la mezcla de sentimientos más común que experimentaba cualquier persona que se salía del rebaño. Tal vez eso explique que solo nos hayan llegado crónicas aisladas de las escasas personas que intentaron mantener esa forma de vida.
Un ejemplo es el movimiento de los excéntricos ingleses: sus estrategias curiosas para buscar la soledad han pasado a la historia. El decimocuarto barón Berners conseguía, por ejemplo, que nadie invadiera su espacio en las reuniones sociales encasquetándose un bonete negro y unas gafas oscuras, sacando un gran termómetro y tomándose la temperatura cada cinco minutos mientras no hacía más que quejarse sobre su mal estado de salud. El quinto duque de Portland, otro modelo de ese movimiento, jamás dejó entrar a nadie en su dormitorio: cuando su médico lo visitaba, le pedía que le hiciera las preguntas a través de su criado, que era el único que podía acercarse a hablarle a su puerta.
Quizá la pandemia les hubiera sentado estupendamente a estos excéntricos ingleses. Preservar la salud fue, de hecho, su excusa para alejar el excesivo ruido social. Algo parecido a lo que nos ha ocurrido a muchas personas durante el confinamiento. Amigos y pacientes me hablaban en este período recluidos de una sensación que yo también viví: el alivio de tener una justificación para librarnos del ruido social.
Santiago Ramón y Cajal afirmaba que «El hombre es un ser social cuya inteligencia exige, para excitarse, el rumor de la colmena». Por supuesto, es cierto que todos echamos de menos la vida social. Pero somos muchos los que solo añoramos la verdadera comunicación con personas con las que conectamos a nivel profundo. Sin embargo, hemos agradecido descongestionarnos de la cháchara que no nos resulta nutritiva. El coronavirus nos libró por un tiempo de ese jefe al que teníamos que hacer como que escuchábamos, de aquellos padres de amigos de nuestros hijos con los que dejábamos de expresar nuestras opiniones para no poner en peligro el mundo social de nuestros retoños, de ese otro compañero de trabajo con el que necesitábamos fingir complicidad en asuntos que nos resultaban indiferentes o de las parejas de nuestros amigos a las que preguntábamos por sus asuntos aunque las respuestas nos resultaran indiferentes. La COVID-19 nos libró de una gran cantidad de ruido social y nos permitió concentrarnos en nuestras propias señales.
«FISHERMAN’S BLUES»
Ya antes de la pandemia, existían estudios que mostraban que quienes somos propensos a vivir a lo ermitaño también tenemos un hueco en nuestra sociedad. «Si un hombre está en una minoría de uno, lo encerramos bajo llave», se quejaba el juez Oliver Wendell Holmes a principios del siglo xx. Sin embargo, los estudios de las primeras décadas del XXI





























