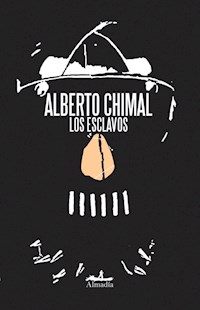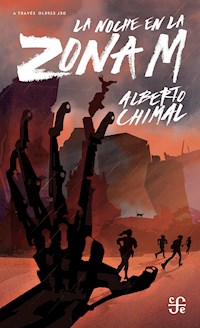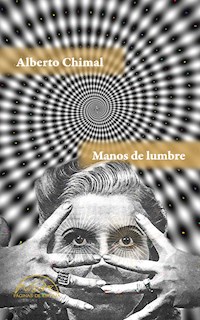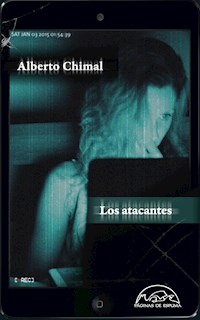Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Hilo de aracne
- Sprache: Spanisch
Compilada por Alberto Chimal, considerado como uno de los mejores representantes de la literatura fantástica en México, esta antología reúne excelsos y extraños cuentos de afamadas escritoras y escritores de distintas latitudes como Edgar Allan Poe, Charles Dickens, Hans Christian Andersen y Mary Shelley, entre otros igualmente relevantes como Charlotte Riddell, Amelia Ewards y Joseph Sheridan Le Fanu, las plumas latinoamericanas de Machado de Assis, Pedro Castera y Laura Méndez De Cuenca, y las hispanoamericanas de Emilia Pardo Bazán y Gustavo Adolfo Bécquer. Estas son historias que relatan acontecimientos insólitos, extraños e imposibles; que quieren atraernos y fascinarnos, asustarnos e invitarnos a pensar en la vida real, en lo que sí es posible, de otra manera, provenientes de otro tiempo y de uno de los bordes más remotos de la creatividad humana: la fantasía.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Chimal
(Toluca, México, 1970). Entre otros reconocimientos, ha obtenido el Premio Nacional de Cuento 2002, el Premio de Narrativa Colima 2014, el premio internacional de la Fundación Cuatrogatos 2019 y el premio internacional del Banco del Libro 2021. Ha publicado novelas, cuentos y ensayos, y como guionista es autor de cómics y dos largometrajes. Textos suyos se han traducido a una docena de idiomas y han aparecido en antologías internacionales. www.albertochimal.com
Andrea Caboara
Vive y trabaja en la ciudad de Guadalajara, México. Su trabajo como ilustradora mira hacia un mundo donde los cuerpos se funden y se transforman en un espacio vacío, llenándolo con alegría falsa.
EL ÁNGEL DE LO EXTRAÑO CUENTOS FANTÁSTICOS DEL SIGLO XIX
EL ÁNGEL DE LO EXTRAÑO CUENTOS FANTÁSTICOS DEL SIGLO XIX
ANTOLOGÍA
compilación de Alberto Chimal
Ilustraciones de Andrea Caboara
Traducciones de Emiliano Becerril Silva, Alberto Chimal, Joaquín Díez-Canedo F. y Alejandra Ramírez Olvera
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoMéxico 2024
Aviso legal
El ángel de lo extraño. Cuentos fantásticos del siglo XIX, compilado por Alberto Chimal. Ilustraciones de Andrea Caboara. La obra El ángel de lo extraño. Cuentos fantásticos del siglo XIX fue publicada originalmente en 2024, de manera impresa, por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, bajo la colección Hilo de Aracne. Directora general de Publicaciones y Fomento Editorial: Socorro Venegas. Subdirectora editorial: Elsa Botello. Coordinadora de la colección Hilo de Aracne: Andrea Fuentes. Diseño y formación: Miguel Venegas. Cuidado editorial: Patricia Zama. Esta edición de un ejemplar (7.2 Mb) fue preparada por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. La coordinación editorial estuvo a cargo de Elsa Botello López y Camilo Ayala Ochoa. La producción y formación fueron realizadas por Hipertexto – Netizen Digital Solutions. Primera edición electrónica en formato epub: 28 de octubre de 2024. D. R. © 2024 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Ciudad Universitaria, 04510, Ciudad de México, México. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorialwww.libros.unam.mx ISBN: 978-607-30-9658-4 Prohibida su reproducción parcial o total por cualquier medio sin autorización escrita de su legítimo titular de derechos. Esta edición y sus características son propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hecho en México.
Índice
Prólogo
Alberto Chimal
El mortal inmortal
Mary Shelley
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
El compañero de viaje
Hans Christian Andersen
Traducción de Alejandra Ramírez Olvera
El ángel de lo extraño. Una extravagancia
Edgar Allan Poe
Traducción de Alberto Chimal
El coche fantasma
Amelia Edwards
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
Vera
Auguste Villiers de l’Isle Adam
Traducción de Alberto Chimal
El niño que huyó con las hadas,
Joseph Sheridan Le Fanu
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
El guardavías
Charles Dickens
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
El tapiz amarillo
Charlotte Perkins Gilman
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
Un viaje celeste
Pedro Castera
La resucitada
Emilia Pardo Bazán
La corza blanca
Gustavo Adolfo Bécquer
La última vez que vieron al señor Ennismore
Charlotte Riddell
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
La Iglesia del Diablo
Joaquim Maria Machado de Assis
Traducción de Emiliano Becerril Silva
Catalepsia
Laura Méndez de Cuenca
Notas al pie
Semblanzas
Prólogo
Los cuentos de este libro relatan acontecimientos insólitos, extraños, las más de las veces francamente imposibles. Quieren atraernos y fascinarnos, asustarnos a veces, y a veces invitarnos a pensar en la vida real, en lo que sí es posible, de otra manera.
Son historias provenientes de otro tiempo y de uno de los bordes más remotos de la creatividad humana: se les llama cuentos fantásticos.
Para inventar los hechos relatados en un cuento (o en novelas, series de televisión, videojuegos, podcasts, películas) se necesita imaginación: la capacidad humana de figurarnos aquello que no tenemos delante, lo que sólo existe en nuestra propia mente, para luego representarlo por escrito, o con imágenes, o de cualquier otra forma. Con frecuencia, la imaginación se utiliza para crear algo que se parezca a la vida real. Pero también es posible ir más allá.
En nuestro tiempo, no es difícil encontrar ese “más allá”. Se ve en las películas del mexicano Guillermo del Toro, por ejemplo, o en los relatos de la argentina Mariana Enríquez, o en los muchos videojuegos de La leyenda de Zelda, o bien en series como One Piece o Good Omens (también conocida como Buenos presagios, y basada por cierto en un libro de dos escritores ingleses, Neil Gaiman y Terry Pratchett). Todos los seres sobrenaturales que hay en ellas, los acontecimientos maravillosos o perturbadores, los lugares que no aparecen en ningún mapa de la Tierra, todo proviene exclusivamente de la imaginación de sus creadores. Aunque de medios y culturas distintas, esas narraciones pertenecen a una tradición que podemos llamar de lo fantástico, y que en este siglo XXI se puede encontrar en casi todos los países del mundo.
Esa tradición empezó, al menos en parte, con cuentos como los que están en este libro.
*
Los seres humanos siempre hemos usado la imaginación. Desde que disponemos del lenguaje para comunicarnos, hemos inventado no solamente historias para entretenernos, sino también explicaciones del mundo, dioses y mitologías enteras, con las que hemos buscado tranquilidad ante lo que no podemos entender o nos maravilla, o en situaciones de tedio o angustia.
Una novedad de este quehacer se dio entre los siglos XVIII y XIX. Se inició en varios países de Europa durante un periodo conocido como La Ilustración. Al mismo tiempo que el pensamiento científico se colocaba en el lugar privilegiado que tiene hasta hoy como herramienta para entender el universo, cierto número de filósofos, artistas y escritores decidió que la imaginación debía mantener un lugar importante en las nuevas formas de pensar y de vivir que traerían la ciencia y la tecnología, simplemente para señalar lo que aún estaba por saberse: lo que aún iba a inquietar a la conciencia humana.
Las obras que, como resultado de lo anterior, se produjeron, hoy son conocidas como parte del Romanticismo, que es una corriente artística: un conjunto de obras, con temas y recursos semejantes, que se produjeron más o menos en el mismo periodo histórico. Al contrario de lo que podría pensarse actualmente, las obras románticas de aquel tiempo no se interesaban principalmente en el amor o las relaciones sentimentales. Trataban todos los sentimientos, y en especial querían referirse a lo que estaba más allá del conocimiento racional, incluyendo aquello que nos angustia y nos aterroriza. Fueron autores románticos quienes utilizaron la palabra fantasía –que proviene del griego clásico, y está emparentada con otras como fantasma–, para calificar a aquellas historias en las que la imaginación se utilizaba a sabiendas para representar lo que no puede ser. Ésta es la innovación que agregaron al uso antiquísimo de la imaginación: desde entonces hasta hoy, el arte de lo fantástico es aquel que nos cuenta, por cualquier medio disponible, historias que no están hechas para ser creídas literalmente, aunque muchas nos atraigan con situaciones en las que existencias comunes son alteradas por sucesos alarmantes o inexplicables.
*
Los cuentos fantásticos del siglo XIX que aparecen aquí fueron parte de la corriente romántica o se derivaron de ella. Desde Europa, lo fantástico se propagó a todas partes y se combinó con las aspiraciones y obsesiones de muchas culturas diferentes, en un proceso que ha llevado, durante algo más de doscientos años, a la aparición de varias de las más importantes obras literarias de la historia, desde Los misterios de Udolfo de Ann Radcliffe (1794) hasta Cien años de soledad de Gabriel García Márquez (1967). Ese proceso continúa: los creadores del presente a los que me referí antes han mencionado en repetidas ocasiones las influencias que tienen de tales o cuales obras del siglo XIX, incluyendo, de manera explícita, varios cuentos de los que contiene esta antología.
En lo fantástico, como en todo el arte, podemos encontrar algo de verdad, un atisbo de lo que significa vivir una vida humana. Siempre aparecerá con un aspecto extraño, diferente de lo que se podría esperar en otros tipos de narración, y esto es deliberado: el objetivo es que lo imposible nos sorprenda, e incluso nos fascine, antes de revelarnos lo que tiene que decir. De ese modo su efecto es más potente. No nos ocurrirá jamás lo que les sucede a los personajes de un cuento fantástico, pero en esos acontecimientos, que sólo son ciertos para ellos, siempre vamos a poder entrever algo que ocurre aquí, entre nosotros.
Así, por ejemplo, Winzy, el protagonista de “El mortal inmortal” de Mary Shelley, puede tener un don que lo separa del resto de la humanidad, pero su sufrimiento al ver morir a un ser querido lo vuelve a unir a la especie humana. Todos vamos a experimentar lo mismo que él, tarde o temprano, y en tal sentido nos parecemos. Esa combinación de distancia y cercanía es parte del encanto perdurable de las historias fantásticas.
Por otro lado, una vez que ha rebasado los límites de lo posible, lo fantástico puede plantearse objetivos aún más complejos. En “La resucitada”, Emilia Pardo Bazán cuenta en efecto la historia de una mujer que regresa de la muerte, pero lo más perturbador es lo que le sucede en el mundo de los vivos, y sus propias reacciones nos llevan a hacernos preguntas relacionadas con el lugar de una persona en el mundo y los afectos que la rodean. De forma semejante, “El guardavía” de Charles Dickens cuenta la aparición de algo que podría ser un fantasma, y también el cumplimiento de un destino fatal, como si los personajes estuvieran condenados desde siempre a vivir los acontecimientos relatados. No hace falta mucho para que esa idea nos lleve a pensar en nuestra propia vida. ¿Qué tan libres somos realmente? ¿Qué tanto disponemos de libre albedrío?
Finalmente, hay cuentos donde los elementos imposibles toman el lugar privilegiado y se resisten a ser reducidos, interpretados fácilmente. Esto ocurre en “El ángel de lo extraño” de Edgar Allan Poe, donde el personaje llamado “Ángel” no es un ser alado y bondadoso como los de la religión cristiana, sino un representante de la locura y el delirio. Hosco, egoísta, malévolo, su cuerpo está hecho de recipientes para contener alcohol, lo que podría sugerir que es una alucinación debida a la borrachera del protagonista del cuento. Pero ¿lo es, en el mundo de la historia, que además está contada en un tono cómico? ¿O se trata de algo todavía más raro, para lo que tal vez no tenemos nombre?
*
Esta antología se basa parcialmente en otra, que reuní hace casi veinte años, titulada Viajes celestes. Algunos de los cuentos de ese libro reaparecen aquí, pero también hay nuevos cuentos y la selección tiene, en general, dos diferencias importantes respecto de la de aquel otro libro:
1. Esta colección contiene más cuentos de escritoras. En años recientes se ha revalorado la obra de muchas autoras de otras épocas, del mismo modo en que escritoras de la actualidad han podido hacerse de más espacio y popularidad entre el público de hoy. Era natural tratar de reflejar ese cambio, y hacerlo permitió incluir un par de cuentos donde lo fantástico se topa con la experiencia de lo real de maneras muy especiales: “Catalepsia” de Laura Méndez de Cuenca, que sorprende al no tomarse tan en serio un argumento que podría parecer de horror puro, y “El tapiz amarillo” de Charlotte Perkins Gilman, que se inspira en una experiencia real de la autora para crear una narración que puede ser, o no, un descenso a la locura propiciado por una presencia inexplicable.
2. Este libro quiere ser aún más variado y extraño. No siempre se reconoce que lo fantástico está por todas partes en las culturas contemporáneas, y nos hemos acostumbrado a algunas de sus formas y elementos más comunes. Por esta razón busqué textos menos conocidos de ciertos autores muy famosos (como Bécquer, Le Fanu y el mismo Poe) y otros de figuras de América Latina, como Machado de Assis, que no siempre aparecen lado a lado con otras de origen europeo.
Espero que El ángel de lo extraño cumpla su cometido y que alguna de sus historias fantásticas pueda volverse parte memorable de la vida de quien lee estas palabras.
Alberto Chimal
México, febrero de 2024
El mortal inmortal
Mary Shelley
Traducción de Joaquín Díez-Canedo F.
16 de julio de 1833. Para mí hoy es un aniversario memorable; ¡hoy es mi cumpleaños número trescientos veintitrés!
¿El judío errante? Definitivamente no. Más de dieciocho siglos han pasado sobre su cabeza. Comparado con él, soy un inmortal muy joven.
¿Soy entonces inmortal? Es una pregunta que me he repetido, día y noche, desde hace trescientos tres años y sin embargo no tengo una respuesta. Hoy mismo detecté una cana entre mis rizos castaños: eso sin duda significa decadencia. Pero bien pudo haber permanecido allí escondida durante trescientos tres años, pues hay personas que antes de cumplir los veinte ya tienen la cabeza completamente blanca.
Contaré mi historia y el lector podrá formarse su juicio. Contaré mi historia y lograré así que transcurran unas cuantas horas de una larga eternidad que se me ha vuelto tan tediosa. ¡Para siempre! ¿Podrá ser? ¡Vivir para siempre! He oído hablar de encantamientos que sumergen a las víctimas en un sueño profundo para despertar, pasados cien años, más frescas que nunca. He oído hablar de los Siete Durmientes: ser inmortal no resultaría según eso tan cansado; pero ¡ah!, el peso del tiempo interminable; ¡el tedioso pasar de las horas tenaces! ¡Qué felicidad la del legendario Nourahad! Pero vayamos a lo nuestro.
Todo mundo ha oído hablar de Cornelio Agripa. Su memoria es tan inmortal como sus artes me han vuelto a mí. Todo mundo ha oído hablar también de su discípulo, que inadvertidamente despertó al horroroso engendro en ausencia de su maestro y murió despedazado. Cierta o falsa, la noticia de este accidente acarreó multitud de inconvenientes al renombrado filósofo: todos sus discípulos lo abandonaron de inmediato; sus criados desertaron. No tuvo a nadie cerca para echar carbón mientras dormía a sus fuegos siempre encendidos o para estar atento a los cambiantes colores de sus preparaciones mientras estudiaba. Uno tras otro sus experimentos fracasaron porque un par de manos fueron insuficientes para concluirlos. Los espíritus de las tinieblas se mofaban de él por ser incapaz de retener siquiera a un solo mortal a su lado.
Yo era entonces muy joven, muy pobre y estaba muy enamorado. Había sido discípulo de Cornelio poco más de un año, aunque estaba ausente cuando ocurrió aquel incidente. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no volviera a la morada del alquimista. No dejaba de temblar al escuchar la terrible historia que me contaron; no necesité una segunda advertencia y cuando llegó Cornelio y me ofreció una faltriquera repleta de oro si permanecía bajo su techo, sentí como si el propio Satán estuviera tentándome: mis dientes castañeteaban, se me erizó el cabello y salí corriendo tan rápido como me lo permitieron mis rodillas tembleques.
Mis pasos desfallecientes me condujeron adonde durante dos años habíanme conducido cada tarde: a un manso arroyo borboteante de agua viva, límpida, a la orilla del cual me esperaba una muchacha de cabello oscuro cuyos ojos brillantes estaban fijos en el sendero por donde cada noche solía yo caminar. No recuerdo un segundo en el que no hubiera yo amado a Bertha. Habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la niñez; sus padres, al igual que los míos, eran gente humilde, pero respetable; el cariño que sentíamos uno por el otro había sido para ellos motivo de contento. En una hora malhadada, una fiebre perniciosa se había llevado a su padre y a su madre y Bertha quedó huérfana. Pudo haber encontrado cobijo bajo el techo de mi hogar paterno, pero, desafortunadamente, la vieja dama del castillo cercano, rica, sin descendencia y solitaria, anunció su intención de adoptarla. A partir de entonces Bertha vistió de seda, habitó un palacio de mármol y se la consideraba muy favorecida por la fortuna. Pero en su nueva situación, con sus nuevas relaciones, Bertha permaneció leal al amigo de sus días más humildes. A menudo iba de visita a la casita de mi padre y, cuando le prohibieron ir allí, se encaminaba hacia el bosque vecino para encontrarnos a la orilla de un manantial umbrío.
A menudo decía que no tenía obligación con su nueva protectora tan sagrada como los lazos que nos unían. Pero mi pobreza no me permitía casarme y ella empezó a cansarse de sufrir por mi culpa. Tenía un espíritu altivo e impaciente y la enfureció el obstáculo que impedía nuestra unión. Ahora volvíamos a encontrarnos tras una ausencia mía y ella había estado muy afligida mientras estuve lejos; se quejó amargamente y casi me reprochó mi pobreza. Repliqué apresuradamente:
–¡Soy pobre, porque soy honrado; si no lo fuera, pronto podría ser rico!
Esta exclamación provocó un millar de preguntas. Temí que se escandalizara si le contaba la verdad, pero me obligó a revelársela. Después, mirándome con desdén me dijo:
–Dices que me amas, pero no te atreves a enfrentar al Diablo por mí.
Le juré que lo que temía era ofenderla, mientras que a ella le interesó la magnitud de la recompensa que yo podía recibir. Envalentonado luego de la vergüenza que me había hecho pasar; espoleado por el amor y la esperanza; burlándome de mis recientes temores, con paso rápido y ánimo ligero regresé para aceptar la oferta del alquimista y fui inmediatamente instalado en mi labor.
Pasó un año. Me hice dueño de una suma de dinero nada despreciable. La costumbre desterró mis temores. A pesar de la vigilancia más tenaz, nunca detecté la presencia de un pie hendido ni el concentrado silencio de nuestra morada fue jamás interrumpido por alaridos demoníacos. Continuaban mis encuentros furtivos con Bertha y en mí nació la esperanza; la esperanza, no la alegría: porque en la imaginación de Bertha el amor y la certeza eran enemigos y gozaba separándolos dentro de mí. Aunque de corazón leal, se comportaba con coquetería y yo vivía celoso como un turco. Me ninguneaba de mil maneras, pero jamás reconocía haber hecho maldad alguna. Me sacaba de quicio y luego me obligaba a rogarle que me perdonara. A veces le parecía que yo no era suficientemente sumiso y entonces salía con alguna historia de un rival, con el apoyo de su protectora. Vivía rodeada de mancebos vestidos de seda, ricos y simpáticos. Comparado con ellos, ¿qué podía esperar el discípulo desaliñado de Cornelio?
En una ocasión, el filósofo requirió de tal cantidad de mi tiempo que no pude encontrarme con ella como habíamos acordado. Estaba enfrascado en alguna obra magna y tuve que quedarme día y noche alimentando los hornos y cuidando sus preparaciones químicas. Bertha me esperó en vano junto al manantial. Su espíritu altivo se inflamó con este desaire y cuando por fin pude escaparme durante unos minutos que el alquimista me había concedido para reposar y esperando que ella me reconfortara, me recibió con desdén, me despidió con sorna y juró que cualquier hombre sería dueño de su mano antes que aquel que no podía estar en dos lugares al mismo tiempo para complacerla. ¡Ya se vengaría! Y en efecto lo hizo. Metido en mi cuchitril me enteré de que había salido de caza, acompañada por Albert Hoffer. Albert Hoffer era el favorito de su protectora y los tres pasaron cabalgando frente a mi ventana sucia de hollín. Me pareció que mencionaban mi nombre, seguido de una carcajada de burla mientras los ojos oscuros de ella miraban con desprecio hacia mi tabuco.
Los celos con todo su veneno y su desdicha hicieron presa de mi corazón. Dejé correr un río de lágrimas al pensar que nunca podría llamarla mía y luego maldije mil veces su veleidad. Pero aún tenía que atizar los fuegos del alquimista y vigilar las transformaciones de sus preparaciones ininteligibles.
Cornelio había pasado tres días con sus noches sin pegar el ojo. El progreso de sus alambiques era más lento de lo esperado. A pesar de su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus párpados. Una y otra vez combatió la somnolencia con energía sobrehumana; una y otra vez le robaba el entendimiento. Miraba sus crisoles con añoranza.
–Aún no está listo –murmuró–. ¿Pasará una noche más antes de concluir la obra? Winzy, tú eres cuidadoso; eres leal; has dormido, muchacho, dormiste ayer por la noche. Fíjate en esa vasija de vidrio. El líquido que contiene es de un color rosa pálido. En el momento en que empiece a cambiar de tono, despiértame. Mientras podré cerrar los ojos. Primero se tornará blanco, después emitirá destellos dorados; pero no esperes hasta entonces: cuando el color rosa se desvanezca, levántame.
Apenas alcancé a escuchar las últimas palabras; eran un murmullo ya dentro del sueño. Aun así, no se dejaba vencer por el cansancio.
–Winzy, hijo –volvió a decir–, no toques la vasija; no te la lleves a los labios; es una pócima, una pócima para curar del amor. ¿No querrás dejar de amar a tu Bertha? ¡No lo vayas a beber!
Y se durmió. La venerable testa descansó sobre el pecho y yo apenas alcanzaba a oír su respiración. Durante unos minutos estuve vigilando la vasija; el matiz rosado del líquido permaneció inmutable. Luego mis pensamientos divagaron; se acercaron al manantial y se entretuvieron con mil tiernas escenas que nunca volverían a repetirse. ¡Nunca! Sentí en mi corazón agitarse culebras y víboras cuando la palabra “¡nunca!” se formó en mis labios. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita y cruel! Jamás volvería a sonreírme como aquella tarde le sonrió a Alberto. ¡Mujer detestable, infame! Pero se lo cobraría caro; vería a Alberto morir a sus pies; ella moriría también víctima de mi venganza. Había sonreído con desdén, triunfalmente, consciente de mi desdicha y de su poder. ¿Y cuál era ese poder? El poder de encender mi odio, mi enorme desprecio, ¡ah!, todo menos mi indiferencia. ¿Podría lograr aquello?; podría mirarla con ojos impasibles y transferir mi amor a alguien más hermosa y más honesta. ¡Eso sí que sería una victoria!
Un destello luminoso cruzó ante mis ojos. Me había olvidado de la medicina del experto; me la quedé mirando maravillado: destellos de belleza admirable, más brillantes que los que emite un diamante cuando inciden sobre él los rayos del sol, emanaban de la superficie del líquido, y el olor más fragante y placentero me arrebató la cordura. La vasija parecía un orbe animado y resplandeciente, precioso a la vista e incitante para el gusto. Lo primero que pensé, acicateado instintivamente por el sentido más basto, fue “voy a hacerlo”. Tengo que beberlo. Me llevé la vasija a los labios. “Me curará del amor, del sufrimiento”. Ya me había empinado la mitad del licor más delicioso que jamás probó el paladar del hombre cuando el filósofo se desperezó. Me sobresalté y solté la vasija. El fluido derramó su fulgor y sus destellos por el piso y sentí la mano de Cornelio atenazando mi garganta, mientras me gritaba.
–¡Miserable! ¡Has destruido la obra de mi vida!
Al filósofo le pasó completamente desapercibido que yo hubiese bebido algunos tragos de su elíxir. Él pensó, y yo asentí tácitamente, que yo había cogido la redoma por curiosidad y asustado por el brillo y los destellos intensos de luz que salían de ella la había dejado caer. Nunca lo desengañé. El fuego de la medicina se extinguió, el aroma se desvaneció y él recobró la calma, como debe hacerlo un filósofo sometido a la más dura prueba, y me mandó a descansar.
No intentaré describir el sueño de gloria y éxtasis que transportó mi alma al paraíso durante las horas restantes de aquella noche memorable. Las palabras serían pálidos y someros tipos de mi deleite o del júbilo que se apoderó de mi pecho cuando desperté. Caminaba como a través del aire; mis pensamientos estaban en la gloria. La tierra me parecía el cielo y mi heredad sería un trance permanente de gozo. “Esto es estar curado de amor”, pensé. “Veré hoy a Bertha y encontrará a su amante frío y desaprensivo; demasiado feliz como para ser desdeñoso y, sin embargo, ¡qué completa indiferencia hacia ella!”
Las horas pasaron volando. El filósofo, seguro de que había acertado una vez y creyendo que podría volver a hacerlo empezó a preparar nuevamente la misma pócima. Se encerró con sus libros y sus drogas y yo gocé de un asueto. Me vestí cuidadosamente; me miré en un viejo escudo muy pulido que me servía como espejo; pensé para mis adentros que mi apariencia había mejorado increíblemente. Me apresuré a salir de las murallas de la ciudad con el alma llena de gozo, rodeado por la belleza del cielo y la tierra. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Ahora podía ver sus altas torres sin pesar en el corazón porque estaba curado de amor. Mi Bertha me vio desde lejos cuando me acercaba por la calzada. Ignoro qué impulso súbito se apoderó de su pecho, pero al verme bajó las escaleras de mármol dando saltos como un cervatillo y venía a toda prisa hacia mí. Pero otra persona se había percatado de mi llegada. La vieja aristócrata que decía ser su protectora y la sojuzgaba me había visto también; subió rengueando y acezando a la terraza; una de sus damas, tan fea como ella misma, alzaba la cola de su vestido y la abanicaba mientras no paraba de correr, y marcó el alto a mi hermosa muchacha diciéndole:
–¿Qué osadía es ésta, mi ama? ¿A dónde va con tanta prisa? Vuelva a su celda. ¡Hay halcones merodeando!
Bertha juntó sus manos; no había dejado de mirar cómo me acercaba. Presencié el forcejeo. Cómo aborrecí a la vieja bruja que frenaba los nobles impulsos del corazón reblandecido de mi Bertha. Hasta entonces, el respeto por su alcurnia me había hecho evitar a la dueña del castillo; esta vez ignoré esas fútiles deferencias. Estaba curado de amor y por encima de todo temor humano; apuré el paso y pronto llegué a la terraza. ¡Qué hermosa estaba Bertha! Con los ojos llameantes, ruborizada por la impaciencia y el disgusto me pareció mil veces más graciosa y encantadora que nunca antes. Había dejado de amarla: ¡sí! Ahora la adoraba, la veneraba, la idolatraba.
La habían estado acosando aquella mañana con más vehemencia de lo habitual para consentir su inmediato matrimonio con mi rival. Le reprocharon que le hubiese dado alas; la amenazaron con echarla a la calle en medio de la deshonra y la vergüenza. Su espíritu orgulloso se alzó en armas contra la amenaza; pero cuando recordó las burlas que había apilado sobre mí y que quizá por ello había perdido a quien hoy veía como su único amigo, lloró de rabia y remordimiento. En ese momento aparecí.
–¡Ah!, Winzy –exclamó–, llévame a la casita de tu madre; ayúdame a dejar cuanto antes los lujos abominables y la miseria de esta noble morada; devuélveme a la pobreza y la felicidad.
La estreché entre mis brazos arrobado. La vieja se quedó muda de rabia y sólo atinó a desatarse en imprecaciones cuando ya nos alejábamos por el camino hacia mi casita natal. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva escapada de su jaula de oro a la naturaleza y la libertad con ternura y alegría; mi padre, que la adoraba, le dio la más cordial bienvenida; era un día de júbilo que hacía innecesario añadir la pócima celestial del alquimista para precipitarme en el gozo.
Poco después de este día auspicioso me convertí en el marido de Bertha. Dejé de ser discípulo de Cornelius, pero seguí siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido con él por haberme procurado, inadvertidamente, aquel volumen delicioso de un elíxir divino que, en lugar de curarme de amor (¡triste cura! Remedio solitario y tedioso para males que en el recuerdo parecen bendiciones), me había infundido valor y decisión para conquistar ese tesoro inapreciable: mi Bertha.
A menudo traía a mi mente, maravillado, aquel periodo de embriaguez parecido a un trance. La pócima de Cornelius no había producido el resultado para el que según él había sido preparada, pero las palabras no alcanzan para describir la potencia y el prodigio de sus efectos. Habían ido perdiéndose poco a poco, pero subsistieron mucho tiempo y daban a la vida matices esplendorosos. Bertha a veces se sorprendía de mi buen humor e insólita alegría, porque antes mi talante era más bien serio o hasta triste. Mi temperamento jovial la hacía quererme más y nuestros días volaban en alas de la alegría.
Habían pasado cinco años cuando de pronto un día me vinieron a avisar que Cornelio estaba al borde de la muerte. Me había mandado llamar urgentemente, pidiendo que me presentara de inmediato. Lo encontré tendido en su camastro, con una debilidad mortal; la poca vida que le quedaba encendía su mirada penetrante que estaba fija en una redoma de vidrio llena de un líquido rosado.
–¡He ahí –dijo con voz quebrada y como para sí–, la vanidad de las aspiraciones humanas! Mis esperanzas están a punto de ser coronadas una segunda vez y una segunda vez son destruidas. Contempla ese licor; acaso recuerdes que hace cinco años preparé uno igual, con el mismo éxito. Entonces, como ahora, mis labios sedientos ansiaban probar el elíxir inmortal. ¡Tú me lo arrebataste! Ahora es ya demasiado tarde.
Hablaba con dificultad y volvió a recostar la cabeza sobre la almohada. No pude resistir comentar:
–¿Cómo, venerado maestro, podría una cura de amor volverlo a la vida?
Una leve sonrisa iluminó su rostro mientras ávidamente yo trataba de entender su respuesta, apenas inteligible.
–Una cura para el amor y para todas las cosas: el Elíxir de la Inmortalidad. ¡Ah!, si pudiera beberlo ahora, ¡viviría para siempre!
No había terminado de hablar cuando el líquido emitió un destello dorado; una fragancia que no se me había borrado de la memoria inundó el aire. El filósofo se incorporó, a pesar de su debilidad extrema –la fuerza parecía volver, milagrosamente, a sus miembros–, estiró la mano. Una fuerte explosión me cimbró; ¡el elíxir escupió un rayo de fuego y la vasija de vidrio que lo contenía se fragmentó en átomos! Me volví a ver al filósofo: se había vuelto a recostar, tenía la mirada vidriosa, el gesto rígido. ¡Estaba muerto!
Pero yo vivía. ¡Viviría para siempre! Eso había dicho el infortunado alquimista y por un tiempo creí en sus palabras. Recordé la gloriosa embriaguez que siguió al hurto de la pócima. Reflexioné sobre el cambio que había experimentado en mi humanidad, en mi alma. La elasticidad retozona de la primera, la boyante ligereza de la segunda. Me examiné frente a un espejo y no percibí cambio alguno en mis rasgos resultante de los cinco años que habían transcurrido desde entonces. Recordé los tonos brillantes y el grato aroma de aquel brebaje delicioso, dignos de la dádiva que era capaz de ofrecer. Yo era, pues, ¡INMORTAL!
Pocos días después mi credulidad me provocaba risa. El viejo proverbio de que “nadie es profeta en su tierra” se cumplía en mi caso y en el de mi difunto maestro. Lo quise como persona, lo respeté como sabio, pero encontraba ridícula la idea de que pudiera gobernar sobre los poderes de las tinieblas y el miedo supersticioso que había infundido a la chusma me hacía reír. Era un filósofo sabio, pero no tenía trato con otros espíritus que los de carne y hueso. Su ciencia era meramente humana y la ciencia humana, pronto me convencí de ello, jamás podría conquistar las leyes de la naturaleza al punto de encerrar para siempre al alma dentro de su morada carnal. Cornelio había destilado una bebida refrescante para el alma; más embriagadora que el vino; más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseyera poderosas cualidades medicinales; infundía alegría en el corazón y daba vigor a los miembros; pero sus efectos pasarían: yo ya los sentía menguar en mi cuerpo. Había tenido yo la fortuna de abrevar salud y ánimo alegre y hasta quizá una larga vida de manos de mi maestro, pero hasta allí llegaba mi suerte: la longevidad era algo muy diferente de la inmortalidad.
Seguí convencido de esto durante muchos años. A veces me asaltaba un pensamiento: ¿en verdad se habría engañado el alquimista? Pero mi persuasión habitual era que llegada mi hora –acaso un poco más tarde, pero a una edad normal– cumpliría el destino de todos los hijos de Adán. Sin embargo, no cabía duda de que conservaba un aspecto maravillosamente juvenil. Mi vanidad de consultar al espejo tan a menudo me acarreaba burlas, pero la consulta era inútil: mi entrecejo seguía terso; mis mejillas, mis ojos, mi ser entero permanecía tan lozano como a mis veinte años.
Estaba preocupado. Me daba cuenta de la belleza marchita de Bertha; parecía como si más bien fuera yo su hijo. Poco a poco, nuestros vecinos empezaron a hacer comentarios semejantes y un día descubrí que me llamaban el discípulo embrujado. Bertha también empezó a estar incómoda. Se volvió celosa e irritable y a la larga empezó a cuestionarme. No tuvimos hijos; vivíamos el uno para el otro, y aunque conforme fue envejeciendo su espíritu jovial empezó a aliarse a veces con el mal humor y su belleza tristemente se fue agostando, en mi corazón seguía siendo la amante que yo idolatraba, la esposa que había anhelado y ganado con un amor perfecto.
Finalmente nuestra situación se tornó intolerable. Bertha tenía cincuenta años, yo veinte. Para mi vergüenza, yo había adoptado los hábitos de una edad avanzada: ya no me trenzaba en los bailes con los jóvenes y alegres, aunque mi corazón saltara con ellos mientras yo refrenaba mis pies, y hacía yo un triste papel entre los viejos del pueblo. Pero antes de esta época a la que me refiero ya habían cambiado las cosas: todo mundo nos rehuía. Se decía que nosotros, o cuando menos yo, habíamos mantenido una relación depravada con algunos de los presuntos amigos de mi antiguo maestro. A la pobre Bertha la compadecían, pero la evitaban. A mí me detestaban y me veían con horror.
¿Qué hacer? Pasábamos el tiempo sentados frente a nuestra chimenea invernal. Empezábamos a sufrir la pobreza, porque nadie compraba los productos de mi granja; a menudo me había visto forzado a viajar veinte millas hasta un lugar donde no fuera conocido para vender nuestros bienes. Es verdad: habíamos ahorrado algo para un día nefasto y ese día había llegado.
Nos sentábamos frente al fuego solitario, el joven corazón de viejo y su vetusta esposa. Bertha volvía a insistir en saber la verdad; recapitulaba todo lo que había oído decir sobre mí alguna vez y añadía sus propios comentarios. Me conminaba a romper el hechizo; me explicaba cuánto mejor me sentaría una cabellera gris que mis rizos castaños; peroraba sobre la reverencia y el respeto debidos a la vejez: cuánto más preferibles que la escasa atención prestada a los críos. ¿En verdad pensaba yo que los despreciables dones de la juventud y la lozanía compensaban el descrédito, el odio y el escarnio? No. A mí terminarían por quemarme vivo por practicar la hechicería mientras que ella, con quien yo no me había dignado compartir la más ínfima parte de mi buena suerte, quizá acabaría lapidada por ser mi cómplice. Al cabo insinuó que o compartía yo mi secreto con ella y los beneficios de los que gozaba o me denunciaría y se echó a llorar.
Acorralado, pensé que lo mejor era decirle la verdad. La expuse tan esmeradamente como pude y hablé solamente de una vida muy larga, no de la inmortalidad, que era en realidad lo que mejor coincidía con mis propias ideas. Cuando terminé me puse de pie y dije:
–Y ahora, Bertha mía, ¿irás a denunciar a tu amante de juventud? No lo harás, lo sé. Pero es muy injusto, pobre esposa mía, que tengas tú que sufrir mi infortunio y las malas artes de Cornelio. Voy a dejarte; tienes riqueza suficiente y los amigos volverán en mi ausencia. Me iré; joven como parezco ser y fuerte como aún me siento, trabajaré y me ganaré el pan entre extraños, insignificante y desconocido. Te amé cuando joven; Dios es testigo de que yo no te dejaría por la edad, pero que tu seguridad y tu felicidad así lo requieren.
Cogí mi gorra y me acerqué a la puerta. En un instante los brazos de Bertha rodearon mi cuello y apretó sus labios contra los míos.
–No, esposo, Winzy mío –dijo–. No te marcharás solo. Llévame contigo. Nos iremos de este lugar y, como dices, entre extraños nadie sospechará de nosotros y estaremos a salvo. No soy tan vieja como para avergonzarte, Winzy, y yo supongo que el encantamiento pronto empezará a caducar y, con la bendición de Dios, empezarás a parecer mayor, como corresponde. No vas a dejarme.
Correspondí de corazón a ese noble abrazo.
–No lo haré, Bertha mía. Pensando en ti no se me había ocurrido algo así. Seré tu legítimo y leal marido mientras me estés destinada y cumpliré mi deber contigo hasta lo último.
Al día siguiente nos preparamos en secreto para emigrar. Irremediablemente tuvimos que hacer grandes sacrificios pecuniarios. Conseguimos una cantidad suficiente al menos para mantenernos mientras Bertha viviera y, sin despedirnos de nadie, dejamos nuestro terruño para refugiarnos en un rincón remoto del occidente de Francia.
Fue una crueldad arrancar a Bertha de su pueblo natal y separarla de sus amigos de juventud para llevarla a un país desconocido, con una lengua nueva y nuevas costumbres. Para mí, el extraño arcano de mi destino volvía esta mudanza intrascendente; pero yo a ella la compadecía profundamente y me alegraba descubrir que encontraba consuelo a su infortunio en una diversidad de circunstancias nimias. Lejos de los correveidiles, se esforzó por disimular la disparidad aparente de nuestras edades con innumerables artes femeninas: carmín para los labios, prendas juveniles, y adoptando una actitud juvenil. ¿Cómo iba yo a disgustarme? ¿Acaso no llevaba una máscara yo también? ¿Por qué iba a inconformarme con la suya?, ¿porque era menos eficaz? Me producía una profunda aflicción recordar que esta vieja amanerada, bobalicona y celosa era mi Bertha, a quien había amado tan entrañablemente y me había ganado con tal determinación: la muchacha de ojos negros, cabellera oscura, encantadora sonrisa traviesa y pisada de cervatillo. Tendría que haber reverenciado sus bucles grises y sus mejillas hundidas; ¡pero esto! Era obra mía, lo sabía, pero no por ello me parecía menos deplorable esta clase de debilidad humana.
Sus celos no tenían reposo. Su ocupación principal era descubrir que, a pesar de las apariencias, yo también envejecía. En verdad creo que aquella alma desdichada me amaba sinceramente, pero nunca hubo mujer capaz de expresar su cariño de manera más atosigante. Descubría arrugas en mi rostro y debilidad en mi paso cuando andaba a grandes zancadas, pleno de vigor juvenil; el más joven entre veinte muchachos. Ni por asomo se me ocurría hablar con otra mujer. Una vez, figurándose que la beldad del pueblo no me veía con malos ojos, me compró una peluca gris. Su cantaleta con sus conocidos era que aunque yo tenía una apariencia tan juvenil, en mi cuerpo se incubaba la ruina y afirmaba que el peor de mis síntomas era precisamente mi aparente salud. Decía que mi juventud era una enfermedad y que no debía dejar de prepararme, si no para una muerte repentina y horrible, al menos para despertarme una mañana con la cabeza blanca y encorvado, con todos los achaques de una edad avanzada. Yo la dejaba hablar y a menudo me sumaba a sus elucubraciones. Sus advertencias resonaban con mis incesantes especulaciones a propósito de mi condición y cobré un ávido aunque doloroso interés en prestar oídos a todo lo que su vivo ingenio y febril imaginación tenían que decir sobre el asunto.
¿Para qué insistir en estas insignificantes circunstancias? Vivimos aún muchos años. Bertha quedó paralítica, sin poder levantarse de la cama; la cuidé como una madre a un hijo. Se volvió malhumorada y no salió de la monotonía de preguntarse cuántos años la sobreviviría. Para mí ha sido siempre un consuelo saber que cumplí mi deber para con ella esmeradamente. Había sido mía en la juventud, lo fue en la vejez. Y por fin, cuando tuve que echar tierra sobre su cadáver, lloré al sentir que había perdido aquello que realmente me ataba a la humanidad.