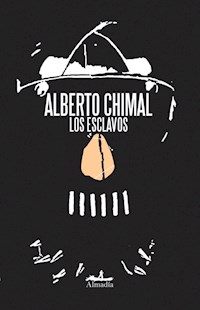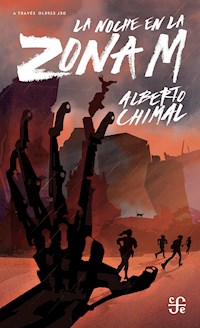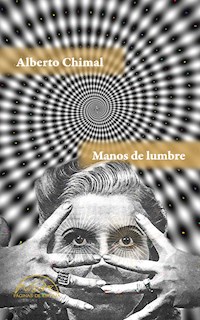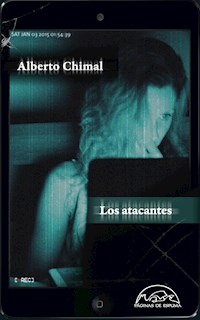Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El origen de Las máquinas enfermas refleja una profunda preocupación sobre un tema muy presente: nuestra obsesión con las llamadas «inteligencias artificiales» y otras tecnologías digitales. También sobre los lados oscuros de ese mito renovado –el de las máquinas que van a reemplazarnos–, que ya está interfiriendo en nuestras vidas, nuestro pensamiento e incluso nuestros cuerpos. Los cuentos de Alberto Chimal tratan de las proyecciones y los demonios de una «inteligencia» que desplaza y suplanta lo humano hasta su extinción, del poder absoluto de una tecnología adictiva, propiedad de unos pocos, de la ingenuidad de creer en sus buenas intenciones y de las horribles fantasías de poder absoluto y saqueo de este mundo (y hasta de otros mundos). Porque incluso aunque esas máquinas «enfermaran», nuestra fe en ellas podría ser suficiente para que triunfasen sobre nosotros. No sería la primera vez que la humanidad inventa ídolos para adorarlos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 173
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Chimal
Las máquinas enfermas
Alberto Chimal, Las máquinas enfermas
Primera edición digital: octubre de 2025
ISBN epub: 978-84-8393-723-5
© Alberto Chimal, 2025
© De la ilustración de cubierta: Virgil Finlay
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2025
Colección Voces / Literatura 379
El autor completó este libro con el apoyo de una beca
del Sistema Nacional de Creadores de Arte
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Correo electrónico: [email protected]
A Raquel, quien es parte
de la inteligencia natural
Tú eres mi creador, pero yo soy tu amo. ¡Obedece!
Mary Shelley, Frankenstein
La madre del dragón
Supe de una clase para aprender a escribir a mano. El curso se impartiría en una casa de cultura, una reliquia medio en ruinas, de una ciudad cercana. Las sesiones serían una vez por semana, antes del grupo de cocina para solteros y después de la clase de baile hawaiano. Me apunté.
Escribir a mano es muy difícil. Los dedos duelen mucho al principio. Se forman callos. Nunca voy a entender cómo hacían los niños en las escuelas del pasado. La mayor parte de quienes entraron al curso se salió antes de terminar, y quienes se quedaron eran sobre todo gente muy mayor, que había aprendido a hacer aquello en la infancia y luego había perdido la costumbre.
Eran lo que yo estaba buscando. Personas nostálgicas, sin muchos años por delante, ansiosas por creer que sus vidas podían ser más amables, más «al modo de antes». Tal como esperaba, las más tenaces de aquellas personas deseaban escribir no solo por darse el gusto de hacerlo, por comprar papel y plumas bonitos y costosos, dibujar alguna frase bonita y luego enmarcarla y colgarla de una pared…, sino para «crear cosas».
Es decir, literatura.
En especial querían hacer poemas. En la antigüedad se hubiera dicho que deseaban hacer escritos sentimentales, cursis, y que su idea de la poesía (y en general de la literatura) era diminuta y grosera. Pero yo no juzgo. Cada quien hace lo que su tiempo y su lugar le permiten.
De hecho, todos mis compañeros eran fanáticos de Sari Tejedor, la influencer humana que redacta a mano sus frases inspiradoras y muestra su proceso creativo, trazo a trazo, en las redes sociales. Era ella por quien deseaban escribir algo hermoso y hacerlo a mano. La moda actual de esos instrumentos y materiales antiguos se debía a Sari y a un puñado de otras celebridades.
Su influencia se notaba también en que los textos de mis compañeros, además de simples y melosos, eran casi siempre breves: «de corto aliento», como se decía en otras épocas. La única excepción: un muchacho que, por misterios de su propia vida, deseaba hacer «crónicas» de partidos de futbol. Entendí que serían largos diálogos, similares a lo que dicen los locutores mientras el partido está sucediendo. Él era una persona muy desorientada, muy sola en el mundo que le había tocado vivir. Como el resto del grupo, en realidad, incluyendo a la maestra. Únicamente era un poco más extraño que el promedio
Yo, como siempre, andaba en busca de libros enteros. Grandes cantidades de texto, que cumpliera con el requisito de intentar comunicar una pasión, un pensamiento, una experiencia humana. Aunque no lo hiciera muy bien. Aunque se refiriera a alguna actividad sin interés alguno para mí, como el comentario deportivo. Incluso un escrito así podía llegar a ser literatura.
Por fortuna, de los ocho alumnos que llegamos hasta el final del curso, cuatro expresaron interés en escribir libros completos, y no me costó mucho trabajo convencer a otros dos.
Organizamos una reunión de fin de curso en un café bohemio, otra reliquia, donde músicos humanos (por supuesto) tocaban canciones viejas acompañándose con guitarras de madera. Allí hice creer a mis compañeros que ellos –durante las largas y aburridas sesiones de llenar hojas y hojas con la letra aaaaaaaaaaaa, la letra iiiiiiiiiiiiii, la letra ppppppppppp– me habían inspirado la idea de crear una editorial. Una empresa pequeña. Independiente. Para dar a conocer el trabajo que todos ellos estaban comenzando a hacer con sus propias manos, de ese modo tan bello y tan menospreciado.
Varios me preguntaron qué era una editorial. Tuve que explicarlo, y también aclarar que pensaba en una editorial «como las de antes», es decir, que se propusiera difundir contenido hecho de manera artesanal, por seres humanos.
–En un tiempo, todas las editoriales eran así –dije.
–¿En serio?
–Yo me acuerdo de eso –me apoyó un alumno.
–¿Y con eso se ganaba dinero?
–Sari Tejedor ya ha publicado dos libros de sus frases y ambos fueron bestsellers –arguyó la maestra.
–Pero Sari es Sari –replicó una alumna.
–Hasta antes de este curso –dijo otra, para apoyarla–, yo pensaba que Sari era el primer ser humano en escribir un libro.
–Bueno, hay que entender –dijo alguien más, en tono pedante– que los seres humanos somos lentos. La economía sufriría un retroceso si tuviera que moverse siempre a nuestra propia velocidad. Las empresas existen para hacer dinero.
Yo intervine para que la conversación no se descarrilara. Dije que no todas las empresas son iguales. Por ejemplo, agregué, mis prioridades eran otras. El primer día del curso me había presentado como un pequeño empresario, con éxito en una fábrica de helados sin azúcar, buscando hacer algo nuevo. Ahora agregué que el proyecto editorial que les estaba proponiendo tendría una lógica distinta: como no me importaba perder un poco de dinero, podía tratar de poner a los seres humanos por delante. Al menos a algunos de ellos.
–Quiero hacer pocos ejemplares de cada libro –seguí diciéndoles–, pero distribuirlos con mucho cuidado, para que lleguen a quien pueda apreciarlos. Y les repito: no haré sino libros generados por humanos. Literatura de verdad. Ustedes saben a qué me refiero. Lo han experimentado. Es posible llegar aún más lejos. Hacer libros auténticos, completos, de más personas. Porque todas tenemos una historia que contar. Y sin ninguna intervención ni coautoría ni nada de una inteligencia artificial.
–Las inteligencias artificiales no son inteligentes –dijo un viejo agrio de apellido Benítez, que llevaba diciendo lo mismo desde la primera clase.
–No, claro que no –le contesté.
–Cómo odio que la gente se haya dejado engañar por esa publicidad. El mundo entero se tiró de cabeza en la mentira, la moda. Y ahora no hay remedio.
–Bueno, señor Benítez –intervino la maestra. Sin embargo, él siguió un rato argumentando que ninguna de esas aplicaciones actuales tiene verdadera conciencia, que los oligarcas de siempre las adoptaron porque era más fácil y barato –dejando sin trabajo a incontables personas honestas–, y que ni siquiera hoy han alcanzado una calidad por encima de la mediocridad.
–La gente no se queja –remató– porque tampoco sabe leer y a nadie le importa un carajo.
Después se calló y empezó a llorar quedito, mansamente. El muchacho del futbol se fue sin despedirse, pero pensé que no era una gran pérdida.
Por mi parte, aproveché la incomodidad general para seguir hablándoles de mi «nueva idea». ¿No se sentían mal a veces? ¿No les ayudaba escribir? Publicar lo escrito sería un acto de resistencia. Un acto pequeño, pero la dignidad humana no solo se gana en las victorias. También se puede retrasar un final, por ejemplo, o mantener viva una llama. Esa frase siempre funciona. Mantener viva una llama. La gente de cierta edad es la que más se conmueve porque el mundo la venció. Lo que está en su futuro es pura oscuridad. Yo no juzgo. Cuando sea viejo, también querré soñar con que pude hacer una última cosa buena que me sobreviva y contribuya a arreglar los males que me aplastaron durante mi propia vida, así como los que yo mismo cometí.
Llevo cuatro años usando la propuesta de una editorial entre personas como el grupo de escritura a mano. En el café bohemio les dije que se llamaría Inteligencia Natural. También la he llamado Humana Editora, Persona, El Estilo, La Paz de Estos Desiertos (esto es de un poema viejísimo, creo que de antes de la imprenta, ya no digamos de las IA), etcétera. Unas veces repito la mentira de que apenas se me ha ocurrido crearla; otras, que ya la tengo establecida y busco autores, humanos que aún mantengan la pasión por el lenguaje y por la literatura.
Les digo que soy un lector ávido. Que prefiero el papel desde siempre. Que mi padre descargó, imprimió y encuadernó él mismo una gran cantidad enorme de libros de internet –cuando aún podía hacerse– e incluso poseía algunos ejemplares impresos de antes de que naciera, los cuales son ahora mi herencia y mi ejemplo. Obras clásicas, del tiempo en que lo normal era la escritura hecha por humanos. Les pregunto si alguno llegó a ir a una biblioteca, cuando aún existían, y si alguien lo hizo les digo Qué bonito, y también Qué importante, Qué maravilla.
Ellos me dicen: Debería haber más gente como usted.
Soy bueno en esto. ¡Esa noche en el café, recluté incluso a la maestra!
Se llama Irene. Es un poco mayor que yo. La convencí de mantener el grupo unido (para apoyar al proyecto editorial) con una nueva clase: un taller de escritura creativa. En ese taller se escribirían los libros que publicaría Inteligencia Natural. Yo los imprimiría en facsímil, es decir, reproduciendo la letra manuscrita de su autor o autora. Nada de fuentes con caracteres estandarizados. Pura acción humana contra las máquinas codiciosas, malévolas, que nos ahogan y nos explotan.
Cuando uso la estrategia del taller nunca digo cómo era aquello en realidad, es decir, en el pasado. Siempre utilizo mi propia versión. Esto es tan importante como ocultar el hecho de que no sé nada de cómo hacer libros. Encontré el concepto del taller de escritura en uno de los libros de mi «herencia».
Los talleres de escritura eran grupos que se reunían a intervalos regulares; en cada sesión, un integrante leía en voz alta un texto que hubiera escrito, mientras más agresivo y violento mejor, y los demás lo insultaban con el pretexto de señalar sus «fallas». El coordinador del taller era el macho alfa, el líder de la manada que agredía y rebajaba a todos por igual. Las sesiones eran rituales de masculinidad: al parecer, todos debían hablar de la escritura (y hasta de la literatura) como el acto de atacar, herir, desgarrar, lisiar, castrar o incluso matar a un oponente. Según entiendo, así compensaban la falta de violencia en sus vidas reales.
(Pobres de las mujeres que asistían, pienso. O no, si les gustaban esas cosas. Yo no juzgo).
A mis amistades, en cambio, les dije que un taller era una especie de grupo de apoyo mutuo, en el que cada persona podía encontrar y ofrecer opiniones constructivas, de modo que le fuera más fácil continuar escribiendo. Funcionó, como suele funcionar, y con eso los atrapé.
Quiero decir, los atrapé en el sentido de que les puse a escribir. Los convertí en una comunidad. Se hicieron amigos. Luego de los tres meses del curso de escritura a mano, compartieron más de un año adicional de trabajo juntos, semana tras semana, alentados por Irene y en menor medida por mí, haciendo sus libros de poesía, de cartas de amor, hasta de microrrelatos (yo no sabía qué era eso, pero resultó ser un modo tradicional de escribir en línea, traspasado a la página de papel).
El viejo Benítez decidió que quería hacer una novela acerca de su vida ¡y la hizo! Un texto amargo, durísimo, y a la vez bastante aburrido, pero lo completó. Me sentí muy orgulloso de él. Y del resto, también. Cada semana, yo acudía a la casa en donde Irene vivía sola, y que era donde se hacían las reuniones del taller, para verlos llegar poco a poco, alrededor de la hora señalada. Siempre había una nueva tanda de páginas por leer: una nueva historia o un nuevo poema, escritos a mano con cuidado y cariño. Todos llevaban copias de sus propias páginas y escribían comentarios en los textos ajenos. Yo siempre dije que no me sentía a la altura de la tarea de inventar tanto, pero leía, comentaba y sugería lecturas complementarias de mi archivo digital. También les informaba de mis progresos en el establecimiento de la editorial Inteligencia Natural, que pronto tuvo presencia en las redes y (les hice creer) hasta una pequeña oficina. Todos me apreciaban y, más aún, querían a Irene, la querían de verdad. Ella era siempre comprensiva y amable, pero a la vez justa, y opinaba con tal delicadeza que sus juicios más severos sonaban a elogios.
Mientras duró, fue hermoso.
Durante casi todo ese periodo, yo mantuve en acción a otros tres talleres y cuatro víctimas individuales. A veces costaba mucho esfuerzo atender a todo el mundo con regularidad y empujar de manera constante tantas labores separadas de escritura. Ya tenía experiencia, como he dicho, pero (evidentemente) no soy un fabricante de helados sin azúcar, y además de guardar las apariencias debía desplazarme por tres ciudades distintas con mis recursos limitados.
(Me dedico a vender mercancía pirata a través de la red oscura, y semejante trabajo me da horarios flexibles y me permite viajar, pero no mucho más. Desde luego no me da dinero para tirar en proyectos como una editorial para seres humanos).
Por otra parte, el taller de Irene se volvió especial por un suceso imprevisto. Ella y yo entablamos una amistad erótica. Este es otro término de antes de la imprenta, creo, o al menos de antes de internet, y significa una relación profunda, pero en la que todo es ambiguo. Por ejemplo, el sexo trae la posibilidad de que los amantes se digan muchas cosas, pero al final no dicen ninguna; y nadie, nunca, alcanza a nombrar sus sentimientos ni a explicar los de la otra persona. Cómo hubo gente capaz de vivir así a sabiendas, no lo entiendo. Pero yo no juzgo, y a nosotros nos ocurrió sin proponérnoslo.
Tal vez es que yo nunca había tenido intimidad con ningún ser humano. O que ella dice la palabra literatura como la digo yo, como la pienso incluso, con el mismo tono de dolor y respeto. En cualquier caso, lo que empezó con charlas, después de las sesiones, terminó en un buen número de encuentros, y hasta de noches enteras, que no voy a relatar aquí.
Pasó el tiempo y todos terminaron sus libros. Me los entregaron en la última sesión que compartimos, pasados en limpio con más cuidado que nunca, en hermosas carpetas compradas para la ocasión. Esa vez, yo fui quien empezó a llorar en voz baja, y acabada la reunión me quedé con Irene para pasar la noche.
En la madrugada me fui con los libros. Me había apuntado a la clase de escritura bajo un nombre falso, el teléfono era uno que ya he desechado, las cuentas de redes sociales asociadas con ambos –y que yo mantenía activas con gran cuidado– ya no existen. Nunca me volverán a ver, ni tampoco a sus textos.
Sí, estoy exagerando. No es imposible que me vuelvan a ver. Quizá se enteren de algún otro de los grupos o de las personas que aún tratan conmigo, o de una o más víctimas anteriores, y empiecen a hacer averiguaciones. También me podrían encontrar por casualidad en una calle, en un comercio, cualquier lugar fuera de la red. De hecho, alguien con más recursos que ellos, alguien más decidido o más cruel, podría ser quien me buscara. A lo mejor podría ser la misma Sari Tejedor, en una misión de venganza…
¡Por supuesto que Sari Tejedor es otra de mis víctimas! Yo soy el estafador que le robó una caja entera de sus bellas frases, estampadas en el papel de amate (hecho a mano por esforzadas artesanas de pueblos originarios, insumisas, humanas) que sus fans conocen tan bien porque sale en todos sus videos.
A ella no le hablé de una editorial, porque ella sí ha publicado, y en cambio le dije ser representante de unicef. Ella, que es tan talentosa, que inspira a tantas personas en las redes, debía ser nuestra nueva embajadora para la paz, a favor de niñas, niños y niñes desplazades por guerras y desastres ambientales. Un libro suyo, Inspiración, se llamaría, podría llegar al mundo entero en una edición de lujo, con los originales en español acompañados por traducciones al inglés, el mandarín, el hindi, el francés y el árabe. Las ganancias se darían enteras a la causa. literatura para ayudar al mundo. Es sorprendente lo fácil que me resultó convencerla. Ni siquiera se dio cuenta de que yo evitaba tomarme fotos o videos con ella, de que mi dirección de correo electrónico era falsa…, en fin, de todas mis precauciones.
Ahora recuerdo que, en la casa de cultura, Irene llegó a hablar de mí (sin saber que yo era yo) con el muchacho del futbol.
–¿Sí supo que alguien le robó? –dijo él.
–Sí, horrible –respondió Irene–. Ya hace casi un año de eso. Y todavía no se sabe nada. Esa es la parte rara, que el ladrón no ha publicado nada, nadie ha visto…
–Yo digo que se dio cuenta de que todo el mundo conoce la letra de Sari. Nadie le iba a creer si lo posteaba con su nombre, ¿no?
–A lo mejor –dijo Irene–. Pero, mientras, la pobre Sari sigue muy mal. Se le ve. No consigue superarlo. ¿Viste su video de ayer?
Creo que la extraño. Es muy triste, porque incluso si volviera a verla, sería imposible retomar la relación. Esto lo tengo claro porque si bien la engañé, le mentí y le robé, no soy un monstruo.
Regreso a la ciudad donde vivo.
Llego a mi casa, que compré con dinero de mi negocio por internet en un barrio feo y periférico.
A veces duermo en la más pequeña de las dos habitaciones, donde hay una cama, pero en general prefiero quedarme en la otra, donde está mi tesoro. Allí me acuesto al lado de las cajas y carpetas, o a veces encima de ellas. Soy como el dragón de una serie de fantasía. Acaricio las hojas, las leo y releo, las huelo. Lo que me alienta no es de índole sexual, sino que proviene del lenguaje y del contacto humano con el lenguaje. De la literatura.
Mi padre se fue poco después de perder su trabajo. Así lo contaba mi madre. El que yo llevara un mes de nacido entonces era un detalle adicional. Cuando fui mayor investigué y descubrí que mis dos padres eran parte de una estadística famosa: en la misma época, millones como ellos se volvieron «obsoletos» casi al mismo tiempo. Fueron los primeros desplazados en masa por las inteligencias artificiales, que hacían todo más rápido y sin cobrar sueldos. Al contrario de los obreros y artesanos de otras épocas, aquella gente apenas se resistió: todos estaban convencidos –como de una condena, de una fatalidad– de que merecían ser echados a un lado, apartados en favor de algo nuevo y mejor.
El abandono de mi padre, en todo caso, no fue el «incidente clave», el «trauma» que definió mi propia vida. No tengo recuerdos de él. Más bien, crecí viendo a mi madre obsesionarse con sus propias pérdidas.
Ella fue de las últimas correctoras de estilo humanas en el mundo. Era compañera de mi padre en una editorial de aquellas, de las antiguas. No miento al decir que publicaban, casi sin excepción, textos de humanos. Mis padres vivieron la modernización de esa industria y se quedaron sin un lugar en ella. Mi madre se adaptó, consiguió otro empleo, logró sobrevivir al menos por un tiempo.
(Mi padre también, supongo, pero no junto a nosotros).
De mi madre aprendí a hablar de la literatura, pensando la palabra con letras mayúsculas, venerando la idea con pena, por ser preciosa y en retirada.
Crecí viendo a mi madre escribir y leer. Lo hizo toda la vida. Era un pasatiempo arduo: ella fue quien descargó e imprimió libros, incluso después de que se volviera ilegal, y siempre se empeñó en mantener la habilidad de hacer marcas sobre papel. No sé si tuvo ambiciones de publicar. En sus últimos años, los más difíciles, no pudo mantener el equilibrio, se encerró en su casa y empezó a escribir a todas horas, como una especie de terapia o quizá (lo pienso ahora) de locura. Un gesto contra el mundo, contra todo lo horrible que entonces yo no comprendía.
Después de su muerte, yo me quedé con su fascinación. Es decir, ya la tenía, por supuesto, pero después del entierro, cuando me quedé solo, pude al fin reconocerla. Sus libros y escritos ocupan mis primeras cuatro cajas. Las letras que ella misma escribió son registros de una voluntad humana, huellas de un pensamiento que solo así puede seguir existiendo, y que está en un contenedor, sí, pero que no se vende. Que existe para un fin distinto.
Así sucede con todas las hojas de mis víctimas, mis amistades, alegres o terribles, con o sin esperanza, aunque repitan las mismas frases hechas, las mismas faltas de ortografía, las mismas estupideces complacientes de Sari Tejedor (que en el fondo piensa como lo haría una IA, y se repite y se recicla todo el tiempo).
Paso la noche despierto, jubiloso, vestido con mi camisón más delgado y más limpio, tendido sobre mis resmas de papel, rodeado de la literatura, feliz de que exista y de que sea mía, solamente mía para siempre.