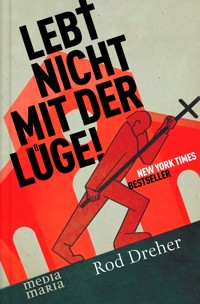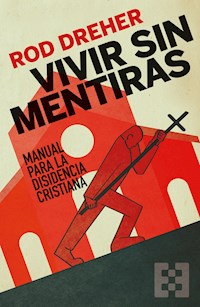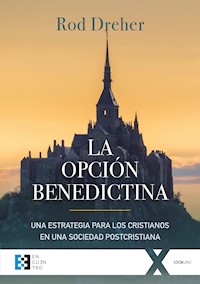
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
En un mundo como el actual, que sería semejante a aquel que vio el fin del Imperio romano con la llegada de los bárbaros, es necesario actuar del mismo modo que lo hizo en su día san Benito de Nursia al alejarse de Roma y dedicarse a, en palabras del filósofo Alasdair MacIntyre, "la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudiera continuar la vida moral, de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban".Esta es la tesis central de la presente obra, uno de los textos que más polémica ha suscitado en la última década en Estados Unidos y posteriormente en otros países de Europa y que, dada su audaz propuesta, generará también un amplio debate entre los lectores de habla hispana. "El libro religioso más discutido e importante de la última década". David Brooks, The New York Times "Dreher no es un periodista de investigación y menos aún un visionario, sino un sobrio analista que desde hace tiempo ha seguido, de un modo atento y crítico, la situación de la Iglesia y del mundo, conservando sin embargo una mirada tierna de niño". Georg Gänswein, prefecto de la Casa Pontificia y secretario del papa emérito Benedicto XVI
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rod Dreher
La opción benedictina
Una estrategia para los cristianos en una sociedad postcristiana
Traducción de Consuelo del Val
Prólogo a la edición española de Agustín Domingo Moratalla
Título original: The Benedict Option: A Strategy for Christian in a Post-Christian Nation.
© de la edición original: Rod Dreher, 2017
© de la presente edición: Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2018
Publicado por acuerdo con David Black Literary Agency e International Editors’ Co.
© Prólogo a la edición española: Agustín Domingo Moratalla
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 38
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN epub: 978-84-9055-879-9
Depósito Legal: M-31617-2018
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
A Ken Myers
ÍNDICE
CAPÍTULO I 16
Introducción 18
Prólogo 23
CAPÍTULO II 37
CAPÍTULO III 67
CAPÍTULO IV 99
CAPÍTULO V 123
CAPÍTULO VI 149
CAPÍTULO VII 172
CAPÍTULO VIII 207
CAPÍTULO IX 227
CAPÍTULO X 253
Conclusión 276
AGRADECIMIENTOS 284
ÍNDICE DE NOMBRES Y TÉRMINOS 286
«Levantémonos, pues, de una vez,
que la Escritura nos despierta diciendo:
Ya es hora de espabilarse’ (Rm 13,11)».
Regla de san Benito
Introducción
el despertar
La mayor parte de mi vida adulta ha estado marcada por mi fe cristiana y por mi compromiso con el conservadurismo. Hasta que mi esposa y yo dimos la bienvenida al mundo a nuestro primogénito en 1999, no veía contradicción alguna, pero nada nos cambia más la forma de ver la vida que tener que pensar qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Y eso fue lo que me pasó.
Cuando Matthew estaba aprendiendo a caminar, me percaté de que mi opinión política estaba cambiando: quería educar a nuestro hijo según los principios del cristianismo tradicional. Comencé a preguntarme qué estaba conservando exactamente el conservadurismo predominante. Me di cuenta de que, en determinadas circunstancias, algunas de las causas por las que mis compañeros conservadores abogan —sobre todo su entusiasmo acrítico por el mercado— pueden socavar la institución que, como tradicionalista, considero prioritaria: la familia.
También veía que las Iglesias, incluida la mía, no plantaban cara eficazmente a las fuerzas de este declive cultural. El cristianismo tradicional e histórico, entendiendo por tal tanto al catolicismo como al protestantismo y la ortodoxia oriental, debería contrarrestar firmemente el individualismo y el secularismo radicales de la modernidad. Se suponía que los cristianos conservadores estaban batiéndose en una guerra cultural, pero, salvo por el aborto y el matrimonio homosexual, apenas nadie se involucraba en tal lucha. Parecíamos satisfechos haciendo de capellanes de esta cultura consumista en la que se perdía rápidamente el sentido de lo que significa ser cristiano.
En mi libro de 2006 Crunchy Cons1, en el que exploraba la sensibilidad particular del conservadurismo contracultural y tradicional, puse sobre la mesa la obra del filósofo Alasdair MacIntyre, que defendía que Occidente había soltado amarras y estaba a la deriva. Decía MacIntyre que había llegado el momento de que los hombres y mujeres de principios entendieran que quien aspire a llevar una vida virtuosa en el sentido tradicional no puede seguir participando plenamente en la sociedad de su tiempo. Estas personas, continuaba, darán con nuevas formas de vida en comunidad, tal y como san Benito, padre del monacato occidental en el siglo VI, respondió al colapso de la civilización romana fundando una orden monástica. Bauticé la estrategia de retirada defensiva que profetizó MacIntyre como la «opción benedictina». La idea es que los cristianos conservadores serios no pueden continuar como si nada en Estados Unidos, que tenemos que desarrollar soluciones comunitarias creativas que nos ayuden a aferrarnos a nuestra fe y a nuestros valores en un mundo que nos es cada vez más hostil. Tendríamos que optar entre dar un salto hacia una forma realmente contracultural de vivir el cristianismo o condenar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos a la asimilación.
Durante estos últimos diez años he escrito intermitentemente sobre la opción benedictina, pero nunca cuajó fuera de un círculo relativamente pequeño de cristianos conservadores, mientras que la cantidad de millennials que abandonaban la Iglesia era inaudita en la historia de Estados Unidos. Y seguramente ni siquiera saben qué es lo que están rechazando: recientes estudios sociológicos indican que los jóvenes adultos desconocen casi por completo las enseñanzas y prácticas de nuestra histórica fe cristiana.
El constante declive del cristianismo y la rampante hostilidad hacia los valores tradicionales alcanzaron un punto crítico en abril de 2015, cuando el estado de Indiana aprobó una versión de la Ley Federal de Restauración de la Libertad Religiosa. Esta ley se limitaba a permitir que los acusados por discriminación pudieran acogerse en su defensa a su derecho a la libertad religiosa, pero no les garantizaba que fueran a ganar el pleito. Los activistas por los derechos de los homosexuales hicieron mucho ruido tachando la ley de intolerante y, por primera vez en la historia, grandes empresas tomaron partido en la guerra cultural, posicionándose firmemente en defensa de los derechos homosexuales. Forzaron a Indiana a dar marcha atrás y una semana más tarde también cedió Arkansas.
Fue un punto de inflexión: demostró que si las grandes empresas se oponían, ni siquiera los políticos republicanos de los estados en los que tienen mayoría darían un paso al frente, ni siquiera uno tímido, en defensa de la libertad religiosa. Defender la ortodoxia bíblica del cristianismo en materia sexual se consideraba ahora de una intolerancia inadmisible. Los conservadores cristianos estaban sentenciados. Este ya no era el país de siempre.
Y, apenas dos meses después, la Corte Suprema declaró el matrimonio homosexual un derecho constitucional. El pueblo americano, que a lo largo de la última década había dado un giro asombroso hacia la defensa de los derechos de los homosexuales, como el del matrimonio, acogió bien la decisión. En cuanto lo consiguieron, los activistas y sus aliados políticos, el Partido Demócrata, comenzaron a presionar por los derechos de los transexuales.
Tras el fallo de este caso, conocido como Obergefell, la sociedad verá a los cristianos que se ciñan a lo que la Biblia enseña sobre el sexo y el matrimonio como racistas —y cada vez con más respaldo de la ley—. La guerra cultural que comenzó en los años sesenta con la Revolución Sexual se salda ahora con la derrota de los cristianos conservadores. La izquierda cultural —o dicho de otro modo, la corriente dominante hoy en día— no tiene ninguna intención de declarar la paz tras esta victoria. Sigue presionando con un empeño implacable, favorecido por la desorientación de los cristianos que no entienden qué está pasando. No te dejes engañar: en el mejor de los casos, la sorprendente victoria de Donald Trump solo nos concede un poco de tiempo para prepararnos para lo inevitable.
He escrito La opción benedictina para despertar y animar a la Iglesia a fortalecerse mientras nos quede tiempo. Si queremos sobrevivir, tenemos que regresar a las raíces de nuestra fe, tanto en pensamiento como en obra. Vamos a tener que educar nuestro corazón en hábitos ya olvidados en la Iglesia de Occidente. Vamos a tener que cambiar nuestras vidas y nuestra perspectiva de forma radical. En definitiva, vamos a tener que ser Iglesia, sin concesiones, cueste lo que cueste.
Este libro no ofrece una agenda política, ni es un manual de espiritualidad, ni el típico lamento por la agonía y la caída de lo que fue y ya no es. Es cierto que es una crítica a la cultura moderna desde un punto de vista cristiano, pero sobre todo presenta las iniciativas de cristianos conservadores que abren caminos creativos para vivir la fe a contracorriente y con alegría a pesar de la oscuridad de los tiempos. Lo escribo con la esperanza de que te inspiren y te muevan a colaborar con los cristianos de tu entorno que también piensen así para responder a los retos a los que se enfrenta la Iglesia día a día. Tenemos que lanzarnos a actuar si la sal pierde su sabor. Ya es tarde, esto no es un simulacro.
Alasdair MacIntyre decía que «esperamos la llegada de un nuevo san Benito, aunque obviamente muy diferente del primero». El filósofo se refería a un líder creativo e inspirado que muestre una nueva forma de vivir la tradición en comunidad para que esta sobreviva a estos tiempos de prueba. El papa emérito Benedicto XVI augura un mundo en el que la Iglesia vivirá en pequeños círculos de fieles comprometidos que viven su fe intensamente y que tendrán que desgajarse de la sociedad de algún modo para aferrarse a la verdad. Lee este libro, aprende de la gente que te presento en él y déjate inspirar por el testimonio de los monjes. Deja que te hablen al corazón y a la mente e involúcrate en tu entorno para fortalecer a tu familia, tu Iglesia, tu escuela, tu comunidad y a ti mismo.
En la primera parte de este libro, expondré el reto de la América poscristiana tal y como lo veo. Para ello exploraré las raíces filosóficas y teológicas de la fragmentación de nuestra sociedad y explicaré cómo nos pueden ayudar hoy las virtudes cristianas que san Benito compiló en su regla en el siglo VI, un libro monástico clave en la preservación de la cultura cristiana durante la denominada Edad Oscura.
En la segunda parte, abordaré cómo podemos adaptar la forma de vida cristiana que prescribe la regla para que los cristianos conservadores de todas las Iglesias y confesiones la apliquemos en los tiempos que corren. Para evitar equívocos de naturaleza política, usaré la palabra «ortodoxo», con «o» minúscula, para referirme a los protestantes, católicos y ortodoxos orientales fieles a su tradición teológica. La regla nos proporciona ideas para abordar la política, la fe, la familia, la comunidad, la educación y el trabajo. Voy a detallar cómo se pone de manifiesto en las vidas de numerosos cristianos de los que el resto de la Iglesia tanto tiene que aprender. Por último, analizaré la vital importancia de que los creyentes piensen y actúen con determinación frente a los dos fenómenos de mayor influencia en la vida contemporánea y que pulverizan los cimientos de la Iglesia: el sexo y la tecnología.
Finalmente, espero que estés de acuerdo conmigo en que estamos viviendo un tiempo decisivo para los cristianos. Las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias en las vidas de nuestros descendientes, nación y civilización. Jesucristo prometió que el poder del infierno no derrotaría a su Iglesia, pero no dijo que no vencería a la Iglesia en Occidente. Depende de nosotros y de las decisiones que tomemos aquí y ahora.
Te invito, estimado lector, a que tengas en cuenta durante tu lectura que, quizás, quién sabe, ese nuevo Benito al que Dios llama a renovar y fortalecer a su Iglesia puedes ser tú.
Rod Dreher
Prólogo
Aunque es de noche
Las páginas que el lector tiene entre sus manos han sido escritas por un apasionado y combativo periodista norteamericano llamado Ray Oliver Dreher, conocido como «Rod Dreher». Salieron a la luz en el año 2017, cuando su autor cumplía cincuenta años y en ellas recoge de forma sistemática un conjunto de ideas sugerentes sobre el futuro del cristianismo en una civilización que, a su juicio, vive en la oscuridad porque ha dejado de ser cristiana. Como periodista, Dreher ha sido editor responsable de uno de los medios de comunicación más importantes de la vida social, política y cultural norteamericana: The American Conservative. No es el primer libro en el que recoge sus reflexiones, pero sí el primero que ha generado una gran polémica entre las distintas confesiones religiosas al proponer la «opción benedictina» para el futuro de los católicos que deseen vivir con radicalidad y autenticidad su fe.
Para quienes no lo conozcan, además de incisivo escritor, Rod es un periodista que interviene en diferentes medios de comunicación (televisión, radio, blogs) para ofrecer la perspectiva de un ciudadano católico que quiere tomarse en serio su fe. Educado en la Iglesia metodista, se convirtió al catolicismo en cuyas aguas ha seguido buscando hasta identificarse con aquellas propuestas que él considera más ortodoxas. En este sentido, estamos ante un escritor inconformista que con una arriesgada libertad de espíritu denuncia las concesiones que las diferentes confesiones cristianas han hecho a la «cultura moderna». Entendiendo por «cultura moderna» el conjunto indiferenciado de ideas que van desde el cientificismo de la razón instrumental hasta el liberalismo, pasando por la Ilustración y la Revolución Sexual.
Esta libertad de espíritu no se aquieta con la llegada a las seguras orillas del conservadurismo o republicanismo. Por eso no nos ajustaríamos a la verdad si dijéramos, simplemente, que es un escritor conservador y crítico de la modernidad. Él se define como socialconservador y quizá sea más preciso si lo catalogamos como un escritor que busca la autenticidad de la fe cristiana en formas de vida ortodoxas.
Desde esta autenticidad puede entenderse mejor el carácter inconformista y contracultural de su propuesta. A diferencia de otros intelectuales cuyas propuestas son teóricas o especulativas, estamos ante una propuesta práctica. No estamos ante un simple ejercicio intelectual en el que se nos invita a imaginarnos el modo de vida benedictino en plena edad secular, en terminología de Charles Taylor. Estamos ante la propuesta de un modo de vivir diferente, un modo de vivir conforme a las Escrituras, la tradición y el modelo de vida que propone san Benito. Estamos ante una propuesta culturalmente provocadora y socialmente intempestiva. Aunque parezca una locura pretender vivir en comunidades benedictinas y aunque parezca una nueva utopía, Dreher recuerda que hay personas, familias y comunidades que ya están aplicando en sus vidas la «opción benedictina».
El libro tiene la finalidad de organizar y sistematizar estos proyectos de vida que son exitosos pero están dispersos. Además, no los presenta como «obligación» sino como «opción». Es consciente de que el éxito de su propuesta pasa por la libertad de conciencia y la responsabilidad de quienes quieren vivir con autenticidad las exigencias de su fe. Una opción que solo puede darse en sociedades abiertas que garanticen la libertad religiosa. Por eso, cuando en el capítulo IV plantea la necesidad de una nueva política cristiana, deja bien claro que la libertad religiosa es un punto central en su propuesta: «La libertad religiosa es de una importancia crítica para la opción benedictina. Sin una defensa sólida y exitosa de las garantías que ampara la Primera Enmienda, los cristianos no podremos edificar las instituciones comunitarias que son la clave para preservar nuestra identidad y nuestros valores. Es más, los cristianos que no actúen con determinación en esta pugna por la libertad están malgastando un tiempo valiosísimo, un tiempo que se puede acabar antes de lo que pensamos».
¿Qué tiene san Benito que no tengan otros santos como san Bernardo, santa Teresa o san Ignacio? La respuesta puede ser sencilla y, de hecho, Dreher la explica en el capítulo III: una regla de vida. Con la regla, además de referirse a una forma de vida caracterizada por el orden, la oración, el trabajo, el ascetismo, la estabilidad, la hospitalidad y el equilibrio, señala el potencial que tiene la opción benedictina para evitar el desarraigo comunitario. En sociedades individualistas, atomizadas, fragmentarias y líquidas, cada vez es más habitual la marginación, el abandono, la exclusión y la soledad. Aunque ya hay iniciativas de vida comunitaria, este potencial comunitario merece mayor reconocimiento y valoración.
Además del modo de vida benedictino, Dreher reconoce que con la apelación a san Benito no solo hay una propuesta comunitaria para vivir la fe, sino la apelación a una figura simbólica para afrontar los retos de la cultura contemporánea, en especial la filosofía y la teología. Para la filosofía porque en la última página de Tras la virtud, a principio de los años ochenta del siglo pasado, Alasdair MacIntyre anhela la llegada de otro san Benito. Para la teología porque el cardenal Joseph Ratzinger elige el nombre de «Benedicto XVI» para su pontificado. Ambos fijan su atención en san Benito porque con él se produce un giro histórico y cultural importante: en lugar de apuntalar un Imperio romano que se desmoronaba, decidió «construir nuevas formas de vida donde moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban».
Mientras que los diagnósticos de la crisis de la modernidad que realizan MacIntyre y Ratzinger son complejos, Dreher simplifica las interpretaciones históricas para centrarse divulgativa y combativamente en la opción benedictina. Lo bueno de este ensayo no está en la excesiva simplicidad y esquematismo con los que describe en el capítulo II las raíces de la crisis, sino en la provocativa intención de despertar y animar a la iglesia para vivir las raíces de la fe, tanto en pensamiento como en obra. Ha escrito este libro, afirma en la introducción, «para despertar y animar a la Iglesia a fortalecerse mientas nos quede tiempo. Si queremos sobrevivir, tenemos que regresar a las raíces de nuestra fe, tanto en pensamiento como en obra. Vamos a tener que educar nuestro corazón en hábitos ya olvidados en la Iglesia de Occidente. Vamos a tener que cambiar nuestras vidas y nuestra perspectiva de forma radical. En definitiva, vamos a tener que ser Iglesia, sin concesiones, cueste lo que cueste».
Esta voluntad de despertar y animar no se concreta en una agenda política determinada, en un manual de espiritualidad o en un conjunto de lamentaciones por la agonía de lo que fue en algún momento y ya no es. Se concreta en diez capítulos llenos de experiencias comunitarias, sugerencias culturales y provocaciones para vivir en un tiempo que Charles Taylor ha descrito como «era secular». Definido por su propio autor, «el libro es una crítica a la cultura moderna desde el punto de vista cristiano, pero sobre todo, presenta las iniciativas de cristianos conservadores que abren caminos creativos para vivir la fe a contracorriente y con alegría, a pesar de la oscuridad de los tiempos. Lo escribo con la esperanza de que te inspiren y te muevan a colaborar con los cristianos de tu entorno que también piensen así para responder a los retos a los que se enfrenta la Iglesia día a día. Tenemos que lanzarnos a actuar si la sal pierde su sabor. Ya es tarde, esto no es un simulacro».
Como afirma en las últimas páginas, la opción benedictina no es una técnica para revertir las pérdidas, no propone una estrategia para retrasar el reloj y volver a una edad de oro imaginaria, tampoco un plan para reconstruir comunidades de puros aislados del mundo real. Como afirma literalmente: «es una llamada para emprender la larga y paciente tarea de reclamar el mundo real a la vida moderna y liberarlo de su artificio, su alienación y su atomización».
Para facilitar su lectura, entender mejor el diagnóstico que realiza y responder al desafío que nos lanza, propongo cinco claves interpretativas.
1ª.- El efecto Tocqueville. Recordemos que en el siglo XIX Alexis de Tocqueville publica La democracia en América, todo un clásico de la filosofía política contemporánea donde valora el papel de las diferentes confesiones religiosas en la consolidación de las instituciones democráticas. Con ello reconoce la legitimidad de las confesiones religiosas para participar en la vida pública y construir una ciudadanía democrática. En la sociedad norteamericana los diferentes credos religiosos no solo coexisten y ofrecen alternativas diferentes de vida buena sino que promueven iniciativas de justicia social y bien común. Con ello se fortalece una moral pública con la que se alimentan las instituciones democráticas y se construye una ciudadanía activa.
Al lector español puede sorprenderle la pluralidad de confesiones que aparecen en el libro de Dreher, incluso puede quedar desconcertado por los cambios de confesión religiosa de algunos personajes citados. La constatación de la pluralidad de confesiones religiosas y el reconocimiento público de su valor es un dato que no puede pasar desapercibido en contextos culturales y socio-políticos donde el laicismo de combate aprovecha la conquista de las instituciones públicas (Estado, administraciones públicas, medios de comunicación públicos) para deslegitimar la contribución de las confesiones religiosas al fortalecimiento de los valores constitucionales. Aunque el libro no entra en ningún momento al debate sobre el tipo de laicidad (sea «de combate» o laicismo beligerante, o simple laicidad positiva) que necesitan las democracias occidentales, sus reflexiones se entienden mejor en sociedades de pluralismo constitucionalmente consolidado y no de pluralismo cíclicamente cuestionado.
2ª.- La controversia entre liberalismo y comunitarismo. Recordemos que a finales del siglo XX se hizo famosa la controversia entre los liberales, que pretenden el fortalecimiento de la democracia centrándose en la idea de justicia sin cuestionar el individualismo, y los comunitaristas, que pretenden el fortalecimiento de la democracia desde nociones compartidas del bien que cuestionan el individualismo moderno. Mientras los primeros tenían en la Teoría de la Justicia de John Rawls su libro de cabecera, los segundos optaron por Tras la virtud, de Alasdair MacIntyre. Aunque la controversia es más compleja de lo que a primera vista puede parecer, Dreher se sitúa claramente en el equipo comunitario y sus planteamientos son una crítica radical al individualismo liberal.
En esta crítica radical al liberalismo hay otra clave que no puede pasar desapercibida. Dreher puede realizar estas críticas porque disfruta de los mimbres institucionales del liberalismo «político», es decir, vive en una sociedad abierta y con las garantías de una democracia liberal. Sin estos mimbres institucionales del liberalismo «político», resulta difícil cuestionar cualquier variante del liberalismo filosófico, del comunitarismo moral, del feminismo eco-socialista o incluso del comunismo más radical.
Este argumento es significativo en el contexto cultural europeo y eclesial porque no son nuevas las críticas al liberalismo «filosófico». De hecho, la historia del conservadurismo anti-ilustrado y el integrismo religioso anti-moderno también demonizaron al liberalismo. Si Dreher conociera con mayor detalle y profundidad la historia de estas tradiciones quizá hubiera encontrado pistas para hacer más atractiva su propuesta en Europa o Iberoamérica. Se equivocan quienes lean su crítica al liberalismo en clave integrista porque la opción benedictina no invita a mirar el pasado sino afrontar el futuro con la combativa, discreta y razonable esperanza que mantuvo la fe de Charles Péguy, Emmanuel Mounier o Jacques Maritain.
3ª.- La sustitución del «yo moral» por el «yo psicológico». Dreher ha comprobado que en la transmisión del cristianismo realizada durante las últimas décadas se ha producido una sustitución del «yo moral» por el «yo psicológico», es decir, una despersonalización de la vida moral en detrimento de una individualización y atomización. La Iglesia no ha sido una excepción en este camino de psicologizar la moral y, a juicio de Dreher, parece menos preocupada por la formación de almas que por organizar un «catering espiritual». Por eso se ha producido lo que algunas investigaciones citadas por Dreher han calificado como «deísmo moralista terapeútico». Utiliza esta expresión para describir el tipo de religiosidad de los jóvenes. Lo describe como una religiosidad sentimentaloide donde Dios quiere que la gente sea buena, amable y justa con los demás; una religiosidad «a la carta» donde el principal objetivo de la vida es ser feliz y sentirnos bien con nosotros mismos. Es la religión natural de una cultura que venera al yo y al bienestar material. Dreher se pregunta en qué medida esta religiosidad no es solo la de nuestros hijos sino la nuestra.
En esta moralidad epidérmica parece que la sociedad no es más que la suma de individuos autónomos que solo quieren pasarlo bien. Es la suma del individualismo liberal y el capitalismo consumista. Con ello se produce un olvido de las raíces antropológicas y metafísicas de la moral, como si la identidad moral fuera algo de lo que se tuviera que huir, como si tuviéramos que resignarnos a éticas indoloras. En este contexto educativo, la opción benedictina supone una crítica radical a la ideología de género, la Revolución Sexual, la autonomía sexual y lo que suponga un olvido de las bases biológicas de la vida moral. Bases biológicas que exigen preguntarse por los límites que la naturaleza nos impone, «¿nos vienen impuestos o somos libres para hacer lo que deseemos?». Deben ser reconocidos y no quedarnos únicamente en posiciones moralistas que critican esta Revolución Sexual donde progresivamente se está produciendo una «pornificación del espacio público». Para Dreher, los historiadores del futuro se preguntarán cómo los deseos sexuales de solo el tres o el cuatro por ciento de la población han dado la vuelta a toda una cosmovisión y han terminado derrocándola.
Para eso es importante recordar que la doctrina sexual cristiana no se reduce a una lista de prohibiciones ni puede ser caricaturizada haciendo de ella un aburrido moralismo. Todo un reto para los cristianos que, si queremos evitar las distorsiones y los descréditos, debemos esforzarnos en contar mejor nuestra historia: «la belleza y el bien encarnados en el arte, en la ficción y en la vida ordinaria de los cristianos, célibes y casados, es la única opción a la que atenerse».
4ª.- La encrucijada educativa y laboral. Sin la clave educativa no entenderíamos la opción de benedictina: «tenemos que centrarnos sin titubeos en la educación». Ahora bien, los educadores católicos nos encontramos ante una encrucijada porque no podemos contentarnos con mantenernos a flote en la modernidad líquida. ¿Podemos seguir aceptando la separación moderna entre aprendizaje y virtud? ¿Qué tipo de escuela católica buscamos?
Para Dreher la respuesta es sencilla: «Una educación como Dios manda», lo que no solo significa empezar a crear una contracultura académica en el conjunto del sistema educativo sino empezar a distinguir entre una escuela cristiana «estándar» y una escuela cristiana «clásica». La primera comparte los presupuestos antropológicos del modelo de escuela moderna preocupada por preparar a los alumnos para el mercado laboral, garantizarles una vida segura y ayudarles a que cumplan sus metas, sean las que sean. Eso sí, «añade clases de Religión y algo de oración». La segunda no es fácil de encontrar y exige mayor determinación para las familias, incluso plantearse la posibilidad de educar a los hijos en la propia casa con la propia comunidad religiosa.
En todo caso, recuerda que no hay ningún enclave educativo seguro y propone la fundación de escuelas cristianas «clásicas» donde la religión no sea un barniz o un escudo defensivo. Además de una sincera devoción personal a Cristo, adopta el enfoque de los Grandes Libros, propone una comunidad de estudiantes y familias, adentra a los jóvenes en la historia de Occidente, forma estudiantes que «anhelen el bien, la verdad y la belleza y que persigan descubrir intelectualmente estas metas». Aunque esté creado por fieles de una determinada confesión, este modelo clásico está abierto a otras confesiones y puede potenciar un sano ecumenismo «en el que todos sumemos nuestras fuerzas frente al enemigo común», como si se tratara de un «ecumenismo de trinchera» contra el ateísmo y el secularismo.
La encrucijada también es laboral porque invita a recuperar la dimensión vocacional de la vida profesional y hacerlo con audacia, astucia y prudencia. La tradición benedictina facilita una nueva ética del trabajo, de las empresas y, en general de la actividad económica. Resulta interesante la propuesta de forjar redes de profesionales cristianos y potenciar modelos económicos alternativos que pongan en práctica la Doctrina Social de la Iglesia. A diferencia de los liberal-conservadores, Dreher se define con «socialconservador» y comparte las críticas que la Iglesia hace al neoliberalismo y capitalismo. Se sitúa en una posición contracultural políticamente innovadora y difícil de catalogar entre los partidos políticos tradicionales. De hecho, pide buscar alternativas con la convicción de que «el poder político no es un desinfectante moral». En este sentido, un creyente conservador no puede caer en el error de centrarse en la política y creer que la cultura se las arreglará sola. Para Dreher, «Trump no va a solucionar el declive cultural americano: él mismo es un síntoma de ese problema».
5ª.- Capital social y hábitos del corazón. Si tuviéramos que situar este libro en el conjunto de las ciencias sociales tendríamos que presentarlo como un ensayo sobre el capital social. En concreto, la opción benedictina sería la fórmula que ha elegido Dreher para descubrir, promover y potenciar el capital social. Aunque haya diferentes enfoques o teorías del capital social, con este término describimos los niveles de confianza, cohesión, mutualidad y fortaleza de los vínculos que hay en una determinada sociedad. A diferencia de otros capitales como el natural, el financiero o el formativo (humano), el capital social describe la calidad de los vínculos o relaciones sociales en términos de «confianza». También podemos decir que la opción benedictina busca fortalecer prácticas de ciudadanía que la filosofía social ha descrito como «hábitos del corazón».
Desde la introducción hasta el final, Dreher quiere desarrollar soluciones comunitarias creativas porque no le basta con denunciar la cultura y formas de vida consumista, es preciso dar un paso más y proponer una nueva cultura que no genere simples «enclaves de estilos de vida» (grupos de consumidores) sino verdaderas «comunidades de memoria» (grupos que comparten opciones últimas de sentido). No importa que sean pequeñas, imperfectas o locales pero hay que ponerse «manos a la obra». Como ciudadano, además de cumplir con las obligaciones, hay que realizar actividades que nos gusten disponiéndonos a tomar riesgos o fracasar sin hundirnos. Con una advertencia clara: «ama la comunidad, pero no la idolatres». Una sólida red comunitaria «genera el capital social necesario para formar una escuela o para reformar y poner en funcionamiento una ya existente».
No he seleccionado estas claves para resumir o sintetizar las propuestas de Dreher sino para despertar la curiosidad e interés por su lectura. No voy a entrar a valorar el tono provocativo y a veces apocalíptico con el que se nos presenta la opción benedictina porque el lector lo descubrirá desde la primera línea. Tampoco el protagonismo que otorga a las Escrituras o la regla en la invitación que realiza para crear nuevas comunidades. Ni siquiera voy a entrar a valorar la crítica que realiza a la mecanización de los cerebros que han producido las tecnologías de la información. Me he limitado a estas cinco claves porque quiero que los lectores no solo lean este libro sino que lo utilicen para clarificar su posición en los debates éticos, políticos, culturales y religiosos de su vida cotidiana. No estamos ante un sesudo ensayo donde se critica despiadadamente la modernidad, sino ante un ensayo provocativo, fácil de leer y discutible en muchas de sus afirmaciones.
Sería preocupante que estas páginas nos dejaran indiferentes porque lo que en ellas se dice afecta directamente al corazón de nuestras creencias. Aunque no compartamos sus ideas o interpretaciones de la cultura occidental, estas páginas suponen todo un reto para nuestra creencias sociales, éticas y religiosas. Y son una interpelación para que, de la misma forma que ha hecho Dreher con las confesiones religiosas norteamericanas, descubramos las diferentes opciones benedictinas que tenemos a mano en nuestro entorno.
La historia de las comunidades religiosas europeas está llena de numerosas «opciones benedictinas» que no siempre hemos identificado, conocido, degustado y aprovechado para renovar nuestra anémica cultura política. Nos atrevemos a pensar que Dreher puede tender un puente con esas comunidades europeas al elegir un precioso texto de Maritain para describir la opción benedictina. No la describe como un «castillo fortificado», sino como un «ejército de estrellas» arrojadas al cielo. Siguiendo con el poder reflexivo de estas metáforas propias del campo semántico de la luz para estos tiempos de oscuridad, no estaría mal que empezásemos esta reinterpretación de nuestras creencias con san Juan de la Cruz, sobre todo con su poesía y ese fecundante verso que enciende la esperanza y da título a este prólogo: «Aunque es de noche...».
Agustín Domingo Moratalla
CAPÍTULO I
El diluvio universal
Nadie predijo el diluvio.
El periódico anunciaba que unas lluvias muy intensas se cernirían sobre el sur de Louisiana ese fin de semana de agosto de 2016; hasta ahí, nada raro. Louisiana es una región muy húmeda, especialmente en verano. El hombre del tiempo avisó de que podrían caer entre 80 y 150 mm de agua en cinco días.
Cuando la lluvia cesó, el área metropolitana de Baton Rouge estaba bajo casi un metro de agua. Los caudales de ríos y arroyos fluyeron sin control y se desbordaron, cubriendo con un torrente de lodo lugares que nadie imaginó que pudieran inundarse. Los vecinos tuvieron que huir en cuestión de minutos y buscar un refugio en zonas más altas. Algunos ni siquiera tuvieron tiempo más que para encaramarse con sus familias en el tejado de sus casas a la espera de que los encontraran los servicios de rescate.
Pasé el domingo de la inundación en un refugio improvisado de Baton Rouge. Mi hijo Lucas y yo ayudamos a los damnificados a bajar de los helicópteros de la Guardia Nacional y nos apuntamos a los escuadrones de voluntarios que alimentaban y asistían a los miles de refugiados que llegaban de toda el área circundante. Hombres, mujeres, familias, ancianos, ricos, muy pobres, blancos, negros, asiáticos, latinos... No paraba de llegar gente y prácticamente todos sin excepción parecían conmocionados.
Mientras servía jambalaya2 a este grupo de evacuados tan aturdidos como hambrientos, escuchaba la misma historia una y otra vez: «Lo hemos perdido todo. Quién lo iba a decir. Mi zona jamás se había inundado. No estábamos preparados para algo así».
Los evacuados, confundidos y sin hogar, no merecen reproche alguno por su falta de preparación. Apenas unos cuantos pensaron en asegurar sus casas frente a un desastre natural de este tipo, pero, ¿por qué iban a hacerlo? Una inundación así solo sucedía una vez cada mil años y no hay documentación histórica en la que se hable de esta región bajo las aguas. La última vez que pasó algo así en Louisiana, la civilización occidental aún no había descubierto América.
Los cristianos de Occidente nos enfrentamos ahora a nuestro particular diluvio del milenio, o siguiendo al papa emérito Benedicto XVI, de los últimos mil quinientos años. En 2012, el entonces pontífice dijo que la crisis espiritual que atraviesa Occidente es la más seria desde la caída del Imperio romano, allá por el final del siglo V. La luz del cristianismo se desvanece en Occidente. Algunos miembros de nuestra generación seguirán vivos cuando nuestra civilización confirme la muerte del cristianismo. Por pura gracia de Dios, la fe seguirá floreciendo en el tercer mundo, los países en vías de desarrollo y China, pero a menos que se subviertan drásticamente las tendencias actuales, desaparecerá por completo de Europa y Norteamérica. Puede que no sea el fin del mundo, pero es el fin de un mundo, y solo puede negarlo el que se obstine en seguir con los ojos vendados. Hemos hecho caso omiso o restado importancia a los signos durante mucho tiempo. La tormenta se nos ha echado encima y nos ha pillado desprevenidos.
La borrasca lleva décadas formándose, pero la mayoría de los creyentes hemos actuado bajo la quimera de que escamparía. La desarticulación de la familia natural, la pérdida de los valores morales tradicionales y la fragmentación de las comunidades nos preocupaban ciertamente, pero pensábamos que cambiarían las tornas y no pusimos en tela de juicio cómo nos planteábamos nuestra fe. Nuestros líderes religiosos nos dijeron que bastaría con reforzar los diques de la ley y la política para evitar el desbordamiento del secularismo. Los cristianos pensábamos que no había nada que no se pudiera arreglar haciendo lo mismo que llevábamos décadas haciendo, especialmente votar a los republicanos.
Pero hoy es obvio que hemos perdido en todos los frentes y que nuestras endebles barreras no pueden contener las corrientes del secularismo, tan rápidas e implacables. Un nihilismo secular hostil ha triunfado en el gobierno de la nación y la cultura enseña los dientes a los cristianos tradicionales. No paramos de repetirnos a nosotros mismos que estos acontecimientos son fruto de la imposición de una élite liberal, pero lo hacemos para autoengañarnos, porque la verdad es difícil de digerir: tienen el consentimiento del pueblo americano, ya sea activo o pasivo.
Durante años, los derechos civiles de los homosexuales han avanzado con paso lento, pero firme, al compás de la socavación de la libertad religiosa de los creyentes que no comulgan con la agenda LGTB. El fallo del caso Obergefell vs Hodges en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que reconocía el matrimonio homosexual como un derecho constitucional, fue el Waterloo del conservadurismo religioso. La Revolución Sexual se alzó con una victoria decisiva y culminó la guerra cultural tal y como la conocíamos desde los sesenta. A raíz del caso Obergefell, la creencia cristiana en la complementariedad sexual en el matrimonio pasó a considerarse un prejuicio abominable, si no punible en muchos casos. Hemos perdido el espacio público.
Y no solo eso: ni siquiera las Iglesias son un refugio seguro. Porque, ¿qué pasa si estamos rodeados de gente que no comparte nuestra moral? Podemos pensar que aún nos queda la opción de preservar nuestra fe y nuestra doctrina entre las cuatro paredes de nuestros templos, pero eso sería un ejercicio de confianza injustificada en la salud de nuestras instituciones religiosas. Los cambios que han agitado Occidente en la modernidad han revolucionado todo, y la Iglesia no ha sido una excepción. Ya no se preocupa de la formación de las almas, sino que ha montado un catering espiritual. Como dijo el teólogo conservador anglicano Ephraim Radner, «a los cristianos no nos queda ni un solo lugar seguro en la tierra, ni siquiera nuestras Iglesias lo son. Es una nueva era»3.
Que no te engañe el gran número de parroquias que se ven por ahí. Nunca antes se había registrado un número tan alto de jóvenes adultos americanos que dicen no tener ninguna afiliación religiosa. Según un estudio del Pew Research Center, uno de cada tres encuestados (en un rango de 18 a 29 años de edad) se ha apartado de la religión, si es que alguna vez llegó a practicarla4. De seguir así, todas las iglesias se vaciarán bien pronto.
Y hay algo aún más preocupante: en muchas de las iglesias que queden abiertas, se enseñará un «cristianismo» sin fuerza ni vida a consecuencia de la solapada invasión del secularismo. Es lo que ya ha pasado en la mayoría de ellas. En 2005, los sociólogos Christian Smith y Melinda Lundquist Denton estudiaron la vida espiritual y religiosa de adolescentes americanos que respondían a perfiles muy diversos. Los resultados mostraron que la mayoría de los adolescentes profesaban una seudoreligión sentimentaloide que los investigadores denominaron «deísmo moralista terapéutico» (DMT)5:
Estos son sus cinco principios básicos:
• Existe un Dios que creó y ordenó el cosmos y que vela por la vida del hombre en la tierra.
• Dios quiere que la gente sea buena, amable y justa con los demás, como la Biblia y la mayoría de las religiones enseñan.
• El principal objetivo de la vida es ser feliz y sentirnos bien con nosotros mismos.
• Basta con que acudamos a Dios cuando tenemos un problema; el resto del tiempo no es necesario contar con él.
• La gente buena va al cielo cuando muere.
Descubrieron que este particular credo está muy extendido entre adolescentes católicos y cristianos pertenecientes a Iglesias protestantes históricas. Los evangélicos salieron mejor parados en este estudio, pero aún están lejos de la ortodoxia histórica de las Escrituras. Smith y Denton apuntan que el DMT se está colando en nuestras Iglesias como una especie invasora, destruyendo el cristianismo bíblico desde dentro y reemplazándolo con un seudocristianismo que «no está más que débilmente conectado con la tradición cristiana histórica real».
El DMT no es un completo desatino. Después de todo, Dios existe y quiere que seamos buenos. El problema con el DMT en cualquiera de sus dos versiones, la progresista y la conservadora, es que consiste básicamente en llevarnos bien con los demás y en elevar nuestra autoestima y felicidad personales. Poco tiene que ver con el cristianismo de las Escrituras y la tradición, que habla de arrepentimiento, de pureza de corazón y de sacrificarnos por amor, y que encomienda el sufrimiento —el camino de la cruz— como vía que conduce a Dios. Aunque tenga un barniz de cristianismo, el DMT es la religión natural de una cultura que venera al yo y al bienestar material.
Y si la investigación que Christian Smith llevó a cabo en 2005 nos parecía deprimente, la tercera publicación de sus resultados, que vio la luz en 2011, fue aún más desalentadora. Con el sondeo de las creencias morales de los jóvenes de 18 a 23 años que realizaron Smith y sus compañeros, pusieron sobre la mesa que solo el 40% de los jóvenes cristianos encuestados decía que su moral personal se basaba en la Biblia o en alguna otra sensibilidad religiosa6. Y ni siquiera podemos confiar en que sean coherentes con la Biblia. Muchos de estos «cristianos» son en realidad individualistas comprometidos éticamente que ni conocen ni practican una moral fundamentada en las Escrituras.
Un sorprendente 61% de estos jóvenes adultos decía no tener ningún problema moral con el materialismo y el consumismo. Otro 30% mostró algún reparo, pero no lo veían preocupante. Ante este panorama, Smith y su equipo dicen que «parece que la sociedad no es más que una colección de individuos autónomos que solo quieren pasarlo bien».
No son mala gente. Estos jóvenes adultos son más bien el resultado del terrible fracaso de la familia, la Iglesia y otras instituciones que formaban —o mejor dicho, que fracasaron en su intento de formar— sus conciencias y su imaginación.
El DMT también es la religión de facto de los adultos americanos, no solo de los adolescentes: impresiona ver hasta qué punto los adolescentes de hoy han adoptado las actitudes religiosas de sus padres. Hace tiempo que nos convertimos en una nación DMT.
«Estados Unidos lleva mucho tiempo viviendo de esta fachada cristiana, en parte necesaria en la Guerra Fría», me confió Smith en una entrevista. «La suma del individualismo liberal y el capitalismo consumista nos está despojando de ella finalmente».
La información que Smith y otros investigadores revelan pone en evidencia aquello que muchos de nosotros nos negamos desesperadamente a admitir: que el agua que anega la Iglesia americana ya llega hasta el techo. Todas las congregaciones deben hacer examen de conciencia, preguntarse si se han comprometido tanto con el mundo que han dejado expuesta su fidelidad a multitud de peligros. El cristianismo que transmitimos en nuestras familias, congregaciones y comunidades, ¿nos lleva a una conversión cada vez más profunda, o es por el contrario una vacuna que nos inmuniza de tomarnos la fe con la seriedad que nos pide el Evangelio?
No hay marcha atrás posible en esta revolución cultural, esa esperanza ya solo la mantienen los más crédulos de la derecha religiosa de la vieja escuela. No podemos frenar la embestida de la ola, solo surfearla. Salvo alguna feliz excepción, los activistas políticos del cristianismo conservador resultan tan poco eficaces como los rusos blancos exiliados, que se dedicaban a conspirar en favor de la restauración de la monarquía tomando el té de sus samovares en sus salones de París. Les deseamos lo mejor, pero algo nos dice que no son la solución.
En Estados Unidos no aceptamos ningún tipo de límites y no nos quedamos de brazos cruzados cuando vamos perdiendo. Pero los cristianos americanos vamos a tener que asumir la cruda realidad de que vivimos en una cultura en la que nuestras creencias cada vez se entienden menos. Hablamos un idioma que cada vez más gente considera ofensivo y que pocos pueden escuchar.
¿Y si la mejor manera de plantar cara al diluvio es dejar de plantarle cara? ¿Y si la solución es dejar de apilar sacos de arena y construir un arca en la que podamos refugiarnos hasta que las aguas vuelvan a su cauce y podamos volver a tierra firme? En lugar de gastar recursos y energía en batallas políticas que están perdidas de antemano, lo que deberíamos hacer es construir comunidades, establecer instituciones y organizar una resistencia astuta que pueda perseverar hasta que levanten el estado de sitio.
¡No tenemos que tener miedo! Ya hemos toreado en plazas así. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia primitiva logró sobrevivir y crecer en Occidente durante la persecución romana y tras la caída del Imperio. Los cristianos de hoy en día tenemos que aprender de su ejemplo, especialmente del de san Benito.
A finales del siglo V, un joven romano llamado Benito se despidió de su pueblo, Nursia, ubicado en un recóndito paraje escarpado de los montes Sibilinos del centro de Italia. Benito, hijo del gobernador de Nursia, se dirigía a Roma, el sitio en el que estudiaban todos los jóvenes que querían abrirse camino en el mundo.
Roma ya no era la gloriosa capital imperial, cuyo recuerdo perduraba en la memoria de todos desde que Constantino se convirtiera e hiciera del cristianismo la religión oficial del Imperio. Los visigodos habían saqueado la Ciudad Eterna unos setenta años antes de que san Benito naciera. El colapso de Roma fue un duro revés para la moral de los ciudadanos del antes poderoso Imperio.
En aquellos días, la parte occidental del Imperio —de capa caída desde hace mucho tiempo— se gobernaba desde Roma y la próspera parte oriental se regía desde Constantinopla. A pesar de la bonanza oriental, se oían los lamentos de los cristianos a lo largo y ancho del Imperio, ya que el suplicio romano les obligaba a afrontar la terrible realidad de que los cimientos del mundo que ellos y sus ancestros habían conocido se estaban desmoronando delante de sus narices.
«Mi voz se ahoga en la garganta; y, mientras dicto, los sollozos cubren mis palabras», escribió san Jerónimo tras el saqueo de Roma. «La ciudad que conquistó el mundo ha sido a su vez tomada». Tal fue la conmoción que llevó a san Agustín, coetáneo suyo, a escribir La ciudad de Dios, en la que se explica la catástrofe en términos de los misteriosos designios de Dios y se insta a los cristianos a no perder de vista el reino que no pasará.
Roma no desapareció, pero la ciudad que el joven san Benito se encontró a su llegada no era ni una miserable sombra de lo que fue. La que llegara a ser la mayor ciudad del mundo, cuya población se estima que llegó al millón de habitantes en su punto más álgido —siglo II—, vio cómo estas cifras se hundían en las décadas posteriores al saqueo. En el año 476 los bárbaros depusieron al último emperador de Occidente. A finales de siglo, la población de Roma había caído en picado y ya solo quedaban cien mil almas vagando entre sus ruinas.
El derrocamiento del Imperio de Occidente no significó la instauración de la anarquía. Por el contrario, en Italia todo parecía marchar como en las últimas décadas. Teodorico, el rey visigodo que gobernaba Italia desde Rávena, la capital en la época de san Benito, era un cristiano heterodoxo, arriano, pero peregrinó a Roma en el año 500 para presentar sus respetos al papa. El rey prometió su favor y protección a los romanos. De hecho, lo mejor que podía hacer era, precisamente, encargarse del declive de Roma.
Hoy en día sabemos muy poco de la vida social en la Roma bárbara, pero la historia nos enseña que normalmente se repite este patrón: tras el resquebrajamiento de un largo periodo de orden social viene una relajación general de la moral. Piensa en la decadencia de París y Berlín tras la Primera Guerra Mundial o en la Rusia en la década posterior al fin del Imperio soviético. El papa san Gregorio Magno no llegó a conocer a san Benito, pero escribió su biografía basándose en las entrevistas que hizo a cuatro de sus discípulos. San Gregorio escribe que al joven san Benito le chocaban y le disgustaban tanto el vicio y la corrupción de la ciudad que renunció a la vida privilegiada que le aguardaba allí, como correspondía a su estatus de hijo de un oficial del gobierno. Se instaló en un bosque cercano y más tarde en una cueva sesenta kilómetros más al este. Durante tres años llevó una vida eremítica de oración y contemplación.
Es una práctica que se mantiene en algunos lugares en la actualidad y no era extraña en absoluto en los primeros siglos de la Iglesia. En el siglo III, muchos hombres —y también algunas mujeres— se retiraban al desierto egipcio y renunciaban así al bienestar físico para buscar a Dios en una vida solitaria de silencio, oración y ayuno. Llevaron al extremo la llamada evangélica a negarnos a nosotros mismos para vivir en Cristo, escucharon al Señor mejor que el joven rico al que aconsejó vender sus bienes, dar el dinero a los pobres y seguirle. Se cree que el primer eremita fue san Antonio el Egipcíaco —también conocido como san Antonio Abad (ca. 251-356). Sus discípulos fundaron el movimiento cenobítico, el monacato comunitario, pero esta práctica no hizo desaparecer la figura del eremita de la vida y la práctica monásticas.
Durante los tres años que Benito pasó en la cueva, un monje llamado Romanus, que vivía en un monasterio cercano, le llevaba provisiones. Cuando terminó su retiro allí, supo de su extendida fama de santidad y una comunidad monástica le pidió que aceptara ser su abad. Con el tiempo, san Benito fundaría doce monasterios en la región. Escolástica, su hermana gemela, decidió seguir sus pasos y fundó una comunidad de monjas. San Benito escribió un pequeño libro para guiar a los monjes y a las religiosas que ahora se conoce como la regla de san Benito, con el objetivo de orientarles en la vida sencilla, ordenada y consagrada a Dios.
En las primeras comunidades monacales, una «regla» era simplemente una guía para vivir cristianamente. La que san Benito redactó es una versión más relajada de una regla anterior y bastante más estricta que la de la Iglesia oriental primitiva. En su regla, san Benito habla del monasterio como «la escuela del divino servicio». En este sentido, podríamos definir su regla como un manual de formación que defraudará al lector actual que acuda a ella en busca de lecciones místicas de una profundidad espiritual insondable. La espiritualidad de san Benito era completamente práctica e iba inicialmente dirigida a los laicos, no a los religiosos.
Quién hubiera dicho a san Benito al abandonar la desolada Roma que sus escuelas del divino servicio tendrían tal repercusión en la civilización occidental. El calamitoso fin del Imperio había dejado una huella indeleble en la Europa de la Alta Edad Media, escenario ahora de numerosas guerras locales en las que distintas tribus bárbaras se disputaban el poder. La caída de Roma elevó la pobreza material hasta un nivel alarmante como resultado de la desintegración de la compleja red de comercio imperial y la pérdida de la sofisticación intelectual y técnica.
En estas condiciones tan lamentables, el pueblo veía la Iglesia muchas veces como la forma de gobierno más fuerte que tenían, si no la única. Bajo el amparo de la Iglesia, los monasterios ofrecían a los campesinos la ayuda y la esperanza que tanto necesitaban y, gracias a san Benito y a su nuevo enfoque en la vida espiritual, muchos hombres y mujeres dejaron el mundo para consagrarse por completo a Dios abrazando la regla tras las tapias de los monasterios. En la intimidad de estos muros se conservaron la fe y la doctrina. Estos centros evangelizaron a los pueblos bárbaros, les enseñaron a rezar, a leer, a cultivar, a construir y fabricar cosas. Durante los siguientes siglos prepararon a aquella Europa posimperial devastada para el renacimiento de la civilización.
Todo surgió del granito de mostaza que plantó con tanta fe aquel joven italiano que no quería más que buscar y servir a Dios en una comunidad religiosa construida como un fuerte rodeado de caos y decadencia. El ejemplo de san Benito nos llena de esperanza hoy en día porque nos revela lo que pequeños grupos de creyentes pueden conseguir al reaccionar de una manera creativa ante los retos que les plantean su tiempo y espacio. Se trata de canalizar la gracia que fluye a través de aquellos que se abren por completo a Dios y encarnan esa gracia en una forma de vida diferente.
En Tras la virtud, el filósofo Alasdair MacIntyre comparóel momento cultural que atravesamos con la caída del Imperio romano de Occidente apoyándose en que Occidente ha abandonado la razón y la tradición de las virtudes al entregarse al relativismo que inunda el mundo de hoy. Ya no nos regimos ni por la razón, ni por la fe, ni por una combinación de ambas, sino por lo que MacIntyre llama «emotivismo», la idea de que las elecciones morales no son más que expresiones de lo que el individuo siente que es correcto al tomar una decisión.
MacIntyre escribió que una sociedad presidida por los principios del emotivismo tendría la misma pinta que la del actual mundo moderno, donde la liberación de la voluntad individual se estima como el bien supremo. Una sociedad virtuosa, por el contrario, cree en la objetividad de los bienes morales y en las prácticas que debemos llevar a cabo como seres humanos para que esos bienes sean patrimonio de la comunidad.
De este modo, vivir «tras la virtud» no significa solo habitar en una sociedad llena de discrepancias a la hora de considerar virtuosa tal creencia o conducta, sino en una que además cuestiona que la virtud exista. En la sociedad de la posvirtud, los individuos están dotados del mayor grado de libertad de pensamiento y acción y la sociedad se convierte en «una colección de desconocidos que persiguen su interés bajo un mínimo de limitaciones».
Para llegar a una sociedad así, se precisa:
• Abandonar los estándares morales objetivos.
• Negarse a aceptar cualquier discurso que percibamos como exigente en el plano religioso o cultural, salvo que lo elijamos nosotros mismos.
• Tachar el pasado como algo irrelevante, repudiar la memoria.
• Distanciarse de la comunidad y de cualquier obligación social que no hayamos elegido voluntariamente.
Esta mentalidad bordea aquello que conocemos como el estado de barbarie. Cuando pensamos en los bárbaros, imaginamos tribus de hombres salvajes y violentos que asolan las ciudades y destruyen sin reparos las instituciones y estructuras de la civilización por el simple hecho de que pueden hacerlo. Los bárbaros se rigen únicamente por el mero ansia de poder y no saben ni les importa lo que están aniquilando.
Nuestro Occidente moderno se mide por el mismo rasero, aunque no nos demos cuenta, a pesar de nuestra riqueza y la sofisticación tecnológica. Nuestros científicos, nuestros jueces, nuestros príncipes, nuestros eruditos y nuestros escribas no cejan en su empeño de demoler la fe, la familia, el género y todo lo que significa ser humano. Los bárbaros de hoy en día ya no se cubren con pieles ni portan lanzas: llevan trajes de firma y usan smartphones.
Al final de Tras la virtud, MacIntyre nos lleva al Occidente que acaba de ver cómo las tribus bárbaras han echado por tierra el orden del Imperio. Escribe:
Se dio un giro crucial en la Antigüedad cuando hombres y mujeres de buena voluntad abandonaron la tarea de defender el Imperium y dejaron de identificar la continuidad de la comunidad civil y moral con el mantenimiento de ese Imperium. En su lugar se pusieron a buscar, a menudo sin darse cuenta completamente de lo que estaban haciendo, la construcción de nuevas formas de comunidad dentro de las cuales pudieran continuar la vida moral de tal modo que moralidad y civilidad sobrevivieran a las épocas de barbarie y oscuridad que se avecinaban7.
Para MacIntyre, el sistema posimperial era irrecuperable. San Benito había calibrado bien la situación de Roma. Hizo bien al abandonar la vida en sociedad y fundar una nueva comunidad llamada a preservar la fe por medio de sus prácticas, superando las pruebas del camino. Aunque no era cristiano por aquel entonces, MacIntyre instaba a los tradicionalistas que siguieran creyendo en la razón y la virtud a que formaran comunidades en las que la virtud pudiera sobrevivir la larga Edad Oscura que se cierne sobre nosotros.
El mundo espera, decía MacIntyre, «otro san Benito, si bien muy distinto». Los cristianos, cercados por las aguas embravecidas de la modernidad, esperan que alguien como san Benito construya arcas en las que ellos y su fe puedan surcar este mar de crisis, una Edad Oscura que bien puede durar siglos.
En este libro conoceréis a hombres y mujeres que son modernos san Benito. Viven en el campo, en la ciudad, en los suburbios. Todos siguen la ortodoxia cristiana, es decir, son conservadores en lo teológico dentro de las tres grandes ramas del cristianismo histórico, y saben que si los creyentes no abandonan Babilonia y se retiran —unas veces metafórica y otras literalmente—su fe no les sobrevivirá más de una o dos generaciones en esta cultura de la muerte. Reconocen una verdad incómoda: la política no nos salvará. En lugar de seguir apuntalando el orden establecido, han asumido que el reino al que pertenecen no es de este mundo y han optado por no exponer su ciudadanía a tal riesgo.