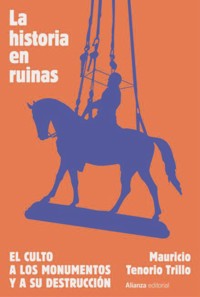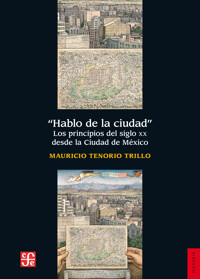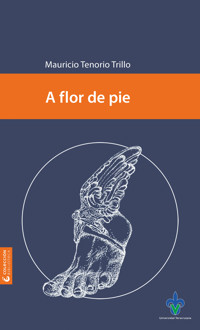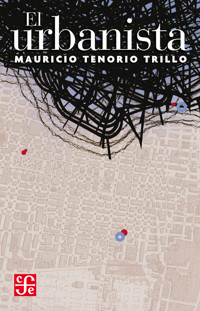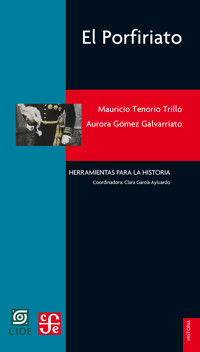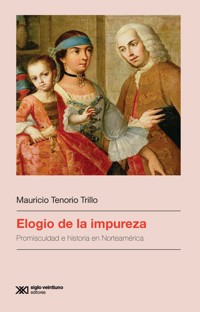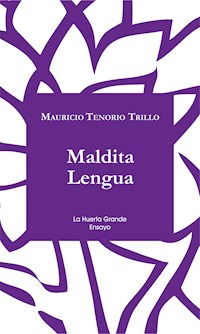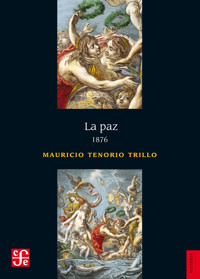
8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historia
- Sprache: Spanisch
En La paz. 1876 Mauricio Tenorio Trillo explora el concepto de paz y sus implicaciones en la historia moderna tomando el año de 1876 como eje por su relativo orden y estabilidad política. El autor analiza guerras civiles, dictaduras, elecciones y regímenes militares ocurridos hacia 1876, así como los procesos de industrialización de los Estados-nación modernos y explora sus connotaciones filosóficas, políticas, éticas y artísticas. Posteriormente explora la idea de la pax alrededor de 1876 como purgatorio político y pragmático, mantenido a través de acuerdos económicos, convenios entre naciones, desarrollo tecnológico, medidas imperialistas y pacifismo científico. Finalmente, Tenorio Trillo da cuenta de la forma en la que se comprendía el tiempo, el riesgo, la distancia, la ciencia y la practicidad en la era de la pax purgatorio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
MAURICIO TENORIO TRILLO es profesor de historia Samuel N. Harper en la Universidad de Chicago y profesor afiliado del CIDE. Es autor de Maldita lengua (2016) y Latin America: The Allure and Power of an Idea (2017). De su obra el FCE ha publicado Artilugio de la nación moderna. México en las exposiciones universales, 1880-1930 (1998), De cómo ignorar (2000), El urbanista (2004), El Porfiriato (en coautoría con Aurora Gómez Galvarriato, 2006), y “Hablo de la ciudad”. Los principios del siglo XX desde la Ciudad de México (2017).
SECCIÓN DE OBRAS DE HISTORIA
LA PAZ
MAURICIO TENORIO TRILLO
La paz
1876
Primera edición, 2018 Primera edición en libro electrónico, 2018
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6109-8 (ePub)ISBN 978-607-16-5915-6 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Prefacio
Nota sobre las no notas
Primera Parte 1876, LA PAX
I.¿Por qué “alrededor de 1876”? o breve explicación de la obsesión por un añoII.De espadas y de las mudanzas en la guerra y la paz poco antes de 1876III.Algo estaba pasando… Recuento largo pero selectivo por necesidad de 1876 cual sentido de era y donde se narra la historia de la pax como un engaño que funcionóSegunda Parte DE LA PAZ, SUEÑO Y FIGURA
IV.De la larga trayectoria de la palabra paz para entender el cacharro paxV.De las imágenes de la paz, o breve colección de las caras que ha puesto éstaTercera Parte 1876: LA CIENCIA DE LA PAZ
VI.Donde se regresa a la idea de la pax purgatorio de alrededor de 1876 y se exponen sus feas entrañas y por qué fue purgatorio, un hallazgo que involucró llevarse la guerra a otra parte, y donde también se explican los factores que hicieron posible acatar que se vivía la paxVII.De la ciencia de la paz, consistente en un largo pormenor de los intentos de alcanzar una genética y una mecánica de la paz en la era en la cual si algo no era ciencia casi no eraDel fuego amigo salió una cienciaLa ciencia del derecho como ciencia de la pazContrastes insólitos: J. B. Alberdi y William JamesIrenologíaY entonces, ¿fue ciencia la de la paz?FinCuarta Parte FILADELFIA, 1876
VIII.Donde el autor recorre la Exposición Universal de Filadelfia (1876) y se le pasea el alma por el cuerpo contemplando máquinas, relojes, teléfonos, telégrafos y pinturas, en tanto intenta sacar de ese despanzurrado andar algunas lecciones de cómo se entendía tiempo, riesgo, distancia, ciencia, practicidad y vía media en la era de la pax purgatorioBibliografía
Felicity, he wrote —and maybe bless—,
is desire’s perpetual progress
from one object on to the next.
The mere possibility of rest
is taken of the local table,
and the only peace we’re capable
of knowing, is this life, is Power’s
(not eternity’s in an hour)—
Power, that is, over desire
for Power. And so, we conspire
in fiction’s lie against uncertainty
as though in a union under Divinity—
submitting before the King of the Proud,
like Job submitting at last before God.
A Great Wall against Suspicion
is built by the people, in their ambition,
who desperately want to avoid the war
that lurks beneath civility’s floor.
“Where is this,” you ask, “is the vulnerable?
Could anything be more abominable?”
But he understood: It’s all about vain-
Glory, or gain —we pay with pain—
and the middle way of a keeled humanity
depends on cognition of a common fragility—
which is to say, a vital modesty
that’s far more elusive than we can see.
Hence these lines, as the end came near:
“My mother bore twins —me and Fear.”
PETER COLE, “Paranoia: A Prologue”, en The Invention of Influence, 2014
PREFACIO
Como el Juan de Mairena de Antonio Machado o el Hamlet García de Paulino Masip, me sé rústico profesor de temas enrevesados, algo así como “profesor ambulante”, entre Estados Unidos, México y España, “de metafísica”: la de la historia más allá de su física nacional y nacionalista, de su gravitación académica o popular. Y así aventuro aquí un ensayo ambulante sobre la “paz purgatorio” con eje en 1876. Simple: si la guerra es lo común, ¿qué es la paz en la historia? ¿Cómo se llega a vivir, a sentir, a saber que, cual sucedió alrededor de 1876, la paz empieza, se experimenta? Y es que la guerra es horrible y complicada, pero no es un misterio histórico. La paz sí. Éste es el tema que aquí examino.
Intento analizar grandes tendencias en, un decir, México o Estados Unidos o Europa o Brasil, y seguro lo hago por ambulante, por haber leído e investigado, por haber estudiado, enseñado y vivido en mi propio extravío entre muchas historias que, de común, no se dirigen la palabra. Exploro mis dudas sin fronteras, pero al tanto de mis limitaciones y sin denominación de origen política o académica. No me siento capaz de bautizar mi punto de vista con altisonantes como historia global, trasnacional, atlántica o del mundo; me parecería una impostura decir que escribo histoire croisée o Transfergeschichte. Por seguro no ofrezco historia nacional, pero tampoco teoría general o totalidad particular, no. Sólo ensayo historias enraizadas en multitud de circunstancias locales vistas, as it were, ambulantemente, anormalmente. No intento cubrir el acontecer puntual del mundo, cuyo relato en verdad mundial exigiría la erudición y las habilidades lingüísticas que no poseo. No aspiro a tanto. Ensayo. Intento un punto de vista, sino del todo autorizado, al menos revelador de temas amplios y complejos, pero huyendo de las historias nacionales o de ideas tan mandonas como “Latinoamérica” o “Global History” —que a menudo es lo que se puede decir del mundo en y gracias al inglés—.
También le saco la vuelta a una u otra teoría de moda, de esas reputadas y bien establecidas para comparar o entender las grandes corrientes de la historia. No comparo “a” con “b” y “c”; imagino las condiciones, las ideas, que hicieron que “a”, “b” y “c” fueran eso, comparables, iguales, desiguales, antagónicos…, posibles. Sospecho que, como se dice en mexicano, “de lo que viene a ser” teoría estas páginas han de tener algo, pero no sabría señalar qué, a no ser mi ambulante consideración de muchos pasados y mi consumo de las varias maneras en que han sido estudiados. Si algo gobierna mi recorrido histórico ha de ser el click que los datos, hechos, conceptos, nombres y fenómenos parecen hacer en la cabeza del que por años practica el oficio de enseñar historia y el vicio de leerla. La historia, como se dice en México de los pantalones o de los zapatos, “da de sí” con el uso. Este libro es ese “dar de sí”.
El lector juzgará si fue buena idea escribir ensayo de este jaez. Para mí era una deuda: a lo largo de los años, estudiantes y lectores de mis libros me pedían que, ya que me daba por hablar de esa manera errabunda uniendo historias que ni se saludan entre sí, me tocaba contar la conexión y no nada más dar la monserga de que había que estar al tanto de amplios contextos y concordancias. Cumplo. No sustento que las historias de —y son trasuntos— Estados Unidos o México o España sean una y la misma. No pretendo decir que Brasil o México son la misma grandeza que Francia o Estados Unidos; quiero simplemente sugerir que Francia o Estados Unidos, independientemente de su moderno éxito o fracaso económico o político, pertenecen a las mismas porquerías modernas de donde brotaron México o Brasil. En efecto, sólo intento imaginar los parámetros de posibilidades históricas que enfrentaron distintas historias alrededor de 1876, sin asumir un transcurso óptimo. Y no ensayo más porque no puedo dar por cierto que la historia más cercana a mí (México), la lengua en la que escribo (español) y mi descreído punto de vista equivalgan a cargar anteojos tan universales como el que escribe en inglés o francés una historia más o menos “mundial” con los pies bien puestos en el relato “Francia”, “Reino Unido” o “Estados Unidos”.
Otras dos fuerzas impulsan este libro, una personal y otra, por decirlo rimbombantemente, “epocal”. Sobre lo personal, mejor no elaborar mucho; baste decir que escribir este libro fue enfrentar vigilias. Mi oficio devino en terapia. No digo más. El origen epocal, ése sí más vale confesarlo: pensé y escribí este libro agobiado por esa sospecha de historiador, por esa rara sensación que la sobrecarga de pasado produce en la percepción del presente, algo así como la conciencia de estar viviendo entre Europa y América el fin del largo periodo de relativa paz que sabíamos, claro, violento, pero al que casi nunca hemos llamado guerra. El viento del hoy, creo, trae aromas de 1914 aunque nadie parezca darse cuenta. Quizá todo presente huela a eso, pero mis ojos de historiador leen datos del presente —en México, en España, en Alemania, en la Unión Europea, en Estados Unidos— como si fueran parte de los rastros futuros que va dejando el fin que se avecina. Cuando esto escribo, el presente es vivido como revancha nacionalista, anticosmopolita, xenófoba, violenta, como enmendando las décadas de la paz injusta que hemos conocido. En fin, creo que estamos en esto (Ida Vitale): “estar en busca de alma diferida / preparar un milagro ante la sombra / y llamar vida a lo que sabe a muerte”.
Espero equivocarme, pero de hecho no es que en Europa, América, África, el Medio Oriente o India esté por comenzar la violencia; es que ya empezó pero aún no es vista como 1848 o como 1914 o 1939. Por eso quise entender cómo fue que el mundo moderno conoció una paz y la llamó así, paz, aunque no lo fuera. Eso sí, no caeré en la gansada de historiador mesías; no remato el libro con un epílogo de lecciones del pasado para el presente. No. Dejo esa faena en manos de posibles lectores de hoy y mañana.
Como siempre, este libro debe mucho a mis estudiantes. A ellos, siempre gracias. Agradezco también el generoso apoyo, el insuperable ambiente intelectual, de la Universidad de Chicago; este libro no hubiera sido posible sin mi segunda casa en Hyde Park, la biblioteca Regenstein de la Universidad de Chicago, uno de esos paraísos que poco a poco van desapareciendo en nuestra era de The Trump University. Hago constar el generoso apoyo del Humboldt-Forshungspreis de la Alexander von Humboldt-Stifung, y la hospitalidad de Sebastian Conrad y el Friedrich-Meinecke-Institut, Freie Universität, Berlín. Mil gracias. Rodrigo Salido Moulinié me asistió con las traducciones de citas y la corrección de mis muchos gazapos y confusiones. La asistencia de Laura Villanueva Fonseca fue indispensable para conseguir permisos e imágenes. Además, los compañeros de vida fueron parte de este libro como de todo lo demás que escribo y pienso: Helena Bomeny, Jean Meyer, Beatriz Rojas, Emilio Kourí, Dain Borges, Valeria López, Fernando Escalante, Ida Vitale, Fausto Hernández y Martha Lilia Tenorio. También, a lo largo de los años, muchos amigos y amigas, sin deberla ni temerla, han alimentado y enmendado mi ambulante punto de vista del mundo; en especial, Neil Kamil, James Sidbury, Judith Coffin, William Forbath, Anna Sofía Cardenal, Núria Font, Sidney Chalhoub, Beatriz Sarlo, Jorge Myers, Samuel Amaral, Guillermo Giucci, J. Ramón González Ponciano, Sanjay Subrahmanyam, Muzaffar Alam, Partha Chatterjee, Navid Kermani, David Nirenberg, Arturo Taracena, Víctor Farías Zurita, Alfredo Jocelyn-Holt, Wang Hui, Josep Maria Fradera, Juanjo Romero, Elizabeth Turner, Patricia Campo Torá, Tabea Linhard, Alfonso Colorado, Guillermo Rosas, Jonathan Levy, Neil Harris, Ariel Rodríguez Kuri, Luis Fernando Granados, Anna Caballé, Dipesh Chakrabarty, Michael Geyer, Lúcia Lippi, Carlo Ginzburg, Bert Winther-Tamaki, Ramón Gutiérrez y Constantin Fasolt. Imposible juntar en mí toda esa sabiduría, pero haber aprendido una pizquita de la erudición de cada uno de ellos y ellas me hizo pensar Historia con mayúscula.
Como todo lo que escribo, este ensayo es para mi Xaparriousis
Mientras esto escribía, se me fue mi entrañable Gordo Fierro; a él, a Enrique Fierro Podestá (1941-2016), dedico este libro. Maestro, éste es el único de mis libros que no nos servirá de excusa para, como siempre, reírnos a carcajadas de nosotros mismos. La muerte gana no porque decreta ausencia, sino seriedad.
Chicago, México, Barcelona,2015-2017
NOTA SOBRE LAS NO NOTAS
Para no engordarse más y para aligerar la lectura, el libro prescinde de notas a pie de página. Tendrían que ser muchas y muy gruesas. Pero este libro no afirma que “descubre”, “sabe” y “prueba” todo de lo que habla; por el contrario, sólo dice “sintetizar”, “sospechar” y “caer en la cuenta” a partir de haber aprendido de un sinnúmero de estudiosos que saben mucho más de cada tema que trato. Cada párrafo incluye, además de los datos, autores y libros claramente indicados en el texto, un diálogo con muchos más autores, fuentes y puntos de vista. Creí, sin embargo, que el lector no experto se aburriría con los detalles de la maquinaria de construcción de mis relatos, y que los de mi gremio, de cualquier forma, con o sin pies de página, encontrarán mis faltas, descifrarán mis deudas y me pararán los pies. Confío en que la detallada bibliografía final proporcione los pormenores de cada una de las fuentes y deudas —de todos los interlocutores— de este libro.
PRIMERA PARTE
1876, LA PAX
Notwithstanding the enormous armaments which the nations of Continental Europe have accumulated, till their burden is too heavy for men’s shoulders; notwithstanding the preparations making and augmenting day by day, for a tremendous conflict, the great battle, perhaps, of Armageddon, foretold of old; notwithstanding all those things, the world is actually at peace. On the American continent there is peace from the utmost North to the utmost South; there is peace between the great monarchies of Asia; there is peace among the civilized peoples of Africa; in Europe, too, there is peace; war is waged nowhere between the Orkneys and the Euxinc; and in Australia, fifth and last of the Continents, the people are of one blood, one language, and bound together by one sovereign. The great races are more consolidated than they ever were before. Germany presents a united empire, saving only the Austrian portion, Austria-Hungary is undisturbed. Italy is a united kingdom; Spain a homogeneous monarchy; France a homogeneous republic; Great Britain and Ireland inviolate in their own islands; Russia inviolate in her vast North-eastern dominions; the lesser powers, Greece, Switzerland, Portugal, Holland, Belgium, Denmark, Sweden, and Norway, reposing each in its own autonomy; Turkey, afraid to move in any direction, lest it displease some of the great powers; such is the general aspect at this hour. Slavery has been abolished in every country of Christendom. Though there be discontent in the Balkan peninsula, and the ever-irritating wound in the flank of France, on the side of the Rhine, the peace is yet unbroken, and the gates of the temple of Janus are shut before the face of all the world. Amelioration of the laws of war required by modern civilization.
DAVID DUDLEY FIELD, “Memoir presented to the Institute of International Law, in session at Heidelberg, September, 1887”
I. ¿POR QUÉ “ALREDEDOR DE 1876”? O BREVE EXPLICACIÓN DE LA OBSESIÓN POR UN AÑO
¿POR QUÉ 1876? Seguro no se trata de uno de esos años que no bien acaban de ser pronunciados ya están evocando todo y tanto sin importar de qué historia se trate; es decir, al menos en las lenguas europeas, 1876 no es fecha que se tenga por memoriosa o memorable. No es 1776 o 1789 o 1810 o 1815 o 1848 o 1910 o 1914 o 1917, menos aún 1939 o 1989. Lo que es más, a ojo de pájaro mexicano o francés o estadunidense o español, circa 1876 resulta cosicosa entreverada sin mayor blasón en el complicado siglo XIX; un siglo que los historiadores han caracterizado como una especie de ferrocarril con estaciones fijas y harto conocidas: de las revoluciones en Haití, Estados Unidos y Francia en las postrimerías del siglo XVIII, al surgimiento masivo de Estados-naciones en América (1810-1830), y de ahí al medio siglo (1848-1865) de revoluciones y guerras en Europa y América —del Terror a la revolución europea de 1848 o a la guerra de Crimea (1853-1856)—; de la rebelión Taiping en China (1851-1864), que causó entre 20 y 30 millones de muertos, a la Guerra Civil estadunidense o a la guerra del Paraguay en Sudamérica (las dos guerras más sangrientas en el siglo XIX americano); de las guerras civiles de mediados del siglo XIX en México, Argentina o Guatemala a la larga guerra civil en Portugal y a la última guerra carlista y la revolución gloriosa en España. Y si el terremoto Napoleón tuvo como réplica la más grande epidemia mundial de gestación de Estados-naciones en América, la epidemia alcanzó a Europa en otra estación del tren del siglo XIX: la unidad italiana en la década de 1860, la guerra franco-prusiana (1870-1871), la unidad alemana (1871), la cuestión oriental (circa 1850-1919) y las guerras imperiales en África y Asia. En casi todas las interpretaciones, la última estación del convoy del siglo XIX es, según sea el caso, 1910, 1914 o 1917 o 1929. No hay que explicarlo. El tren, pues, no parece hacer parada en 1876. A simple vista, al menos.
Eso sí, cada historia patria otorga un peso particular a 1876 y sus alrededores. Para una lectora mexicana o española, no habría nada que aclarar; 1876 de inmediato sacaría a cuento tediosas lecciones de historia patria: “El Porfiriato”, “La Restauración”, es decir, la pax porfiriana, la pax canoviana. A un lector colombiano, 1876 lo remontaría a una guerra civil que a trancas y barrancas terminó con la victoria interina del liberalismo, el triunfo de cierta paz conservadora a costa de la pérdida de Panamá. Para la historia de Estados Unidos, antes de 1898 o 1929, 1876 fue la fecha más trascendental desde el fin de la Guerra Civil: 1876-1877 fueron los años de las elecciones más disputadas de la posguerra, años del pacto político-oligárquico vital para la historia estadunidense de los siglos XIX y XX, en el cual se salvó la paz, postergando la igualdad que había prometido imponer el Radical Republicanism (azarosamente victorioso en la guerra) hasta la década de 1960. Así de importante fue 1876 en la historia patria estadunidense, pero luego vinieron fechas que nublaron su visibilidad; años tan bullangeros como 1898 (guerra contra España por Cuba, Puerto Rico y Filipinas) o 1917 (entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial) o 1929 (la Gran Depresión) o 1941 (la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial).
Ahora bien, para una posible historia ambiental a escala global, 1876 tendría importancia clara pero no bien conocida: fue entonces cuando se inició el fenómeno climático del Niño, que causó sequías, hambruna y muerte en Brasil, India y China. Y en la historia europea, los alrededores de 1876 no son poca cosa: evocan los acuerdos nacionales e internacionales, sin plan preconcebido, que dieron lugar a la Tercera República francesa, al difícil regreso de Benjamin Disraeli y los conservadores al poder en el Reino Unido, a los acuerdos entre Inglaterra, los imperios otomano, austrohúngaro y francés ante la cuestión oriental (el presente y futuro de lo que fue quedando del Imperio otomano en el este de Europa) y a los primeros pasos de la repartición de África entre el Reino Unido, Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y Francia. Entre 1876 y 1915, sostiene el historiador Dominic Lieven, un cuarto de la superficie del mundo cambió de manos. En fin, que si habláramos en específico de 1876, el añito tendría su importancia y peso. Pero lo que me interesa resaltar no es la especificidad sino los ecos generales de todas estas circunstancias particulares.
Considero, pues, 1876 y sus alrededores cual inicio de un sentido de era, de una autoconciencia de estar viviendo un quiebre con el pasado inmediato. Para la década de 1920, esa autoconciencia se había convertido en la certeza de que circa 1876 habían comenzado tres o cuatro décadas de relativa estabilidad y acelerada transformación económica y social, un escenario hasta entonces desconocido, en calidad y cantidad. En fin, intento rescatar circa 1876 como la sensación de época que fue: la primera gran autoconciencia de habitar el mismo tiempo y el mismo mundo interconectados y, muy importante, en relativa y frágil paz.
Cierto, en 1876 o incluso en 1880 esa autoconciencia no era conjeturable para quienes vivían, un decir, bajo el primer gobierno de Porfirio Díaz en México o bajo el reinado del joven Alfonso XII en los primeros años de la Restauración en España. Ambos regímenes eran resultado de pronunciamientos militares, entre 1874 y 1876, y todo hacía esperar que les tocaría la misma suerte que a los muchos levantamientos del siglo XIX español o mexicano. En cambio, 1876-1877 en Estados Unidos fue vivido como la casi nueva Guerra Civil, años de matanzas en la frontera oeste y de huelgas y revueltas urbanas. Nadie imaginaba que los alrededores de ese año significarían el principio de pactos de estabilidad que durarían muchas décadas, ahuyentando, al fin, el fantasma de la Guerra Civil. Como nuestros opinólogos de hoy —que saben todo pero entienden poco—, acaso ningún comentarista en la Alemania de Bismarck supo ver el inicio de un nuevo tiempo porque en 1876 Alemania tenía cinco años de existir como Estado y nación unificados después de la dura guerra franco-prusiana (1871). A principios de la inestable Tercera República francesa (1873-1939), ¿quién podía declarar alcanzada la paz y la estabilidad? ¿Alguien en 1876 tan sobrado para predecir que en casi cuatro décadas no habría otra gran guerra intraeuropea? En la Francia de 1876 aún mandaba el recuerdo vivo de la derrota ante Prusia en 1871, la pérdida de Alsacia y Lorena, la Comuna… Más que conciencia de época, 1876 era aún la hora de la venganza y de la procura de la paz, la una no menos querida que la otra.
No por casualidad en 1876 el editor francés Isidore Liseux republicó el panfleto anónimo que fuera famoso en las fratricidas guerras de religión en la Francia del siglo XVI, Remonstrance aux François pour les induire à vivre en paix à l’advenir. “Nos ha parecido espinoso reimprimir en 1876 —escribe Liseux—, cinco años después del alboroto vivido, un escrito político publicado justo hace tres siglos, en 1576, cuatro años después de la masacre de San Bartolomé”. La guerra civil metida en guerra extranjera, en 1576 o en 1871, aún hacía de la paz una necesidad y una quimera: “La humanidad gira sobre sí misma: esperamos que los franceses del año 2176, después de una crisis parecida, no estén más asustados”. Porque la lección de las matanzas de hugonotes todavía era válida en 1876: “Cesa, francés, cesa tus crueles combates: pon fin a tus sangrientas guerras: extingue el fuego que quema y consume tus propias casas. Retoma tu acostumbrada prudencia, y prevé la ruina total de tu pobre país […] Despierta en ti el deseo de la paz, a la que solamente tú puedes devolverle la felicidad que le ha arrebatado la largura de tus crueles guerras”. La paz después de la guerra era el preámbulo de la guerra por venir. Nadie podía saber que la Tercera República duraría tanto; nadie en 1871 o en 1876 intuía que había comenzado una nueva era, cuyo final no sería francés sino mundial: la ocupación alemana en 1940, debacle del mundo conocido y por conocer hasta entonces. Nadie por ahí de 1876 podía pensar, pues, que comenzaba un ritmo inédito en la historia de Europa y América.
Sin embargo, para fines del siglo XIX, después de dos décadas de drástica transformación del mundo, de relativa estabilidad, ya era común la conciencia de estar viviendo la “nueva era”; se volvió cliché defenderla, criticarla, ora por su frágil paz, ora por el exceso de paz que había afeminado a las sociedades (el verbo no es mío; es de entonces). Y para 1929, la nostalgia por una u otra pax (la canoviana en España, The Gilded Age estadunidense, la pax porfiriana, la pax del Imperio austrohúngaro entre 1868 y 1914) devino epidemia de intelectuales, campesinos, aristócratas y clases medias urbanas en Viena, Nueva York, París, la Ciudad de México o Buenos Aires. Desde París, en 1914, Alfonso Reyes escribió a Pedro Henríquez Ureña: “… estamos en vísperas de la toma de Bizancio […] El hábito porfiriano de la paz me había hecho concebir el mundo como una fábula india: mantenido por torres y elefantes”. Lo que había sido escenario natural, esas décadas que habían comenzado alrededor de 1876, se revelaba un paréntesis vivido, impropiamente, a perpetuidad. Una era había concluido. “El salto de la civilización hacia este abismo de sangre y oscuridad —escribió Henry James al novelista inglés Howard Sturgis al comenzar la Primera Guerra Mundial— dilapida toda la larga era en la que hemos supuesto que el mundo estaba” (5 de agosto de 1914, citado en Peter Brooks, Flaubert in the Ruins of Paris, 2017). Y en 1920, Joseph Roth escribió a Stefan Zweig: Europa se suicida; “sigo sin entender los extremistas de ambas alas; a eso se añade que soy muy contemporáneo de Francisco José y que, en medio de todo, odio el extremismo”. Porque la pax que Roth añoraba no había sido ni cielo ni infierno, sino la vía media, un miedo a los extremos. A principios de la Primera Guerra Mundial, un general austriaco, personaje de la novela Die Standarte (1934) de Alexander Lernet-Holenia, reparaba en que antes de 1914 nada unía a las tropas de los ejércitos austrohúngaros, excepto el juramento de lealtad a un imperio y a una era. Pero en 1914, explica la novela, los campesinos polacos destruían un imperio para volver lo antes posible a sus parcelas. ¿Qué había ocurrido en esas décadas para que obedecieran soldados húngaros, rumanos, austriacos o judíos? Lernet-Holenia cree que fue “el estandarte” (el poder simbólico del imperio y sus instituciones), pero la novela es la duda al respecto. Yo no lo sé; lo que sé es que entre 1914 y 1950 la novela de Mitteleuropa fue un volver y volver con nostalgia a la paz perdida. Decía el escritor húngaro Ernö Szép que, durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos de Pest se referían a la Primera como “la guerra de los tiempos de paz” (El olor humano, original de 1945). Un personaje de Joseph Roth (Die Kapuzinergruft, 1938) describe una taberna conocida: “… y conocía también el acostumbrado bullicio que solía reinar allí; era la particular forma de ruido que causan los que de repente se han quedado sin patria, los desesperados, los que, sin tener presente y todavía en el camino del pasado, han caído en el futuro…”
Similar nostalgia reinó en México. En 1943, un Chaplin mexicano, Joaquín Pardavé, protagonizó la película Adiós juventud, un cuadro de saudade del porfiriato que termina con una toma del Ypiranga, el barco que se llevó a Porfirio Díaz al exilio, y los protagonistas ahí diciendo “se nos va, se nos va”. Claro, la nostalgia de la pax era sólo un eco alargado en el tiempo, que no reparaba en los detalles de lo que realmente habían sido esas añoradas décadas. Pero entonces fue verdad y creencia que alrededor de 1876 se cocinó un cambio profundo en el mundo.
Dos palabras resumen ese sentido de era, esa nostalgia por algo que empezó alrededor de 1876: paz, mejor pax (por no ser ausencia sino control de la violencia), y orden, mejor dicho, conciencia de un orden estatal más o menos legítimo, fe en que cada cosa, cada quien, tiene y está en su sitio. Las dos palabras han sido los lugares comunes de las historias del periodo entre circa 1876 y 1920 en muchos países; ambos vocablos están tan plasmados en el orgullo patriótico o en la crítica de cada historiografía como en las banderas e himnos de muchas naciones. Pero esas palabras son los ecos reconocibles que salen a la superficie de una caverna de ruidos y sucesos que conformaron eso que Mark Twain bautizó como The Gilded Age o que el historiador Eric Hobsbawm llamó The Age of Empire. Aquello fue, dice Hobsbawm, “paz sin paralelo” y, sin embargo, terriblemente violento. A mi modo de ver, la conciencia de era puede sustentarse, como lo intento aquí, en la idea de paz, o en la noción de imperio, como hizo Hobsbawm, pero lo indiscutible, incluso en el siglo XXI, es lo que a fines del siglo XX escribió Hobsbawm sobre The Age of Empire: “Más que ninguna otra, la era del imperio pide a gritos la desmitificación, justamente porque nosotros —incluidos los historiadores— ya no vivimos en ella, pero no sabemos cuánto de ella vive en nosotros”.
Me detengo en la idea de pax y su marca en las maneras de entender las historias patrias. Me ciño, siquiera por un momento, al contraste México-Estados Unidos, aunque lo mismo podría decirse de la España de la Restauración y la Inglaterra victoriana, del Brasil después de la guerra del Paraguay y la Argentina tras la derrota de Rosas en 1852, o, si se quiere ser más preciso, a partir de la presidencia de Nicolás de Avellaneda en 1874 y la represión de la última gran revuelta política (1876) del siglo XIX. Digo, pues, que a fines de noviembre de 1863, cuatro meses después de la batalla de Gettysburg, Pensilvania, el presidente Abraham Lincoln honró a los caídos con la arenga más corta y más famosa de la historia estadunidense: “Hace ocho décadas y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales […] Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil, averiguando si esta nación, o cualquiera así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo”. Contrastemos la arenga con esta otra: en el México de 1904 el presidente Porfirio Díaz informó al Congreso de la Unión: “El único programa nacional y patriótico que mi gobierno se propuso llevar a término, desde el día en que por vez primera el pueblo se dignó confiarme la dirección de los asuntos públicos, ha constituido en afianzar con la paz los lazos que únicamente tenía el privilegio de estrechar la guerra…” Las dos citas se refieren no sólo a dos naciones con historias distintas, sino a dos visiones del “cómo nos ha tratado la historia” basadas en la idea de la paz.
Lincoln era transparente: Estados Unidos, nación surgida de una revolución violenta, la de independencia, había vivido en paz bajo los principios de la libertad y la igualdad; pero algo inesperado, ajeno al programa genético de la nación, había originado esa guerra que entonces, en 1863 —después de una buena dosis de demencia bélica—, Lincoln ya se permitía llamar sin tapujos “guerra” y “civil” —antes solía denominarla revolt o rebellion—. El raciocinio de Díaz era el contrario: por historia México sólo había conocido un rosario de guerras, y lo único que él, Díaz, quiso lograr fue encauzar a la patria hacia su destino inalcanzado: la paz. Ambas concepciones, sin embargo, daban por verdadero que la violencia paría naciones; pero también que la guerra era cosa excepcional porque el escenario natural de las historias nacionales era la paz. Lo cual era y es una convicción moral loable, pero no una verdad histórica. Uno de los historiadores estadunidenses más influyentes del siglo XX, Richard Hofstadter (The Age of Reform, 1955), puso en duda esta creencia en blanco y negro estadunidense:
La guerra siempre ha sido el Némesis de la tradición liberal estadunidense. Desde nuestra historia más temprana como nación, ha habido una curiosa y persistente asociación entre política democrática y nacionalismo, jingoísmo o guerra. Periódicamente, la guerra ha escrito la última escena de dramas comenzados por el lado popular de la lucha partidista […]. [Alrededor de 1860] Otra vez, como después de las democracias jeffersoniana y jacksoniana, la guerra, seguida poco después por la prosperidad, fue un solvente fuerte pero provisional para el impulso reformador.
Ni Lincoln, pues, tenía de dónde sacar tanta paz antes de 1863, ni la pacificación de Díaz a partir de 1876 constituyó un alcanzar la paz absoluta y eterna, esa que ha sido intrínseca a la idea de la nación moderna.
En la historia mexicana no es siquiera necesario aclarar que el siglo XIX, al menos hasta 1876, fue guerra, violencia e inestabilidad. En cambio, para los historiadores estadunidenses ha resultado más fácil asumir la excepcionalidad de la guerra, sustentar el reino de la paz. Pero, desde el logro de la independencia, las 13 ex colonias vivieron en perenne inestabilidad, con violentos enfrentamientos entre ellas y con guerras constantes en contra de indígenas. Además, Estados Unidos se embarcó en dos grandes guerras: en 1812 contra el Imperio inglés y otras colonias (Canadá) que, como Perú en 1820, no querían ser independizadas a la fuerza, y en 1846-1848 contra México, guerra de expansión imperial, guerra religiosa y guerra de frontera. En efecto, desde principios del siglo XIX hasta la Guerra Civil, olas de violencia fueron lo común en la historia de Estados Unidos —marea que subía al ritmo de la esclavitud, la constante expansión del territorio y la discrecionalidad jurídica en todo lo que tuviera que ver con relaciones raciales en el campo y las ciudades—. La guerra y la violencia parecen ser, pues, lo que hubo en Estados Unidos y México.
Éste es el punto: en la historia de casi todo Estado-nación moderno, la paz ha sido una excepción; lo normal es la guerra. Lo que más ha habido es guerra; lo corto y efímero han sido los periodos de paz. Un hecho. El cual no esgrimo para llamar a renunciar a la aspiración, moral y política, de la paz, sino para invitar a entender el significado histórico que la paz tuvo en un momento en que, entre Europa y América, se le conoció, se le nombró.
Las historiografías nacionales con frecuencia han sido poco más que reportes de guerras y batallas pero, eso sí, redactados como si la paz fuera el estado natural que la nación presentaría si tan sólo no lo impidieran los muchos terribles imponderables. Pero la historia, la nación, han sido esos imponderables que incluyen la aspiración de la paz y sus maneras cambiantes producidas por la conquista, aunque momentánea, de variopintas formas de paz. A ojos pacifistas del siglo XXI, esas paces nos parecerían mentiras oficiales, arreglos sucios, violencia selectiva o autoengaño colectivo de millones de mexicanos, estadunidenses, austriacos o argentinos. Sin embargo, para mí el asco ante el pasado da para sentirse bien en el presente, pero no para entenderlo. Utilizo, pues, 1876 y sus alrededores para explorar qué es la paz en la historia moderna, cómo se llega a sentir, cómo se le sabe alcanzada o ida. Porque es la paz, no la guerra, el misterio por dilucidar en la historia.
II. DE ESPADAS Y DE LAS MUDANZAS EN LA GUERRA Y LA PAZ POCO ANTES DE 1876
POR CENTURIAS, el ruido de espadas fue la voz de la historia. Sin embargo, en algún momento entre los siglos XIX y XX las espadas se volvieron anacrónicas. En la paz entre circa 1876 y 1914 las espadas no callaron, pero inventaron otro idioma; para cuando la guerra vuelve en grande, las espadas, por primera vez en la historia de la humanidad, ya no cuentan. No sólo porque la tecnología militar las hizo obsoletas, sino porque las guerras del siglo XX desconocieron por completo los ritos que las espadas habían puesto en escena por tanto tiempo. Entre la Revolución francesa y las guerras napoleónicas, entre las independencias de Estados Unidos y Haití (1791-1804) y la oleada de violencia en Hispanoamérica (1810-1825), la guerra mudó en calidad y cantidad: mejores rifles y cañones, movilizaciones masivas de tropas, la violencia como partera de modernos Estados-naciones, posibilidad de vencer pero no de aniquilar… En efecto, la cosa había cambiado.
No obstante, antes de la Primera Guerra Mundial, las guerras otorgaban gran importancia al poder simbólico de las espadas; el sable servía para dar por desatada la guerra total o para alcanzar “la paz perpetua”. Parecía ser que el cuerpo a cuerpo, y a espada, aún cumplía un papel en las contiendas, alargaba las guerras o daba oportunidad a la paz, como si ese diálogo de espadas fuera poner en la escena del siglo XIX el drama escrito por Grecia, Roma y las guerras medievales y renacentistas. Y hasta fines del siglo XIX ecos de espadas formaron el rastro que la especie humana fue dejando de sí misma, un eco tan común como el de las campanas; así de compartido y cotidiano era el “shiu” del presto desenvaine, el “trash-trash” que hacían al cruzarse, el silbido apagado de la carne escindiéndose y lo demás: gritos y estertores.
En el siglo X el rey Etelredo II de Inglaterra (el Indeciso), a raíz de un conflicto entre anglos y daneses por tributos a los vikingos, envió cartas secretas a todo el reino. Dispuso que “los ingleses debían elegir entre mutilar con la espada” a los daneses del reino “en un mismo día y hora […] o irrumpir súbitamente en su presencia, en esa misma fecha, hacerlos prisioneros y conducirlos a la hoguera”. Un rey del siglo X era, claro, soldado y justiciero, era espada y poco más. En el mundo mexica, el zumbido de las flechas, el macuahuitl —lanza o palo de mano, hecho de madera y obsidiana—, fueron sustituidos por las espadas del conquistador. Y la espada reinó en América. En la Nueva España, cualquier rebelión acababa en espadas: en 1702 fueron ahorcados 15 acusados de haber linchado a dos indígenas cristianos por haber “soplado” a las autoridades actos de idolatría en San Francisco Cajonos, Oaxaca. Aún más: sus cuerpos fueron pasados por la espada, descuartizados, y los trozos humanos exhibidos a lo largo del camino entre San Francisco y la ciudad de Oaxaca. Porque la espada era la guerra, sí, pero también la justicia, la seguridad, el honor, la fama y, no menos, la paz. Para discutir todo eso se dejaba hablar a las espadas.
Aún calladas, hablaban y mandaban: si con la punta hacia arriba, si con la punta hacia abajo, si recostadas o envainadas, si rotas o portadas en el trono o en el campo de batalla…, todo alrededor de las espadas quería decir algo. “El honor —reprobaba el liberal argentino Juan Bautista Alberdi en la década de 1870— es el orgullo del mérito que se prueba por las armas. El caballero es un hombre de espada, que sabe batirse y matar a su adversario. El ornamento del diplomático, es decir, del negociador de la paz de las naciones, es la espada”. En efecto, la espada quería decirlo casi todo alrededor de la guerra…, pero también de la paz. Fernando Pessoa escribió un canto a la manera popular:
É a espada, vejam bem
Que ao mal e ao crime conduz;
A espada tem uma coroa
E a coroa tem uma cruz.
[Es la espada, vean bien
Que al mal y al crimen conduce;
La espada tiene una corona
Y la corona una cruz.]
Pero unir maldad, poder y espada es casi normal. La espada era también la de la justicia, la del honor, la de la paz. Según cómo, era la espada la que daba por zanjada una guerra y la que hacía posible comenzar o una tregua o una paz cuya durabilidad dependía, en parte, de la forma en que las espadas habían callado. La literatura siempre cantó el mal y el bien que proviene de las espadas. A la manera de vocablos como luna o corazón,espada sufrió metástasis metafórica, acabó siendo casi símil de mundo. Amor y muerte, beso y espada eran consustanciales, como recitaba Oscar Wilde en 1878 en el Sheldonian Theatre de Oxford:
And all men kill the thing they love,
By all let this be heard,
Some do it with a bitter look,
Some with a flattering word,
The coward does it with a kiss,
The brave man with a sword!
[Y todos los hombres matan lo que aman,
que lo sepan todos;
unos lo hacen con la mirada amarga,
otros con un piropo,
los cobardes con un beso,
¡el valiente con la espada!]
La literatura medieval, renacentista o moderna evocó la inevitabilidad de la espada. “Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme” [Soy la espada, soy la llama], decía uno de los himnos de Heinrich Heine; “Wir haben aber weder Zeit zur Freude noch zur Trauer. Aufs neue erklingen die Drommeten, es gilt neuen Kampf” [Hemos vencido, pero me rodean los cadáveres de los amigos. Pero no tenemos tiempo para la alegría ni el luto. Llaman de nuevo los clarines, hay que luchar otra vez]. La guerra siempre, claro, pero las espadas eran también la única paz concebible, y su lenguaje —según W. Stevens, esa vital “pure rhetoric of a language without words” [retórica pura de un lenguaje sin palabras]— cambió en la década de 1870.
Alrededor de 1870, las espadas comenzaron a hablar por la paz y la guerra de maneras que, aunque no enteramente distintas a las de los siglos XVII o XVIII, dieron lugar a una rara paz de 30 o 40 años, al menos en Europa y América. Las espadas seguían su guirigay en el viejo lenguaje, pero aventuraban otro, en parte rescatado de los modos con que la paz se venía dirimiendo desde el Renacimiento, en parte un invento novedoso de cómo crear paz en un mundo de nuevos imperios y de jóvenes Estados-naciones.
A fines del siglo XIX, la nación era imperio para ser nación o era nación impuesta por imperios. Alrededor de 1880, Alemania e Italia eran al fin naciones unificadas, como México o Brasil desde la década de 1820, y ya se embarcaban en aventuras imperiales en África o en lo que quedaba del Imperio otomano —el cual, por cierto, fue forzado a ser nación durante la Primera Guerra Mundial después de una década, bajo los llamados Jóvenes Turcos, de tratar de salvar el imperio con modernización administrativa y económica—. Antes y después de 1898, con débiles artilugios morales, Estados Unidos sostenía ser una nación pura, ajena a la naturaleza imperial de Europa. Pero era imperio, no sólo debido a la guerra contra México o a la compra de Alaska, o no sólo debido a Cuba o las Filipinas, sino también gracias a la conquista de sus frontiers, hoy tan aparentemente naturalizadas como nacionales. Con la entrada de Italia y Alemania en el club de las naciones imperiales, Portugal defendió su vasto imperio africano en contra de las ambiciones alemanas e inglesas, en tanto libraba guerras civiles en la península para verdaderamente tener nación. Todavía en la década de 1870, España mantenía Cuba, Filipinas, Puerto Rico y sus posesiones en las costas mediterráneas de África, a pesar de ataques imperiales y de revueltas internas. Hasta 1898, nunca en su historia España se había imaginado nación sin imperio o al revés. Pero incluso naciones tan aparentemente nacionales como México o Brasil, para 1870 se querían imperiales en la conquista de vastas regiones aún no incorporadas a uno u otro desarrollo nacional, y defendían sus intereses en sus respectivas áreas de influencia (Centroamérica y Sudamérica). Naciones e imperios, pues, tanto da si eran una u otra cosa: la espada, con callado “fum”, todo lo iguala.
Entre, por un lado, el fin de la Guerra Civil estadunidense (1865) y el de la guerra del Paraguay (1870), y, por otro, el fin de la guerra franco-prusiana (1871) y de las guerras carlistas en España (1876), en América y Europa las espadas crearon un común y compartido idioma de guerra, pero también inauguraron un hablar de paz. Escuchemos. Dejemos que hablen como lo hacían entonces.
Ulysses Grant escribió en sus memorias de ex presidente de la nación y de ex comandante de las fuerzas de la Unión en la Guerra Civil: “La rebelión del sur, en gran medida, fue el resultado de la guerra contra México. Las naciones, como los individuos, son castigadas por sus errores. Recibimos nuestro castigo: la guerra más sanguinaria y generalizada de los tiempos modernos”. En efecto, en marzo de 1861 tocó pagar la deuda: Abraham Lincoln juró como presidente de Estados Unidos y poco después se declararon en rebelión Carolina del Sur, Misisipi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas. El 12 de abril los rebeldes confederados atacaron el fuerte Sumter en las costas de Carolina del Sur. Había comenzado una gran guerra, a la que el general Grant se negaba a llamar “civil”. Después de cuatro años, después de casi 610 000 muertos, después de haber perdido 2% de la población blanca de Estados Unidos (5% de la población blanca en el sur), después de que las espadas hubieran hablado como no lo hicieron nunca en el siglo XIX ni en Europa ni en América, después de todo eso los ejércitos de la Unión, comandados por Grant, perseguían la victoria final en la campaña de Appomattox. Corría el mes de marzo de 1865.
En el último año de guerra, la marcha de los ejércitos de la Unión hacia Georgia había sido salvaje; el general de la Unión, William Tecumseh Sherman, había quemado pueblos, asesinado prisioneros… La barbarie, pues, la de todas las guerras, la de todas las naciones. Los confederados, en un intento por detener las matanzas, negociaron con Lincoln una paz honrosa. Uno de esos negociadores, R. M. T. Hunter, de Virginia, sugirió a Lincoln el lenguaje de las espadas; hizo saber al presidente que el mismo Carlos I de Inglaterra había negociado con los rebeldes en la guerra civil inglesa. Pero Lincoln también dejó hablar a las espadas: “No presumo de estar al tanto de todo en historia; lo único que vívidamente recuerdo del caso de Carlos I es que perdió la cabeza”. No hubo acuerdo con los confederados; todo quedó apostado al resultado de la campaña de Appomattox: 113 000 soldados de la Unión contra 50 000 confederados, comandados por el general Robert E. Lee —ambos, Grant y Lee, oficiales de los ejércitos estadunidenses en la guerra contra México—. La batalla fue dura a pesar de que los confederados estaban prácticamente derrotados; la Unión aún sufrió 11 000 bajas más. Al final, Lee se vio rodeado y Grant, utilizando el savoir faire del ius in bello (reglas de enfrentamiento bélico, no otra cosa que la gramática del idioma de las espadas), solicitó un encuentro con el general Lee para dirimir una posible rendición de los ejércitos confederados. Y entonces las espadas empezaron su ritual, su retórica de un lenguaje sin palabras que dio lugar no sólo al fin de la guerra sino a la posibilidad de una paz larga.
El 9 de abril de 1865, el general Grant se presentó en The Court House de Appomattox. “Yo no traía espada, como era mi costumbre cuando andaba a caballo en el campo”, recordó en sus memorias. (De hecho, en una de sus primeras batallas en la Guerra Civil, cerca de Columbus, Ohio, el general había perdido una espada grabada con su nombre.) Pero las espadas no iban a quedarse calladas; mejor dicho, iban a callar para hablar más fuerte: Grant encontró a Lee perfectamente uniformado de acuerdo con su rango de general en jefe de los ejércitos confederados, luciendo lujosa espada de guerra, muy diferente, como explicó Grant, de la que se llevaba en las batallas. Era la espada con la que el estado de Virginia había armado a Lee al comienzo de la guerra, símbolo del comando de la causa del sur. Con ella debía hacer la guerra para preservar el estilo de vida sureño, es decir, la esclavitud, la soberanía de humanos dueños de humanos. Con esa espada también, en ese día de abril de 1865, tenía que hacer la paz. Los dos soldados evocaron sus añoranzas de Churubusco o Contreras, ese pasado de verdaderos hermanos. Sólo las espadas hermanan así. Y ahí se redactó la rendición de los ejércitos sublevados, el fin de la guerra fratricida.
Corrió luego la leyenda de que Lee entregó su espada al general Grant y que éste, honrando el valor del soldado, se la regresó. Pero en sus memorias Grant desmintió la leyenda. Sencillamente, mientras redactaba los términos de la rendición, según cuenta, se le fue ocurriendo entre la pluma y el papel: “La palabra espada o armas de mano no se mencionó hasta que yo escribí los términos”. Los términos de la rendición fueron generosos: se permitió a oficiales y soldados mantener su espada personal y su caballo, si era de su posesión; se les ordenó regresar a sus lugares de origen con la prohibición de volver a tomar las armas contra la Unión. Lee agradeció el gesto; que sus soldados no sufrieran la humillación de perder la espada era buen principio de una larga, difícil y acaso imposible reconciliación. Las espadas pronunciaban el espíritu del poeta Walt Whitman —enfermero en los campos de batalla de la Guerra Civil—: “For my enemy dead, a man divine as myself is dead” [Porque al morir mi enemigo, un hombre divino como yo ha muerto].
Lee no fue fusilado; permaneció en un purgatorio legal sin que se le otorgara la amnistía oficial pero también sin ser perseguido. Vivió el resto de su vida como ciudadano distinguido para la nostalgia del sur. Todavía hoy, la lápida de la tumba del caballo de Lee, en The Washington and Lee College (Lexington, Virginia), está repleta de pennies: monedas de un centavo con la efigie de Lincoln colocada de tal manera que éste besa el culo del jamelgo. Por su parte, Jefferson Davis, el presidente de los estados confederados, sufrió otra suerte: se le buscó y fue capturado, entregó su espada, pero fue después del asesinato de Lincoln, y corrían rumores (falsos) de la participación de Davis en el asesinato del presidente. Fue encarcelado por dos años; la presión para juzgarlo y fusilarlo era tan fuerte como la presión para no tocarlo y dejarlo en libertad. Se le otorgó amnistía en 1868 y murió la muerte digna, la de la vejez, en 1889. Claro, las espadas no dejaron de gritar hasta 1877, con el sur ocupado militarmente por los ejércitos de la Unión, que garantizaban la igualdad ciudadana que la guerra había impuesto en el sur. Y después también, pero en sotto voce en la frontier o en la represión de huelgas en las ciudades o en los linchamientos en el sur. Pero ese final de guerra en que las espadas obedecieron el rito que desde las guerras medievales venían cumpliendo marcó la historia norteamericana como pocas cosas.
Casi al mismo tiempo, las espadas hablaron de otra manera, en otra guerra, en otra parte, con otros personajes pero con el mismo libreto. En México, a fines de 1866, después de cuatro años de guerra variopinta (guerra civil mexicana, guerra de intervención francesa y austriaca), Napoleón III ordenó la retirada de los ejércitos franceses. Así como Grant y Lee tuvieron por primer acto de su carrera bélica la guerra contra México y por segundo la Guerra Civil en casa, los personajes franceses de la saga de trópicos, desiertos, fiebre amarilla, indios y mujeres morenas regresaron a los escenarios europeos a enfrentar, primero, a Prusia y, luego, la guerra civil. Y es que los casi 40 000 soldados franceses en México fueron, por un lado, pocos frente a lo que significaba el fin de la Guerra Civil estadunidense y un México en manos francesas y, por otro, demasiados si se consideraba su utilidad en Europa ante las apuestas de Napoleón III contra la creciente influencia alemana en los asuntos europeos (en España, en Austria, en Rusia). Así, el mariscal Achille Bazaine abandonó los escenarios mexicanos y llegó a Tolón el 6 de mayo de 1867, una semana antes de que, en Querétaro, Maximiliano fuera hecho prisionero. Para 1871, Bazaine dejará que las espadas pronuncien con propiedad lo que no dijeron en México; esto es, la derrota. Pero en 1866 el gobierno imperial del príncipe Habsburgo Maximiliano quedó bajo la protección de los más o menos 7 000 soldados belgas y austriacos que el emperador austrohúngaro Francisco José había aceptado proporcionar a su hermano. Eran tropas mermadas por la guerra, la enfermedad y la deserción y que a regañadientes cooperaban con las desorganizadas tropas mexicanas fieles al imperio cuyo comando, a partir de 1867, quedó en manos de Miguel Miramón, Tomás Mejía y Manuel Ramírez de Arellano.
Los ejércitos de Juárez —el aliado de Abraham Lincoln— tenían el viento de la historia a su favor. A partir de abril de 1867, un joven general juarista, Porfirio Díaz, acechó la Ciudad de México; Maximiliano y su escolta se refugiaron en Querétaro. Díaz tomó posesión de la ciudad entre abril y junio de 1867, en nombre del gobierno liberal. En marzo, Mariano Escobedo sitió Querétaro y, después de más de dos meses de sitio, la ciudad se rindió. Como estaba escrito en los códigos de guerra, Maximiliano entregó su espada al general Ramón Corona, y fue hecho prisionero de guerra en el convento de las capuchinas. Y entonces comenzó un diálogo de espadas muy distinto al de dos años antes en Appomattox.
Más allá de lo que diga la historiografía patriótica mexicana, no existió un verdadero ius in bello en la guerra de intervención francesa en México; ambos bandos habían cometido atrocidades a granel. Además, legalmente el gobierno juarista había decretado los juicios sumarios, la poca necesidad de tomar prisioneros —conforme a la ley del 25 de enero de 1862, “para castigar los delitos contra la nación, el orden público y las garantías individuales”—. Maximiliano, cierto, había tenido la posibilidad de exiliarse al menos en dos ocasiones; más o menos secretamente, Juárez le había garantizado la vida y el exilio si abandonaba la lucha, y Bazaine había pedido al emperador unirse a la retirada francesa. Maximiliano dudó pero tomó la espada del comando de la causa imperial y siguió luchando. Despojado de su espada, su prisión en Querétaro era el fin del camino.
Ahí en Querétaro tuvo lugar un importante momento jurídico, militar, cultural y político en el cual el viejo hablar de espadas se puso a prueba. Un momento de gran trascendencia mundial para la paz post-1876, un instante que tuvo en vilo a México y al mundo. Se trató de un juicio sumarísimo al emperador y sus generales, Mejía y Miramón. No obstante la importancia del reo, ninguna alta autoridad se trasladó a Querétaro; un grupo de abogados y militares de poco rango llevó a cabo el juicio en constante comunicación con Juárez vía el telégrafo. El emperador se negaba a responder a tal tribunal, pero proporcionó su nombre casi como argumento: “Respondió el preso: que se llama Fernando Maximiliano José, nacido en el Palacio de Schonbrunn […] como Archiduque de Austria, Príncipe de Hungría y Bohemia, Conde de Habsburgo y Príncipe de Lorena, y que llevó desde tres años ha, hasta la publicación de su abdicación, el título de Emperador de México con el nombre de Maximiliano”.
Juárez tenía como prisionero a un príncipe grande de Europa, jefe del bando rival en una terrible guerra civil, y a un soldado derrotado que había entregado su espada. Los defensores de Maximiliano sostenían: “En el caso de no ser considerado como ex Emperador, no puede ser tratado de otra manera, que como corresponde a un Archiduque de Austria, con cuyo título nació y que ningún poder puede quitarle: que por lo mismo apela formalmente a la faz del mundo entero, a la justicia conocida del General en Jefe, y después directamente a la del Presidente”. Juárez nunca se presentó en Querétaro. En un intento no sólo por salvar la vida del prisionero, sino de parar la guerra en México, los abogados de Maximiliano sacaron a cuento la espada entregada, el rango y, sobre todo, el ritual seguido con Robert Lee y Jefferson Davis en Estados Unidos. No era el honor de un príncipe austriaco lo que estaba en juego, sino la paz y el honor de México:
Soldados de la República —concluía el alegato de los abogados mexicanos de Maximiliano— que acabáis de recoger tanta gloria en los campos de batalla, y de dar días de placer tan inefable a la patria, no manchéis vuestros laureles, no turbéis tan puro regocijo público, abusando de vuestra victoria sobre un enemigo vencido y decretando una ejecución sangrienta, inútil y extraña al noble carácter del compasivo y bondadoso pueblo mexicano.
La defensa hizo uso del derecho de naciones, del derecho romano, del ius in bello; se recibieron solicitudes de clemencia de logias masónicas de todo el mundo, del presidente estadunidense Andrew Johnson, del emperador austrohúngaro Francisco José, del emperador brasileño dom Pedro II, del papa Pío IX, de Victor Hugo… Nada. Juárez no cedió; consideró que la ley del 25 de enero de 1862 era aplicable al emperador y sus generales mexicanos. Sin embargo, un general juarista, Porfirio Díaz, desobedeció órdenes, protegió la embajada austriaca en la Ciudad de México y facilitó la salida del barón de Magnus para acudir en la defensa del ex emperador. Nada sirvió; ni la espada entregada, ni la rendición, ni las solicitudes de clemencia internacionales, nada. “A las seis de la mañana del 19 de junio, una división de 4 000 hombres mandada por el general Díaz de León, formada en cuadro al pie del cerro de las Campanas”: Maximiliano fue fusilado.
El emperador Francisco José quedó devastado. Édouard Manet pintó una serie de elocuentes lienzos en los que describió al mundo la tragedia (ver segunda parte). Por dos décadas las discusiones legales sobre la paz y el ius in bello en el mundo hicieron referencia al caso de Maximiliano. Escritores europeos de renombre trataron la tragedia (Rudolph Bieleck, Franz Werfel, Antonio Copanizza) y hasta se compusieron óperas. Y en 1883, un artesano patriota de Romagna, Italia, se inspiró en Benito Juárez, el justiciero del príncipe Habsburgo que había gobernado la Lombardía austriaca, para bautizar a su hijo: Benito Mussolini. Las resonancias en México fueron más importantes. A principios del siglo XX, el historiador conservador Francisco Bulnes describió la intransigencia de Juárez como uno de los últimos momentos de la tragedia nacional, el dominio de la heroicidad de la espada: “Un país donde los valientes dominan es un cementerio social”. Y para la década de 1940, el historiador revolucionario José C. Valadés vio en Juárez la violencia y la intransigencia que hicieron la paz inalcanzable después de la guerra de intervención. Pero por mucho tiempo, antes y después de la Revolución, los niños mexicanos aprendieron que Juárez era héroe en parte precisamente por su conducta ante Maximiliano.
A diferencia de Estados Unidos en 1865, en 1867 las espadas mexicanas pidieron más guerra, y más hubo. La inestabilidad continuó tras la muerte del emperador; las espadas, sin saber perdonar y sin poder vencer, sonaron, hasta que con espada en mano llegó al poder Porfirio Díaz, quien derrotó al sucesor de Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada, y al presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias. Pero no los pasó por las armas. Los exilió. Lerdo murió en Estados Unidos. Iglesias regresó a México, recibió ofrecimiento de un puesto en la administración porfirista (que rechazó) y vivió en santa paz en Tacubaya hasta 1891. Lo que las espadas pronunciaron en Appomattox en 1865 no se oyó en Querétaro en 1867, pero sí a partir de 1876.
Poco después del fusilamiento de Maximiliano, las espadas hablaron de otra manera en la otra gran guerra del continente en el siglo XIX, la guerra del Paraguay (1864-1870), cuyo tamaño y trascendencia, en tropas involucradas, en muertes y destrucción, sólo son comparables en el siglo XIX