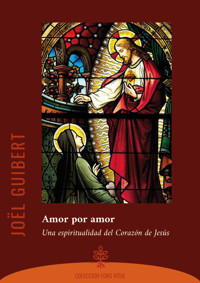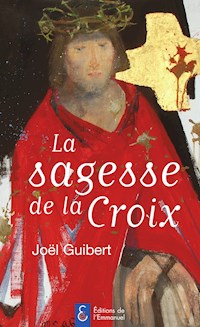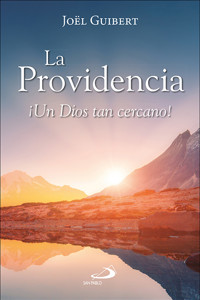
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial San Pablo
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Caminos
- Sprache: Spanisch
¿Podemos seguir creyendo aún en la Providencia? Con esta pregunta comienza este ensayo sobre la Providencia, que el autor define como un misterio de fe que implica el abandono confiado en la voluntad de Dios y la aceptación de la gracia, esa fuerza especial del Altísimo. La Providencia se puede leer en la naturaleza, en las Escrituras y sobre todo en Jesús, que es encarnación de la Providencia y modelo perfecto del abandono en las manos de Dios. A continuación, el autor expone los instrumentos de la Providencia (la comunión de los santos, la oración…) y explica cómo actúa en nosotros la Providencia sin sofocar nuestra libertad, cómo siempre extrae de un mal un bien mayor, cómo podemos detectarla en medio de nuestras cruces y sufrimientos, y cómo aprender a querer lo que la Providencia quiere. En definitiva, cómo conformar nuestra voluntad a la voluntad de Dios siguiendo el camino de santidad y felicidad de la vida en la Providencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 378
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Cuando comenzaba mi segundo año de formación al sacerdocio, un grupito de seminaristas debatía en un pasillo entre una clase y otra; yo estaba también en el grupo, así como uno de nuestros profesores. Hablábamos del misterio de Dios, cada cual expresaba sus ideas, y nuestro querido profesor tomó entonces la palabra y dijo: «¿Sabéis?, ahora ya no se habla nunca de la Providencia». Fue la única «clase magistral» sobre la Providencia que recibimos durante nuestro seminario. Al haber ingresado en esta institución sin ningún bagaje teológico, confiaba en nuestros profesores, pero las palabras de aquel profesor de universidad me asombraron un poco. Podemos carecer de grado en teología y tener, sin embargo, el «sentido de la fe»: yo sentía que su perentoria afirmación «olía a hoguera», como decíamos en esa época: no estaba lejos de la herejía o del error. Unos años más tarde, recién ordenado, participé en un retiro espiritual predicado por el padre Pierre Descouvemont. En el transcurso de sus numerosas intervenciones, dedicó una hora entera a contemplar el misterio de la Providencia. Yo quedé completamente cautivado: «¡Lo que este padre dice sobre la Providencia es la verdad!». Tras su conferencia, fui corriendo a dar las gracias al predicador y le pedí algunos consejos de lectura para ahondar en el tema, pues me parecía importante. Lo cierto es que, sin poder explicarlo realmente en ese momento, sentí intensamente que el misterio de la Providencia era tanto un misterio que creer como un misterio que vivir, en el sentido de que puede cambiar nuestra existencia, a poco que lo tomemos en serio y, sobre todo, que lo experimentemos.
La verdad es que algunos años después de haberlo estudiado, este «misterio que creer» se fue convirtiendo para mí cada vez más en un «misterio que vivir»: en lugar de pensar en la obra de la Providencia en los momentos más importantes de mi ministerio, sentía una profunda alegría cuando decidía ver la voluntad de Dios en el aquí y ahora y, sobre todo, cuando dejaba que la Providencia gobernase mi vida hasta los más pequeños detalles de mi día a día. Desde entonces me dio la impresión de que mi vida como hombre y como sacerdote era completamente diferente, llena de una mayor plenitud interior: mis problemas y mis cruces no habían desaparecido por arte de magia, pero los vivía de una manera totalmente distinta, con el abandono confiado de un niño en los brazos de su Padre del cielo.
Cuando nos toca el gordo de la lotería queremos quedarnos con todo el dinero. Pero cuando jugamos a la «lotería» de la Providencia ocurre todo lo contrario: no queremos ni podemos guardarnos los numerosos beneficios espirituales que empezamos a saborear. Esta fue también la experiencia de los apóstoles. Justo después de la efusión del Espíritu en Pentecostés, estos seres temerosos se pusieron a proclamar en las plazas la resurrección de Cristo. Las autoridades judías les prohibieron «enseñar nada sobre la persona de Jesús»[1] (He 4,18), y ante esto los apóstoles, ofendidos, ofrecieron una desarmante respuesta: «Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído» (He 4,20). Testigo de ello yo mismo, esta obra quiere ser un camino testimonial... La Providencia existe, yo la he vivido. Por eso, querido lector, no quisiera privarte de ella por nada del mundo. Me parece incluso que no escribir estos capítulos sería faltar a un deber de amor. En el inicio de su primera catequesis sobre la Providencia en 1986, san Juan Pablo II decía:
La Iglesia puede, la Iglesia quiere, la Iglesia debe decir y dar al mundo la gracia y el sentido de la Providencia de Dios, por amor al hombre, para substraerlo al peso aplastante del enigma y confiarlo a un misterio de amor grande, inconmensurable, decisivo, como es Dios[2].
A lo largo de este libro vamos a abordar el misterio de la Providencia, a mitigar sus dificultades y a mostrar sus riquezas teológicas y existenciales. Y lo haremos con la mayor sencillez posible, utilizando imágenes cuando sea necesario, citando la Escritura y el magisterio de la Iglesia, y todo ello esclarecido con el lenguaje accesible y delicioso de los santos que vivieron el misterio de la Providencia.
[1] Las citas bíblicas pertenecen a la Biblia de la Biblioteca de Autores Cristianos.
[2]Juan Pablo II, Catequesis sobre la divina Providencia, en https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/audiences/1986/documents/hf_jp-ii_aud_19860430.html.
1
¿Podemos seguir creyendo aún en la Providencia?
¿Cómo es que una nada despreciable cantidad de católicos ignora el misterio de la Providencia mientras que los nuevos conversos descubren, tardíamente, su fascinante mensaje? ¿Cómo explicar el evidente malestar, las interminables precauciones oratorias de algunos pastores, teólogos y otros catequistas cuando tienen que hablar de este hermoso dogma? ¿Cómo es posible que este artículo del Credo, tan esencial para la fe y la vida espiritual, se considere completamente obsoleto, secundario e incluso insignificante?
El drástico vendaval de oposición a la Providencia se amplió durante el concilio Vaticano II, hacia la mitad de la década de 1960[3]. Lo más desconcertante es que los ataques contra el misterio de la Providencia, y contra muchos otros elementos de la fe, no provenían solo de fuera de la Iglesia –por parte de algunos militantes comprometidos a muerte... ¡en la muerte de Dios!–, sino que emanaban también del interior mismo de la Iglesia: en su magistral Informe sobre la fe, el cardenal Joseph Ratzinger diagnosticaba:
Estoy convencido de que los daños que hemos padecido no se deben al «verdadero» Concilio, sino al desencadenamiento, en su interior, de fuerzas latentes, agresivas, polémicas, centrífugas [...]; y, en el exterior, al choque con una revolución cultural: la afirmación en Occidente de un estamento medio-superior, la nueva «burguesía del [sector] terciario» con su ideología radicalmente liberal de sello individualista, racionalista, hedonista[4].
Una idea equivocada del aggiornamento del Concilio, repetida hasta la saciedad, trataba de persuadir a los fieles de que, «alineándose» con la mentalidad del momento, este mundo acabaría por situarse, suavemente y como es lógico, en el espíritu del Evangelio. ¡Qué engaño y qué falsedad! Un determinado número de agentes pastorales practicaron, y siguen practicando aún, la postura de la gran «inclinación ante el mundo», retomando la expresión de Jacques Maritain. Les hemos dicho tantas veces que había que dejarse evangelizar por el ateísmo y las malas creencias que han acabado por creernos... ¡para finalmente dejar de creer del todo! Tan solo hemos empezado a calibrar, horrorizados, las desastrosas consecuencias de una ideología como esa, que, lamentablemente, está presente en la calle en ciertos sectores de la Iglesia. El futuro papa Benedicto XVI añadía además, durante su conversación con Vittorio Messori:
Los papas y los padres conciliares esperaban una nueva unidad católica y ha sobrevenido una división tal que –en palabras de Pablo VI– se ha pasado de la autocrítica a la autodestrucción [...]. Se esperaba un nuevo entusiasmo, y se ha terminado con demasiada frecuencia en el hastío y en el desaliento. Esperábamos un salto hacia delante, y nos hemos encontrado ante un proceso progresivo de decadencia que se ha desarrollado en buena medida bajo el signo de un presunto «espíritu del Concilio», provocando de este modo su descrédito[5].
1. ¡Ponerse de acuerdo con los términos!
Hemos visto la necesidad, desde las primeras líneas de este ensayo, de ofrecer una definición que, aunque no pretende ser absoluta, deje entrever los límites fundamentales y las principales nervaduras del misterio de la divina Providencia. ¿A qué se debe esta precaución? Sencillamente, a las ideas, a menudo simplistas, por no decir caricaturescas, de la divina Providencia que muchos de nuestros contemporáneos tienen de manera más o menos consciente.
1.1. Para evitar algunas ideas simplistas sobre la Providencia
Estamos muy lejos de la Providencia cristiana cuando la reducimos a una «Providencia de fin de mes»: si Dios interviene en nuestro favor, sería únicamente por cuestiones materiales, en resumen, un empujoncito en caso de que el mes haya sido difícil. No sé para ti, pero a mí me da un poco de pena entrar en una alianza de amor con un Dios así.
Estamos muy por debajo de la Providencia bíblica cuando la reducimos a una «Providencia-mecánica». Todos conocemos la frase atribuida a Voltaire: «El mundo me desasosiega, y no puedo pensar que este reloj exista y no haya ningún relojero». En resumen, una Providencia encerrada en un papel mecánico, fría, encargada de lubricar los engranajes cósmicos y velar por el buen funcionamiento de las leyes de la naturaleza que rigen en el universo. ¡De esta Providencia-mecánica no podemos enamorarnos!
Estamos muy lejos de la Providencia según el corazón de Dios cuando la reducimos a una «Providencia-azar». Esta idea de las cosas no está cerrada a la idea de la Providencia –y esto no es poco–, pero este Dios se confunde con el azar. «Hoy iba muy rápido en coche y pasé “milagrosamente” un control por radar, y en cambio detuvieron al coche que me seguía. ¡Por una vez el buen Dios me ha dado buena suerte!». Esta idea de Dios se deriva antes del azar caprichoso que del rostro del Padre del que Jesús no deja de hablar en el Evangelio. ¿Cómo creer en este Dios «intermitente del espectáculo»? Sin pretender ser categórico, pero para ponernos de acuerdo en los términos, hemos de precisar lo que la Biblia, la Iglesia y la vida de los santos entienden con la expresión «divina Providencia».
1.2. ¿Qué entendemos por Providencia de Dios?
El Catecismo de la Iglesia católica esboza maravillosamente los límites de nuestra fe en la Providencia de Dios.
a) Un Dios que protege y gobierna el mundo
De entrada, el Catecismo precisa que «la creación tiene su bondad y su perfección propias, pero no salió plenamente acabada de las manos del Creador. Fue creada “en estado de vía” (in statu viae) hacia una perfección última todavía por alcanzar, a la que Dios la destinó. Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce la obra de su creación hacia esta perfección»[6].
Inmediatamente después el Catecismo retoma las palabras del concilio Vaticano I y de la Escritura: «Dios guarda y gobierna por su providencia todo lo que creó, “alcanzando con fuerza de un extremo al otro del mundo y disponiéndolo todo suavemente” (Sab 8,1). Porque “todo está desnudo y patente a sus ojos” (Heb 4,13), incluso cuando haya de suceder por libre decisión de las criaturas»[7].
b) Un Dios que se ocupa de todos hasta los más pequeños detalles
La Providencia no se interesa solo globalmente por la historia de los hombres. La atención divina, la solicitud divina, se ocupa hasta del menor detalle de la vida de los hombres, hasta preocuparse del más pequeño cabello que se cae de nuestra cabeza, como dice el Evangelio (cf Mt 10,30). El Catecismo continúa diciendo: «El testimonio de la Escritura es unánime: la solicitud de la divina providencia es concreta e inmediata; tiene cuidado de todo, de las cosas más pequeñas hasta los grandes acontecimientos del mundo y de la historia»[8].
c) Un Dios que se sirve de la colaboración de las criaturas
El ateísmo moderno se caracteriza, entre otras cosas, por una visión radical de la libertad humana, hasta el punto de considerar a Dios como una amenaza para la autonomía del hombre. Así, para ser verdaderamente libre, ¡el hombre debería matar a Dios! El Catecismo recuerda, por el contrario, que la libertad humana no es nada sin la acción de la Providencia, y enseña que esta misma Providencia, en lugar de aplastar la libertad humana, la incrementa:
Es una verdad inseparable de la fe en Dios Creador: Dios actúa en las obras de sus criaturas. Es la causa primera que opera en y por las causas segundas: «Dios es quien obra en vosotros el querer y el obrar, como bien le parece» (Flp 2,13; cf 1Cor 12,6). Esta verdad, lejos de disminuir la dignidad de la criatura, la realza. Sacada de la nada por el poder, la sabiduría y la bondad de Dios, no puede nada si está separada de su origen, porque «sin el Creador la criatura se diluye» (GS 36, 3); menos aún puede ella alcanzar su fin último sin la ayuda de la gracia[9].
d) Un Dios que nunca quiere el mal
Desde siempre, la presencia del mal ha sido, para muchos, el principal obstáculo para inclinarse por una fe en un Dios bueno y todopoderoso. Los cristianos no se libran de este difícil dilema: «Si Dios Padre todopoderoso, Creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal?», se pregunta el Catecismo[10]. No se conforma con tomar nota del malestar, a la escucha del Espíritu Santo, sino que responde a ello: «Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni indirectamente, la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y, misteriosamente, sabe sacar de él el bien»[11].
Estas citas no pretenden agotar el misterio de la Providencia, sino que quieren abrir el apetito del lector, permitirle vislumbrar la belleza y la grandeza de la fe en un Dios Padre. En el marco de los retiros, he conocido a muchas personas que se abren maravilladas a otro rostro de Dios cuando hablamos del sutil interés de Dios que respeta y transfigura su libertad; me he encontrado con muchos corazones sosegados después de haber descubierto a un Dios que se interesa por ellos, por su vida, por sus preocupaciones y sus sufrimientos... por no proclamar apresuradamente, ya desde el comienzo de este libro, esta buena noticia de la divina Providencia. Creo que atenuar o, peor aún, guardar silencio sobre las riquezas del misterio de la Providencia en una sociedad inquieta y enferma sería «omisión de auxilio a un mundo en peligro».
Gracias al Catecismo universal, disponemos de una primera definición de la Providencia. Si nuestro lector considera que estas primeras afirmaciones doctrinales son demasiado abstractas o demasiado complicadas, quizá prefiera el lenguaje más sencillo pero muy elocuente de dos santas muy populares:
• «¡Todo es gracia!»: la expresión de santa Teresa del Niño Jesús es ya bien conocida. Pero hemos de tener en cuenta que esta «dulce» expresión resulta ser de una gran exigencia en labios de la monja carmelita. Porque Teresa pronunció estas palabras cuando estaba muy enferma, preguntándose si iban a dejarla morir sin darle la unción de enfermos[12]. Según Teresa, «todo es gracia» de parte de Dios... incluso la cruz, pues Dios la permite, pues Dios está presente en ella, pues Dios proporciona su fuerza para cargar con ella.
• Juana de Arco, santa de cultura muy humilde pero de vida mística muy elevada, que se dispuso a salvar a Francia del invasor inglés por medios asombrosos para una joven, escuchaba voces interiores que le decían que «aceptara todo de buen grado». Entendámonos bien: según sus palabras y su experiencia, aceptarlo todo de buen grado no significa resignarse ni quedarse con los brazos cruzados. Lejos de quedarnos quietos, la vida en la divina Providencia requiere nuestra colaboración en la obra de Dios, en este caso en «expulsar a los ingleses fuera del reino». Juana cumplió con entusiasmo su parte del trabajo como causa segunda, dejando que Dios, Causa primera, se ocupara de llevar a cabo sus designios: hay que «hacer la guerra» antes de que Dios «conceda la victoria»[13].
2. La Providencia cuestionada fuera de la Iglesia
2.1. Un Dios impotente frente al mal
Salvaguardar la libertad del hombre, exonerar a Dios ante el problema del mal: en estas dos afirmaciones se resumen las principales dificultades que se plantea nuestro mundo ante la Providencia de Dios. El corazón humano siempre ha chocado contra estos dos obstáculos a la hora de pensar en Dios, pero en nuestra época se han exacerbado hasta tal punto que han llegado hasta asfixiar el hermoso dogma de la Providencia.
Tendremos ocasión de volver sobre estos dos temas en los próximos capítulos, así que no vamos a extendernos más sobre ellos. La cuestión del mal es muy importante en la actualidad, sobre todo tras el Holocausto, que muchos consideran el mal absoluto, insuperable. La reflexión del filósofo judío Hans Jonas sigue teniendo un gran impacto en los pensadores actuales. Según él, el horror de los campos de concentración, que el Altísimo dejó que sucediera, no permite pensar ya en un Dios bueno y todopoderoso: «Después de Auschwitz podemos decir, más decididamente que nunca, que una divinidad omnipotente o bien no sería infinitamente buena o bien totalmente incomprensible». Y el autor concluye diciendo: «Su ser-bueno [de Dios] debe ser compatible con la existencia del mal, y solo puede serlo si no es omnipotente»[14].
Esta argumentación filosófica explica, por una parte, la enorme turbación, o incluso la indignación, que sienten algunos hombres de Iglesia cuando han de hablar sobre la Providencia de Dios. Según el antiguo periodista Georges Huber, corresponsal en Roma de varias publicaciones francesas, entre ellas el periódico La Croix, esto era algo flagrante:
La obsesión por salvaguardar la libertad del hombre, así como el miedo a pensar en la cooperación de Dios con el mal, aunque solo sea de forma indirecta, al no sofocarlo, suele impedir que predicadores, directores espirituales, autores y teólogos presenten en toda su pureza la espléndida doctrina bíblica de la Providencia. Y nos quedamos cortos. Por no aceptar por un acto de fe la integridad de la Revelación, admitimos la existencia de una imprecisa Providencia que planearía sobre las vicisitudes humanas, en las que no intervendría más que excepcionalmente. ¡Qué abismo hay, a veces, entre la enseñanza de nuestros predicadores y de los autores sobre el papel que desempeña Dios en la historia, y la doctrina elaborada por los padres y doctores de la Iglesia y vivida por los santos![15].
2.2. El hombre moderno ha ocupado el lugar de Dios
La modernidad se caracteriza por una impresionante «revolución antropológica». Ante el empuje del ateísmo, del relativismo y del cientifismo, Dios, que hasta ahora se había reconocido como el origen, el centro y la meta de todas las cosas, ha sido destronado por el hombre. Dios sale y el hombre ocupa su lugar.
Los modernos han exaltado increíblemente al hombre, han perdido el sentido de ese rasgo creatural que les es propio; al contrario, han vaciado a Dios de su esencia, hasta fabricar esta especie de fantasma abstracto que flota en no sé qué cielo metafísico y es, por tanto, normal que cualquier desconocido se libere de él como de un viejo residuo que no se corresponde ya con ninguna experiencia de vida[16].
Según los modernos, el hombre ya no tendría necesidad de «inventar» la idea de Dios para compensar los sufrimientos de su vida. El hombre habría abandonado el lenguaje de su infancia para acceder, por fin, a la edad adulta: «Dios soy yo, dice el hombre». Tan solo hemos empezado a calcular las dramáticas consecuencias del rechazo de Dios por parte de las democracias liberales-libertarias: la vida se vuelve absurda porque ya solo quedan las alegrías terrenales; el hombre se convierte en indescifrable para sí mismo; la violencia predomina cada vez más sobre la «convivencia». El concilio Vaticano II nos había prevenido sobre ello: «La criatura sin el Creador desaparece [...]. Por el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida»[17].
2.3. Un Dios conminado a retirarse de su Creación
Seguramente todos hayamos escuchado estas palabras del poeta alemán Friedrich Hölderlin (siglo XIX): «Dios ha hecho al hombre como el mar ha hecho los continentes: retirándose». Para que los hombres modernos fueran capaces de recibir a Dios, ¿tendría Dios que retirarse para que las criaturas pudiesen por fin vivir y respirar, como si la simple presencia de Dios no hiciera más que sofocar al hombre? ¡Qué engañosa lógica! Porque si Dios consiguiera alejarse de los seres que ha creado, la esencia misma de las criaturas se hundiría en la nada. La creación es «relación», como enseña santo Tomás de Aquino[18].
Esta idea no tiene nada de particularmente moderno, pues ya san Agustín, en el siglo IV, habló de ello. Algunos rabinos judíos tenían la idea de que, una vez acabada la obra después de seis días, Dios dejó de estar en la obra y entró en un largo y perfecto reposo, tal como un arquitecto se retira una vez finalizada la construcción. El obispo de Hipona responde que el descanso al séptimo día significa que las leyes de la naturaleza se han establecido ya, «desde entonces hasta ahora y en adelante obra en el gobierno de aquellos géneros que fueron creados entonces [...]. El poder del Creador y la virtud del Omnipotente y del que todo lo sostiene es la causa de la existencia de toda creatura [...]. Porque no obra Dios como el arquitecto, el cual habiendo construido una casa, se retira y, no obstante, la obra permanece sin necesidad de su trabajo y presencia. Si Dios retirase su gobierno del mundo, este no podría subsistir, ni el tiempo de un parpadeo»[19].
2.4. ¡Pan y circo!
«¡Disfrutar a toda costa!», es el mandamiento hipermoderno. Podríamos pensar que nuestra época no hace más que reproducir la doctrina del «hedonismo» que se cultivaba en la Antigüedad. La comparación es engañosa. Porque el hedonismo antiguo era un verdadero acierto, al preconizar la cultura del placer, pero este estaba vinculado a una disciplina personal que podía llegar hasta la ascesis: «Cuando decimos que la felicidad [el placer] es nuestro fin último –enseñaba Epicuro– no nos referimos ni a los libertinos ni a quienes se entregan a los placeres materiales». La Antigüedad invitaba al «placer-conocimiento de sí mismo», pero nuestra sociedad promueve, en cambio, un «placer-deseo» tiránico y abierto a todos los excesos. Esta es la situación.
«Pan y circo», decían en la antigua Roma, y esto fue una de las causas que precipitó su caída. ¿No están nuestras sociedades modernas, denominadas desarrolladas, instaladas en esta postura lasciva que entraña riesgos para su futuro? El placer que se encierra en sí mismo conduce irremediablemente a las personas a una forma de «autoposesión»: el yo satisfecho se convierte en el amo y el hombre se convierte en su esclavo. Nuestras sociedades hipersofisticadas han sustituido el culto al Dios verdadero por la idolatría del placer, del consumo, del ocio. Hoy, decía el papa Pablo VI, la mente de las personas «no se interesa ya más que por las cosas útiles, por las máquinas o por las cosas fútiles como, por ejemplo, el placer. Se diría que no le falta nada. El mundo de la economía y del placer, el mundo experimental y sensible, el mundo autodenominado de las verdaderas realidades, las realidades tangibles y cuantificables por la experiencia, con esto le basta. No tiene ganas ni necesidad de buscar en el mundo de lo invisible, de lo trascendente, del misterio, aquello que podría colmar su vacío interior, pues dicen que este vacío no existe»[20].
«Pero –añadía el papa Pablo VI en unas hermosas palabras– al hombre no le basta con el hombre»[21].
Esta idolatría del placer, del hiperconsumismo, de la diversión, no es neutra: conduce automáticamente a un desinterés por las cosas de Dios, e incluso a un «miedo a la trascendencia»[22]. Progresivamente, el hombre moderno, encadenado por la tiranía del placer, se ha ido haciendo cada vez más, según la fuerte expresión del papa Pablo VI, «analfabeto en el ámbito espiritual y religioso»[23]. Reproduciendo las palabras de Jacques Chancel: «¿Y la Providencia en todo esto? No es sino un vestigio arqueológico del “mundo antiguo”».
2.5. La «hybris» de la mente moderna
La soberbia de la mente es otra de las características del mundo moderno. Este grave defecto ha sido modelado y fortalecido por la excesiva admiración del hombre moderno por la tecnología y los descubrimientos científicos: el hombre aumentado y el transhumanismo representan hoy su quintaesencia. Esta soberbia del conocimiento científico considera que el único saber válido es el de la ciencia, mientras nuestros contemporáneos sienten una auténtica alergia, por no decir un desprecio, por todo conocimiento de tipo filosófico, teológico o poético. El cardenal Jean Daniélou respondía así a esta pretensión racionalista:
Cuando un hombre no quiere reconocer más que aquello que domina su inteligencia y afirma, por ejemplo, que lo que no es científicamente explicable pertenece al orden de la imaginación, en realidad debería poner en tela de juicio el ejercicio mismo de su inteligencia, porque un tal ejercicio de ella no es un ejercicio legítimo, sino una pretensión de la inteligencia de hacerse ella misma la norma y la ley de la realidad[24].
Si el hombre moderno no quiere entrar en un movimiento de conversión, si no sale de esta soberbia de la mente, de esta mentalidad «autorreferencial», por tomar una expresión del papa actual, la idea misma de un Dios Providencia difícilmente podrá penetrar en las almas, pues su coraza es muy densa.
3. La Providencia cuestionada en el interior de la Iglesia
Según santo Tomás de Aquino, cuando el hombre mantiene un conocimiento falso de Dios, no se acerca a Él, sino que se aleja[25]. Por lo tanto, denunciar el error doctrinal es tener un elevado concepto de la caridad: Interficere errorem, diligere errantem: «Combate los errores, pero ama a los que están en el error», decía san Agustín, no por el gusto de repartir tarjetas rojas, sino con el fin de preservar a los fieles.
Las tesis del padre François Varone le llevaron a la siguiente conclusión: Dios respeta tanto la libertad de los hombres que no quiere intervenir demasiado en el mundo. La solicitud de Dios se reduce, así, a ser una «Providencia que inspira» o una «Providencia de pura solidaridad». Es verdad que el autor reconocía que podía haber milagros, pero son y deben seguir siendo poco frecuentes, solo para verificar la palabra de Dios.
3.1. Una Providencia reducida a una simple inspiración
Dejamos que hable nuestro autor: «La Providencia no organiza, sino que inspira a los actores, y es a través de las mediaciones humanas como, en definitiva, resulta eficaz para tal persona o tal situación. Es por medio del samaritano como se ocupa Dios del hombre que ha caído en manos de los salteadores»[26].
Es evidente que el modo habitual de actuar de Dios está oculto, disimulado tras el trabajo de las causas segundas. Pero la influencia de la Providencia en el mundo no podría reducirse a buenas ideas susurradas al oído de los hombres. El Dios tres veces santo sigue siendo el Dueño de la historia, el Soberano del mundo, el que rige las leyes del universo y que puede intervenir completamente en el curso de los acontecimientos. Un hecho sorprendente en la vida de Marta Robin lo demuestra muy vívidamente. El 13 de noviembre de 1930, a la una de la mañana, hubo un terrible corrimiento de tierra en la colina de Fourvière, en Lyon. Su futuro padre espiritual fue corriendo a ofrecer asistencia a los accidentados. Fue entonces cuando, mientras trataba de entrar en un pasillo abovedado, hubo un segundo derrumbamiento: el padre salió indemne de él, mientras que los diecinueve bomberos que estaban con él quedaron sepultados. Unos años después, el sacerdote narró lo siguiente:
A la hora en que se preparaba la catástrofe, Marta estaba en Châteauneuf-de-Galaure. Yo no la conocía, pero la santísima Virgen había venido a verla y pedirle que rezara mucho esa noche para salvar la vida de su futuro padre espiritual. Durante esa noche, Marta sufrió tanto que hubo que llamar al párroco de Châteauneuf, el padre Faure, para que la ayudara. Seis años antes de conocerme, Marta, con sus sufrimientos, logró que yo no pereciese con los 19 bomberos, sino que salvase mi vida[27].
¿Un Dios con un solo brazo, al que se le prohíbe actuar en la historia de su creación? Ese no es nuestro Dios: «¿Tan mezquina es la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no» (Núm 11,23).
3.2. Una Providencia reducida a simple solidaridad
Según Varone, la Providencia, conformándose a inspirar buenas ideas a sus criaturas, está reducida, por otro lado, a una oficina de solidaridad hacia los hombres que sufren, y se niega a intervenir en su sufrimiento:
¿Qué hace, pues, la Providencia? «No olvidar» al hombre en su lucha, sostener su libertad y su perseverancia, darle, mediante el Espíritu, una sabiduría [...]. En griego, «perseverar» significa exactamente «permanecer bajo»: la Providencia no interviene para suprimir la carga, sino que sostiene al hombre para que la lleve hasta el fin[28].
Santa Teresa del Niño Jesús tuvo una experiencia totalmente distinta. Porque durante su misteriosa enfermedad, cuando todavía era muy joven, tuvo la experiencia en todo su ser de la intervención de Dios gracias a la dulce sonrisa de la Virgen María:
También la pobre Teresita, al no encontrar ninguna ayuda en la tierra, se había vuelto hacia su Madre del cielo, suplicándole con toda su alma que tuviese por fin piedad de ella... De repente, la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa, que yo nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables. Pero lo que me caló hasta el fondo del alma fue la «encantadora sonrisa de la Santísima Virgen». En aquel momento, todas mis penas se disiparon. Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de pura alegría... ¡La Santísima Virgen, pensé, me ha sonreído! ¡Qué feliz soy...! [...]. Al ver mi mirada fija en la Santísima Virgen, pensó: «¡Teresa está curada!»[29].
Si escuchamos a los creyentes hablar de su fe y de su experiencia religiosa, constataremos que algunos de ellos han acabado por asimilar esta visión de la Providencia reducida a algo insignificante. Sin embargo, la amnesia o la erosión del misterio de la Providencia entre los fieles no deja de tener repercusiones en su experiencia de Dios. Como observaba el cardenal Walter Kasper, el olvido o el rechazo de un Dios presente y activo en el mundo ha tenido el doble efecto de «hacer a Dios ajeno al mundo y a la historia, y hacer al mundo y a la historia ajenos a Dios. Estos dos errores son coherentes el uno con el otro. De este modo, Dios se convierte en una reliquia, venerada pero muerta»[30]. ¿Cómo puede un bautizado vivir una verdadera alianza de amor con un Dios que ha quedado reducido a una reliquia, llamado a permanecer en sus nubes para supuestamente salvaguardar la autonomía de los hombres, y al que se le prohíbe intervenir en la historia y en la naturaleza aduciendo que sería una injerencia?
[3] Sobre la actual desviación de la fe leeremos, más ampliamente y con gran provecho, el análisis sociológico de G. Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie d’un effondrement, Seuil, París 2018.
[4] Cardenal J. Ratzinger-V. Messori, Informe sobre la fe, BAC, Madrid 19854 [edición digital].
[5] Ib.
[6]Catecismo de la Iglesia católica, n. 302.
[7]Ib.
[8]Ib., n. 303.
[9]Ib., n. 308.
[10]Ib., n. 309.
[11]Ib., n. 311.
[12]SantaTeresa del Niño Jesús,Cuaderno amarillo, 605, 4. Según el testimonio de su hermana Celina durante el proceso de canonización, Teresa recurría con frecuencia a la expresión «Todo es gracia» para manifestar su fe en la Providencia. Cf Proceso de beatificación y canonización de santa Teresa del Niño Jesús y la Santa Faz II: Proceso apostólico 1915-1917, Biblioteca Mística Carmelitana, Burgos 1935.
[13] Cf PadreP. Descouvemont, Peut-on croire à la Providence?, Éd. de l’Emmanuel, París 2009, 28.
[14]H. Jonas, «El concepto de Dios después de Auschwitz», en Pensar sobre Dios y otros ensayos, Herder, Barcelona 1998, 211-230 [edición digital].
[15]G. Huber, Le cours des événements. Hasard ou Providence, Téqui, París 2001, 156.
[16]CardenalJ. Daniélou, Essai sur le mystère de l’histoire, Seuil, París 1953, 47.
[17]Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 36.
[18] Cf G. Emery, op, La relation de création, Nova et Vetera (enero-marzo de 2013) 9-43.
[19]San Agustín, Del Génesis a la letra, IV, 12, 22, en Obras completas XV, BAC, Madrid 1957, 765.
[20]Pablo VI, Audiencia general, 17 de enero de 1973.
[21]Id., Audiencia general, 31 de enero de 1973.
[22]Id., Homilía en la Misa a los artistas, 7 de mayo de 1964.
[23]Id., Audiencia general, 27 de septiembre de 1972.
[24]CardenalJ. Daniélou, en France Catholique (3 de diciembre de 1971). Citado en G. Hubert, El brazo de Dios. Una visión cristiana de la historia, Rialp, Madrid 1980 [edición digital].
[25]Santo Tomás de Aquino, Suma teológica II-II, c.10, a.3, 3, en Suma de Teología III, BAC, Madrid 1990, 111.
[26] F. Varone, El Dios ausente. Reacciones religiosa, atea y creyente, Sal Terrae, Santander 1987, 110-111.
[27] J.-J. Antier, Marthe Robin. Le voyage immobile, Perrin, París 1991, 111-112.
[28] F. Varone, El Dios ausente, o.c., 152.
[29]Teresa del Niño Jesús, Manuscrito A, 30,1-30,2, en Obras completas de santa Teresa de Lisieux, Monte Carmelo, Burgos 1996.
[30] Citado en G. Hubert, El brazo de Dios, o.c. [Traducción ligeramente modificada].
2
La Providencia: un misterio de fe
Cuando debemos hablar de la Providencia con personas no creyentes o con personas en búsqueda, aunque ni siquiera se mencione el tema de la presencia del mal en el mundo, hay una reflexión que suele repetirse con frecuencia: «Me gustaría mucho creer en tu Providencia, pero tienes que admitir que su presencia no es que brille, realmente. Si al menos asomara la nariz en los acontecimientos del mundo, si al menos viera la mano de Dios actuando en esas condiciones, ¡no tendría ni la más mínima dificultad para creer!». La Providencia es un misterio de fe; los hechos y los acontecimientos no dejan que se vislumbre con tanta claridad que la acción de la Providencia se imponga a la vista de todos: «La Providencia de Dios no se mide simplemente en función de los hechos objetivos, sino que es la apertura de una promesa cuyo cumplimiento tiene una dimensión escatológica»[31]. Como escribe el concilio Vaticano II: «Esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna solo puede percibirse por la fe»[32].
A lo largo de este capítulo vamos a hablar de la Providencia como misterio de fe. En cierto modo se trata de adoptar la misma mirada que Dios dirige al mundo y a cada hombre. Una mirada de fe así es imposible sin la gracia de Dios. Si esta se ofrece gratuitamente y no se impone nunca, haríamos bien en pedir a Dios la gracia de la confianza en la Providencia, la gracia de ver tal como Dios ve las cosas.
1. ¡Tengamos ojos cristianos!
San Agustín, en su Comentario al Salmo 50, dirige una maravillosa fórmula a los fieles: «Christianos oculos habete: Tened ojos cristianos». Si queremos vivir de la Providencia, si queremos apreciar los beneficios de este estilo de vida, hay que comenzar por creer en ella. Para eso hay que adoptar una mirada de fe, tener ojos verdaderamente cristianos, es decir, ver el mundo «como con la mirada de Dios», según la intensa expresión de santo Tomás[33]. Entendámonos bien. Tener ojos cristianos no quiere decir que el creyente disponga de unas gafas mágicas que le permiten ver la mano de Dios como un científico que, con ayuda de un microscopio, puede analizar sustancias absolutamente invisibles a simple vista. El devoto de la Providencia no tiene tampoco unos prismáticos que le permiten ver anticipadamente los acontecimientos futuros ni los maravillosos frutos que obtendrá de una u otra prueba. Es más bien en la fe y con la fe sin ayuda humana donde el cristiano confiesa que «sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien; a los cuales ha llamado conforme a su designio» (Rom 8,28). Tener ojos cristianos y creer en la divina Providencia proporcionan al creyente, que tiene la mente en el cielo, la posibilidad de tener los pies en la tierra. También podríamos decir que el hijo de la Providencia es el único que tiene de verdad los pies en la tierra, porque no considera la realidad solo por su apariencia, como hacen el no creyente y el científico. Por gracia de Dios, acepta la realidad en toda su profundidad y puede así discernir la mano de Dios actuando en esa realidad, pero lo hace en la pura fe. El delicioso lenguaje del Cura de Ars le hizo decir: «Quienes carecen de fe tienen el alma más ciega que quienes no tienen ojos. Estamos en el mundo como en una niebla; pero la fe es el viento que disipa esa niebla y que hace que en nuestra alma luzca un hermoso sol»[34].
1.1. «Tú eres un Dios escondido» (Is 45,15)
La grandísima discreción de la Providencia en el mundo suele ser un argumento que se utiliza para negarse a creer en ella y hacer un llamamiento al ateísmo. ¿Pero no sería igual de intelectualmente verdadero y honesto dar la vuelta a este argumento? Dios se esconde, porque no fuerza en absoluto nuestra fe, y esta es la razón de que sea amor y, por lo tanto, que sea creíble y digno de confianza. Porque el amor tiene sus normas, también en el seno de la santísima Trinidad. Una de las normas del amor divino es dejar al hombre totalmente libre para que devuelva amor por amor. Dios no entra nunca en un corazón humano a la fuerza, nunca impone su entrada, es siempre «si tú quieres...».
No es extraño escuchar a personalidades consideradas como mentes brillantes declararse dispuestas a creer en Dios cuando le vean actuar. En este sentido se cuenta que el astronauta ruso Gagarin, una vez que regresó de su viaje espacial a bordo del Sputnik, dijo: «He ido al cielo, pero no he visto a Dios». Un tiempo después un maestro de escuela, también en la Unión Soviética, enseñaba a sus alumnos –la propaganda atea obliga–: «Dios no existe. Gagarin no lo ha visto en el cielo». Y a esto un niño con una mente especialmente despierta le replicó, asombrosamente: «Es porque volaba muy bajo».
Esta infinita discreción de la divina Providencia en el mundo nos lleva a precisar varias cosas: ¿quién es Dios en relación con el hombre? ¿No es Dios un «hombre aumentado»? Por otra parte, ¿la manera de actuar de Dios es de la misma naturaleza que la del hombre?
1.2. «Soy Dios, no hombre»
La idea que la gente se hace de Dios tiene a veces, por no decir frecuentemente, el aire de un «hombre aumentado», es decir, un ídolo, pero no el verdadero Dios:
Obviamente –escribía el padre Bernard Bro–, imaginamos que Dios es infinito, todopoderoso, pero dentro del marco de lo que es el hombre, de lo que el hombre vive: tan solo imaginamos una cantidad mayor, infinitamente mayor, de conocimiento, de bondad, de fortaleza. Hacemos de Dios una supercriatura, pero nos quedamos en el orden de la criatura, recreamos a Dios a imagen del hombre[35].
Los psicólogos pueden multiplicar sus avanzados análisis, los científicos pueden abrir sus ojos tras el microscopio, los periodistas y los reporteros pueden llevar muy lejos sus investigaciones: pero ninguno de ellos conseguirá ver en el escáner la forma de actuar de Dios en la historia ni logrará hacerle una foto mientras interviene en el alma o cuerpo de una persona. El cardenal Kasper escribe:
Dios es el distinto, el misterioso. Quien busque a Dios en el dominio de lo que se puede medir, constatar, conseguir, lo perderá sin remedio. Podrá encontrar a lo más un ídolo, pero jamás encontrará a Dios. Dios no puede ser una grandeza entre las otras grandezas de la historia; solo la fe puede aprehender la acción de Dios en ella. Por la fe en la palabra de Dios el hombre puede captar la acción de Dios oculta al ojo natural[36].
1.3. «Creación» no es «transformación»
Al igual que Dios no puede colocarse al mismo nivel que el hombre, la forma de actuar de Dios es propiamente divina, y no puede, de ningún modo, equipararse a una acción humana. ¡El hombre tan solo es capaz de transformar una cosa en otra! Solo Dios es capaz de crear, es decir, de hacer que algo exista a partir de la nada: «Hijo mío, te lo suplico –dice Dios en el segundo libro de los Macabeos–, mira el cielo y la tierra, fíjate en todo lo que contienen, y ten presente que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el género humano» (2Mac 7,28). Es interesante observar que el Antiguo Testamento utiliza 47 veces el verbo «crear» (bara en hebreo): en cada ocasión, Dios es siempre el sujeto de este verbo. La Biblia tiene una vívida consciencia de que solo Dios es capaz de crear, de hacer existir a una criatura a partir de la nada, que es una acción que le está estrictamente reservada a él. Calificar a un artista –por genial que sea– de «creador» es, en cierto modo, una usurpación, un abuso del lenguaje.
1.4. Lo principal de la Providencia permanece oculto
De modo que Dios actúa en el mundo, porque todo lo que existe, en este momento y en el futuro, existe por pura gracia del Altísimo: «Es verdad: tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador» (Is 45,15). No poder captar con claridad la acción de Dios se debe a nuestra condición humana limitada. ¡Solo Dios puede ver en acción a Dios! «Lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios» (1Cor 2,11). Aceptar que no podemos ver actuar a Dios, por nuestras capacidades humanas limitadas, es la única y mejor manera de prepararnos para verle de manera divina, en la fe. El padre De Caussade, en su maravilloso librito El abandono en la Divina Providencia, escribe: «Es precisa la fe para encontrar a Dios en todo eso, y hallar esta vida divina que ni se ve ni se siente, pero que se da en todo momento de forma desconocida, pero bien cierta»[37].
Mejor que los discursos abstractos, las parábolas ayudan a vislumbrar con mayor facilidad los misterios divinos que son demasiado sencillos para nuestra complicada mente: «Un marinero, en su pequeña goleta, navegaba por el inmenso océano oteando el horizonte. Este marinero buscaba a Dios, y no deseaba más que una cosa: ver actuar a Dios en el universo. Se pertrechó de unos poderosos prismáticos y se dijo: “Dios es más grande que yo, más poderoso, así que si le busco bien le veré en el horizonte, pues debe de ser tan grande como un barco de 500.000 toneladas”. Durante interminables días, nuestro marinero oteó el horizonte, pero en vano: no vio ni la más mínima señal de un barco grande, ni la menor huella de un Dios Creador. Nuestro hombre en busca de lo Eterno estaba a punto de llegar a la conclusión de que Dios solo era una fábula. Cansado de no encontrar en el horizonte el menor rastro de Dios Creador, de un Dios creando, nuestro marinero, con la vista cansada, dejó caer sus ojos sobre aquella inmensa masa de agua que mecía su pequeña goleta. Y fue entonces cuando exclamó: “¡Eureka! ¡Lo he comprendido, por fin he encontrado a Dios! Yo buscaba en vano un Dios frente a mí, como mi barca pero de mayor tamaño. No, Dios es este mar que lleva mi barca, es el océano que me lleva y que, en su inmensa soledad, ayuda a las poderosas corrientes del océano y conduce poco a poco mi barca hacia la divina orilla”».
2. Creer en la Providencia es imposible sin la gracia de Dios
Adoptar una mirada profundamente cristiana sobre la vida del mundo y las dificultades de la existencia resulta imposible sin una gracia, una ayuda, una fuerza especial del Altísimo. Es verdad que, para cumplir con todos los artículos del Credo, necesitamos la gracia divina; recordemos las palabras de advertencia que Jesús dirigió a Pedro: «¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos» (Mt 16,17). La gracia divina es indispensable para confesar los diferentes dogmas de la fe, y es todavía más necesaria para atreverse a creer en el dogma de la Providencia, pues este elemento de la fe está hoy día lleno de obstáculos. Porque, ¿cómo poner nuestra confianza en un Dios que conduce el mundo cuando parece demostrarse lo contrario? ¿Cómo abandonarse a un Dios que parece dejar que se obre el mal en la vida de tantos hombres inocentes? Comprendemos por qué la liturgia del santo sacrificio de la misa introduce el Padrenuestro con estas palabras: «... Y siguiendo su divina enseñanza nos ATREVEMOS ahora a decir...». Rindámonos a la evidencia: atreverse a creer en la Providencia de Dios es muy difícil sin ayuda de Dios: «Sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15,5).
2.1. Una gracia al alcance de la mano