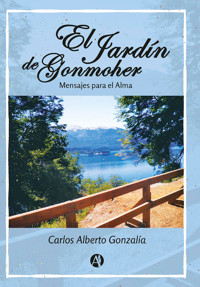4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
"La Reina que no fue", una obra sin desperdicio, es inspirada en un hecho verídico sobre una mujer con Trastorno de Personalidad Múltiple. El autor propone, a través del uso de la analogía, comparar un hecho patológico con la triste realidad de personas que no logran ser auténticos, instando a rever sus pautas conductuales, proponiendo una salida a tan doliente problema. Fiel a su estilo literario, el escritor expone con sencillez y gracia habitual, un hecho aberrante, nefasto, donde es imposible dejar los sentimientos de lado. Por otro lado, reta al lector confrontándolo consigo mismo, invitando a la veracidad y genuinidad continuas. Una obra singular, intensa, dignificante, que exhorta al individuo a defender su propio ser de las condiciones alienantes; una invitación a amarse a sí mismo, a valorarse por ser quien es.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Gonzalía, Carlos Alberto
La reina que no fue / Carlos Alberto Gonzalía. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.
120 p. ; 20 x 14 cm.
ISBN 978-987-761-435-0
1. Autoayuda. I. Título.
CDD 158.1
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A la memoria de mi hermano Samuel Leandro.
Te amo, y te amaré por siempre.
Tu sonrisa, tus ocurrencias, tu simpleza,
no se borrarán por el peso de una tumba.
Anhelo el día glorioso en que nuestro Creador
nos reúna en su seno, junto a todos nuestros seres amados,
donde nos regocijaremos eternamente y para siempre.
Agradecimientos
A Dios, razón de mi existir. Gracias por hacer posible este nuevo trabajo. Anhelo que, a través de estas páginas, ilumines a cada lector bendiciendo su vida.
A mi madre. Gracias por estar siempre; por tus consejos constantes; por tu valor tenaz.
A mis hermanos, mis congéneres. Que grato es contar con el amor que me dispensan cada vez que podemos estar juntos.
Rafael De Lima Pereira. No es fácil soportarme. Gracias por tu amistad y por alentarme en momentos de dificultad.
Pablo Brucetta. Tu amistad es un regalo que atesoro continuamente. Gracias por estar en cada momento.
Carina Molinelli. Prima querida. Gracias por tu colaboración desinteresada.
Kevin Julián Horacio Sotelo (Chuly). Excelentísimo cuñado. Tu simpleza y bondad son dignas de imitar.
Nazareno Pérez (Nacho). Una persona transparente. Gracias por tu amistad y genuinidad.
Amigos, Compañeros de Trabajo, Familiares. A cada uno de ustedes con los que, de alguna u otra manera, hemos conversado sobre este libro; Gracias por el apoyo brindado, por cada palabra de aliento, por cada consejo emitido.
Introducción
Parecer no es lo mismo que ser; ser no es lo mismo que intentar ser. ¿Por qué “Parecer” o “Intentar ser” cuando es mucho mejor “ser”? Sí, ser uno mismo; estar de acuerdo con su esencia. Constantemente veo, escucho, percibo – o me entero - de situaciones cotidianas donde la genuinidad del individuo ha sido pisoteada por el propio sujeto en virtud de concordar con quien tiene delante, con sólo fin de agradar (o no desagradar, valga la aclaración) a tal o cual persona. Jamás olvidaré aquella vez en que el amigo de un jefe médico, quién era mi paciente, me refirió “el respeto” que los residentes de medicina de aquel sanatorio, le tenían al tal: “Nadie opina si él no lo permite”, “No hablan si no les da permiso”, “Caminan detrás de él”, y otras tantas frases que no las enumero porque considero que son más de lo mismo. Lo que decía este hombre era una realidad, una cruda verdad. El jefe médico de aquel nosocomio era un hombre extremadamente temido. En ciertas oportunidades observé su operar en la ronda hospitalaria. Los médicos que estaban bajo su jefatura parecían monigotes de aquel carcamán que, en mi opinión, buscaba la aceptación y el respeto de sus alumnos infundiendo miedo; miedo a no ser aprobados, miedo a perder la residencia, miedo a ser amonestados, quizá. Hablaba con petulancia, con altivez; cualquier opinión que no concuerde con la suya era desechada burlescamente. Los jóvenes residentes se veían aterrados, incómodos, inseguros. Sin embargo, cuando su jefe no estaba presente, entonces eran ellos mismos; sonreían, saludaban, conversaban; eran verdaderos; los he escuchado hasta dirigirse de una forma no muy grata a personas de otras profesiones como Enfermeras y Mucamas, o peor aún, hacia los mismos pacientes, cosa que jamás harían estando en presencia de su jefe.
Me pregunto por qué la persona es tan cambiante. ¿Por qué, algunos, necesitan gritar, menospreciar, injuriar, para sentirse “ser” como si ello le diera firmeza a su persona? ¿Por qué, otros, permiten que la opacidad, la incongruencia de otra persona, ofusque su propio ser? ¿Acaso la profesión, la posición económica o social, la etnia, la religión, entre otras, hace que una persona sea mayor que otra? Si bien, esto no es así bajo ningún punto de vista, existen personas que creen ser superiores a otros por cualquiera de los ítems mencionados recientemente, o por algún otro.
De eso trata este libro, de la veracidad del individuo, de su esencia, de su singularidad.
Margarita de las Violetas casada con Enrique IV es un caso patológico de Trastorno de Personalidad Múltiple que nos muestra dos personalidades de un mismo individuo rasgado por acontecimientos que se fueron suscitando desde su niñez, los cuales se terminaron de fortalecer en su adolescencia. Sus patrones de conductas eran totalmente opuestos entre sí. Había razón para no ser la misma persona.
Ahora, una cosa es cuando el individuo está fraccionado y por ende, tiene más de una personalidad donde cada una actúa bajo su sentir, su pensar. Pero, ¿Y cuando no hay una enfermedad donde coexistan diferentes personalidades? Me pregunto por qué actuamos en jaque con nuestra conciencia, con nuestra personalidad, en virtud de algo o de alguien. ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? ¿Por qué sonreímos si no tenemos ganas? ¿Por qué asentimos, si en realidad, en nuestro interior, estamos en desacuerdo? ¿Por qué adulamos? ¿Por qué no somos asertivos con nuestra propia conciencia? ¿Qué pasa con nuestra autoestima?
El mundo avanza en todos sus frentes. Las ciencias aumentan su saber. La tecnología ha alcanzado descubrimientos abismales; sin embargo, pareciera que el hombre decreciese. Se pierden en el camino valores que hacen a las relaciones humanas. La libertad se torna en libertinaje; el egoísmo es alimentado por las corrientes del yoísmo que interviene calamitosamente en deterioro de las relaciones interpersonales. Pensar diferente, ser diferente, hacer las cosas de manera diferente, todo esto “no está permitido”. Y por alguna razón, alguna cruel y vil razón, aceptamos estar de uno o del otro lado, consciente o inconscientemente, cambiando de lugar según el evento en el que nos encontremos, o delante de quien nos encontremos.
En mi opinión, la razón del Ser es vivir la vida en plenitud, con libertad, con alegría, en armonía con el medio que lo rodea, y fructificar para la edificación de sus semejantes.
Índice
Capítulo I
La llegada de la Reina
Capítulo II
El Despertar de la Reina
Capítulo III
La Reina que no era Reina
Capítulo IV
¡Sólo son Cerdos Gritando!
Capítulo V
El Convento de la Pradera
Capítulo VI
La Reina que no fue
Capítulo VII
Trastorno de ; Personalidad Múltiple ; vs.; Falta de Genuinidad
Capítulo VIII
Palabras Finales
Otras Obras del Autor
Capítulo I
La llegada de la Reina
Eran las 5 de la tarde de un día primaveral. El sol aún conservaba su fulgor. Bajo el cielo azul, una multitud se había juntado para recibir a la Reina. Todo giraba en torno a ella. Las mujeres sólo hablaban de su belleza; los hombres se preparaban para dar la reverencia digna de una dama de honor, propia de la nobleza.
En el palacio todo era silencio y solemnidad. Los eunucos habían dispuesto la mesa para cuando Su Majestad llegase. La vajilla estaba alistada de manera tal, que uno podía mirar un plato y ver su rostro reflejado. El cristal de las copas parecía invitar a la quietud. Los cubiertos dispuestos estratégicamente daban el toque final a la mesa de la Soberana.
En la antesala, se paseaban nerviosos el resto de la nobleza. Condes, Duques, Duquesas, Barones y Baronesas. Con el semblante tenso por la situación pero alegres al mismo tiempo, añoraban la llegada de su Señora.
Un corredor con cortinas rojas, bordadas con un finísimo dorado llevada directamente hacia los aposentos reales. La alfombra estaba impecable; la cama tendida cuidadosamente esperando ser ocupada.
Afuera, se podía oír la algarabía que producía la llegada de la carroza que traía a Su Majestad. Risas, aplausos, odas, canciones; cada uno de los presentes expresaba su sentir como mejor podía. No era para menos. La carroza se acercaba. Era el día tan esperado; verían cara a cara a Su Majestad.
El silencio se apoderó de la multitud embriagada de emoción; los embargaba una alegría inmensa. A lo lejos se vislumbraba el carruaje, ataviado de luces y sirenas, anunciando a los pobladores que la reina estaba llegando. Nadie osaba ponerse delante. Los demás carruajes que se encontraban en el camino se hacían hacia un costado dando paso al cortejo real.
Las trompetas comenzaron a sonar; su sonido estridente se dispersaba con la brisa que acariciaba el rostro de los fieles plebeyos. Era el anuncio esperado.
¡Viva la Reina! ¡Viva la Reina! Gritaban a una voz. Reían, lloraban, exclamaban excitados.
El carruaje se detuvo frente a los portones que, lentamente, se iban abriendo para recibir a la comitiva. La multitud se agolpaba con el sólo fin de estar lo más cerca posible de la figura de su amada gobernante; querían verla, querían tocarla; al menos conformarse con emitirle un alago; la gente la amaba.
De repente, el heraldo anunció a voz en cuello, aquello tan esperado.
“¡SU MAJESTAD, MARGARITA DE LAS VIOLETAS!”
Dos eunucos corpulentos se acercaron a la carroza real; abrieron las puertas mediante un ceremonial protocolo e hicieron seña a la soberana para que descendiese del mismo.
La reina se asomó a la portezuela del resplandeciente carruaje; estaba ataviada de un fino vestido blanco, con encaje y capa azulada. Sobre su blanca cabellera se posaba la corona de oro macizo que la identificaba como monarca, atisbada de piedras preciosas, brillantes como estrellas refulgentes.
“¡Oda a la Reina!” se escuchaba estrepitosamente. “¡Salve, Su Majestad!”
Esa bienvenida que sólo un pueblo entusiasmado puede profesar hacia sus soberanos.
Su rostro resplandecía; brillaba cual sol al despuntar el alba; lentamente levantó sus ojos claros para mirar a la multitud. Una sonrisa dibujada en su semblante hacía que los presentes desmayaran ante ella. ¡Qué Imponencia!
Acompañada de aquellos grandes eunucos prolijamente vestidos de blanco, la reina bajó del carruaje sentada en su trono rodante. Las emotivas lágrimas corrían por las mejillas del pueblo que, reverente, se inclinaba ante ella. Con una sonrisa fresca, la reina alzó su mano y comenzó a saludar a la audiencia. Poco a poco, abriéndose paso entre la creciente multitud, se acercaba hacia el palacio donde los nobles, ansiosamente, la esperaban.
¡Qué algarabía! ¡Qué momento irrepetible! La anciana reina hacía su entrada al palacio. Mientras saludaba a los presentes, continuamente repetía: “Soy Margarita de las Violetas, casada con Enrique IV”.
Ordenó a los eunucos que detengan la marcha pues quería saludar a los presentes y, como es propio de la seguridad de un soberano, los eunucos hacían un esfuerzo sobrehumano para impedir que la gente la tocase, por temor a que le hagan daño.
Una vez que ingresó a Palacio se aseguró de reconocer, de identificar a los nobles uno a uno ya que no era bueno que hubiese desconocidos en la corte. Allí estaba la Baronesa del Norte, el Conde de Las Piedras, los Marqueses del Oeste y otros que, personalmente, fue registrando a su paso.
Sus ojos celestes lo observaban todo. Una mirada tranquila pero a la vez penetrante, intimidante. Nadie osaría mirarla fijamente por más de un minuto. En fin, ella era la reina, la soberana, y ese lugar, el palacio, era su casa.
Luego de compartir con los presentes una suculenta cena, se dirigió directamente hacia su aposento. Refirió estar agotada y que mucha tarea le esperaba al día siguiente, razón por la que quería dormir temprano. Ordenó que despidan a los nobles y que cerraran el palacio. No quería escuchar ruidos. No quería escuchar pasos.
“Será digno del calabozo quien no acate mis órdenes” le dijo al eunuco que, temeroso, asentía con la cabeza para no proferir palabra que pueda hacer enojar a Su Majestad.
Las luces se atenuaron. Margarita de las Violetas recostó su cabeza en la suave almohada de plumas, prolijamente acomodada. La sala quedó inmóvil. La noche comenzó a avanzar. Un halo de luz de luna atravesaba el inmenso ventanal acariciando el frágil y arrugado rostro de aquella veterana mujer. Su cabellera parecía más blanca, como si se realzase con la luminosidad proveniente desde el exterior. Ella amaba mirar aquel astro suspendido sobre los árboles del jardín real antes de dormir, razón más que suficiente por la que había instruido al personal de Palacio para que las cortinas de su habitación jamás se cerrasen durante esas noches tan bellas, donde el vergel se expresaba luminosamente plateado bajo el suave destello lunar.
Los párpados se tornaron pesados; se arropó suavemente entre sus mantas y, con un dejo sonriente, cerró sus ojos para descansar.
Margarita de las Violetas era la mayor de tres hermanas. Su nacimiento fue todo un acontecimiento ya que su madre había sufrido muchísimo durante la gestación. En varias oportunidades, el médico de la familia había dado por muerto al feto que, una y otra vez, era revivido por los hechiceros del reino. Nadie creía que iría a nacer dadas las condiciones de un embarazo tan traumático.
Eran las 5 de la mañana de un día de otoño cuando se abrió la matriz. El alba estaba próxima. En Palacio, la reina madre, casi sin fuerzas, daba a luz a su primera hija. No había sido fácil. El embarazo complicado, la estrechez de su cérvix y, el maltrato psicológico de su esposo, el Rey Charles I, habían dejado a esta mujer al borde de la agonía.
Agotada, cansada, pero decidida, pujó con fuerzas, quizás las últimas fuerzas que le quedaban. Había vencido durante tanto tiempo por lo cual, ahora, no podía fallar. Era el momento final. Se resistió a dejarse vencer. Respiró profundo una vez más y pujó, pujó, y pujó.
¡Qué hermoso es el llanto de un niño cuando asoma a la vida! Todo el sufrimiento queda atrás, diluyéndose como agua entre las manos.
La niña fue arropada rápidamente. Las lágrimas de satisfacción corrían por las mejillas de la reina madre. Escuchaba el llanto de su hija, ese llanto que no preocupa; llanto que consuela, que tranquiliza, que causa alegría.
Cuando Margarita nació, los jardines del Palacio estaban repletos de violetas y margaritas, y a ello se debió su nombre. Era costumbre de aquellos tiempos, de aquellas regiones, poner nombre a los hijos relacionándolos con algún acontecimiento particular que sucediese en días del nacimiento.
Princesa “Margarita de las Violetas”. Primera Princesa. Única por el momento. En fin, Margarita.
Dos años después nacieron sus dos hermanas, mellizas. Ya no era la única. Ahora compartían el principado.
Las niñas fueron creciendo rodeadas del amor y la dicha de su madre. Eran amadas por su madre – no tan así por su padre-, amadas por el pueblo; quizá hasta veneradas. El amor que les tenían se debía a que, si bien eran de la nobleza, no actuaban como tales. Ellas se mezclaban entre el pueblo. Era muy común entrar al salón de juegos y encontrar a los hijos del farolero, o la hija de la vendedora ambulante jugando con ellas. No discriminaban por títulos nobiliarios o por estratos sociales. Eso sí, tenían muy presente que eran las princesas, y, de vez en cuando, sacaban rédito de ello, como por ejemplo, cuando se veían perdidas en algún juego.
Estudiaban juntas, jugaban juntas. Donde estaba una, estaban las demás. Jamás se separaban, sólo al momento de dormir cada una iba a su habitación.
Los empleados del Palacio amaban verlas despertar. Era gracioso verlas correr hacia el salón comedor para desayunar sin haberse, siquiera, aseado. Claro que la reina madre no permitía este comportamiento, así que los eunucos debían hacer grandes esfuerzos para atrapar a las niñas que se les escurrían de las manos, robándose alguna porción de torta de la mesa. No querían arreglarse; preferían desayunar antes que asearse; y por esto, los eunucos tenían que correrlas para llevarlas a alistarse y estar así de acuerdo con los protocolos reales.
Una vez en el comedor, mientras desayunaban, las niñas se divertían con lo que encontrasen oportuno. Era usual que su padre, sentado en la cabecera de la mesa, tuviese la cara tapada con el periódico mediante el cual se informaba de las novedades cotidianas. Con miradas picarescas, las niñas se hacían señas para ver cuál era la primera que le arrojaba una migaja de pan al rey.
¡Mocosas Insolentes! Gritaba el rey ¡Cuándo dejarán de jugar en el desayuno! Y refunfuñando, se levantaba de la mesa yéndose al salón contiguo.
Luego de desayunar, la rutina comenzaba en el Palacio. Estudio, deporte, tiempo con las damas de compañía que remarcaban las costumbres reales; en fin, nada que les interese. Todo lo que ellas querían era salir a jugar con los niños del pueblo.
Y así, la vida fue transcurriendo. Entre risas y juegos, entre peleas y reconciliaciones típicas de todo niño. Se comportaban un momento bien, como verdaderas princesas, y luego, diez momentos mal, como verdaderas humanas.
Jugaban a ser maestras, a ser madres; por momentos eran plebeyas y luego, reinas.
Y si bien, el juego es sólo eso - un juego - para los niños todo es realidad, aun los juegos. Por eso se divertían; por eso tomaban responsabilidades aprendiendo y renegando en los roles asumidos. También por ello reñían. Era cuestión de rol y status. Así se va tomando la idea de responsabilidades, deberes y obligaciones. Se van comprendiendo las distancias entre lo bueno y lo malo. Lo bueno del juego es eso, que como sólo es un juego, todo termina cuando este termina.
Prometían ser buenas niñas, prometían ser buenas princesas. Y a cada instante estaban pidiendo disculpas por romper las promesas. ¡Eran niñas!
Se sentían seguras cuando el día había pasado y ya no tenían responsabilidades que asumir. Todo lo que debían hacer era estar con papá y mamá. Estar con ellos era, quizás, la parte más linda del día, cuando ya las obligaciones y el ocio habían sido satisfechos.
La reina madre era una mujer muy cariñosa e ingenua. Estaba acostumbrada, de alguna manera, al maltrato de su esposo que, por ser el rey, además de vivir en una sociedad ultra machista, se creía con derecho a insultarla y menospreciarla por cualquier cosa que se le ocurriese. Había nacido en una familia de nobles pero, por cuestiones de la vida, su bienestar sucumbió, por lo cual, también se desplomaron sus títulos nobiliarios – en realidad, su padre la había desheredado por una cuestión de orgullo – sin embargo, pese a ello, conservó la popularidad que le fuera adquirida por su lineamiento sanguíneo, aunque no la riqueza – que se había perdido -. Era una mujer apasionada de la vida, simple, sencilla, de gran corazón. Siempre encontraba algo bueno, aún en medio de las tempestades. Nunca creyó que, por ser reina, era mayor o mejor que nadie; quizás esta es la razón por la que sus hijas, las hermosas y adoradas princesas, se mezclaban con el pueblo como si fuesen parte de la plebe.
Todos conocían a la reina madre como una mujer dedicada, dichosa, hacendosa. Una mujer alegre, dada a las conversaciones. Si no había tema de conversación, siempre proponía alguno. Era imposible estar cerca de ella y no divertirse. Abundaba en graciosas historias, anécdotas. Era amable, social, humilde. Para ella, la riqueza no consistía en el deslumbre real sino en la sencillez y humildad del corazón; y así, con los mismos principios, educó a sus hijas.