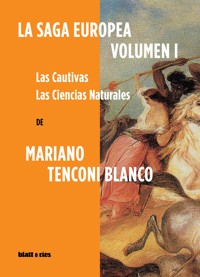
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blatt & Ríos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Y no fue así, en realidad, como empezó todo: con una dicotomía rígida, esquemática, taxativa, que asignaba a quien la profería el garantido lugar del bien y reservaba para sus oponentes el inexorable lugar del mal? La literatura argentina se ha escrito en buena parte en la dislocación de aquella disyuntiva fundante. Las Cautivas, notable obra teatral, se agrega ahora a esa larga serie, y lo hace asimilando toda esa tradición literaria, desde Esteban Echeverría hasta el presente. Aquí las cautivas son dos y lo son una de la otra, se cautivan mutuamente; y no por la fuerza, o sí: por la fuerza del deseo. Martín Kohan El tesoro de Las Ciencias Naturales está en su desmesura. Algo que no esconde jactancia sino pasión por los diarios de viajes, donde la voluntad de narrar es tan importante como la de descubrir. William Blake, en uno de sus descensos al infierno, volvió con un refrán apretado en un puño que decía: "El exceso de pena, ríe. El exceso de gozo, llora". Quizás de esta exuberancia grotesca se alimenta el inframundo y –por qué no– esta obra; que arranca carcajadas endiabladas en cada lectura y que nos advierte que el mayor enemigo del teatro puede ser la prudencia. Laura Paredes
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA SAGA EUROPEAVOLUMEN I
Las Cautivas Las Ciencias Naturales
MARIANO TENCONI BLANCO
Índice de contenidos
Cubierta
Portada
Las Cautivas
Epígrafes
I
II
III
IV
V
VI
Las Ciencias Naturales
Epígrafes
Primera parte: El barco
Segunda parte: La Pampa
Tercera parte: El teatro
Epílogo
Sobre el autor
Créditos
Hitos
Tabla de contenidos
Las Cautivas
“All the world’s a stage,
And all the men and women merely players”.
As You Like It, William Shakespeare
“Todos los libros que amamos
parecen escritos en una lengua extranjera”.
Contra Sainte-Beueve, Marcel Proust
I.
CELINE:
Ellos van. El espacio es grande. No hay nada que los ablande. Es la tribu errante sobre potro rozagante, cuyas crines altaneras flotan al viento ligeras. Un feroz indio me lleva en su feroz caballo. ¡Me desmayo! ¡Soltadme por favor! ¡Auxilio! No entiende el francés, no entiende el castizo, ¡qué indio chorizo! No entiende razón. Y ahora apoya su lanza en mi corazón. Ellos van. El espacio es enorme. No hay nada que los reforme. ¿Adónde van? ¿De dónde vienen? ¿De qué su gozo proviene? ¿Por qué gritan, corren, vuelan, clavando a lo bestia la espuela? Ellos van. El espacio es terrible. No hay nada que los recalibre. ¿Adónde van? ¿Adónde me llevan? Mejor que no se atrevan a meterse con Padre si no quieren desmadre porque él tiene mal genio. Mejor que no se entrometan con mi prometido Eugenio. Será cagatintas, será malcriado, pero no es ningún atascado. ¿Pero dónde está Padre? ¿Dónde está Eugenio? Esto parece un vil sueño. Les juro, no miento, el malón interrumpió mi casamiento. Hubiera querido empezar con “Había una vez…” pero mi epopeya en las pampas comienza in medias res. Por Dios. Por Satán. El espacio es grande. Ellos van.
Cierro los ojos. Abro los ojos. Ahora estoy acostada en el piso, atada de pies y manos. Mi blanco vestido de novia está lleno de barro. Y he perdido mis zapatos. A mi izquierda yace don Hipólito Díaz Iraola, mi futuro suegro. Está sucio su traje negro. Su pelo renegrido y bien peinado está ahora desgreñado. Cuánta extrañeza. Qué desconcierto. Cualquiera diría que ha muerto. A mi derecha el Padre Lorenzo con su calva cabeza y su bigote tupido; viste pantalón negro y una túnica hecha harapos. A punto estuvo de instruirme en el santo matrimonio antes de que ingresara en la boda el demonio. “Padre, ¿está muerto don Hipólito?”, le digo; pero el cura no entiende francés y de mal modo me responde en su buen castellano “Niña, callad el ano”. A lo lejos veo a la tribu. Son bestias. Son salvajes. Son indios sudamericanos. Llevan el cabello largo hasta la cintura. Su piel es marrón. Sus brazos y sus piernas son firmes. Los ha dotado natura. Y no llevan vestido; sólo una pequeña prenda de cuero les cubre su surtido. Cerca de los salvajes, media res se asa sobre un fuego. Parece juego. Parece rito sacrificial. Las bestias admiran en silencio al animal. ¿Por qué miran tan concentrados ese bicho que se cuece? ¿Qué misterio profundo es ese? ¿Mirar un fuego y un pedazo de animal muerto? ¿Será cierto? ¿Será una forma de meditación aborigen? ¿Cuál es el origen? ¿Será que contemplando esa vaca muerta encuentran su identidad, su cosmovisión, sus razones para vivir y habitar este mundo, la respuesta a todo? Ni modo. En medio de esa mudez contemplativa, en medio de esa concentración nativa, uno de los indios se lanza un sonoro pedo y los demás le festejan la broma, locos de contentos.
Está anocheciendo. Le digo al Padre Lorenzo en francés “Tengo miedo, Padre”. Luego se lo repito en español: “Tengo miedo, Padre”. Pero el sacerdote me ignora. Entonces le lanzo al Padre: “La concha de su madre”. Y la discusión queda saldada. Qué tarada. Y yo de pronto imagino que me voy. Que huyo de este páramo de tierra y bosta. Imagino que una nave espacial desciende sobre la monótona e inmunda planicie y que una luz me traga y que subo a esa nave que me rescata y que me lleva a un planeta bien lejos de aquí.
Cierro los ojos. Abro los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. Sobre el fuego ya no queda carne. Los indios están somnolientos, echados en el piso. Qué friso. También veo, más lejos, un grupo de indias mujeres, repugnantes, espantosas, igual de bufones que los varones. Ellas también se hallan despatarradas de a montones y unas vaginas color uva se les escapan de los calzones. Ya es de noche. Hay silencio. La tribu se pone en grupos de a cuatro o de a cinco, en posición de espera. Y vaya sorpresa lo que era. Se trata de alguna forma de licor indio. No hay uno que no festeje. No hay uno que no vibre. Aborigen canilla libre. Y a los pocos minutos ya están a las carcajadas, se dan empujones, se mandan cagadas, se tiran trompadas. Qué boludones. Las vasijas se siguen llenando y vaciando, llenando y vaciando, llenando y vaciando. Los indios aumentan su tamaño, se ponen más dorados, más tarados. El Padre Lorenzo ahora me habla. “Vea, que van a querer la porquería, tía”, me dice en español. No entiendo. Me distraigo viendo a dos indiecitos jóvenes que defecan. Lo que sale de sus anos no parece excremento. No miento. Parece una lluvia marrón. Qué garrón. ¿Será esa la porquería a la que se refiere el Padre Lorenzo? Y en ese instante propenso veo a un indio que viene hacia nosotros. El salvaje camina con su miembro afuera. Tiene una polla larga, gorda, negra, duradera; está apuntando al cielo, como una bandera. Ahora sí, pienso. De esta no me dispenso. Pero no; él pasa de largo y se posa sobre el Padre Lorenzo. Entonces el indio coloca su verga dura en la mismísima boca del cura. Al instante, antes que el indio lo note, el Padre Lorenzo comienza a sorber del enorme garrote. No tiene miedo. Lo hace maquinal, como el ferrocarril nacional. En cada embestida es como si la mitad del garrote desapareciera absorbido por el tupido bigote. Vaya locura. Vaya cogote. En medio de mi temor envidio y enaltezco la bravura del cura. Seguro que es Dios quien le confiere valentía en cada acción de chupar el trozo del salvaje. Seguro Dios bendice cada acto. Yo creo que este castigo que ha caído sobre mí en plena boda se debe a que me negué a Dios, a que me negué al santo designio de mi padre que es el representante de Dios en la tierra, a que no amo ni amaré jamás a ese estúpido Eugenio Díaz Iraola y que jamás quise esa estúpida boda arreglada. Oh, mi Dios: castígame. Oh, mi Dios: sacrifícame. Soy pecadora, virgen, guarra, loca, obvia, lechuga, kikí, sonada, chiflada, campeona, yegua, inversa, bruja, gallinita, tramposa. Ahora son cinco los indios que rodean al sacerdote, y él va lamiéndoles de a tandas el garrote. Los que quedan fuera de turno, sin pereza, maniobran su propio miembro para hacer perdurar la firmeza. En determinado momento, y casi como si se tratara de un ballet, como si se tratara de un bidet, todos los indios comienzan a lanzar de sus aparatos un líquido blanco y viscoso de un modo alevoso sobre el rostro del cura. Qué locura. Una vez culminado el riego los indios se alejan. Uno grita una extraña palabra que suena como “mukake” y otro indio lo calla de un saque. Miro al cura, que primero me evita la mirada pero luego alza la vista. Estoy lista. Me volteo y veo que se ha parado frente a mí un indio gigante, mucho más grande que los indios de antes. Es un salvaje de más de dos metros. Me toma de los cabellos y me pone boca abajo. Rompe mi ropa de cuajo. Abre mi vestido como si se tratara de pelar una naranja. Alcanzo a verlo por sobre mi espalda que empieza a ordeñar su miembro, medio fláccido. La manualidad surte efecto y el pene queda erecto. Qué cerdo, qué cruel el recuerdo. Veo a este simio con largos y grasosos cabellos negros y veo el fino cabello dorado y blanco de Abuelo Jean-Phillipe cuando me encerraba en su habitación y tocaba mis partes. De pronto, siento que se apoya sobre mí un cuerpo sorprendentemente liviano para el tamaño que tiene el inmenso indio. ¿Será una forma india de levitación? Qué conmoción. Pero nada de eso. Es una delgada aborigen mujer que se ha acostado encima mío, boca abajo. Con sus propias manos, ella comienza a abrir sus nalgas como si fueran gajos. El indio gigante no se queja por el trueque, o quizás ni lo percibe; sigue, hace caso y penetra el ano de mi marrón reemplazo. El indio cincha con fuerza, y la india emite pequeños ronquiditos junto a su respiración. Jum jum, jam jam, jom jom. El indio cabalga sin pasión. En un momento, sin saber por qué, el indio exhala, se despega de la india y se va, sin decir ni “a”. La india respira hondo. Yo me doy vuelta y quedo cara a cara con ella. No es fea, es bella. Veo su boca negra, veo sus ojos negros. Su cara me produce consternación, y también fascinación. Ella abre la boca y emite un sonido. “Deghfé, deghfé”, me dice; y yo tan tonta imagino que la india me dice “Ten fe”.
II.
ROSALILA:
Yo sé que hay un camino que sale de tu corazón. ¿Qué es?
Vamos atravesando la noche serena. Vamos montando veloz potro. Yo llevo a mis espaldas a la persona que Las Fuerzas Superiores me han enviado: La Elegida. Yo soy la Mensajera. El Mensaje eres Tú.
El caballo anda ligero. La Elegida bien asustada, agarradita de mí, tocándome, abrazándome, estrechándome, apretándome, ansiándome, abrigándome, templándome, estimulándome, inspirándome, sacándome, poniéndome, adivinándome, calándome, cambiándome, sanándome, decidiéndome. Ahí nomás donde veo un claro pego dos gritos, una cinchada, y estamos saltando del caballo para echar la dormida. Y la dormida sencilla no es. La Elegida es remilgada así que cuando yo hago gesto de “Nos echamos aquí, Elegida”, la Elegida pone mala cara. Y como soy comedida, porque soy bien comedida, fue que voy y le armo con hojas y con tierra un espacio para ella. No bien termino de hacer la miro y la cara más de asco que la anterior, y para colmo, lagrimitas, en la cara, lagrimitas, que le corrían por su mejilla rosada. La Elegida no es sencilla de contentar. Decido no prestar atención a los remilgos de Elegida y me dispongo a hacer un fuego. Y en un momento, no sé qué momento, pero en un momento veo dos luces azules que brillan en medio del oscuro. No comprendo. Es jaguar. Sí comprendo. Me mira espantando, tiene hambre. ¿Qué pensamientos hizo venir al tigre aquí? No comprendo. No son cosas de tigre. El bicho se me acerca. Sí comprendo. Ya no hay momento de pensamiento. Es jaguar o Mensajera. Tengo Miedo. Pero una Mensajera nunca se preocupa por su Miedo. Porque también tengo Fuerza. Y yo puedo ver mi Fuerza, como si fuera árbol o piedra. Y ahora yo soy la Fuerza. El bicho me salta y yo logro esquivar y lo agarro del cogote, y lo aprieto fuerte, y ya lo controlo, tranquilo papi, y ya se calma. Y Mensajera tiene algo para decir al tigre. Y el corazón de Mensajera habló así: “No tengas miedo, tigre. Aquí estoy yo. Mi nombre es Rosalila y soy la Mensajera. Mi corazón me dice que no te mate. Ahora estás aquí, tigre. Ahora estás aquí, en la pura verdad”. Y el tigre se fue. Despacito. Dando las gracias. Luego consigo ramas adecuadas y ahí sí hago fueguito. Y me voy a acostar orgullosa de haber vivido y de haber sufrido por mí y por ti y por todos los demás. Ustedes, grillos; ustedes, renacuajos; ustedes, murciélagos, ustedes me dirán: “¿Tú piensas que serás una Leyenda?”. Y yo diré: “¿Qué importa cuál pueda ser la realidad que se encuentra fuera de mí si a mí me ayuda a vivir, si a mí me ayuda a ser quien soy?”.
Ya es el otro día y yo salgo bien tempranito armada con mi arco y con mis flechas a buscar un buen animal para dar de comer a Elegida. El lugar donde estamos es bien caluroso y seco seco. Yo camino que no me dan las patas, toda caliente la cara y el cuerpo como un incendio, y camino y camino más, para decir verdad, de bicho ni noticias. Conejo no hay. Liebre no hay. Chivo no hay. Rana no hay. Tatú no hay. Pez no hay. Gallina no hay. Gato no hay. Nada hay. Pero algo hay que comer. Porque si no se comemos, se enfermamos. Así que me llevé cuanto bicho pude, y regresé corriendo. Ni bien llego enseguida echo todo mi arsenal al fueguito. Cuando ya está todo listo la toco a Elegida del hombro y le paso de comer. A ella doy unas lagartijas bien asaditas y unos pedazos de víbora al dente. Muy sabroso. Yo me como unas langostas crocantes y unas hormigas, aderezadas con un poco de yuyo. Un manjar, para decir la verdad. Pero Elegida no quiere comer, apenas mordisqueó la lagartija, y veo cómo llora sobre el bicho asado. Elegida está hundida. Yo soy el agua y ella es el pozo.





























