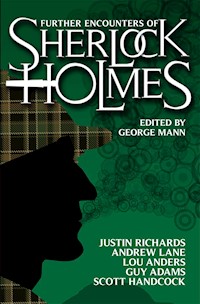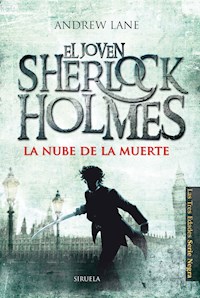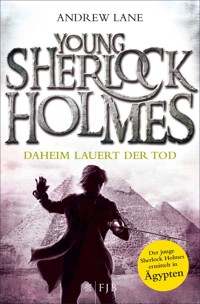Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Las Tres Edades / Serie Negra
- Sprache: Spanisch
A sus catorce años, Sherlock Holmes sabe que Amyus Crowe, su misterioso tutor, oculta oscuros secretos. Pero no esperaba descubrir que el asesino más famoso del mundo, John Wilkes Booth, responsable de la muerte de Abraham Lincoln, viviera en una ciudad cerca de Londres cuando todos lo daban por muerto, y mucho menos que Crowe y su hermano Mycroft estuvieran implicados en ello. Así comienza una aventura que llevará a Sherlock a Estados Unidos, donde se verá envuelto en una peligrosa trama donde la vida no vale nada y donde la verdad tiene un precio que nadie en su sano juicio estaría dispuesto a pagar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: septiembre de 2014
Título original: Young Sherlock Holmes. Red Leech
Del diseño de la cubierta, www.buerosued.de
© Andrew Lane, 2010
First published 2010 by Macmillan Children’s Books a division of Macmillan Publishers Limited
© Ediciones Siruela, S. A., 2014
© De la traducción, Mireya Hernández Pozuelo, 2014
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16208-60-9
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
www.siruela.com
Dedicado a las tres profesoras que me enseñaron a escribir a lo largo de los años –Sylvia Clark, Eve Wilson e Iris Cannon– y también a los cuatro escritores cuya obra ha sido como una enciclopedia viviente para mí: Stephen Gallagher, Tim Powers, Jonathan Carroll y David Morrell.
Y un especial agradecimiento a:
Marc y Cat Dimmock por animarme; Stella White, Michele Fry, Scott Fraser, A. Kinson, Chris Chalk, Susan Belcher, L. M. Cowan, L. Hay, Stuart Bentley, Mandy Nolan, D. J. Mann y todos los demás que escribieron críticas del primer libro del joven Sherlock Holmes para Amazon justo en el momento en que lo necesitaba para sentirme más tranquilo escribiendo, y a Dominic Kingston y Joanne Owen de Macmillan por cuidar tantísimo de mí.
Gracias a todos.
LA SANGUIJUELA ROJA
Prólogo
James Hillager pensó que alucinaba cuando vio por primera vez la sanguijuela gigante.
En la selva de Borneo hacía tanto calor y había tanta humedad que parecía que estuviera en un baño turco. Tenía la ropa empapada, y el vapor de agua en la atmósfera no permitía que el sudor se evaporase y le goteaba sin cesar de los dedos y la nariz, o le resbalaba por el cuerpo y se acumulaba en cualquier sitio donde su ropa le tocara la piel. Sus botas estaban tan llenas de agua que podía oír un chapoteo a cada paso que daba. El cuero se acabaría pudriendo en unas semanas si aquello seguía así. En su vida se había sentido tan desanimado e incómodo.
El calor hacía que le diera vueltas la cabeza, y fue eso –y el hecho de que estuviera deshidratado y no hubiera comido bien durante días– lo que le hizo pensar que se trataba de una alucinación. Llevaba un rato oyendo voces en los árboles que había a su alrededor: voces susurrantes que hablaban sobre él y se reían. Una parte de su mente le decía que era solo el sonido del viento en las hojas, pero otra parte quería gritar y pedirles que se callaran. Y quizá dispararles luego si no obedecían.
Ya había visto animales que le habían dejado boquiabierto. Puede que fueran reales; pero también puede que fueran alucinaciones. Había visto monos con narices enormes y protuberantes; ranas del tamaño de su pulgar de color naranja chillón, rojo o azul; un elefante adulto completamente formado que le llegaba a la altura del hombro; y un animal parecido al cerdo con el pelo negro y un hocico alargado, puntiagudo y flexible. ¿Cuántos de ellos eran reales y cuántos un producto de su mente febril?
Will Gimson se detuvo a su lado, se inclinó con las manos en las rodillas y empezó a aspirar profundas bocanadas de aire húmedo.
–Tengo que parar un momento –dijo, jadeante–. Me cuesta mucho moverme.
Hillager aprovechó la ocasión para limpiarse la frente con un pañuelo que probablemente estaba más mojado que su cara. Tal vez las alucinaciones se debían a que había contraído alguna fiebre tropical. En aquellos bosques de Borneo se podían coger multitud de enfermedades extrañas. Había oído hablar de hombres a los que, después de darlos por perdidos en la jungla, volvían como si tal cosa tras llevar semanas desaparecidos, con la piel de la cara cubierta de pústulas o prácticamente despegándose del hueso.
Miró nervioso a su alrededor. Incluso los árboles parecían burlarse de él. Tenían los troncos retorcidos y llenos de nudos, y unas plantas y enredaderas más pequeñas salían de ellos como si fueran parásitos. Crecían tan cerca unas de otras que no podía ver el cielo, y la única luz que se filtraba era difusa y tenía un tono verdoso.
Empezó a tiritar pese al calor que hacía. No estaría en aquel terrible lugar si no temiera aún más a su jefe.
–Dejémoslo por hoy –rogó. No quería pasar ni un minuto más en aquella jungla. Solo ansiaba regresar al puerto, cargar los animales enjaulados que habían cazado y volver a la civilización–. No está aquí. Ya tenemos suficientes animales para hacerle feliz. Olvidémonos de este. Ni se va a dar cuenta.
–Ah, ya lo creo que se dará cuenta –dijo seriamente Gimson–. Si volvemos sin un bicho, ese será justo el que él quería.
Hillager estaba a punto de discutir con él cuando Gimson añadió:
–¡Espera! ¡Creo que he visto uno!
Hillager se movió cerca de su compañero, que seguía agachado pero estaba mirando fijamente al pie de uno de los árboles.
–¡Mira! –exclamó, y señaló algo.
Hillager siguió la dirección a la que apuntaba el dedo de Gimson. Ahí, en un charco de agua entre dos raíces de un árbol, estaba lo que parecía un coágulo de sangre rojo intenso del tamaño de su mano, brillando bajo la tenue luz del sol.
–¿Estás seguro? –preguntó.
–Así es como Duque dijo que sería. Exactamente como él dijo que sería.
–¿Y qué hacemos?
En lugar de responder, Gimson alargó la mano y cogió aquella cosa entre el dedo índice y el pulgar. Lo levantó y vio cómo caía sin vida hacia un lado. Hillager lo miró fascinado.
–Sí –dijo Gimson mientras le daba la vuelta y lo examinaba de cerca–. Mira. Ahí está la boca, o la ventosa, o como se llame. Tres dientes alrededor del borde. Y el otro extremo también tiene una ventosa. Así es como se agarra: se adhiere por los dos lados.
–Y te chupa la sangre –dijo Hillager en tono amenazante.
–Y chupa la sangre de cualquier cosa que pase delante de él lo bastante despacio como para poder agarrarse a ella –explicó Gimson–. Esos elefantes diminutos, esa especie de tapir con el hocico puntiagudo, cualquier cosa.
Hillager observó cómo la sanguijuela cambiaba de forma y se iba haciendo cada vez más larga y delgada. Cuando Gimson la cogió era prácticamente redonda, pero en ese momento se parecía más a un gusano gordo. Él seguía sujetándola con los dedos muy cerca de la cabeza, si el trozo de la boca se podía considerar una cabeza.
–¿Qué hace con ellas? –preguntó Hillager–. ¿Por qué manda a la gente hasta aquí para cogerlas?
–Dice que oye cómo gritan su nombre –respondió Gimson–. Y en cuanto a lo que hace con ellas, no creo que quieras saberlo. –Se acercó más a la criatura y la examinó detenidamente. Esta se agitó hacia él, a ciegas pero percibiendo de algún modo la sangre caliente–. Lleva tiempo sin comer.
–¿Cómo lo sabes?
–Está buscando algo a lo que agarrarse.
–¿La dejamos? –preguntó Hillager–. ¿Y buscamos otra mañana? –Esperaba que Gimson dijera que no, porque no estaba dispuesto a pasar más tiempo en esa jungla.
–Es la primera que vemos en una semana –respondió Gimson–. Podría pasar más tiempo antes de que viéramos otra. No, tenemos que cogerla. Tenemos que llevarla de vuelta a casa.
–¿Sobrevivirá al viaje?
Gimson se encogió de hombros.
–Probablemente. Si la alimentamos antes de regresar.
–De acuerdo. –Hillager miró a su alrededor–. ¿Qué propones? ¿Un mono? ¿Uno de esos cerdos raros?
Gimson no dijo nada.
Hillager se dio la vuelta y vio que Gimson le estaba mirando fijamente y tenía una expresión extraña en la cara, que en parte reflejaba compasión pero sobre todo repugnancia.
–Propongo –dijo Gimson–, que te remangues la camisa.
–¿Te has vuelto loco? –susurró Hillager.
–No. Soy el rastreador y el guía –explicó Gimson–. ¿Cuál crees que era tu función en esta expedición? Venga, remángate. Este horror necesita sangre, y la necesita ya.
Muy despacio, sabiendo cómo reaccionaría Duque si averiguaba que Hillager había dejado morir a su sanguijuela en lugar de alimentarla, empezó a remangarse la camisa.
Capítulo 1
–¿Has pensado alguna vez en las hormigas? –preguntó Amyus Crowe.
Sherlock negó con la cabeza.
–Aparte de cuando las veo subir a los sándwiches de mermelada en las excursiones, no puedo decir que haya reflexionado mucho sobre ellas.
Los dos estaban paseando por el campo de Surrey. El sol caía sobre la nuca de Sherlock como un ladrillo. Un intenso aroma a flores y heno recién cortado parecía flotar en el aire a su alrededor.
Una abeja pasó zumbando cerca de su oreja y él se estremeció. Se podía decir que tenía sentimientos encontrados respecto a las hormigas, pero las abejas le seguían asustando.
Crowe se rio.
–¿Qué os pasa con los sándwiches de mermelada? –preguntó entre risas–. Creo que los hábitos de alimentación británicos tienen un punto infantil que no posee ningún otro país. Pasteles al vapor, sándwiches de mermelada –sin corteza, claro– y verduras hervidas durante tanto tiempo que no son más que una plasta con sabor a algo. Es comida para la que no se necesitan dientes.
Sherlock sintió una punzada de irritación.
–¿Y qué tiene de maravilloso la comida norteamericana? –preguntó, cambiando de postura en el muro de piedra seco en el que estaba sentado. Delante de él, el terreno bajaba en cuesta hacia un río que se perdía a lo lejos.
–Los bistecs –dijo Crowe sin más. Estaba apoyado en la pared, que le llegaba a la altura del pecho. Tenía los brazos cruzados y la mandíbula cuadrada sobre ellos, y su sombrero de ala ancha le protegía los ojos del sol. Vestía su habitual traje blanco de lino–. Grandes bistecs a la parrilla. Asados como es debido para que todo el borde esté crujiente, no pasados por encima de una vela como hacen los franceses. Y tampoco bañados en una salsa cremosa de brandy, como también hacen los franceses. No hace falta tener la inteligencia de un arzobispo para cocinar y servir un bistec en condiciones, así que ¿por qué fuera de Estados Unidos nadie puede hacerlo bien? –Suspiró, y su buen carácter rebosante de vitalidad se desvaneció de pronto y dejó al descubierto una inesperada tristeza desprovista de vida.
–¿Echas de menos Estados Unidos? –preguntó Sherlock.
–Llevo fuera demasiado tiempo, más del que ningún hombre debería estar. Y sé que Virginia también echa de menos su país natal.
Sherlock solo podía pensar en una cosa: la hija de Crowe, Virginia, montando su caballo Sandía, con el pelo cobrizo cayéndole por la espalda como una llama que fuese tras ella.
–¿Cuándo vais a volver? –preguntó, y esperó que no fuera pronto. Se había acostumbrado a ambos, a Crowe y a Virginia. Le gustaba que formaran parte de su vida desde que lo habían mandado a vivir con sus tíos.
–Cuando mi trabajo aquí haya terminado. –Una sonrisa enorme le surcó la cara arrugada y curtida y le cambió el humor–. Y cuando considere que he cumplido mi deber con tu hermano enseñándote todo lo que sé. Venga, vamos a hablar de hormigas.
Sherlock suspiró, resignándose a otra de las lecciones improvisadas de Crowe. El corpulento norteamericano podía servirse de cualquier cosa, tanto si estaba en el campo como si estaba en la ciudad o en casa de alguien, y utilizarlo como trampolín para una pregunta, un problema o un acertijo lógico. Estaba empezando a molestarle.
Crowe se enderezó y miró detrás de él.
–Creí haber visto a algunos de esos bichitos –dijo mientras se acercaba a un pequeño montón de tierra seca que parecía una colina en miniatura sobre un trozo de hierba. Sherlock no se dejó engañar. Seguramente Crowe las hubiera visto al subir y hubiera tomado nota de ellas como material para su siguiente clase práctica.
Sherlock bajó del muro de un salto y fue andando hacia donde estaba Crowe.
–Un hormiguero –dijo con desgana. Unos puntitos negros deambulaban sin rumbo fijo alrededor del montículo de arena.
–En efecto. La prueba visible de que hay un montón de pequeños túneles debajo que los bichitos han excavado pacientemente. Ahí debajo, en algún lugar, encontrarás miles de huevos blancos diminutos, todos ellos puestos por una hormiga reina que se pasa la vida bajo tierra y nunca ve la luz del día.
Crowe se agachó y le hizo un gesto a Sherlock para que hiciera lo mismo.
–Mira cómo se mueven las hormigas –dijo–. ¿Qué te hace pensar?
Sherlock las observó durante un rato. Dos hormigas iban en la misma dirección, y de pronto cada una parecía cambiar de rumbo sin previo aviso ni razón aparente.
–Se mueven de forma aleatoria –contestó–. O reaccionan ante algo que no podemos ver.
–Lo más probable es que sea la primera explicación –dijo Crowe–. Se llama «el andar del borracho» y es sin duda una buena manera de recorrer una distancia cuando estás buscando algo. La mayoría de la gente, cuando inspecciona un área determinada, caminará solo en línea recta, cruzando de un lado a otro, o la dividirá en una cuadrícula y registrará cada cuadrado por separado. Esas técnicas por lo general garantizarán el éxito a la larga, pero las probabilidades de encontrar rápidamente lo que sea que haya ahí aumentan usando este modo aleatorio de recorrer una distancia. Se llama «el andar del borracho» –repitió–, por la forma en que camina un hombre cuando se ha puesto ciego de whisky, con las piernas yendo cada una por su lado y la cabeza moviéndose en una dirección totalmente diferente. –Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo–. Pero volviendo a las hormigas: mira lo que hacen una vez que encuentran algo interesante.
Le enseñó a Sherlock lo que tenía en la mano. Era un bote de cerámica con una tapa de papel encerado sujeta con una cuerda.
–Miel –dijo antes de que Sherlock pudiera preguntar–. La he comprado en el mercado. –Desató la cuerda y quitó el papel–. Siento si esto te trae malos recuerdos.
–No te preocupes –dijo Sherlock. Se agachó y se arrodilló junto a Crowe–. ¿Debo preguntar por qué estás vagando por ahí con un frasco de miel en el bolsillo?
–Uno nunca sabe lo que puede venirle bien –contestó Crowe, sonriendo–. O quizá planeé todo esto con antelación. Tú eliges.
Sherlock sonrió y negó con la cabeza.
–La miel es básicamente azúcar, además de un montón de cosas más –continuó Crowe–. A las hormigas les encanta el azúcar. La llevan de vuelta al nido para alimentar a la reina y a las pequeñas larvas que salen de los huevos.
Crowe metió el dedo en la miel y Sherlock observó que estaba líquida debido al calor; luego sacó una enorme gota brillante y la dejó caer al suelo. Cayó encima de una mata de hierba y se quedó ahí colgando durante un rato antes de que unas hebras relucientes se hundieran en la tierra formando una especie de garabato.
–Ahora vamos a ver lo que hacen estos bichitos.
Sherlock observó cómo las hormigas seguían deambulando sin rumbo; algunas trepaban por las briznas de hierba y se quedaban un rato colgando boca abajo y otras buscaban comida entre los granos de arena. Al cabo de un momento, una de ellas atravesó una hebra de miel. Se detuvo a mitad de camino. Por un instante Sherlock pensó que se había quedado atascada, pero ella merodeó a lo largo de la hebra, se movió hacia atrás y después metió la cabeza como si fuera a beber.
–Está cogiendo toda la que pueda llevar –dijo Crowe en tono familiar–. Ahora regresará a donde están las demás. –Y, en efecto, la hormiga pareció volver sobre sus pasos, pero en lugar de dirigirse directamente al nido siguió vagando de un lado para otro. Tardó unos minutos, y Sherlock estuvo a punto de perderla de vista un par de veces mientras se cruzaba con otros grupos de hormigas, pero al final llegó al montón de tierra seca y desapareció en un agujero lateral.
–¿Y ahora qué? –quiso saber Sherlock.
–Mira la miel –dijo Crowe.
Diez, tal vez quince hormigas, ya la habían descubierto y la estaban probando. Otras seguían uniéndose a la multitud. Cuando llegaban, algunas se alejaban y se dirigían distraídamente al nido.
–¿Qué ves? –preguntó Crowe.
Sherlock inclinó la cabeza para fijarse bien.
–Parece que las hormigas tardan cada vez menos en volver al nido –dijo sorprendido.
Al cabo de unos minutos había dos filas paralelas de hormigas que se movían entre la miel y el nido. El deambular azaroso había sido sustituido por un recorrido intencionado.
–Bien –respondió Crowe con aprobación–. Ahora vamos a intentar un pequeño experimento.
Se metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel del tamaño aproximado de su mano. Lo colocó en el suelo a medio camino entre el nido y la miel. Las hormigas cruzaron el papel al volver al nido como si ni siquiera lo hubieran visto.
–¿Cómo se comunican? –preguntó Sherlock–. ¿Cómo le dicen dónde está la miel las hormigas que la han encontrado a las que están en el nido?
–No lo hacen –respondió Crowe–. El hecho de que vuelvan con miel es una señal de que hay comida fuera, pero no pueden hablar unas con otras, no pueden leerse la mente ni señalar con esas patitas que tienen. Se trata de algo mucho más inteligente. Deja que te lo enseñe.
Crowe se agachó y dobló hábilmente el trozo de papel formando un ángulo de noventa grados. Las hormigas que ya estaban encima se alejaban por el borde y daba la impresión de que andaban perdidas y vagaban sin rumbo, pero Sherlock se quedó fascinado al ver que las que llegaban de nuevas lo atravesaban hasta llegar al medio, luego se daban la vuelta y se iban por donde habían venido hasta que llegaban al borde, y empezaban a deambular también.
–Están siguiendo un camino –dijo en voz baja–. Un camino que ellas pueden ver pero nosotros no. De alguna manera, las primeras hormigas lo han marcado y el resto lo ha seguido, y cuando le has dado la vuelta al papel continuaban siguiendo el camino, sin saber que ahora conduce a otra parte.
–Así es –dijo Crowe con un gesto de aprobación–. Se supone que se trata de una especie de sustancia química. Cuando la hormiga lleva comida va dejando su rastro tras ella. Imagina que lleva un trapo impregnado con algo que huela muy fuerte, como el anís, pegado a una de sus patas, y a las otras hormigas siguiendo el rastro anisado por inercia como si fueran perros. Debido al efecto del «andar del borracho», la primera hormiga dará vueltas por todas partes antes de encontrar el nido. A medida que van encontrando la miel, algunas hormigas toman caminos más largos hasta el nido y otras más cortos. Como los recorren más hormigas, los caminos más cortos están cada vez más marcados gracias a la sustancia química, porque llegan antes y porque vuelven más rápido; y los más largos, los que dan un gran rodeo, desaparecen porque no funcionan tan bien. Al final acabas teniendo un camino prácticamente recto. Y puedes demostrarlo haciendo lo que yo he hecho con el papel. Las hormigas siguen el mismo camino a pesar de que ahora conduce lejos del nido, no hacia él, aunque llegará un momento en el que corrijan su error.
–Increíble –dijo Sherlock en voz baja–. No lo sabía. No es... inteligencia... porque es por instinto y no se comunican entre sí, pero lo parece.
–A veces –observó Crowe–, un grupo es menos inteligente que un individuo. Mira a las personas: una por una pueden ser listas, pero cuando están en medio de una muchedumbre se puede formar una revuelta, especialmente si hay un incidente que lo provoque. Otras veces un grupo muestra un comportamiento más inteligente que un individuo, como en este caso con las hormigas o con los enjambres de abejas.
Se enderezó y se sacudió la tierra de los pantalones de lino.
–El instinto me dice que es casi la hora de comer. ¿Crees que tus tíos podrán hacer un hueco en la mesa para un americano errante?
–Estoy convencido de que sí –contestó Sherlock–. Aunque no estoy tan seguro del ama de llaves, la señora Eglantine.
–Tú déjamela a mí. Tengo encanto de sobra para desplegar a la primera de cambio.
Volvieron dando un paseo por el campo y atravesaron una arboleda. Crowe le iba señalando a Sherlock grupos de setas y otros hongos comestibles para reafirmar lo que le había enseñado semanas antes. Hasta ese momento, el joven estaba bastante seguro de que podía sobrevivir en medio de la naturaleza comiendo lo que encontrara sin envenenarse.
En media hora llegaron a la mansión Holmes: una casa enorme y bastante imponente ubicada en unos cuantos acres de terreno. Sherlock podía ver la ventana de su habitación en la parte de arriba de la vivienda: un cuarto pequeño e irregular construido debajo de un techo inclinado. No era cómodo, y por la noche nunca tenía ganas de irse a la cama.
Un carruaje estaba parado delante de la entrada principal; su conductor agitaba distraídamente el látigo mientras el caballo pastaba de un morral que le habían colgado alrededor de la cabeza.
–¿Invitados? –preguntó Crowe.
–El tío Sherrinford y la tía Anna no dijeron que fuera a venir nadie a comer –dijo Sherlock, preguntándose quién habría estado antes en aquel coche.
–Bueno, ahora mismo lo averiguaremos –indicó Crowe–. Es una pérdida de energía mental especular sobre algo cuando te van a poner en bandeja la respuesta dentro de un momento.
Llegaron hasta el escalón que conducía a la entrada principal. Sherlock corrió hacia la puerta, que estaba medio abierta, y Crowe le siguió despacio.
El vestíbulo estaba a oscuras y el sol, que brillaba a través de las altas ventanas, lo atravesaba con unos rayos de luz polvorienta. Los óleos que cubrían las paredes eran prácticamente invisibles en la penumbra. El calor del verano era casi una presencia física.
–Le diré a alguien que estás aquí –le dijo Sherlock a Crowe.
–No hace falta –murmuró el americano–. Hay alguien que ya lo sabe. –Hizo un gesto con la cabeza hacia las sombras que había debajo de las escaleras.
Una figura salió de la oscuridad. El vestido negro y su pelo moreno solo se veían compensados por la palidez de la piel.
–Señor Crowe –dijo el ama de llaves–. No tenía constancia de que le estuviéramos esperando.
–Todo el mundo habla de la hospitalidad de la familia Holmes –dijo él pomposamente–, y de las viandas con las que agasaja a los viajeros que pasan por aquí. Y además, ¿cómo podría renunciar a la oportunidad de volver a verla, señora Eglantine?
Ella se sorbió la nariz con desdén y los labios finos se le movieron nerviosamente bajo la nariz afilada.
–Estoy segura de que muchas mujeres sucumben a sus encantos coloniales, señor Crowe –dijo–. Yo no soy una de esas mujeres.
–El señor Crowe se queda comer –afirmó Sherlock, y sintió que le temblaba el corazón cuando la mirada fija y penetrante de la señora Eglantine se posó en él.
–Eso dependerá de sus tíos, no de usted –repuso ella.
–Entonces se lo diré yo mismo. –Se giró hacia Crowe–. Espera aquí mientras pregunto –dijo. Cuando se dio la vuelta, la señora Eglantine había desaparecido entre las sombras.
–Hay algo muy extraño en esa mujer –susurró Crowe–. No actúa como una sirvienta. A veces actúa como si fuera un miembro de la familia. Como si estuviera a cargo de todo.
–No sé por qué mis tíos consienten que se salga con la suya –dijo Sherlock–. Yo no lo permitiría.
Fue hacia el salón y echó un vistazo. Las criadas iban y venían alrededor de los aparadores que había en un extremo de la sala, preparando platos de carne fría, pescado, queso, arroz, encurtidos y distintos tipos de pan que la familia podría servirse al entrar, ya que era el modo habitual de almorzar en la mansión Holmes; pero no había ni rastro de sus tíos. Regresó al vestíbulo y se detuvo un momento antes de llamar a la puerta de la biblioteca.
–¿Sí? –dijo una voz desde dentro; una voz que estaba acostumbrada a ensayar los sermones y discursos que su propietario se pasaba la mayor parte de su vida escribiendo: el tío de Sherlock, Sherrinford Holmes–. ¡Adelante!
Sherlock abrió la puerta.
–El señor Crowe está aquí –dijo cuando entró y vio a su tío sentado frente a un escritorio. Llevaba un traje negro de corte anticuado, y una barba bíblica impresionante le cubría el pecho y flotaba en el papel secante que tenía ante él–. Me preguntaba si sería posible que se quedara a comer.
–Agradeceré la oportunidad de hablar con el señor Crowe –contestó Sherrinford Holmes, pero a Sherlock le distrajo el hombre que estaba de pie junto a las cristaleras abiertas, con la levita larga y el cuello alto recortados por la luz.
–¡Mycroft!
El hermano de Sherlock le saludó muy serio con una inclinación de cabeza, pero tenía un brillo en los ojos que su actitud formal no podía disimular.
–Sherlock –dijo–. Tienes buen aspecto. El campo te sienta francamente bien.
–¿Cuándo has llegado?
–Hace una hora. Me he bajado en Waterloo y he cogido un carruaje desde la estación.
–¿Cuánto tiempo te quedas?
Su hermano se encogió de hombros con un ligero movimiento de su cuerpo robusto.
–No me quedaré a dormir, pero quería comprobar si estabas progresando. Y esperaba ver al señor Crowe también. Me alegro de que esté aquí.
–Tu hermano y yo vamos a terminar de hablar de un asunto –dijo Sherrinford–. Luego os veremos en el comedor.
Sherlock cerró la puerta de golpe; claramente le estaban echando. Sintió cómo se le dibujaba una sonrisa en la cara. ¡Mycroft estaba ahí! De repente el día era aún más alegre de lo que había sido un momento antes.
–¿He oído la voz de tu hermano? –gritó Amyus Crowe desde el otro lado del vestíbulo.
–Ese carruaje que está en la puerta es suyo. Ha dicho que quería hablar contigo.
Crowe asintió discretamente con la cabeza.
–Me pregunto por qué –dijo en voz baja.
–El tío Sherrinford ha dicho que te puedes quedar a comer. Y que nos veríamos en el comedor.
–Me parece un buen plan –dijo Crowe alzando un poco la voz, pero su expresión ceñuda contradecía la ligereza de sus palabras.
Sherlock entró primero en el comedor. La señora Eglantine ya estaba ahí, de pie junto a la pared, en la sombra entre dos ventanales. Sherlock no la había visto pasar delante de él en el vestíbulo. Por un momento se preguntó si sería un fantasma capaz de atravesar las paredes, pero enseguida se convenció de que era una estupidez. Los fantasmas no existían.
Ignoró a la señora Eglantine y se dirigió al aparador, cogió un plato y empezó a llenarlo de rodajas de carne y trozos de salmón. Crowe le siguió y empezó a servirse en la otra punta de la mesa.
A Sherlock le seguía dando vueltas la cabeza por la repentina aparición de su hermano mayor. Mycroft vivía y trabajaba en Londres, la capital del Imperio. Era un funcionario que trabajaba para el gobierno, y pese a que solía quitarle importancia a su cargo, diciendo que no era más que un humilde archivero, Sherlock había creído durante un tiempo que era mucho más importante de lo que quería hacerles creer. Cuando estaba en casa con sus padres, antes de que lo mandaran a vivir con sus tíos, su hermano iba a veces desde Londres y se quedaba unos días, y Sherlock se había dado cuenta de que cada día llegaba un hombre en un carruaje con una caja roja. Solo se la daba a Mycroft en persona, y a cambio este le entregaba un sobre que contenía, o eso suponía Sherlock, cartas y memorándums que había escrito basándose en el contenido de la caja del día anterior. Fuera lo que fuese, el gobierno seguía necesitando mantener un contacto diario con él.
Estaba con la boca llena cuando oyó que se abría la puerta de la biblioteca. Momentos después, la figura alta y encorvada de Sherrinford Holmes entró en el comedor.
–Ah, bróma theôn1 –proclamó en griego, mirando fijamente las mesas.
Le echó una ojeada a Sherlock y dijo:
–Puedes utilizar mi estudio, mi psychês iatreĩon, para la reunión con tu hermano. –Se volvió hacia Crowe y añadió–: Y ha pedido expresamente que usted les acompañe.
Sherlock dejó su plato y fue con paso rápido a la biblioteca. Crowe le siguió. Tenía las piernas tan largas que enseguida recorrió la distancia pese a que andaba aparentemente despacio.
Mycroft estaba de pie en la misma posición junto a las cristaleras. Sonrió a su hermano, se acercó a él y lo despeinó. La sonrisa se le borró de la cara al ver a Crowe, pero le estrechó la mano.
–Lo primero es lo primero –dijo–. Tras una investigación bastante exhaustiva llevada a cabo por la policía, no hemos encontrado ni rastro del barón Maupertuis. Creemos que ha huido del país cruzando a Francia. La buena noticia es que no hemos encontrado muerto a ningún soldado británico, ni a nadie más, a causa de picaduras de abejas.
–Se puede discutir si el plan de Maupertuis habría funcionado o no –dijo Crowe muy serio–. Supongo que el hombre era un desequilibrado mental. Pero fue mejor que no corriéramos el riesgo.
–Y el gobierno está agradecido, como era de esperar –respondió Mycroft.
–Mycroft, ¿sabes algo de padre? –espetó Sherlock.
Mycroft asintió con la cabeza.
–Su barco tiene que estar a punto de llegar a la India. Imagino que desembarcará con su regimiento esta semana, pero no creo que recibamos noticias de él, ni de nadie más, durante un mes o dos, conociendo la velocidad de comunicación con aquel lejano continente. Si oigo algo, te lo diré de inmediato.
–¿Y madre?
–Tiene una salud delicada, como ya sabes. Por el momento está estable, pero necesita descansar. Su médico me ha dicho que duerme dieciséis o diecisiete horas al día. –Suspiró–. Necesita tiempo, Sherlock. Tiempo y la ausencia de cualquier esfuerzo físico o mental.
–Entiendo. –Sherlock asintió e hizo un esfuerzo por no atragantarse–. Entonces ¿tengo que quedarme en la mansión Holmes el resto de las vacaciones de verano?
–No estoy seguro de que ese internado masculino de Deepdene te esté viniendo bien –dijo Mycroft.
–Mi latín ha mejorado –se apresuró a responder Sherlock, y luego se maldijo mentalmente. Debería estar de acuerdo con su hermano, no al revés.
–Sin duda –dijo Mycroft secamente–. Pero hay cosas que un joven debería aprender aparte de latín.
–¿Griego? –no pudo evitar preguntar Sherlock.
Mycroft sonrió a su pesar.
–Ya veo que tu ingenioso sentido del humor ha sobrevivido a una temporada aquí. No, pese a la clara importancia del latín y el griego en el mundo cada vez más complicado en que vivimos, me inclino a creer que responderías mejor a un estilo de enseñanza más personal e individual. Estoy considerando sacarte de Deepdene y que te den clases particulares aquí, en la mansión Holmes.
–¿No volvería al colegio? –Sherlock intentó buscar alguna señal de que le importaba, pero no la encontró. Allí no tenía amigos, y sus mejores recuerdos eran de aburrimiento y no de alegría. En Deepdene no había nada para él.
–Tenemos que pensar en tu futuro en la universidad –continuó Mycroft–. Cambridge, por supuesto. U Oxford. Creo que tendrás más posibilidades si nos centramos en tu aprendizaje un poco más de lo que lo hace Deepdene. –Volvió a sonreír–. Eres un chico muy peculiar y necesitas que te traten de una forma peculiar. No te prometo nada, pero te comunicaré antes de que terminen las vacaciones qué decisión hemos tomado.
–¿Pido demasiado al preguntar si desempeñaré un pequeño papel en la educación del chico? –murmuró Amyus Crowe.
–Sí –dijo Mycroft, torciendo ligeramente los labios–. Es evidente que hasta ahora lo has llevado por el buen camino.
–Es un Holmes –observó Crowe–. Se le puede guiar, pero no se le puede obligar. Tú eras igual.
–Sí –dijo Mycroft sin más–. ¿Verdad que sí? –Antes de que Sherlock pudiera asimilar que Crowe también había sido el profesor de su hermano, este dijo–: ¿Serías tan amable de permitir que el señor Crowe y yo habláramos en privado, Sherlock? Tenemos que discutir un asunto.
–¿Te veré antes de que te marches?
–Claro. No me voy hasta esta noche. Puedes enseñarme la casa, si quieres.
–Podíamos dar un paseo por la finca –sugirió Sherlock.
Mycroft se estremeció.
–Mejor no –dijo–. No creo que mi atuendo sea apropiado para pasear por el campo.
–Pero ¡si es solo alrededor de la casa! –protestó Sherlock–. ¡No por el bosque!
–Si no puedo ver un techo sobre mi cabeza ni puedo sentir el suelo de madera o la acera bajo mis pies, lo considero caminar por el campo –dijo Mycroft firmemente–. Ahora, señor Crowe, a lo que íbamos.
Sherlock abandonó la biblioteca a regañadientes y cerró la puerta tras él. A juzgar por las voces que salían del comedor, su tía se había unido a su tío para comer. No le apetecía someterse a su parloteo constante, así que salió a la calle. Vagó alrededor de la casa, con las manos en los bolsillos y dando patadas a alguna piedra de vez en cuando. El sol estaba prácticamente encima de su cabeza, y sintió que una fina capa de sudor le aparecía en la frente y entre los omóplatos.
Tenía las cristaleras de la biblioteca delante de él. Y estaban abiertas.
Oyó voces que provenían del interior.
Una parte de él le decía que era una conversación privada de la que había sido expresamente excluido, pero otra parte, una más tentadora, le decía que Mycroft y Amyus Crowe estaban hablando de él.
Se acercó por el balcón de piedra que bordeaba la casa.
–¿Y están seguros? –estaba diciendo Crowe.
–Ya has trabajado antes para los Pinkerton –respondió Mycroft–. Las fuentes de sus servicios de inteligencia suelen ser muy precisas; incluso estando tan lejos de Estados Unidos.
–Pero para que haya viajado hasta aquí...
–Supongo que Norteamérica era demasiado peligrosa para él.
–Es un país grande –observó Crowe.
–Y la mayor parte no está civilizada –contestó Mycroft.
Crowe no parecía muy convencido.
–Yo esperaba que cruzara la frontera y se dirigiera a México.
–Pero al parecer no lo hizo –dijo Mycroft firmemente–. Míralo de esta forma: a ti te enviaron a Inglaterra para dar caza a simpatizantes sureños de la guerra civil a cuyas cabezas habían puesto precio. ¿Qué mejor motivo iba a tener él para venir que saber que están aquí?
–Es lógico –reconoció Crowe–. ¿Sospechas que hay una conspiración?
Mycroft dudó un instante.
–«Conspiración» probablemente sea un término demasiado fuerte por ahora. Supongo que han venido todos aquí porque este es un país civilizado, porque la gente habla el mismo idioma y porque es seguro. Pero con el tiempo podría convertirse en una conspiración. Hay tantos hombres peligrosos sin nada que hacer más que hablar entre ellos... tenemos que cortarlo de raíz.
A Sherlock le daba vueltas la cabeza. ¿De qué demonios estaban hablando? Había llegado a la conversación demasiado tarde para entenderla.
–¡Eh, Sherlock! –gritó su hermano desde dentro de la habitación–. Ya que estás escuchándonos, podías unirte.
Capítulo 2
Sherlock entró en la biblioteca por las cristaleras con la cabeza gacha. Tenía calor y estaba avergonzado y, por extraño que pareciera, furioso; aunque no estaba seguro de si estaba furioso con Mycroft por pillarle escuchando a escondidas o consigo mismo por haber sido descubierto.
–¿Cómo sabías que estaba ahí? –preguntó.
–En primer lugar –dijo Mycroft sin un atisbo de emoción–, esperaba que estuvieras ahí. Eres un chico joven con un sentido de la curiosidad excesivamente desarrollado, y los acontecimientos recientes han demostrado que tienes poca consideración por las reglas que marca la sociedad. En segundo lugar, hay una ligera brisa que entra de sopetón por el hueco de la cristalera. Cuando estabas de pie ahí fuera, aunque no se te veía y tu sombra no se proyectaba sobre las ventanas, tu cuerpo bloqueaba la brisa. Cuando ha cesado durante más de unos segundos, he supuesto que algo la estaba taponando. El candidato obvio eras tú.
–¿Estás enfadado? –preguntó Sherlock.
–Para nada –respondió Mycroft.
–Lo que habría enfadado a tu hermano es que hubieras sido lo bastante descuidado como para dejar que el sol proyectara tu sombra en el balcón que hay frente a las ventanas –dijo Amyus Crowe afablemente.
–Eso habría demostrado una lamentable falta de conocimientos de geometría básica y también una incapacidad de predecir las consecuencias imprevistas de tus propios actos –asintió Mycroft.
–Te estás burlando de mí –le acusó Sherlock.
–Solo un poco, y con las mejores intenciones. –Hizo una pausa–. ¿Qué has oído de nuestra conversación?
Sherlock se encogió de hombros.
–Algo sobre un hombre que ha venido de Estados Unidos a Inglaterra, y que creéis que es una amenaza. Ah, y algo sobre una familia llamada Pinkerton.
Mycroft echó un vistazo a Crowe, que estaba al otro lado de la habitación, y arqueó una ceja. Crowe sonrió ligeramente.
–No es una familia, aunque a veces lo parece –dijo–. La Agencia Nacional de Detectives Pinkerton es una compañía de detectives y guardaespaldas. La fundó Allan Pinkerton en Chicago hace unos doce años, cuando se dio cuenta de que el número de empresas ferroviarias en el país estaba aumentando pero no tenían forma de protegerse contra el robo, el sabotaje y la actividad sindical. Allan contrata temporalmente a sus empleados como si fueran una especie de enorme fuerza policial.
–Totalmente independiente del reglamento del gobierno –murmuró Mycroft–. ¿Sabes? Para ser un país que se siente orgulloso de sus principios democráticos, tenéis la costumbre de crear incontables agencias independientes.
–Le has llamado «Allan» –observó Sherlock–. ¿Acaso lo conoces?
–Al Pinkerton y yo nos conocemos desde hace mucho –admitió Crowe–. Estuve con él hace siete años cuando los dos llevamos a escondidas a Abraham Lincoln por Baltimore de camino a su inauguración presidencial. Los estados del Sur habían planeado matarle en la ciudad, pero los Pinkerton fueron contratados para protegerle y conseguimos que llegara con vida. Desde entonces he asesorado a Al ocasionalmente. En realidad sin cobrar nunca un sueldo, aunque de vez en cuando me paga unos honorarios por asesorarle.
–¿El presidente Lincoln? –dijo Sherlock. La cabeza le iba a toda velocidad–. Pero ¿no estaba...?
–Sí, pero al final le echaron el guante. –La cara de Crowe estaba tan inmóvil y su expresión era tan ruda que parecía una mole de granito tallado–. Tres años después del complot de Baltimore, alguien intentó dispararle en Washington. Su caballo huyó y su sombrero salió volando. Cuando lo recuperaron más tarde, encontraron un agujero de bala dentro. Faltó poco para que le dieran. –Suspiró–. Y un año después, hace solo tres, se encontraba en el teatro de Washington viendo una obra titulada Nuestro primo americano cuando un hombre llamado John Wilkes Booth le pegó un tiro en la nuca, saltó al escenario y escapó.
–No estabas allí –dijo Mycroft en voz baja–. No podrías haber hecho nada.
–Debí haber estado –dijo Crowe con el mismo tono de voz.
–También Al Pinkerton debería haber estado. A decir verdad, el único guardaespaldas que protegía al presidente esa noche era un policía borracho llamado John Frederick Parker. Ni siquiera se encontraba junto al él cuando le dispararon. Estaba en la Taberna de la Estrella que había al lado, poniéndose ciego a cervezas.
–Recuerdo haberlo leído en el periódico de padre –dijo Sherlock, rompiendo el profundo silencio que había caído sobre la habitación–. Y recuerdo a padre hablar sobre ello, pero la verdad es que nunca entendí por qué asesinaron al presidente Lincoln.
–Ese es el problema de los colegios hoy en día –dijo Mycroft entre dientes–. Por lo que a ellos respecta, la historia inglesa acabó hace unos cien años y no existe nada parecido a la Historia Universal. –Le lanzó una mirada a Crowe, pero el estadounidense parecía reacio a continuar–. Supongo que eres consciente de la guerra de Secesión –le preguntó a Sherlock.
–Solo por los artículos del Times.
–En pocas palabras, once estados de la mitad sur de Estados Unidos declararon su independencia y formaron los Estados Confederados de América –resopló–. Es como si Dorset, Devon y Hampshire de repente decidieran que quieren formar un país distinto y se independizaran de Gran Bretaña.
–O como si Irlanda decidiera que quiere ser independiente del gobierno británico –murmuró Crowe.
–Esa es una situación completamente diferente –espetó Mycroft. Volvió a mirar a su hermano y continuó–: Durante un tiempo hubo dos presidentes estadounidenses: Abraham Lincoln en el Norte y Jefferson Davis en el Sur.
–¿Por qué querían la independencia? –preguntó Sherlock.
–¿Por qué alguien puede querer la independencia? –replicó Mycroft–. Porque no le gusta obedecer órdenes. Y en este caso había una diferencia de opiniones políticas. Los estados del Sur apoyaban la idea de esclavitud, mientras que Lincoln había basado su campaña electoral en la liberación de los esclavos.
–No es tan simple –dijo Crowe.
–Nunca lo es, pero por ahora bastará –repuso Mycroft–. Las hostilidades comenzaron el 12 de abril de 1861, y durante los cuatro años siguientes 620.000 norteamericanos murieron luchando unos con otros, en algunos casos hermanos contra hermanos y padres contra hijos. –Se estremeció, y por un instante la luz de la habitación se oscureció cuando una nube tapó el sol–. Poco a poco –continuó–, el Norte, conocido como la Unión de Estados, mermó el poder militar del Sur, que se llamaban a sí mismos la Confederación de Estados. El general más importante de los confederados, Robert Lee, se rindió el 9 de abril de 1865 justo después de oír la noticia de que John Wilkes Booth dispararía al presidente Lincoln cinco días más tarde. Era parte de un complot mayor (sus confederados supuestamente iban a matar al secretario de Estado y al vicepresidente), pero el segundo asesino fracasó en su tarea y el tercero se rajó y huyó. El último general confederado se rindió el 23 de junio de 1865 y los últimos militares que quedaban, la tripulación del barco Shenandoah, se rindieron el 2 de noviembre de 1865. –Se acordó de algo y sonrió–. Paradójicamente, se rindieron en Liverpool, Inglaterra, después de haber cruzado el Atlántico en un intento de evitar tener que rendirse al Ejército del Norte. Yo estaba ahí, representando al gobierno británico. Y aquel fue el final de la guerra de Secesión.
–Bueno, en realidad no lo fue –dijo Crowe–. Sigue habiendo gente en el Sur que quiere la independencia. Aún hay gente haciendo campaña para lograrla.
–Que es el punto en el que estamos ahora –le dijo Mycroft a Sherlock–. Los cómplices de Booth fueron capturados y colgados en julio de 1865. Booth se dio a la fuga, y supuestamente doce días después los soldados de la Unión lo atraparon y le dispararon.
–¿Supuestamente? –preguntó Sherlock al percatarse del ligero énfasis en las palabras de Mycroft.
Mycroft le echó un vistazo a Crowe.
–Durante los últimos tres años se ha afirmado reiteradamente que Booth en realidad burló a sus perseguidores, y que fue otro conspirador, uno que se parecía a Booth, el que recibió el disparo. Se dice que Booth se cambió el nombre por el de John St. Helen y huyó de Estados Unidos, temiendo por su vida. Era actor en su vida privada.
–¿Y crees que está aquí ahora? –dijo Sherlock–. ¿En Inglaterra?
Mycroft asintió con la cabeza.
–Ayer recibí un telegrama de la Agencia Pinkerton. Sus detectives oyeron que un hombre llamado John St. Helen que se correspondía con la descripción de John Wilkes Booth había embarcado en Japón y se dirigía a Gran Bretaña. Me pidieron que avisara al señor Crowe, que sabían que se encontraba en el país. –Le lanzó una mirada a Crowe, que estaba en el otro extremo de la habitación–. Allan Pinkerton cree que Booth llegó a Inglaterra a bordo del Shenandoah hace tres años, se quedó un tiempo y luego se marchó al extranjero. Ahora piensan que ha vuelto.
–Como creo que mencioné hace algún tiempo –le dijo Crowe a Sherlock–, me pidieron que viniera a este país para dar con el paradero de esas personas que habían huido de Estados Unidos tras cometer una serie de crímenes espantosos durante la guerra de Secesión. No me refiero a asesinatos de soldados por parte de soldados, sino a masacres de civiles, quema de ciudades y todo tipo de actos diabólicos. Ya que estoy aquí, tiene sentido que Allan Pinkerton quiera que investigue a este hombre llamado John St. Helen.
–¿Te importa que te pregunte de qué lado estabas en la guerra? –le dijo Sherlock a Crowe–. Me dijiste que eras de Albuquerque. Lo busqué en un mapa de América, aquí en la biblioteca de mi tío. Albuquerque es una ciudad de Texas, que es un estado del Sur, ¿no?
–Así es –admitió Crowe–. Y Texas formaba parte de los Estados Confederados durante la guerra. Pero solo porque haya nacido en Texas no significa que apoye automáticamente todo lo que hagan. Un hombre tiene derecho a tomar sus propias decisiones basándose en unos principios éticos. –Hizo una mueca sin darse cuenta–. La esclavitud me resulta... desagradable. No creo que un hombre sea inferior a otro por el color de su piel. Puedo creer que otras cosas hacen que un hombre sea inferior, incluida su capacidad de pensar racionalmente, pero no algo tan arbitrario como el color de su piel.
–Como es lógico, los Estados Confederados argumentarían que el color de la piel de un hombre es un indicio de su capacidad de pensar racionalmente –dijo Mycroft con su labia habitual.
–Si quieres sopesar la inteligencia de un hombre, habla con él –se burló Crowe–. El color de la piel no tiene nada que ver con eso. Algunos de los hombres más inteligentes con los que he hablado a lo largo de mi vida eran negros, y algunos de los más estúpidos eran blancos.
–Entonces ¿te fuiste a los estados de la Unión? –preguntó Sherlock, ansioso por volver a la historia fascinante e inesperada de Crowe.
Crowe miró de reojo a Mycroft, que sacudió ligeramente la cabeza.
–Digamos que me quedé en la Confederación del Sur pero trabajé para la Unión del Norte.
–¿Un espía? –dijo Sherlock en voz baja.
–Un detective –corrigió Mycroft dulcemente.
–¿Eso no es... poco ético?
–No entremos ahora en una discusión sobre ética, o de lo contrario nos quedaremos aquí todo el día. Simplemente aceptemos que los gobiernos utilizan detectives todo el tiempo.
Algo de lo que había dicho Mycroft se activó en la mente de Sherlock y provocó una respuesta.
–Has dicho que la Agencia Pinkerton te ha pedido que le digas al señor Crowe lo de John St. Helen. Eso quiere decir... –Sintió que le invadía una ola de emoción–... que no has venido aquí para verme a mí. Has venido a verlo a él.
–He venido a veros a los dos –dijo Mycroft suavemente–. Uno de los aspectos que caracterizan el mundo adulto es que las decisiones rara vez se toman sobre la base de un único factor. Los adultos hacen cosas por varias razones a la vez. Tienes que entender eso, Sherlock. La vida no es algo simple.
–Pues debería serlo –dijo Sherlock en plan rebelde–. Las cosas o están bien o están mal.
Mycroft sonrió.
–Nunca intentes trabajar para el servicio diplomático –dijo.
Crowe cambió el peso de un pie a otro. Parecía estar incómodo con Sherlock.
–¿Dónde vive ese tal St. Helen? –preguntó.
Mycroft sacó un trozo de papel del bolsillo de su chaqueta y lo consultó.
–Supuestamente ha alquilado una casa en Godalming, en la carretera de Guildford. Se llama... –Volvió a mirar lo que ponía en el papel–... Shenandoah, que puede ser un indicio o una mera coincidencia. –Se quedó callado un momento–. ¿Qué pretendes hacer?
–Investigar –respondió Crowe–. Por eso estoy aquí. Aunque tendré que tener cuidado con la forma de hacerlo. Es probable que reconozcan bastante rápido a un norteamericano enorme como yo.
–Entonces sé sutil –le advirtió Mycroft–, y por favor no intentes tomarte la justicia por tu mano. En este país hay leyes, y odiaría que te colgaran por asesinato. –Se sorbió la nariz–. No me gusta la ironía. Me revuelve el estómago.
–Yo podría ayudar –dijo de pronto Sherlock, sorprendiéndose a sí mismo. Parecía que la idea había ido directa del cerebro a la boca sin ser razonada previamente.
Los dos hombres se quedaron mirándole alucinados.
–Bajo ninguna circunstancia –dijo Mycroft muy serio.
–De ninguna manera –espetó Crowe, pisando las palabras de Mycroft.
–Pero puedo ir en bici a Godalming y hacer preguntas –insistió Sherlock–. Nadie se fijará en mí. ¿No he demostrado que puedo hacer ese tipo de cosas con el asunto del barón Maupertuis?
–Eso fue diferente –observó Mycroft–. Te viste envuelto por casualidad, y casi siempre que te encontrabas en peligro el señor Crowe, aquí presente, estaba allí para sacarte del lío en el que te habías metido. –Hizo una pausa para pensar–. Padre nunca me perdonaría que permitiera que te hicieran daño –dijo bajando la voz.
Sherlock se entristeció por la forma en que su hermano había descrito su participación en el caso del barón Maupertuis, pues le pareció que ignoraba o distorsionaba varios puntos importantes, pero se quedó callado. No tenía sentido empezar a discutir sobre cosas del pasado cuando había algo más importante sobre la mesa.
–No haría nada que llamara la atención –protestó–. Y no entiendo por qué iba a ser peligroso.
–Si John St. Helen es realmente John Wilkes Booth, se trata de un asesino despiadado y un fugitivo que se enfrenta a la horca si regresa o lo hacen regresar a Estados Unidos –proclamó Crowe–. Es como un animal acorralado. Si piensa que está en peligro, borrará sus huellas y volverá a desaparecer, y yo tendré que ir detrás de él. No soportaría ver cómo te conviertes en una de esas huellas.
–Hay algo más –susurró Mycroft, y le echó un vistazo a Crowe–. No sé hasta qué punto la Agencia Pinkerton te ha mantenido al corriente de la situación, pero cada vez más gente cree que Booth y sus colaboradores eran parte de algo aún más grande.
–Es que lo eran –murmuró Crowe–. Se llamó la guerra de Secesión.
–Me refiero a que la idea del asesinato del presidente Lincoln no fue suya, que ellos solo obedecían órdenes y que los gurús, por así decirlo, siguen sueltos –dijo Mycroft seriamente–. Si Booth realmente está aquí en Inglaterra es posible que se dirija de nuevo a Estados Unidos, y en ese caso cabría preguntarse por qué. ¿Cuál es su objetivo?
Crowe sonrió.
–Si pretende volver a Estados Unidos, mi trabajo es mucho más fácil. Lo único que tengo que hacer es dar la voz de alarma y hacer que lo arresten cuando se baje del barco.
![Young Sherlock Holmes. Tödliche Geheimnisse [Band 7] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/c12797d457efeeaddcae14866eb06c53/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod liegt in der Luft [Band 1] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3ad6f6cc1cab9f4bc553d4249980a81e/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Eiskalter Tod [Band 3] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/685199e56b80e22abcd87a127b9ebc02/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Das Leben ist tödlich [Band 2] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/93c647bcf27707e758dc615174b1bc64/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Daheim lauert der Tod [Band 8] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8c36381d12f958c576900190c998b87a/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Nur der Tod ist umsonst [Band 4] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/26ceba7462166b4ff1e5cc8e78327c66/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod kommt leise [Band 5] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/55c6460c63f812649f84beff8b78f4e2/w200_u90.jpg)
![Young Sherlock Holmes. Der Tod ruft seine Geister [Band 6] - Andrew Lane - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0bdc6a0ff0ad4f6d9f6e245376d2935f/w200_u90.jpg)