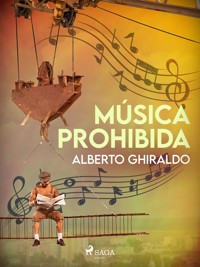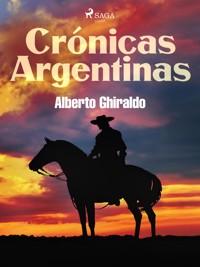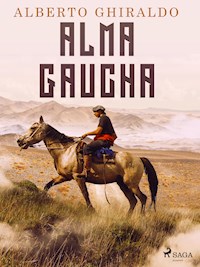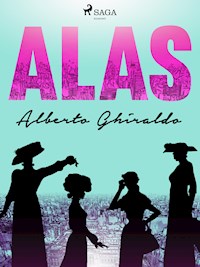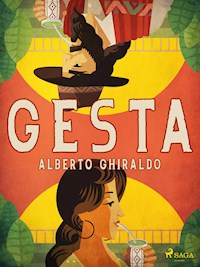Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La tiranía del frac: Crónica de un preso» (1905) es una recopilación de ensayos breves, cartas y poesías de Alberto Ghiraldo que tratan, principalmente, de la lucha obrera y las reivindicaciones sociales. Algunos de estos textos son «Bajo el estado de sitio: Cabeza de proceso», «Exponentes de cultura» o «Cárceles flotantes».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alberto Ghiraldo
La tiranía del frac
Saga
La tiranía del frac
Copyright © 1905, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726681246
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Buenos Aires, febrero 4 de 1905.
Habiéndose producido en el día de hoy un movimiento subversivo en diversos puntos de la República, y siendo necesario reprimirlo con la mayor celeridad y energía, en ejercicio de la facultad que la constitución concede al Poder Ejecutivo en sus artículos 28 y 86, inciso 19.
El presidente de la República en acuerdo general de ministro
DECRETA:
Manuel Quintana - Rafael Castillo, J. V. González, J. A. Terry, C. Rodríguez Larreta, Enrique Godoy, A. F. Orma, Juan A. Martín.
Buenos Aires, febrero 4 de 1905.
Al señor director de La Protesta.
Habiendo decretado el P. E. el estado de sitio por treinta días para todo el territorio de la Nación, de acuerdo con instrucciones recibidas, queda prohibido al diario que usted dirige dar noticias o publicar comentarios que se relacionen con los sucesos políticos de actualidad.
Saluda a usted.
Rosendo Fraga - Jefe de Policía.
I. BAJO EL ESTADO DE SITIO. CABEZA DE PROCESO
Boletín de La Protesta, febrero 1 de 1905.
¿Estamos en estado de sitio? Sí. Estado de sitio quiere decir, entre nosotros, estado de barbarie. Barbarie radical por un lado, manifestada en el levantamiento sin ideal y sin bandera, con un solo fin: el de arrebatar el mendrugo político al adversario, más bien dicho al rival que la usufructúa sin tasa, para someterlo, a su tiempo, en provecho propio, único, personal; barbarie gubernativa en frente, de parte de la autoridad bellaca, que aprovecha el momento, sin un solo átomo de vergüenza, para afirmar su predominio sobre el pastel en peligro de ser devorado por mandíbulas ajenas. Esta es la verdad íntegra, dicha sin cortapisas y sin miedos, en estos momentos en que tiemblan todas las lenguas de los voceros del pueblo.
¿Que quienes somos nosotros para decirla? Pues, los que no nos hemos sometido nunca a las tiranías de los de arriba, ni a las imposiciones, que también existen, de los que luchan de abajo.
La sangre nos hierve de indignación, pero, como otras veces, esta no llega a perturbarnos el cerebro. Y con la serenidad que nos presta nuestra propia energía, a despecho de las iras y de las venganzas a que nos exponemos, resuelto hemos de adoptar la actitud que nos cuadra en el instante aciago porque atraviesa este país.
Un diario altivo, un diario de verdad, donde la hombría del escritor jamás fuera desmentida, La Protesta, ha tenido en el momento del peligro la osadía de no hacerse cómplice de un gobierno que, por boca de la prensa argentina y extranjera, ha pretendido engañar al público, mistificando noticias, dando informaciones falsas, para extraviar el criterio en favor de los que mandan y lanzar a la masa en corrientes de odio y exterminio contra los levantados en armas.
¿Qué se desea? Lo de siempre. Imponerse por la fuerza; que para ello se disponen de sables y fusiles contra el pensamiento y la palabra.
Y, una vez más, el sometimiento ha sido general: el valor de nuestros publicistas parece que estuviera radicado en los bolsillos. ¡Oh, el valor de nuestros publicistas! . . .
¡Hoy son ellos los héroes del centavo!
—¿Que se les cerrará la imprenta si se atreven a reflejar siquiera los acontecimientos?
—Pues; ¡no faltaba más! . . . ¿Qué desean ustedes, señoras autoridades? ¿Que el diario mienta? Pues: a sus órdenes; no hay más que hablar . . . ¡Pero las puertas! . . . ¡Oh, por favor! que no se cierren! . . .
Y entonces aparecen las ediciones de los grandes rotativos, los mismos que hasta ayer condenaron al gobierno actual, dando, como propias las informaciones interesadas, dictadas por los paniaguados.
Así hemos tenido durante tres días a toda la población de la república sometida al capricho del reporterismo oficial exteriorizado en las columnas de toda nuestra gran prensa; ¡oh, qué orgullo poderla llamar nuestra!
Pero no se contaba con lo que debió contarse. Con la voz de un diario valiente que no se sometía al úkase. Y así fue. Hoy la población de la Argentina sabe, debido a La Protesta, la verdad de lo acontecido. No hemos mentido, no hemos querido mentir y entonces se quiere cerrar nuestros labios, imponernos el silencio de los cómplices. No se hará tal. La imprenta de nuestro diario ha sido cerrada ayer por medio de la violencia, valiéndose la autoridad de la fuerza bruta a su servicio.
Hoy —hemos de hacerlo mientras tengamos a mano un medio material—, lanzamos este boletín manifiesto con el objetivo de volver a poner sobre aviso al pueblo, puesto que se persiste en el engaño y en la farsa.
Sepa, pues, el pueblo de la Argentina, que la llamada revolución radical no ha sido sofocada; que, por el contrario, ésta adquiere consistencia, que el movimiento continúa en Córdoba, Mendoza y suroeste de Buenos Aires, amenazando extenderse a otras provincias; que el número de víctimas, la terrible tabla de sangre, asume ya proporciones serias, no siendo menor de doscientas el número de bajas sufridas en los últimos choques, y que el gobierno de Quintana no las tiene todas consigo a estas horas, como se dice vulgarmente, tanto que los desmanes se suceden a los desmanes, provocándose irritantemente no solo al elemento político considerado inmiscuido en el levantamiento que nos ocupa, sino al pueblo productor, al laborante nativo y extranjero insumiso al capricho y a la insoliencia de los mandones, contra el cual se han desatado las violencias policiales en una forma digna del tiempo de los caciques gauchos.
Y es que la levadura del cacique gaucho, degenerado en compadre aristocrático, existe debajo del frac presidencial, del figurín encaramado hoy en el sillón republicano, cuyas patas comienzan también a torcerse al empuje de golpes purificadores, nuncios de épocas nuevas, cuya concepción no está por cierto en las mentes de los genitores de asonadas y motines más o menos radicales . . .
Para probar este aserto vamos a incluir en esta publicación la carta que, destinada a La Protesta, hemos recibido desde Montevideo.
“Compañeros de La Protesta:
Con estas líneas, vengo a sumar un nuevo atropello de los más brutales a que la policía nos tiene acostumbrados de un tiempo a esta parte, a los cuales será necesario poner coto en forma que no puedan repetirse. El pasado viernes, al mediodía, fui arrestado al salir del trabajo por varios policías quienes me invitaron a concurrir al Departamento para una pequeña averiguación.
Llegado que fui allí se me averiguó todo lo averiguable, comunicándoseme luego que iba a ser deportado a España con arreglo a no sé qué decreto del P. E. Protesté de tal resolución declarando ser ciudadano argentino, declaración que causó gran descontento entre los histriones que me rodeaban. Acto seguido se me exigió una autorización para que la policía pudiera recoger en mi domicilio mi carta de ciudadanía e inmediatamente se me incomunicó con toda rigurosidad en una lúgubre mazmorra.
Presintiendo miserables venganzas de estúpidos tinterillos, pedí con insistencia hacerme oir por alguien que en aquella casa representara algo, pero inútilmente. Pedí que se me permitiera comunicar con mi familia y obtuve el mismo resultado.
En esa casa parece que se teme a la voz de las víctimas, tan grandes deben ser las injusticias que con ellas se cometen.
Sumido, pues, en la duda de lo que se iba a hacer conmigo, pero firmemente convencido de que se cometía una enorme injusticia, pasé más de 40 horas en la susodicha mazmorra hasta que el sábado a las 5 de la tarde fui conducido sigilosamente a la prefectura marítima y de allí a uno de los vapores que hacen la carrera a Montevideo. Esta es la forma inquisitorial, compañeros, en que ha sido deportado no un extranjero peligroso, sino un ciudadano argentino a quien las leyes del país autorizan para profesar y propagar las ideas que crea mejores. Gregorio Inglan Lafarga.
Febrero 5 de 1905.
Hago presente al mismo tiempo y ruego a los compañeros se interesen por este asunto. Dejo ahí abandonados a su suerte los queridos miembros de mi familia, todos impotentes para ganarse el sustento: mi compañera enferma, mi hermano ciego, mi madre anciana y dos hijitos de 1 a 3 años.
Si los compañeros creen oportuno iniciar una pequeña suscripción en el periódico, lo agradeceré de veras. Sería un acto de verdadera solidaridad. G. I. L.”
No es esta, pues, la acción del soldadote brutal. Ya no manda Roca . . . ¿Y este hombre, este mandatario actual que así atropella con todos los derechos es quien se proclama defensor celoso de la constitución y las leyes que juró respetar?
¿El allanamiento de locales, el atentado individual, el complot sistemático contra el obrero independiente, la mordaza periodística son acaso cláusulas constitucionales?
Por lo demás, miradlo: No tiene sino el rasgo de la imposición cuando maneja en su mano la empuñadura del sable inquisitorial. El adversario político y el adversario de clase le merecen idéntica consideración. ¡El no perdonará a ninguno de los levantados contra el poder constituido. ¡Será inflexible y se cumplirán todos los destinos! . . . ¡Ay de los que violen los códigos! Para él, no constituye violación autorizar el acto vandálico, cobarde y anti-humano de la detención inmediata de productores, cuyo único delito, tal vez, haya existido en no tener suficientes energías para repeler como se merecía la villanía inconsulta.
El representante genuino, el exponente de esta aristocracia porteña, el hombre culto, el distinguido, ha demostrado una vez más serlo solo en caricatura. ¡Su distinción, su cultura, su aristocracia, en fin, solo está en el lustre de los charoles que no son suyos, y en la seda de la corbata que es lástima no ajuste a su cuello como debiera la brava mano que la forjara!
II. EXPONENTES DE CULTURA
Sin duda, para demostrar lo contrario de lo afirmado, es decir, la cultura de este gobierno, el P. E. decretó mi prisión a raíz de la aparición del Boletín de La Protesta encabezado con las anteriores páginas.
He aquí la escena:
9 de la mañana: Tres empleados de la Comisaría de Investigaciones asaltan mi casa particular donde están instaladas las oficinas de la revista Martín Fierro. Al trasponer la escalera empujan la primera puerta con que tropiezan. Alguien, de adentro, da un grito de asombro ante el malón. —¡Qué quieren ustedes! —Es mi hermana la que habla.
—¡Somos la autoridad! Venimos en busca del director de Martin Fierro... —¡Atrás canallas! —Y corre a cerrar las puertas.
Entonces los cultos polizontes desnudan sus revólveres ante la mujer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una hora después estábamos en el Departamento de Policía.
Se me llama a declarar.
—¿Qué puesto ocupa usted en La Protesta?
—El de director.
—¿Qué color político tiene su diario?
—El que reflejan sus páginas.
—¿Qué puesto ocupa en el mismo Fulano de Tal?
—Escriba usted que me niego a suministrar dato alguno sobre otra persona que no sea la mía.
—¿De modo que interrumpe usted el interrogatorio?
—Así sea . . .
—¿Terminantemente?
—Sí, hombre; está dicho. (Al rato, insistiendo.)
—¿Quiere usted decirme qué vinculación le une con tal persona? (Aquí el nombre de un conocido caudillo radical.)
—No quiero
El empleado va a consultar el caso con sus superiores.
Vuelve. Después, dirigiéndose a los guardias:
—Este preso al número 4.
Y marchamos.
El número 4 es un calabozo de ocho pasos de largo por seis de ancho, calabozo que no se barre desde que un tal Rossi se encuentra a cargo de la celebérrima comisaría. Y esto data de fecha añeja.
Allí permanezco hasta las 4 ½ de la tarde, hora en que un empleado se acerca para decirme que debo pasar a la dactilografía.
—¡Qué! . . .
—Es la orden que tengo.
—Pues yo desacato esa orden.
—¡Imposible, señor!
—¡Ya verá usted si es imposible! . . . —Una hora más tarde el empleado regresaba para preguntarme si por fin me sometía al procedimiento de la casa . . .
—¿Quién lo envía a usted con tales mensajes?
—El comisario Rossi.
—¡Dígale usted al comisario, Rossi, en mi nombre, esto. Y, sibilante, partió de mis labios el insulto terrible.
A las seis de la mañana del día siguiente, sin que se me levantara por un minuto la incomunicación, fui trasladado en un coche, por empleados de la misma comisaría, a bordo del ariete Maipú. La cultura de las autoridades argentinas quedaba acabadamente demostrada.
Pero todavía estas son flores. ¡Aunque no lo parezcan! . . .
Llegamos a la Dársena. A mí me acompaña un oficial de investigaciones. Unico preso que va solo y en coche. Me repugna la distinción. Al descender, desfilamos frente a una hilera de carritos policiales llenos de detenidos. Yo no los veo, ellos sí. —¡Salud, Ghiraldo!
Me hablan por entre las rendijas de las persianas de un centímetro de luz. La voz es fuerte y altiva. ¡Ah, estos presos no tienen temores de que se les escuche o se les vea! Todos son hermanos de causa.
—¡Salud, compañeros! ¡Ya nos veremos las caras! ¡Hasta luego! Y marchamos hacia el Maipú escoltados por los guardias.
Antes de subir al barco se procede a un registro personal tan estúpido como humillante para quienes lo realizan. ¡Son soldados del ejército argentino, el mismo que antaño, al decir de muchos, se cubriera de gloria en los campos donde se luchara por la independenica americana! . . . Hoy no son ni siquiera soldados; son esbirros al servicio incondicional de un gobierno tan arbitrario como inepto. Yo llevo en mi chaleco un papel lleno de apuntes: nombres, fechas y hechos recientes. Tengo interés en conservarlo y para ello lo he puesto en el fondo de un bolsillo. Hasta ese momento he conseguido evitar el urgamiento. Pero de pronto siento que unos dedos largos se introducen allí. Ya dan con la carilla. Van a sacarla. Entonces, con un movimiento rudo, separo al hombre, saco el papel y antes de que el soldadote que manda el pelotón de brutos pueda llegar hasta mí, lo he rasgado.
—¡Qué está rompiendo!
—¡Qué le importa!
—¡Deténgalo!
—Ya es tarde. ¡Pun!
No ha sido un tiro. Es el papel de apuntes arrojado por mí, en cien pedazos, sobre las azoradas narices del soldadote.
Un grupo de pueblo ha pretendido llegar hasta nosotros pero se le ha impedido. La fuerza armada está allí como un cordón infranqueable.
El registro personal ha concluido. Yo estoy aislado todavía del grupo de los míos. He llegado solo y solo permanezco con un centinela. Claro está que nos hemos mirado y que nos lo hemos ya dicho todo.
Media hora después el Maipú desataba amarras.
Por los ojos de buey de su sollado de proa, manos de prisioneros se agitaban enviando su saludo de hombres libres! . . .