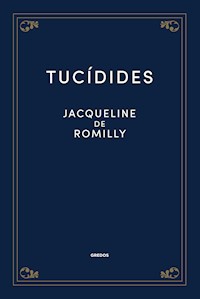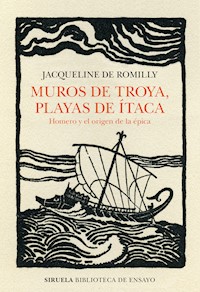Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca Estudios Clásicos
- Sprache: Spanisch
Veinticinco siglos después de su creación, las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides continúan representándose en todo Occidente, siguen siendo objeto de relecturas y se demuestran actuales. Género que aúna emoción, reflexión y trascendencia, la fuerza de la tragedia radica en su múltiple significación y en la riqueza de pensamiento. En esta obra, Jacqueline de Romilly profundiza en los trágicos griegos para explicar en qué contexto se creó esta dramaturgia, de dónde surgieron sus temas y personajes, qué textos nos han llegado y cuáles se perdieron, y por qué siguen conmoviéndonos hoy tanto como a sus primeros espectadores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original francés: La tragédie grecque.
Autora: Jacqueline de Romilly.
© Presses Universitaires de France, 1970.
© de la traducción: Jordi Terré Alonso, 2011.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2019.
Av. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona
rbalibros.com · editorialgredos.com
Primera edición: octubre de 2011.
Primera edición en esta colección: enero de 2019.
RBA · GREDOS
REF.: GEBO523
ISBN: 978-84-249-3886-4
REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL · EL TALLER DEL LLIBRE, S. L.
Impreso en España - Printed in Spain
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor
cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por
la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta
obra (www.conlicencia.com; 917021970 / 932720447).
Todos los derechos reservados.
INTRODUCCIÓN
LA TRAGEDIA Y LOS GRIEGOS
Haber inventado la tragedia es una valiosa distinción honorífica; y esa distinción les corresponde a los griegos.
En efecto, hay algo fascinante en el éxito que obtuvo este género. Porque, en la actualidad, veinticinco siglos después, se siguen escribiendo tragedias. Se escriben en todo el mundo. Además, periódicamente, se siguen retomando temas y personajes de los griegos: se escriben Electra y Antígona.
En este caso, no se trata en absoluto de una simple fidelidad a un pasado brillante. Es evidente, en efecto, que la irradiación de la tragedia griega radica en la amplitud de la significación y en la riqueza de pensamiento que los autores supieron imprimirle: la tragedia griega presentaba, en el lenguaje directamente accesible de la emoción, una reflexión sobre el ser humano. Sin duda, ese es el motivo por el cual, en las épocas de crisis y de renovación, como la nuestra, se siente la necesidad de regresar a esta forma inicial del género. Se ponen en cuestión los estudios helenísticos, pero por todas partes se representan las tragedias de Esquilo, de Sófocles y de Eurípides, porque en ellas esa reflexión sobre el hombre brilla con su fuerza primordial.
En efecto, si los griegos inventaron la tragedia, hay que decir también que entre una tragedia de Esquilo y una tragedia de Racine existen profundas diferencias. El marco de las representaciones ya no es el mismo, ni la estructura de las obras. El público no se puede ya comparar. Y lo que más ha cambiado es el espíritu interno. Del esquema trágico inicial, cada época o cada país proporciona una interpretación diferente. Pero es en las obras griegas donde se manifiesta con mayor fuerza, porque en ellas se muestra en su desnudez primigenia.
Fue, por lo demás, en Grecia, una eclosión repentina, breve y deslumbrante.
La tragedia griega, con su cosecha de obras maestras, duró en total ochenta años.
Por una relación que no puede ser casual, esos ochenta años se corresponden exactamente con el momento de florecimiento político de Atenas. La primera representación trágica ofrecida en las Dionisias atenienses se remonta, al parecer, hacia el año 534 a. C., bajo Pisístrato. Pero la primera tragedia que se conserva (es decir, que los antiguos consideraron digna de ser estudiada) se sitúa inmediatamente después de la victoria obtenida por Atenas sobre los invasores persas. Y lo que es más, esa obra perpetúa su recuerdo: la victoria de Salamina, que funda el poder ateniense, se produjo en 480 a. C., y la primera tragedia que se conserva es de 472 a. C. y se trata precisamente de Los persas, de Esquilo. Luego, las obras maestras se suceden. Cada año el teatro ve cómo nuevas obras —realizadas por Esquilo, Sófocles, Eurípides— se presentan a certamen. Las fechas de estos autores son parecidas; sus vidas tienen elementos comunes. Esquilo nació en 525 a. C.; Sófocles, en 495 a. C.; Eurípides, hacia 485 o 480 a. C. Varias obras de Sófocles y casi todas las de Eurípides se representaron después de la muerte de Pericles, durante esa guerra del Peloponeso en que Atenas, prisionera de un imperio que ya no podía conservar, sucumbió finalmente a los ataques de Esparta. Tras veintisiete años de guerra, en 404 a. C., Atenas perdió todo el poder que había conseguido al finalizar las guerras médicas. En esta fecha, hacía ya tres años que había muerto Eurípides, y dos Sófocles. Se siguieron representando algunas de sus obras que habían quedado inacabadas o todavía no se habían representado. Y luego, eso fue todo. Si dejamos al margen Reso, una tragedia que llegó hasta nosotros como perteneciente a Eurípides pero cuya autoría es muy dudosa, ya no poseemos, después de 404 a. C., más que nombres de autores o de obras, fragmentos y alusiones, a veces severas. A partir de 405 a. C., Aristófanes, en Lasranas, no veía otra manera de preservar el género trágico que ir a buscar a los infiernos a uno de los poetas desaparecidos. Cuando, a mediados del siglo IV a. C. el teatro de Dioniso se reconstruyó en piedra, se decoró con estatuas de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Y, a partir de 386 a. C. (al menos es la fecha probable), se empezó a incluir en el programa de las Dionisias la reposición de una tragedia antigua. La vida misma de la tragedia se desvaneció al mismo tiempo que se desvanecía la grandeza de Atenas.
O dicho de otro modo, cuando actualmente hablamos de tragedia griega, nos basamos casi enteramente en las obras conservadas de los tres grandes trágicos: siete tragedias de Esquilo, siete de Sófocles y dieciocho de Eurípides (si incluimos Reso). El elenco de estas treinta y dos tragedias se remonta, aproximadamente, al reinado de Adriano.[1]
Es poco desde cualquier punto de vista. Es poco si pensamos en todos los autores que solo conocemos indirectamente y de los que apenas logramos hacernos una idea (en especial los grandes predecesores: Tespis, Pratinas y, sobre todo, Frínico). Es poco si pensamos en los rivales de los tres grandes (como los hijos de Pratinas y de Frínico, Ión de Quíos, Neofrón, Nicómaco y muchos otros, entre los que estaban los dos hijos de Esquilo, Euforión y Eveón, y su sobrino Filocles el Viejo). Es poco, en fin, si pensamos en los continuadores de Eurípides, entre los cuales estaban Yofón y Aristón, los dos hijos de Sófocles, y sobre todo autores como Critias y Agatón, o, más tarde, Carcinos. Y es muy poco, finalmente, si pensamos en la producción misma de los tres grandes, ya que Esquilo compuso, al parecer, noventa tragedias, Sófocles escribió más de cien (Aristófanes de Bizancio conocía ciento treinta, de las que siete se tenían por apócrifas) y Eurípides, en fin, escribió noventa y dos, de las que seguían conociéndose sesenta y siete en la época en que se escribió su biografía. Por tanto, el naufragio es inmenso, y cuando hablamos de las tragedias griegas es necesario no perder de vista que, lamentablemente, no conocemos más que una treintena de entre más de mil. Y que, desde luego, sin la menor duda, nos parecerían tan hermosas como las que poseemos. Desde el comienzo, por lo demás, Esquilo, Sófocles o Eurípides no siempre fueron los vencedores en los certámenes anuales.
Pero, por extraño que parezca, estas cerca de treinta obras repartidas en menos de ochenta años dan testimonio no solo de lo que fue la tragedia griega, sino también de su historia y de su evolución. Queda una franja de sombra más acá o más allá de los dos límites entre los cuales se encierra la vida del género a su más alto nivel: estos límites forman como un umbral que no se puede traspasar sin caer en lo que todavía no es, o lo que ya no es, la tragedia digna de ese nombre. Entre los dos, entre el «todavía no» y el «ya de ninguna manera», un poderoso impulso arrastra la tragedia en un movimiento de renovación que se va precisando año tras año. En muchos aspectos, la diferencia entre Esquilo y Eurípides es mayor y más profunda que la que existe entre Eurípides y Racine.
Esta renovación interior presenta dos aspectos complementarios. En efecto, el género literario evoluciona, sus medios se enriquecen, sus formas de expresión varían. Sería posible escribir una historia de la tragedia que se presentara como continua y pareciera independiente de la vida de la ciudad y del temperamento de los autores. Pero, por otra parte, sucede que esos ochenta años, que van desde la victoria de Salamina hasta la derrota de 404 a. C., marcan en todos los terrenos un florecimiento intelectual y una evolución moral absolutamente sin igual.
La victoria de Salamina había sido lograda por una democracia totalmente nueva y por hombres todavía impregnados en la enseñanza piadosa y altamente virtuosa de Solón. Después, la democracia se desarrolló rápidamente. Atenas fue testigo de la llegada de los sofistas, esos maestros de pensamiento que eran antes que nada maestros de retórica, y que ponían todo en tela de juicio, proponiendo, en lugar de las viejas doctrinas, mil ideas nuevas. Finalmente, Atenas conoció, tras el orgullo de haber afirmado gloriosamente su heroísmo, los sufrimientos de una guerra prolongada, de una guerra entre griegos. El clima intelectual y moral de los últimos años del siglo es tan fecundo en obras y en reflexiones como el de comienzos de siglo, pero su índole no puede ser más diferente. Y la tragedia refleja, año tras año, esta transformación. Vive de ella. Se alimenta de ella. Y la amplifica con obras maestras diferentes.
Entre la evolución totalmente exterior de las formas literarias y la renovación de las ideas y los sentimientos, hay, con toda evidencia, una relación. La flexibilidad de los medios se explica por el deseo de expresar otra cosa; y un desplazamiento continuo de los intereses implica una evolución igualmente continua en los procedimientos expresivos. Dicho de otra manera, la aventura que refleja la historia de la tragedia en Atenas es la misma bien se observe al nivel de las estructuras literarias, bien al de las significaciones y de la inspiración filosófica.
Solo a condición de haber seguido, en su impulso interno, esta doble evolución, se puede abrigar la esperanza de comprender en qué consiste el principio común y discernir de esa manera —más allá del género trágico y los autores de tragedias— qué es lo que constituye el espíritu mismo de estas obras, es decir, lo que después de ellas ya nunca hemos dejado de llamar lo trágico.
I
EL GÉNERO TRÁGICO
La tragedia griega es un género aparte, que no se confunde con ninguna de las formas adoptadas por el teatro moderno.
Nos gustaría poder describir su nacimiento, con el fin de comprender un poco mejor qué es lo que ha podido suscitar un éxito tan extraordinario. No escasean los libros ni los artículos que intentan describir este nacimiento. Pero la razón del cuantioso número de ensayos estriba precisamente en la ausencia de certezas. De hecho, mucha oscuridad planea sobre esos comienzos.
Al menos, poseemos una o dos indicaciones seguras, que se revelan en la manera misma en que se representaban las tragedias y que, más allá de estas representaciones, explican el nivel en que se sitúa la tragedia.
I. ELORIGENDELATRAGEDIA
Dioniso y Atenas
Antes que nada —como se ha dicho y repetido—, la tragedia griega tiene un origen religioso.
Este origen todavía se podía observar con intensidad en las representaciones de la Atenas clásica. Y estas derivan abiertamente del culto de Dioniso.
Solo se representan tragedias en las fiestas de ese dios. La gran ocasión era, en la época clásica, la fiesta de las Dionisias urbanas, que se celebraba en primavera, pero también había certámenes de tragedias en la fiesta de las Leneas, que se celebraba hacia finales de diciembre. La representación misma estaba intercalada en un conjunto eminentemente religioso, e iba acompañada de procesiones y sacrificios. Por otra parte, el teatro donde tenía lugar, y cuyos restos se siguen visitando en la actualidad, fue reconstruido en varias ocasiones, pero siempre se trataba del «teatro de Dioniso», con un hermoso asiento de piedra para el sacerdote de Dioniso y un altar del dios en el centro, donde se movía el coro. Este mismo coro, por su sola presencia, recordaba el lirismo religioso. Y las máscaras que llevaban los coreutas y actores nos hacen pensar con bastante facilidad en fiestas rituales de tipo arcaico.
Todo esto delata un origen ligado al culto y puede conciliarse bastante bien con lo que dice Aristóteles (Poética, 1449 a): según él, la tragedia habría nacido de improvisaciones; habría surgido de formas líricas como el ditirambo (que era un canto coral en honor de Dioniso); sería, por tanto, al igual que la comedia, la ampliación de un rito.
Si fuera así, la inspiración fuertemente religiosa de los grandes autores de tragedias se situaría entonces en la prolongación de un impulso primero. Desde luego, no encontramos nada en sus obras que recuerde especialmente a Dioniso, el dios del vino y de las procesiones fálicas, ni siquiera el dios que muere y renace con la vegetación, pero sí encontramos en ellas siempre alguna forma de presencia de lo sagrado, que se refleja en el juego mismo de la vida y de la muerte.
Sin embargo, cuando se habla de una fiesta religiosa, en Atenas, hay que evitar imaginar una separación como la que puede darse en nuestros estados modernos. Porque esta fiesta de Dioniso era asimismo una fiesta nacional.
Entre los griegos, no se iba al teatro como se puede ir en la actualidad: eligiendo el día y el espectáculo y asistiendo a una representación que se repite cotidianamente a lo largo del año. Había dos fiestas anuales en que se interpretaban tragedias. Cada fiesta incluía un certamen que duraba tres días. Y cada día, un autor, seleccionado con mucho tiempo de anticipación, hacía representar tres tragedias seguidas. Era el Estado el que se cuidaba de prever y organizar la representación, ya que era uno de los altos magistrados de la ciudad quien debía elegir los poetas y elegir, igualmente, a los ricos ciudadanos encargados de sufragar todos los gastos. Finalmente, el día de la representación, se invitaba a todo el pueblo a acudir al espectáculo: desde la época de Pericles, los ciudadanos pobres podían incluso cobrar, a estos efectos, un pequeño subsidio.
En consecuencia, este espectáculo revestía el carácter de una manifestación nacional. Y este hecho explica, sin ninguna duda, algunos rasgos en la inspiración misma de los autores trágicos. Estos se dirigían siempre a un público muy amplio, reunido para una ocasión solemne: es normal que hayan intentado llegar a él e interesarle. Escribían, pues, como ciudadanos que se dirigen a otros ciudadanos.
Pero este aspecto de la representación remite también a los orígenes de la tragedia: parece cierto, en efecto, que la tragedia solo podía nacer a partir del momento en que esas improvisaciones religiosas, de donde debía surgir, fueran asumidas y reorganizadas por una autoridad política que se basara en el pueblo. Es un rasgo bastante extraordinario que el nacimiento de la tragedia esté vinculado, casi en todas partes, a la existencia de la tiranía, es decir, de un régimen fuerte que se apoya en el pueblo contra la aristocracia. Los escasos textos que se toman como fundamento para remontarse más arriba que la tragedia ática conducen todos a tiranos. Una tradición, atribuida a Solón, cuenta que la primera representación trágica se habría debido al poeta Arión.[1] Ahora bien, Arión vivía en Corinto bajo el reinado del tirano Periandro (finales del siglo VII-comienzos del siglo VI a. C.). El primer caso en que Heródoto cita coros «trágicos» es el de los coros que, en Siciona, cantaban las desdichas de Adrasto y que fueron «restituidos a Dioniso»;[2] ahora bien, quien los restituyó a Dioniso fue Clístenes, tirano de esa ciudad (comienzos del siglo VI a. C.). Sin duda, no se da ahí todavía más que un esbozo de tragedia. Pero la verdadera tragedia nace de la misma manera. Después de estas tentativas titubeantes en varios puntos del Peloponeso, un buen día surgió la tragedia en el Ática: tuvieron que existir antes algunos primeros ensayos, pero hubo una partida oficial, que es como el acto de nacimiento de la tragedia: entre 536 y 533 a. C., por primera vez, Tespis produjo una tragedia para la gran fiesta de las Dionisias.[3] Ahora bien, en esa época reinaba en Atenas el tirano Pisístrato, el único que tuvo jamás.
Esta fecha tiene, para nosotros, algo conmovedor: no todos los géneros poseen un estado civil tan preciso, y es inimaginable otra forma de expresión que permitiera ceremonias como las que tuvieron lugar en Grecia, hace algunos años, con ocasión del 2.500 aniversario de la tragedia.
Pero, al mismo tiempo, más allá de la precisión de estos comienzos, la fecha tiene en sí misma su propio interés.
La tragedia, que entró en la vida ateniense como consecuencia de una decisión oficial y se insertó en toda una política de expansión popular, aparece ligada desde sus comienzos a la actividad cívica. Y este vínculo solo podía estrecharse cuando este pueblo, así reunido en el teatro, se convirtió en el árbitro de su propio destino. Ello explica que el género trágico se encuentre ligado al pleno desarrollo político. Y explica el lugar que ocupan, en las tragedias griegas, los grandes problemas nacionales de la guerra y de la paz, de la justicia y del civismo. Por la importancia que les conceden, los grandes poetas se sitúan, también en esto, en la prolongación del impulso primero.
Por otra parte, existe una relación con el origen, entre estos dos aspectos de la tragedia. Porque Pisístrato, en un sentido, es Dioniso. El tirano ateniense había desarrollado el culto de Dioniso. Había levantado, al pie de la Acrópolis, un templo a Dioniso Eleuterio, y había fundado en su honor la fiesta de las Dionisias urbanas, que habría de ser la de la tragedia. Que la tragedia haya entrado bajo su reinado en el marco oficial del culto a ese dios simboliza, pues, la unión de los dos grandes padrinazgos bajo los cuales se colocaba este nacimiento: el de Dioniso y el de Atenas.
Así se obtienen dos puntos de partida hermanados, cuya combinación parece haber sido fundamental en el nacimiento de la tragedia. Esto no quiere decir, por desgracia, que la parte de uno y de otro en esta combinación, ni la forma en que se llevó a cabo, se nos presenten con claridad. Y entre las improvisaciones religiosas de los comienzos y la representación oficial, que es la única que conocemos, nos faltan las transiciones: nos vemos reducidos a las hipótesis, y sus modalidades se envuelven de misterio.
Huellas del culto y de la epopeya
Y en primer lugar, está ese nombre —la trag-œdia— que significa «el canto del macho cabrío». ¿Cómo podemos entender este nombre? ¿Y qué hacer con este macho cabrío?
La hipótesis más extendida consiste en asemejar este macho cabrío con sátiros, normalmente asociados al culto de Dioniso, y en aceptar las dos indicaciones de Aristóteles, que, primero, en la Poética, 1.449 a 11, parece remontar la tragedia a los autores de ditirambos (es decir, de obras corales ejecutadas sobre todo en honor de Dioniso) y que, más adelante, precisa, en 1449 a 20: «La tragedia alcanzó extensión, abandonando la fábula breve y la expresión burlesca derivada de su origen satírico y adquirió más tarde su majestad». Por tanto, tendríamos para la tragedia un origen muy parecido al de la comedia: bandas de fieles de Dioniso, que representan sátiros, y cuyo aspecto o vestimenta recordaría al macho cabrío.
Esta hipótesis es coherente y, en ciertos aspectos, seductora. Sin embargo, presenta dos dificultades. La primera es técnica: reside en el hecho preciso de que los sátiros nunca fueron asimilados a machos cabríos. Es necesario, pues, encontrar una explicación. Y si se apela a la lascivia común a unos y a otros, no salimos de la primera dificultad sino para agravar la segunda. Esta segunda dificultad es, en efecto, que la génesis así reconstruida sería la del drama satírico mucho más que la de la tragedia, y que no permite imaginar en absoluto cómo esos cantos de sátiros más o menos lascivos han podido dar nacimiento a la tragedia, que, por su parte, no era en absoluto lasciva y no contenía ninguna huella de sátiros.
Por eso, desde la Antigüedad, hubo quienes prefirieron interpretar de otra manera el nombre de la tragedia. Pensaron que el macho cabrío era o bien el premio ofrecido al mejor participante,[4] o bien la víctima ofrecida en sacrificio. M. Fernand Robert incluso ha ido más lejos, al dar a este macho cabrío un valor catártico —convirtiéndolo en chivo expiatorio— y al restituir de ese modo un alcance religioso y solemne a las diferentes manifestaciones vinculadas con este sacrificio.[5] En este caso, el ditirambo no habría servido sino como modelo formal, al mismo tiempo a la tragedia y al drama satírico,[6] que constituirían géneros paralelos, aunque de inspiración totalmente distinta. Esta interpretación presenta el gran mérito de respetar la diferencia entre estos dos géneros, y de apuntar directamente a lo que constituye la originalidad intrínseca del género trágico. Sin embargo, eso no quiere decir en absoluto que no presente dificultades. La primera es, evidentemente, que rechaza una parte del testimonio de Aristóteles, en un terreno en que los testimonios ya son tan escasos. La segunda es que se basa enteramente en el sentido que hay que conceder al sacrificio del macho cabrío; sin embargo, a pesar de algunos ejemplos bastante relevantes, el culto de Dioniso parece estar mucho más ligado a los pavos reales y a las ciervas que a nuestro desventurado macho cabrío.[7]
Sea cual sea la solución, por lo demás, sigue siendo abrupto el paso entre esos ritos primitivos y la forma literaria en la cual desembocaron. En un caso, es necesario imaginar un cambio profundo de tono y de orientación. Y en el otro, la evolución es menos ilógica, pero el camino que hay que recorrer sigue siendo particularmente largo.
El hecho es que estas fiestas rituales, cualquiera que sea el sesgo que hayan adoptado, son más o menos incumbencia de la sociología, mientras que el nacimiento de la tragedia sigue siendo un acontecimiento único, que no tiene equivalente en ningún otro país ni en ninguna otra época. Del mismo modo, las improvisaciones de los pastores se han dado sin lugar a dudas en muchos pueblos, y se han podido hacer sugerentes comparaciones con la tragedia. Pero los pastores, los sacerdotes y los campesinos no inventaron en otros lugares la tragedia. Y todas las hipótesis sobre el origen de la tragedia, de las peores a las mejores, no nos suministran —aun cuando estén en lo cierto— la clave de este misterio.
De hecho, el género literario que es la tragedia no puede explicarse más que en términos literarios.[8] Y, dado que las tragedias que se conservan no nos hablan ni de machos cabríos ni de sátiros, hay que admitir necesariamente que su alimento fundamental no procede ni de ese culto ni de esos divertimentos. Pudieron constituir su ocasión. Pudieron inspirar la idea de esa mezcla de cantos y de diálogos entre personas disfrazadas, que imitan una acción mítica situada fuera del tiempo. Pudieron incluso iluminarla con una luz más religiosa. Pero no hicieron más. Y la tragedia, como género literario, solo apareció en la medida en que esas fiestas en honor a Dioniso fueron a buscar deliberadamente la sustancia misma de sus representaciones en un terreno extranjero al entorno de ese dios.
El pasaje en el que Heródoto habla de Arión menciona las representaciones que ilustran las desventuras de Adrasto, uno de los héroes relacionados con el ciclo tebano. Clístenes, dice Heródoto, devolvió estos coros a Dioniso. ¿Quiere acaso decir que ordenó convertir a Dioniso en el héroe de la representación misma? Es lícito ponerlo en duda. Clístenes puede haber relacionado simplemente el conjunto de la fiesta con el culto de Dioniso. En cualquier caso, una cosa es segura: que la tragedia solo adquirió existencia literaria el día en que su materia fue igualmente literaria y en que se inspiró, directa y ampliamente, en los datos de los que ya trataba la epopeya.
Ese era un tercer elemento, como un cuerpo extraño en el culto de Dioniso. Y un proverbio a menudo citado lo decía, bajo la forma de una crítica o, tal vez, de un asombro: «Ahí no hay nada que concierna a Dioniso».[9]
La epopeya y la tragedia tratan, efectivamente, la misma materia. Ciertamente, hubo algunas obras relativas a los mitos de Dioniso (las Bacantes, de Eurípides, son para nosotros su único ejemplo), como también hubo algunas obras relativas a hechos decisivos de la historia contemporánea (Los persas de Esquilo son para nosotros su único ejemplo), pero, normalmente, la tragedia se consagró a los mismos mitos que la epopeya: a la guerra de Troya, a las hazañas de Hércules, a las desventuras de Edipo y de su estirpe. Salvo los dos ejemplos citados, todas las obras que se conservan encuentran ahí su materia prima.
No hay nada de extraño en ello: la epopeya había sido durante siglos el género literario por excelencia. También la lírica extrajo de ella su alimento. Y la materia épica había sido la materia normal de cualquier obra de arte. Lo más asombroso, de hecho, es que siguiera siendo la de la tragedia, y no solo en la Atenas del siglo v a. C., sino después de los griegos y hasta la época moderna.
No cabe la menor duda de que, en varios países, se produjeron tragedias históricas. Pero, en esas tragedias, la historia se trata un poco a la manera de un mito: sirve como ejemplo, solo se retiene su sentido humano, se modifica a conveniencia. Al contrario, hay que decir que los mitos griegos ya se consideraban, en su origen, como la reescritura de una historia, lejana y heroica, pero, en líneas generales, verídica. De modo que la diferencia no es radical: de cualquier forma, se trata de personajes que pertenecen a un pasado heroico y que están revestidos de alguna grandeza.
Esta grandeza, procedente de la epopeya griega, iba a permanecer para siempre vinculada con el género trágico. Este género, decían a veces los autores del siglo XX, es «para los reyes»: esos reyes son los héroes de Homero que, tras entrar un día en la tragedia, nunca la abandonarían.
Así se explican las Electra y los Oreste que se siguen escribiendo en la actualidad. La imitación es legítima. Y responde a una costumbre antigua, que no carece de interés para explicar la fortuna del género.
Esas leyendas, en efecto, eran conocidas. Los niños de Atenas las habían aprendido con la epopeya. El público de las representaciones conocía sus elementos. Un autor trágico las retomaba, y otro, después de él, volvía sobre el mismo tema. Ahora bien, esto significa que la originalidad de los autores radica en otra parte: no se situaba al nivel de los acontecimientos, de la acción, del desenlace, sino al nivel de la interpretación personal. Consistía en que el autor ponía de manifiesto una emoción, una explicación, una significación que no habían sido leídas hasta él. Así se desarrolló una especie de distancia, de alejamiento con respecto al tema, que parece haber contribuido a acrecentar aún más la majestad de la tragedia y a conferirle una dimensión especial. Porque solo utiliza una acción dada como una especie de lenguaje, por medio del cual el poeta puede decir lo que le afecta o bien le contraría.
Sea como sea, los autores de tragedias tomaron la materia de sus obras de la epopeya. Y no cabe duda de que adoptaron, al mismo tiempo, el arte de construir personajes y escenas capaces de conmover. Producir una sensación de vida, inspirar terror y piedad, obligar a compartir un sufrimiento o una ansiedad: la epopeya siempre lo había hecho y fue quien enseñó a los trágicos a hacerlo. Por eso podría decirse que, si la fiesta creó el género trágico, fue gracias a la influencia de la epopeya, que se convirtió en un género literario.
Pero la epopeya, así transplantada, se volvió una cosa nueva. La epopeya relataba; la tragedia mostró. Ahora bien, esto mismo implica una serie de innovaciones. En la tragedia, en efecto, todo está ahí, ante la vista, real, próximo, inmediato. Se cree en ello. Se siente temor. Y sabemos, a través del testimonio de los antiguos, hasta qué punto algunos espectáculos aterraban a los espectadores. La tragedia extrae su fuerza, con respecto a la epopeya, de ser tan tangible y terrible.
Por otra parte, la limitación impuesta al autor le obligaba a elegir un episodio, uno solo, cuyo desarrollo pudieran seguir los espectadores en su continuidad, pasando así por todas las fases de la esperanza y el temor, sin disminución del interés. La tragedia extrae también su fuerza de esta concentración de la atención en una acción única.
En fin, las propias condiciones de la representación guiaban naturalmente a los autores al engrandecimiento de los héroes y los temas. Conviene recordarlo, porque nuestro teatro (y ya el teatro latino) difiere en este punto de lo que era el teatro griego. Teatro al aire libre, este último se destinaba a representaciones excepcionales, que reunían a un público enorme. Los rostros se disimulaban con máscaras y los papeles femeninos eran representados por hombres. Todo esto excluye por principio un teatro de grandes matices, consagrado a la psicología y a los caracteres. Contrariamente a lo que estos términos podrían sugerir a un moderno, el teatro era, entre los griegos, menos íntimo que la epopeya.
Dado que mostraba en lugar de relatar, y por las condiciones mismas en las que mostraba, la tragedia podía extraer de los temas épicos un efecto más inmediato y una lección más solemne. Esto concordaba de maravilla con su doble función, religiosa y nacional: los temas épicos solo accedían al teatro de Dioniso vinculados a la presencia de los dioses y al cuidado de la colectividad, más intensos, más cautivadores, más cargados de fuerza y de sentido.
Un ejemplo puede bastar para dar cuenta de esta mutación.
El asesinato de Agamenón, ejecutado por Egisto o bien por Clitemnestra, y el regreso de Orestes para vengar a su padre, eran temas que ya estaban presentes en la Odisea y que había narrado la Orestíada, de Estesícoro. Esquilo no hizo otra cosa que retomar un tema épico. Pero, con él, todo se organiza: en el centro de cada una de las dos primeras obras de su Orestíada figura un asesinato, que es también sacrificio y sacrificio expiatorio. Se espera, se teme, se asiste a él y luego se llora por él: cada tragedia presenta, pues, una unidad fuertemente organizada. En la tercera, un juicio sustituye al asesinato, pero el problema no es menos simple ni menos terrible, ya que, también ahí, se teme por una vida que está en juego. Por otra parte, si el público no veía estos asesinatos, que se perpetraban en los aposentos, asistía directamente al horrible enfrentamiento entre la madre y el hijo, contemplaba el delirio de Casandra, y —experiencia que superaba con mucho todo lo que se conocía— podía observar cómo las erinis, vivas, bramaban de forma espantosa mientras perseguían infatigablemente al culpable. Cada tragedia era por tanto presencia, y una presencia terrorífica. Pero ¿presencia de qué? No solo del asesinato y de la violencia, porque el asesinato era querido por los dioses y las erinis eran divinidades: por eso puede decirse que, en la sucesión de las tres tragedias, se manifestaba la presencia divina. Al nivel mismo de los hechos y de las acciones humanas, la simple estructura de las obras impone algunas preguntas y dirige la atención de los espectadores hacia los dioses. ¿Por qué, en efecto? ¿Por qué el asesinato de Agamenón? Después de este primer crimen, ¿por qué otro? ¿Dónde está la culpa? ¿Dónde el castigo? ¿Qué deciden los dioses? Esta interrogación atormenta al coro, atormenta a los actores. Y los dioses mismos están muy cerca. Hablan por medio de oráculos, hablan a través de la voz de un visionario. Y luego, de pronto, surge la Erinia, aparece Apolo, después Atenea. Cada tragedia cobra un valor religioso. Y, finalmente, el conjunto es algo más. Atenea, efectivamente, es la diosa tutelar de Atenas. Gracias a su intervención, las erinis a su vez se transforman en divinidades protectoras de la ciudad; velarán por el orden y la prosperidad del país, donde se instalarán en adelante. Y, al mismo tiempo que obtiene este resultado, Atenea da sus instrucciones para que siga existiendo el Areópago, fundado para juzgar a Orestes. Ahora bien, Esquilo exalta el papel reservado a este tribunal en el momento preciso en que Atenas acababa de cambiar sus poderes. La Orestíada, por ello, incumbe a la vida de la ciudad: habla de civismo, su inspiración adquiere un alcance nacional.
La Orestíada ilustra, pues, los diferentes caracteres que constituyen la profunda originalidad de la tragedia griega, ya sea que distingan simplemente el género trágico del género épico, ya sea que distingan la tragedia griega de las tragedias posteriores, al vincular a aquella a sus raíces religiosas o nacionales.
A esto hay que añadir que, en el detalle de su estructura, la tragedia griega presenta caracteres que no son menos originales, y que no reflejan menos fielmente las circunstancias mismas en las que nació.
2. LAESTRUCTURADELATRAGEDIA
El principal de estos caracteres originales se hace evidente al primer vistazo: la tragedia griega fusiona en una obra única dos elementos de naturaleza distinta como son el coro y los personajes.
Puesto que la tragedia nació ya sea del ditirambo mismo, ya por imitación de los procedimientos del ditirambo, esta dualidad no tiene nada de sorprendente: el ditirambo era, en efecto, el diálogo de un personaje con un coro.
En la tragedia griega, este reparto sigue siendo fundamental: se pone de manifiesto en la estructura literaria de las obras y en los metros empleados, y corresponde incluso a una división espacial.
Una tragedia griega, en efecto, se representaba en dos lugares a la vez, y, para entenderlo, basta con haber visto las ruinas de cualquier teatro griego. Los espectadores ocupaban graderías que formaban un amplio hemiciclo. Frente a estas graderías, se situaban los muros de fondo que dominaban un escenario, que se puede comparar al escenario de nuestros teatros: este escenario era el lugar reservado a los personajes. Estaba rematado por una especie de balcón, donde podían aparecer los dioses. No había un verdadero decorado, apenas unas puertas y algunos símbolos que sugerían el encuadre de la acción: normalmente, se suponía que la acción se desarrollaba fuera, a las puertas de un palacio; en caso de necesidad, una máquina teatral (o ekkyklema) podía mostrar en el escenario un cuadro o un breve episodio que reflejaba una acción consumada en el interior. Todo esto era simple y dejaba una parte bastante grande a la imaginación del espectador, pero, a pesar de todo, se trataba de procedimientos comparables a los que debía practicar el teatro francés tradicional.
En cambio, había una diferencia mayor, porque, además de este escenario, un teatro antiguo comprendía lo que se llamaba la orchestra, o la orquesta, en el sentido en que decimos en francés: fauteuils d’orchestre [«patio de butacas»]. La orquesta era una amplia explanada en forma circular, cuyo centro estaba ocupado por un altar redondo dedicado a Dioniso; y esta explanada se reservaba exclusivamente para los movimientos del coro. Desde luego, el escenario constituía el fondo de la orquesta; y una y otro estaban comunicados por unos peldaños. Sin embargo, los dos lugares seguían siendo muy distintos; los actores, en el escenario, no acostumbraban a mezclarse con los coristas de la orquesta; y los coristas, por su parte, no subían nunca al escenario.
Dicho con otras palabras, el coro, por el lugar que ocupaba, permanecía de algún modo independiente de la acción que se desarrollaba. Podía dialogar con los actores, alentarlos, aconsejarlos, temerlos e, incluso, amenazarlos. Pero permanecía al margen.
Por lo demás, su función se definía con precisión. Si ocupaba la orquesta, ello respondía a su papel, que era lírico y llevaba consigo movimientos que iban desde una mímica bastante hierática hasta verdaderas danzas. En líneas generales, cantaba y danzaba. Por supuesto, podía suceder que un jefe de coro (o corifeo) mantuviera con un personaje un diálogo hablado (del mismo modo que un actor podía protagonizar, más inusualmente, un monólogo), pero el coro en su conjunto solo se expresaba cantando o, como mínimo, salmodiando. Y esto se traducía en el metro empleado: mientras que los actores, en una tragedia griega, se expresan en trímetros yámbicos (y solo adoptan una forma lírica bajo la sacudida de una emoción intensa), el coro, en cambio, se expresa en metros característicos del lirismo: los versos constituyen la mayoría de las veces conjuntos de estrofas emparejadas, alternadas, siempre calculadamente ordenadas y siempre acompañadas por movimientos coreográficos. La tipografía de nuestras ediciones da cuenta de esta diferencia: los caracteres en cursivas designan las partes cantadas, entre las que figuran en primer lugar los conjuntos corales.
El resultado es que la tragedia griega se desarrolla siempre en dos planos y que su estructura está guiada por el principio de esta alternancia.