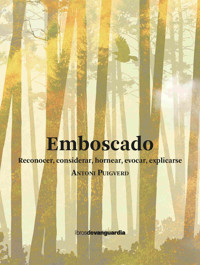14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Libros de Vanguardia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"Muchos de los textos de este libro son originales, aunque otros provienen de mis artículos. Purgados, ciertamente, de su contingencia periodística. Recortados, reescritos, restaurados. Purgados de toda alusión a los calendarios originales. Reelaborados pensando en la coherencia, aunque fragmentaria, del conjunto. Fusionando artículos viejos, notas de dietarios, fragmentos de libros que no terminé y recortes de cuadernos abandonados he intentado elaborar un círculo anual que resume una época: la que me ha tocado en suerte. Una época de la que yo me siento a la vez exponente y fractura. El círculo anual que resulta de la reescritura y la depuración de los textos, es casi abstracto, aunque con implícitos cruces de años diversos. Un círculo en el que se refleja el paso de las estaciones, se rescatan recuerdos, lecturas y viajes, y se deja constancia de mi vacilante experiencia vital, de mi perpleja visión de las cosas".
Las noticias se derraman sin parar sobre nuestras cabezas, el presente se desborda cada día, siempre nuevo, infinitamente cambiante. Sin embargo, nada fundamental cambia en nuestras vidas: regidas por el reloj biológico que compartimos todos los seres vivos, continuamos obligados a decidir cómo enfocamos nuestra existencia, a qué damos prioridad, cómo gestionamos la parte oscura, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes.Antoni Puigverd ha querido aquí huir del ruido del periodismo para acercarse a esa otra realidad esencial. Ha reunido sus reflexiones más personales en un año abstracto, que se desgrana en meses y estaciones según el reloj del eterno retorno de la naturaleza, que, a diferencia del nuestro, muere y renace una y otra vez en el solsticio de invierno. El resultado es un patchwork de textos de origen distinto, destilados de su contingencia concreta y fecha exacta. Un tesoro literario que se reconoce en la tradición de grandes dietarios como El quadern gris de Josep Pla.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Índice
Portada
Dedicatoria
Cita
Obertura en tres tiempos y un elogio
Capítulo 0: La Navidad siempre vuelve
Capítulo 1: Enero
Capítulo 2: Febrero
Capítulo 3: Marzo
Capítulo 4: Abril
Capítulo 5: Mayo
Capítulo 6: Junio
Capítulo 7: Julio
Capítulo 8: Agosto
Capítulo 9: Septiembre
Capítulo 10: Octubre
Capítulo 11: Noviembre
Capítulo 12: Diciembre
Sobre el libro
Sobre el autor
Créditos
–Se te ve cansada –dijo él.
–Lo estoy un poco –respondió ella.
–¿No te sientes enferma ni débil?
–No, cansada, eso es todo.
Se fue a la ventana y se quedó allá, mirando para fuera...
Obertura en tres tiempos y un elogio
1. Una carta sin respuesta
El hijo de un amigo mío contrajo el sida en los años en que la enfermedad causaba muerte segura y era percibida como una plaga bíblica. Lo había conocido en una cena que dio su padre. Era un joven aficionado a la literatura. De vez en cuando, a través de su padre, que también era un lector voraz, intercambiábamos libros y opiniones críticas. El chico se trasladó a otra ciudad, y cuando supe que había contraído la enfermedad, le mandé una nota interesándome por su estado. Al cabo de cierto tiempo, me escribió una carta. Todavía la enfermedad no se había manifestado: anidaba en la sangre, me contaba, “agazapada, en estado potencial”. Físicamente estaba en forma y podía mantener un ritmo de vida normal, pero no podía alejar del pensamiento la amenaza: en cualquier momento la enfermedad podía mostrar su implacable capacidad maléfica. Se sentía como un condenado a muerte por lo que, incapaz de encontrar sentido a la espera, se entregaba de antemano. Conllevaba el sida como quien comparte habitación con un tigre dormido. En cuanto despertara, el tigre lo destrozaría brutalmente. La espera le provocaba un desasosiego tan incurable como la enfermedad: “No sabes lo que es tener que estar cada dos meses pendiente de los análisis, tener que escuchar los resultados y notar cómo el médico rehúye tu mirada porque no sabe qué decirte, comprobar su inseguridad. No sabes lo que es tener que aceptar que no le quedan más que unas pocas palabras y la terrible ambigüedad de su contenido. La incertidumbre”.
El chico murió hace quince años, y la carta, que no está fechada, es un par de años más antigua. Entonces el sida era casi un misterio, y los médicos estaban desbordados. Por fortuna, las cosas han cambiado muchísimo. Recordarán, sin duda, la gran zozobra de aquellos primeros años de la enfermedad: “Diariamente siento la invasión del miedo. De repente, las manos sudan, las piernas tiemblan y el corazón retumba”.
El sufrimiento del joven aumentaba día a día a causa del impacto social de la enfermedad. También, en este punto, las cosas han cambiado. Tener el sida, en aquellos años, era casi una declaración pública de homosexualidad. “Hay que aparentar normalidad para no sentirte entre la gente como un leproso. Tener que aparentar en el trabajo, como si nada sucediera, es un esfuerzo inmenso, que me desgasta y me tortura, un esfuerzo inexplicable”.
La crueldad de la enfermedad, por otra parte, progresaba en el entorno del chico, ramificándose: “No hablemos ya de los amigos. Muchos de ellos están muriendo. Uno tras otro. Se van. Mueren lentamente. Todo está durando demasiado. El final es demasiado lento. Es siempre lento, absolutamente insoportable, repugnante”.
El chico mostraba una completa desolación, una tristeza sin fisuras. Y sin embargo, la carta terminaba con una hermosa confesión de enamorado. Para este chico triste, encerrado en la cárcel de la enfermedad incurable, condenado a muerte, no existía dolor más fuerte que el amor: “Creo que puedo sufrir más por culpa del amor. El amor es más intenso que el dolor que me atenaza. Cabría pensar que no hay peor dolor que esta enfermedad, que no hay peor dolor que el miedo a una muerte lenta. Y no es así. Más duro es el amor. Sólo podrás entenderme si alguna vez en tu vida lo perdiste. Yo estaba enamorado y sufrí bastante más de lo que ahora sufro. Sé que la enfermedad va a tratarme fatal, sé que será horroroso sentir cómo me pudro en vida, pero no creo que pueda ser más duro que ver enfermar a mi amigo. Mientras él agonizaba, deseé con mayor fuerza que ahora mi propia muerte: una muerte rápida y limpia. Cuando los caminos desaparecen, sólo deseas la muerte. Tengo ganas de morir desde que él murió. Pienso siempre en el suicidio. Desde el primer día. El problema es cómo hacerlo. Supongo que debe ser terrible para ti leer eso. No quiero asustarte”.
Me asustó. No contesté su carta. Emborroné varias cuartillas, pero todas las palabras me parecían vacías o estúpidas, completamente inútiles. Hasta entonces había creído en la posibilidad de dotar de fuerza a mis palabras. Años después, cada vez que leo una noticia sobre el sida, me persigue el fantasma de aquel chico desconsolado y me veo a mí mismo arrastrando los grilletes, más que de la cobardía, de la incapacidad. No supe encontrar para él una sola palabra verdadera. No sé si sabré encontrar alguna para ustedes.
2. ‘Carmina invenient iter’
Son muchos los clásicos que, desde Hesíodo, han escrito sobre el sentido orbital de la vida y del tiempo. El círculo que forma el año, la metáfora de la rueda del tiempo, el simbolismo de las estaciones. Cuando era joven, la lectura de tres clásicos catalanes influyó decisivamente en mi manera de observar el día, el año y la vida natural. Joan Maragall, en El pas de l’any; Josep Pla, en Les hores (y en otros muchos libros suyos como, por supuesto, El quadern gris); Josep Carner en Els fruits saborosos, un delicioso poemario que asocia la experiencia de las diversas etapas de la vida a las características de la fruta más representativa de cada momento del año.
El libro que tienen en sus manos es mi traducción personal de la rueda del año. En muchos de mis artículos –en La Vanguardia, ahora; antes en otros diarios– he observado el tránsito de las estaciones, especialmente en aquellos en que he osado liberarme de lo que Milan Kundera, en El arte de la novela, describe como “las fuerzas de la técnica, de la política, de la historia”. Fuerzas que, según el novelista, “exceden, sobrepasan y poseen” al ser humano, pero que al escritor de periódico pueden llegar a cegarlo, a aplastarlo por completo. De vez en cuando, en el mismo diario que narra las guerras, la política, el vaivén bursátil y los goles del día, me atrevo (no sin temor al ridículo) a escribir sobre el olor picante de la mimosa, el fulgor de la retama, el color, como de vino muy aguado, de las tardes de invierno.
Muchos de los textos de este libro son originales, aunque otros provienen de mis artículos. Purgados, ciertamente, de su contingencia periodística. Recortados, reescritos, restaurados. Purgados de toda alusión a los calendarios originales. Reelaborados pensando en la coherencia, aunque fragmentaria, del conjunto. Fusionando artículos viejos, notas de dietarios, fragmentos de libros que no terminé y recortes de cuadernos abandonados he intentado elaborar un círculo anual que resume una época: la que me ha tocado en suerte. Una época de la que yo me siento a la vez exponente y fractura. El círculo anual que resulta de la reescritura y la depuración de los textos, es casi abstracto, aunque con implícitos cruces de años diversos. Un círculo en el que se refleja el paso de las estaciones, se rescatan recuerdos, lecturas y viajes, y se deja constancia de mi vacilante experiencia vital, de mi perpleja visión de las cosas.
El problema de la metáfora de la rueda del tiempo es que ya no parece creíble, a los ojos del lector contemporáneo, como lo era, por ejemplo, en tiempos del poeta Carles Riba. Eran tiempos sin duda más trágicos que los actuales, pero en ellos todavía la esperanza funcionaba como clavo ardiente. Carles Riba y su esposa Clementina Arderiu (también poeta: luminosa y musical) partieron de Barcelona hacia el exilio en el mismo coche que Antonio Machado y su madre. Agotadísimo, Machado, como es sabido, no llegó muy lejos. Fue enterrado en Cotlliure, un luminoso pueblo costero de la Catalunya francesa. El matrimonio Riba y Arderiu consiguió llegar muy al norte de Francia y, gracias a la ayuda del PEN Club Internacional, se instaló en la Alta Normandía, en Bierville. Allí, bajo el peso del fracaso colectivo y de la pérdida de todas sus expectativas personales, escribió Riba su mejor obra, Les elegies de Bierville. En ella se enfrenta a la trágica fatalidad del destino agarrándose a una versión estoica, seca, descarnada, de la esperanza. La que resume el epígrafe de Séneca que encabeza el libro: “Carmina invenient iter”. Los versos encontrarán el camino.
Inmediatamente debajo de este epígrafe de Séneca, y a modo de introducción, Riba escribe una tanka, un pequeño poema en forma japonesa, sobre el final. “¡Tristes banderas del crepúsculo!”, exclama, “contra ellas soy viva púrpura”. Y concluye “Un corazón seré en la oscuridad; de nuevo púrpura con la alborada”. La sangre del ocaso, nos explica Riba, es la misma que renacerá al despuntar el día. Riba escribió estos versos de esperanza en el momento más desolado de su existencia, obligado al extrañamiento y a la amputación de su vida anterior. Si para muchos españoles republicanos, el exilio era un salvaje extrañamiento, para un escritor en catalán, además, significaba la extinción absoluta de su espacio cultural y lingüístico. A pesar de todo, Carles Riba creía que la naturaleza nos muestra su verdad esencial precisamente en el momento del fracaso, cuando llegan la muerte y las tinieblas nocturnas. La vida seguirá rodando y la luz reaparecerá después de la noche. La púrpura del final es idéntica a la del principio.
Hoy en día, sin embargo, incluso esta visión estoica de la esperanza parece haber quedado obsoleta. En nuestro tiempo líquido, nada permanece y dura. Todo flota sobre las olas, pero en forma de basura irreciclable. Como el pañuelo de papel que una vez usado se tira, todo pierde su sentido en nuestro tiempo. Personas, ideas, objetos, todo se desecha. La rueda del tiempo ya no funciona como solía. Todo en nuestra época está destinado a la papelera. Lo que hoy muere parece ya no servir para alimentar el mañana.
“¡Reinvéntate!”, “¡Cada instante es único!”, “Cada día es nuevo!”, “¡Vive una experiencia irrepetible!” recomiendan los publicistas. Parecen proclamas alegres y despreocupadas, pero no son más que disfraces: infinitos y cambiantes disfraces para ocultar el rostro de la tristeza. La alegre tristeza del mundo actual. Hoy entendemos la vida como un constante espectáculo, como un incesante dispendio, como una fiesta infinita. Luz, siempre luz y diversión en todas partes. ¿Para engañar la tenebrosa falta de sentido?
3. Albañil de la nostalgia
Apelar a una época dorada, perdida entre las nieblas del pasado, es una trampa de la imaginación. Una trampa que, cuando el presente se hace insoportable, consuela. La nostalgia, siendo deliciosa, puede ser muy dañina. Funciona como un certificado de defunción: el nostálgico acepta la derrota de sus ideas, de su visión de las cosas. Acepta incluso su irrelevancia. La nostalgia es el premio que se concede a sí mismo el derrotado. Cede el paso; y se aísla.
Existe, sin embargo, una forma creativa de nostalgia. Yo la descubrí siendo niño. Al cumplir los 8 años, por razones que más adelante se apuntarán, tuve que pasar un curso y medio lejos de mi familia y del Empordà natal, en una pensión de la plaza Lesseps de Barcelona que regentaba una viuda con bata negra y dos dientes de oro. Si las plazas y las calles de La Bisbal, a las que yo estaba habituado, servían para jugar, las de Barcelona, dominadas por los coches, eran un laberinto humeante y peligroso. Si los adultos que yo conocía guardaban siempre para mí una broma o unas palabras cordiales, los que descubrí en Barcelona eran o indiferentes o imbuidos de una rara severidad. Tal mi profesora de piano, una soltera enlutada que combatía con un gran entusiasmo contra mi mano izquierda, francamente incompetente con el teclado. Dos veces vi alegrarse a mi profesora de piano: el día en que la televisión en blanco y negro transmitió la fumata bianca que proclamaba a Juan XXIII; y el domingo en que ella me invitó a conocer la muerte. Fuimos a visitar el cadáver de un sacerdote que acababa de morir. “Tócalo –me dijo, sinceramente cariñosa–, verás qué frío está”.
No siempre lo pasé mal. En el patio de La Salle Josepets, mis nuevos compañeros abandonaban el baloncesto (deporte entonces desconocido en La Bisbal) para burlarse de un chico que, cuando se sentía acosado, berreaba como un cerdito en el matadero, se ponía las manos a la cabeza y nos mostraba espesos mechones de su pelo caído. No siempre lo pasé mal. La señora Mercè, la viuda que regentaba la pensión, me delegó su tortuga, a la que yo contemplaba comiendo hojas de lechugas y dados de tomate en un triste balcón que daba al patio de luces.
Mi experiencia barcelonesa no fue para tirar cohetes, pero sí emocionante. Distraía mis horas muertas mirando por la ventana de aquel entresuelo de la plaza Lesseps, viendo cómo se encendían y se apagaban los neones del cine Roxy y evocando mi pueblo perdido: el escubidú de mis hermanas, las caricias de mi madre, los guisos de mi abuela, las calles sin asfaltar por las que transitaban coches y tartanas con lentos caballos.
Fue entonces cuando aprendí a reconvertir la añoranza en amenidad. Durante las primeras semanas de estancia en la pensión, los recuerdos se mascaban tristemente. Pero al cabo de un tiempo se transformaron en películas que yo mismo dirigía y filmaba. Descubrí la manera de utilizar la cámara lenta, de rebobinar escenas y de repetir las jugadas mucho antes de que la televisión popularizara aquel gran invento de la moviola. Descubrí, en resumidas cuentas, que, manipulando los recuerdos que me provocaban añoranza, podía convertirlos en amenos pasatiempos. Enseguida, además, aprendí a introducir la fantasía, el deseo, la invención. Mezclando los episodios realmente vividos con aventuras imaginadas, aprendí a construirme un mundo a medida.
Es fácil de entender por qué, con los años, este mecanismo puede convertirse en un vicio solitario. Si uno aprende a construirse una cabaña de recuerdos en la infancia, es inevitable que alcance la madurez convertido en un modesto albañil de la nostalgia. Un indigno, pero aplicado, pariente lejano de aquel fabuloso urbanista de los recuerdos que fue Marcel Proust.
Elogio de la discreción
Abdicar. La discreción es percibida a menudo como un valor moral. Pero Pierre Zaoui, en La discrétion (Les Grands Mots, 2013), la describe simplemente como un gesto vital: el gesto de la abdicación. El discreto abdica de la voluntad personal de imperar.
La modernidad hipermediática, dominada por la obligación de la visibilidad y por la carrera de la celebridad, nos empuja a exhibirnos. Todo el mundo se siente impelido a comunicar por Twitter, WhatsApp, e-mail o Facebook, los pensamientos personales más íntimos o secretos a todo el mundo (no sólo a los amigos y conocidos, también a los saludados y a los desconocidos). Esta presión pone en valor la actitud contraria: el placer de la contención, la gracia del retraimiento, el delicioso descanso de ceder la palabra a los demás.
Si todo el mundo, con narcisismo galopante, pugna por derramar sobre los demás un diluvio de imágenes y palabras, Zaoui propone detenerse de vez en cuando para ensayar el placer de no hablar de uno mismo, de no imponer el criterio propio, de retroceder. El discreto no da el paso atrás por cortesía, sino porque ha descubierto el beneficio íntimo de reducir su esmalte personal. Se decolora. El discreto no lo es por afán bondadoso, sino porque experimenta “un bienestar comparable al del niño al que el maestro no llama a la pizarra y puede quedarse soñando en los pupitres del fondo del aula, junto al radiador, mientras contempla a los compañeros”.
Apaciguada la afirmación egocéntrica que internet reclama constantemente, el discreto se propone cultivar una ecología del yo viajando en lentos vagones de segunda o de tercera, por vías secundarias.
La discreción, por lo tanto, no es un valor sino una ecología. No es una virtud, sino un goce. El discreto no se ausenta de la plaza pública, pero abandona la obsesión de presidirla o bombardearla con una presencia sonora y pugnaz. Da unos pasos atrás. Para dejar sitio a otros, ciertamente. Pero también para poder contemplar mejor a los otros.
Mirar por la ventana y observar, admirar, maravillarse. Situarse detrás de unos visillos, no para ocultarse, sino para no tener que actuar de forma explícita o teatral. Por el placer de eludir el escenario (y si no hay más remedio que subir al tablado, un rincón lateral será sin duda el más agradable). Mirar por la ventana por el placer de situarse en la parte sombreada de la plaza, lejos del bullicio. Los visillos dejan pasar la luz y la visión, pero diluyen, velan, resguardan el yo íntimo de las miradas exteriores, de la misma manera que protegen el exterior de las inquisitivas miradas del que observa desde la ventana.
Suspensión. En latín discretio significaba separación, distinción, diferencia, es decir: suspensión de las formas de relación y de visibilidad convencionales. Ahora bien, no es preciso convertirse en un ermitaño o en un exiliado. Se trata de contener la necesidad de aparecer desnudo y de mostrar las interioridades a todos.
La distancia que la discreción favorece no separa del mundo. Al contrario, permite observar mejor el mundo. La discreción es un tiempo de espera: detiene el deseo de afirmarse ruidosamente. Frena o suaviza la tendencia al impacto y a la extravagancia a la que todo el mundo parece tender, ahora, para ser reconocido. Todo el mundo pugna por ser visto y admirado. A fin de ser aplaudido, venerado o reconocido, todo el mundo tiende a dar codazos en la red. El discreto, en cambio, conoce hasta qué punto es enervante, costosa y exigente esta exigencia de protagonismo y, por ello, abdica de este empeño.
Desierto. Quien huye del mundo hacia el desierto real o metafórico no es un discreto, es un fugitivo.
‘Flânerie’. Según Walter Benjamin, el fundador de la discreción moderna es Charles Baudelaire, que observa el exterior para desplegarse interiormente. En la gran ciudad, entre la multitud, el discreto contemporáneo experimenta el sabor del incógnito. Baudelaire lo llama flânerie: el pensamiento errático, la ociosidad y el vagabundeo de aquel que observa el mundo sin manosearlo y sin necesidad de imponerse.
‘Selfie’. Si la palabra de moda es selfie (autorretrato fotográfico), la fotografía más sugestiva es la que sale borrosa o, aún mejor, la que suprimo: no es necesario que siempre todos sepan exactamente dónde estoy y qué hago. Todo el mundo pugna por escribir el tuit más estridente, más sorprendente o deslumbrante, pero el discreto prefiere este haiku de Matsuo Basho:
Contra la puerta
hojas de té, caídas,
que el viento empuja.
Aspirina. En la sociedad del exhibicionismo, nada es tan extravagante como la contención. Cuando todo el mundo desnuda sentimientos y creencias, nada es más provocativo que el pudor. En la era del striptease, nada es tan extraño como vestirse. Cuando todo el mundo tiende a convertir la vida propia en espectáculo público, recuperar el sentido de la intimidad es casi una transgresión.
La discreción era una virtud antigua. Pero en el mundo del ruido, la hiperconexión y la información desbordante, es una aspirina.
Capítulo 0
La Navidad siempre vuelve
Caridad feroz
Antes del festivo cotillón de Nochevieja, los medios de comunicación reproducen fotos y noticias del año que acaba. Los llaman resúmenes, pero son antologías de estrellas ascendentes o caídas. Los cadáveres más célebres, los desastres más espectaculares, los premios, bodas y goles más aplaudidos, las personalidades victoriosas y las decadentes. Los asesinos más deslumbrantes del año. Es lo que el poeta Ungaretti denomina “la caridad feroz del recuerdo”.
Historia de un ciprés
Nos lo quedamos sobre todo por las vistas. Es un piso alto y soleado, con vistas a mediodía. Al fondo, en los días claros, divisamos el Montseny, que hoy está levemente nevado. En primer término, los cuarteles de Girona, que los militares estaban abandonando precisamente cuando nosotros nos instalamos en el barrio. No era un paisaje encantador, pero transmitía el magnetismo de los lugares extraños. Detrás de los extensos muros militares, ingenuamente defendidos con cascos de vidrio roto, se extendían los barracones de geometría elemental, algo siniestros, en los que habían residido y se habían formado los soldados. Rodeando estas edificaciones, diversos patios de cemento invadidos por las hierbas, un jardín ubérrimo, diversos garajes, algunos árboles dispersos, dos plazas de armas. Presidía aquel conjunto gris un palacete inconsistente, decorado con relieves del barato neoclasicismo típico de la arquitectura oficial del primer franquismo. En la fachada que daba a la avenida, en letras doradas que cada semana un soldado abrillantaba, podía leerse: “Todo por la patria”.
Todavía unos pocos soldados cumplían allí el servicio. Un pelotón de seis o siete chicos desfilaba por las mañanas con rutinaria desgana, sin asomo alguno de ardor guerrero. Antes de sentarme delante del ordenador, yo los observaba con cierto pesar (cuando los cabellos blanquean, incluso los recuerdos más estúpidos provocan añoranza). Y a lo largo de la jornada, de vez en cuando, para distraerme, miraba por la ventana. Llegué a conocer con bastante detalle la escasa vida militar que aquellos vacíos edificios contenían. Unos cuantos soldados hacían labores de jardinería y podaban pulcramente árboles y arbustos. Otros trabajaban de oficinistas, recluidos en el barracón mejor conservado. Los del cuerpo de guardia marcaban el paso. Los veía salir en formación, con el fusil apoyado en el hombro, uno-dos, uno-dos, hacia las garitas.
La rutina militar era lenta y desganada, pero curiosamente tenaz. Los periódicos locales explicaban que el cuartel sería abandonado pronto, sustituido por un parque y unos cuantos bloques de viviendas, pero los soldados de mantenimiento continuaban trabajando incluso en los edificios militares más desvencijados. Reparaban tejados, ampliaban la antena, revisaban las instalaciones eléctricas, pintaban de color verde las ventanas del palacete del general. La tenacidad de aquellos militares me parecía muy representativa de la condición humana. También nuestra vida pende de un hilo, sobre todo a cierta edad, pero, si no nos lo impide una enfermedad, actuamos hasta el último momento de una manera que sólo sería justificable si tuviéramos el infinito asegurado.
Después de cenar, cuando la noche caía sobre la ciudad, Lourdes, que estaba muy contenta con el piso nuevo, me conducía hacia el ventanal del comedor y, a oscuras, pasábamos un rato contemplando, como si fuera nuestro, el ubérrimo jardín del general. El alumbrado, demasiado triste, daba al jardín un aire romántico muy adecuado. Contemplábamos los pinos altivos, de poderosa estampa romana, los venerables plátanos, el eucalipto enorme y ufano. El árbol preferido de Lourdes era un ciprés. Lo adoptó. Un ciprés solitario, viejo y rechoncho. Cada noche, antes de irse a dormir, al contemplarlo, sonreía en silencio como se sonríe a un acompañante fiel.
Han pasado bastantes años. Los cuarteles se fueron a pique. Después, alzaron imponentes edificios de viviendas y construyeron un parque con un estanque y una montaña artificiales, pérgolas sobre un paseo de cemento, graderío, césped. Los venerables árboles del jardín del general aportan el toque de nobleza a este parque nuevo y algo presuntuoso. Entre ellos, destaca nuestro ciprés, ya no solitario, mezclado con árboles más jóvenes, junto a los que escolta el paseo de la pérgola. Dejamos de verlo: un edificio cegó nuestra visión del jardín. El ciprés desapareció de nuestra vista, pero entró por la ventana de los jóvenes que habitaron los nuevos pisos.
Casi un cuento de Navidad
Cuando más se aleja en el tiempo la fecha de la muerte de mis padres, más necesito la compañía de las personas de edad, que contribuyen con sus recuerdos, experiencia y pausada sabiduría a llenar el vacío que ellos dejaron. Pocas conversaciones me parecían tan instructivas y amenas como las que me ofrecía el veterano periodista Jaime Arias. Tenía la suerte de poder disfrutarlas durante mi visita semanal a la redacción de La Vanguardia. Ilustrado, amable y expertísimo, Jaime Arias estuvo muchísimos años a pie de obra, alzando sutiles columnas para nuestro diario. En el mismo tono mesurado, constructivo y ameno con que redactaba sus artículos, nos ofrecía su conversación: inagotable despensa de anécdotas y argumentos expresados con voz queda y susurrante. Gesto deferente, delicada ironía, siempre cordial Jaime Arias.
La satisfacción que me procura relacionarme con personas de edad, me ha llevado a colaborar con cierta frecuencia con las Aules d’Extensió Universitària per a la Gent Gran, cuyo índice de participación supera ampliamente el de programaciones culturales rimbombantes. Realizadas en colaboración con las universidades, dichas aulas permiten a las personas de edad mantenerse en forma intelectual mediante unos cursos anuales que mezclan las ciencias y las humanidades. He participado en bastantes. Todas reúnen a un extraordinario número de personas de edad más o menos avanzada, unidas por la curiosidad intelectual, por el puro placer de seguir aprendiendo.
El otro día colaboré con las aulas de Barcelona. Había concertado mi participación con el presidente, que, a sus noventa y pico años de edad, coordina una compleja estructura que da cobertura a 4.000 alumnos. Pero, hallándose convaleciente de una operación, me atendió uno de sus colaboradores. Dictadas mis conferencias, salimos conversando del viejo edificio de la universidad. Era ya de noche, parpadeante de luces navideñas. Ni él ni yo teníamos prisa, así que le acompañé un rato. Hablamos de las aulas y de política. Y sin darnos cuenta, la conversación se hizo más personal. Me contó que su esposa tiene alzheimer y que apenas le reconoce. Ahora ella está en el hospital, porqué sufrió una caída, y a pesar de que él la visita diariamente, se siente muy solo en casa sin ella. Especialmente por la noche. Está deseando que den de alta a su esposa para tenerla de nuevo en casa.
Sensibilizado por lo que yo había oído contar sobre la dificultad de cuidar a estos enfermos en fase avanzada, le dije: “Es usted un hombre muy valiente y generoso”. A lo que él contestó:
–¡Me decepciona usted, Puigverd!
–¿Por qué?
–Porqué me habla de valentía y generosidad, como si cuidarla significara un esfuerzo para mí. También mis hijos me hablan así. ¡No puede usted imaginar lo que disfruto yo cuando la veo sonreír!
Las luces navideñas del Eixample iluminaban con reflejos azules el rostro de este hombre de setenta y tantos que hablaba con adoración de su mujer, que tiene alzheimer. “Por más esfuerzos que haga yo ahora por ella, nunca conseguiré darle ni una milésima parte de lo que ella me ha dado”.
Perfumes
Mientras que los anuncios de perfumes consiguen sacralizar el poder de la sensualidad, la Navidad agotó hace muchos años su aroma sagrado.
Elogio de la duda
A un amigo que reside en un país lejano le llama poderosamente la atención que aquí todo el mundo tenga las ideas tan claras. “No sólo claras: vuestras opiniones son sólidas como piedras y, aunque parezca paradójico, veloces como la luz”. Le maravilla que, en nuestros medios de comunicación, se cite con tanta frecuencia a Zygmunt Bauman, el sociólogo de la condición líquida. “En realidad, estáis en los antípodas de la fluidez ideológica y de las identidades cambiantes: aquí se fabrican opiniones a miles sobre todo lo divino y lo humano, sí; pero desde una inmovilidad granítica”.
Aunque lleva más de treinta años en el extranjero, mi amigo nació y vivió aquí. Y sostiene que el gran cambio entre el país que conoció y el que ahora ha encontrado reside en el uso del lenguaje. Antes era concreto, ahora abstracto. “Cuando nos reuníamos en grupo para hablar, contábamos historias. Las conversaciones giraban alrededor de anécdotas, no de categorías ideológicas como hacéis ahora. Se explicaban chistes o batallitas. Se recordaban historias de la familia o aventuras de juventud. Anécdotas de la mili, de la escuela, del barrio. Se contaban chismes, cuentos más o menos fantasiosos, escenas laborales, miserias del vecindario, intimidades. Se repetía, con más o menos salsa, lo que se había leído en el diario, escuchado en la radio o visto en la pantalla. De todas aquellas anécdotas, se deducían, ciertamente, moralejas y reflexiones aleccionadoras. Pero lo más distintivo de aquella manera de hablar era la forma narrativa”.
“Ahora, por el contrario, observáis el mundo con mirada de juez, con rictus de examinador, con obsesión de taxónomo. No sabéis observar, sólo clasificar. Incapaces de describir, calificáis. Os encanta emitir sentencias. Ya no sabéis narrar vuestras aventuras, anécdotas o vivencias; sólo expresar los sentimientos que aquellas aventuras, anécdotas o vivencias desataron. A vuestros conocidos ya no les contáis, por ejemplo, cómo os ha ido el viaje, sino qué os parecieron las ciudades visitadas. Qué tal se comía; si el lugar era limpio o ruidoso; si el hotel estaba bien o mal; si el tráfico era fluido o espeso y si los precios altos o bajos. Incluso con los amigachos, ya no os oigo alardear de vuestras hazañas. Ahora redactáis informes sobre la estética, la ética o las habilidades de la seducida. Y, especialmente, si funcionó mucho, poco o nada”.
Mi amigo observa, con razón, que, en nuestra vida cotidiana, no hacemos más que emitir juicios de valor. Pequeños dioses en un inacabable juicio final, condenamos o perdonamos a vecinos y parientes; a los compañeros de trabajo; a cantantes, modelos y famosos en general. Y, por supuesto, a políticos, futbolistas y banqueros. Todo el mundo discursea, todo el mundo fiscaliza, sospecha y pontifica. Y siempre prescindiendo del hecho narrativo. Mi amigo ha observado que, en el extremo más llamativo de esta tendencia, abundan los integristas de cualquier linaje ideológico. Tipos que sólo abren la boca para expulsar viscerales exclamaciones de apoyo o rechazo a una causa, a un líder, a unos colores. Tipos que, para hablar, no usan la lengua, sino el dedo gordo como los viejos emperadores romanos. Dedo arriba, dedo abajo. Condenar o salvar.
La desaparición de nuestros cuentos cotidianos, alguna relación ha de tener con el exceso informativo de nuestro tiempo. El hecho es que la mayor concentración de opinadores dogmáticos y maniqueos se da precisamente en la infinita galaxia de internet, donde la información es más rápida y caudalosa que en cualquier otro ámbito. En la denominada blogosfera y también en las webs informativas, se tiende con gran facilidad al comentario taxativo, irredentista, irrefutable. La duda brilla en internet por su ausencia.
La duda siempre ha tenido mala fama. La tiene hoy, pero también ayer la tuvo. Y sin embargo, es imprescindible. Especialmente en esta época en la que todos llevamos un juez en el cuerpo. Sin la duda metódica no habría avanzado la ciencia. Y sin la duda el pequeño dios que llevamos dentro carece de contrapeso. La duda nos familiariza con el otro, con las miradas opuestas. La duda, ciertamente, corroe la propia identidad. Desconcierta y fatiga, sí, pero fomenta la prudencia y cultiva el respeto. Es problemática, pero democrática. Václav Havel (aquel escritor que, por circunstancias de la vida, se encontró ejerciendo de presidente de la República Checa) aprendió a dudar mientras mandaba. Y cuando abandonó el cargo, en un discurso memorable, dijo: “Cada día me asusta más la idea de no estar a la altura. Cada día tengo más miedo a cometer errores, a dejar de ser alguien en quien se pueda confiar. Cada día tengo más dudas, incluso de mí mismo; y cuantos más son mis enemigos, más me pongo mentalmente de su lado”.
Cuentos sobre niños
Un bebé fue raptado el otro día en un hospital barcelonés. Su mamá lo dejó con una desconocida que había estado alternado con ella en su habitación de parturienta. Lo dejó para ir a fumarse un cigarrillo en un rincón escondido. Después de un largo día en el que la madre y los familiares exhibieron ante las cámaras sus lloros y quejas, el bebé fue hallado sano y salvo en un ascensor de Badalona. La familia lo recuperó entre nuevas lágrimas televisadas. Y los bufidos de alivio que se ecucharon en el hospital resonaron en los despachos de Sanidad: si el rapto llega a durar unos días, la incertidumbre se hubiera gasificado en los medios y, convertida en nube tóxica, habría explotado en las manos de los poderes públicos. Y es que, en caso de tragedia, casi nadie hubiese preguntado a la madre por qué abandonó a su bebé para irse a fumar. Es más fácil apelar a la responsabilidad pública, genérica y abstracta. Por supuesto: no soy quien para juzgar a la madre. Enfatizando su dejación, no pretendo más que subrayar una de las mayores dislocaciones de nuestro tiempo: la desaparición de la responsabilidad individual sobre las cosas que nos pasan.
Pero huyamos de las abstracciones. Puestos a hablar de niños y padres, busquemos la luz indirecta de la literatura. Mientras leía en La Vanguardia la noticia del rapto de este bebé barcelonés he recordado un cuento de Anton Chéjov: Enemigos, ambientado en la Rusia del siglo XIX.
Un médico y su esposa velan, entre sollozos, el cadáver de su hijo de 6 años, cuando entra en la casa un hombre desesperado. Suplica ayuda para su mujer, que está en peligro. El médico no se siente con fuerzas para acompañarlo y argumenta que su hijo acaba de morir. Pero el hombre no se da por vencido. Se desgañita apelando a la compasión y al código deontológico. El estado del niño es ya irreparable –afirma–, mientras que la vida de su esposa puede todavía salvarse. Es tan ruidoso y tenaz el marido, que el médico, abatido y sin fuerzas para razonar, accede finalmente a acompañarlo. Atraviesan la estepa rusa en carroza. Durante el trayecto, el médico siente la insoportable tentación de saltar y hundirse en la nieve. Se avergüenza de haber abandonado el cadáver del niño. Llegan. El marido sube como un loco a las habitaciones, y desciende enseguida, todavía más desesperado. Llora, grita, balbucea. La mujer le ha abandonado. No estaba enferma. Ha fingido estarlo para poder fugarse mientras él buscaba ayuda. A medida que el marido burlado ofrece detalles, el médico transforma su estupefacción inicial en cólera. El desencuentro es feroz. El médico reprocha al marido que se haya burlado de su dolorosa situación. Y el marido despechado reprende al médico por no comprender su desgracia: también él es una víctima. Furiosamente, se lanzan el uno contra el otro.
Existe otra versión de este cuento. La escribió Raymond Carver. Una madre encarga un enorme pastel para su hijo Scotty, que cumple 10 años. El día del aniversario, un automóvil embiste al niño. Lo trasladan al hospital en estado de coma, y sus padres lo velan durante toda la noche.
Naturalmente, la madre ya no piensa más en el pastel, pero durante ese mismo día y buena parte de la noche, el pastelero ha estado llamando al número que ella dejó al encargar el pastel. No han recogido el encargo y encima pretenden librarse del pago. Está harto de que le tomen el pelo.
Por la mañana, el padre, que está en casa cambiándose, recibe una llamada. “¿Qué pasa con Scotty?”. El pastelero grita la pregunta y cuelga. El padre cree que se trata de un bromista desalmado, aunque el pastelero no pregunta por el niño, sino por el pastel no recogido en el que la madre encargó escribir, en letras de chocolate, la palabra Scotty. Cada vez que el padre o la madre regresan a casa para cambiarse o resolver algún encargo, reciben una llamada del pastelero.
Scotty, finalmente, muere. Los padres regresan por la noche a casa, desesperados. Suena el teléfono. “¿Qué pasa con Scotty?”. Otra vez el loco. De repente, la madre recuerda el encargo de la pastelería. Insomnes y agraviados, se acercan a la pastelería a toda velocidad. El hombre está trabajando en su obrador. La primera embestida de los padres es tremenda. Desolado, el pastelero, en lugar de echarles, pide perdón. Nada sabía del accidente. Siempre ha vivido solo, explica. No tiene hijos, pero cree entender su dolor de padres. Les ofrece pastelitos recién horneados. Los padres apenas han comido durante estos días. En el obrador del pastelero, comen y hablan de Scotty durante toda la noche.
En estos dos cuentos estructurados en forma de vidas cruzadas, el dolor por la muerte del hijo adquiere una textura tan sólida que lo determina todo. Responden a otra época. Durante miles de años, los hijos eran una simple materialización del instinto de los padres. En el último par de siglos, sin embargo, los hijos consiguieron entidad propia. Tenían que ser educados y amados por sí mismos. La perspectiva está cambiando. Lo que más se enfatiza ahora es el placer, la satisfacción, la plenitud que los hijos provocan en la vida de los padres. De ahí que se hable del derecho a la adopción y de la experiencia de la maternidad o la paternidad.
Un cuento contemporáneo sobre el mismo tema seguramente cruzaría, con el acento irónico de rigor, la suerte de un niño con la de una mascota.
Indiferencia literaria
Raymond Carver estuvo de moda en los ochenta. La crítica lo situó en una corriente narrativa bautizada, de manera imprecisa, como realismo sucio (dirty realism). Carver no buscaba la suciedad, sino el contraste entre la luz humana y la miseria oscura. La historia de los padres de Scotty y el pastelero lo muestra perfectamente: los choques humanos suelen acabar de mala manera, aunque no siempre.
Esta moraleja nos conduce a un viejo dilema literario. Que es también el mío. El dilema entre perfección técnica y tensión moral. Mientras Carver destila las escenas de la vida cotidiana de la América humilde en busca de una chispa de nobleza, escritores mucho mejores, Faulkner, por ejemplo, al describir lo que ahora en América denominan basura blanca (white trash), se muestra completamente indiferente al destino bestial de los personajes.
Salvo Cervantes, los más grandes escritores acostumbran a ser los más impasibles e impiadosos. Dicen los expertos que la función principal del arte y la novela (tal como van las cosas, también de la economía) es liberar al individuo de los ropajes de la moral: mostrar al ser humano desnudo. Uno de los autores más reputados del siglo XX es Ernst Jünger. Residiendo en París como oficial del ejército de Hitler, describe con precisión insuperable los reflejos cromáticos del vuelo que las moscas realizan entorno a los cadáveres de unos parisinos abatidos a tiros, que no le sugieren comentario alguno.
Urticaria
Ya a finales de los ochenta, los articulistas con pretensiones de singularidad dieron noticia de lo que podríamos llamar la urticaria navideña. Llegaban las Navidades y, si uno necesitaba subirse a una columna periodística, no tenía más que agarrar alguno de los muchos tópicos de estas fiestas y aporrearlo con un par de adjetivos despectivos. Uno podía declararse en huelga de regalos, manifestar odio eterno a los abetos o declarar la guerra a todo lo que regresa a casa por Navidad armado con una manguera de vinagre. Tal como viene sucediendo desde que Baudelaire publicó Las flores del mal, estos críticos consiguieron un éxito muy rápido. En los noventa, hablar mal de la Navidad era ya una moda. Con los años, el desprecio intelectual por estas fiestas ha llegado a ser tan unánime que se ha convertido en una fórmula más de lo políticamente correcto.
Depuración
De la mano del cine, la televisión y la publicidad, llegaron los tópicos navideños de la cultura anglosajona (Santa Claus, melodías inglesas, abetos engalanados y películas inspiradas en el dickensiano espíritu de la Navidad), que se sumaron a los mitos locales de tradición católica: belenes, tió, pastorets, Reyes Magos, villancicos. A la extravagante mezcla resultante, hay que sumar los relamidos escrúpulos de algunos pedagogos laicistas, que pretenden depurar la tradición folklórica navideña de toda significación cristiana. Estos laicistas contribuyen a convertir la estridente mitología navideña en una significativa muestra de la diarrea global.
Parodia
En los Estados Unidos triunfan de un tiempo a esta parte las parodias malévolas de las almibaradas películas sobre el espíritu de la Navidad. Sobrevivir a la Navidad empieza con una anciana asándose la cabeza en un horno. En Una Navidad de locos, el protagonista es atacado por unos vecinos que no soportan su falta de emoción navideña. Bad Santa narra las aventuras de un expresidiario que, disfrazado de Santa Claus, roba en una juguetería. El éxito de estas películas coincidió con el inicio de la vigente moda publicitaria que consiste en presentar a los personajes de la mitología navideña en actitud ridícula o como sujetos de parodia. En un anuncio de telefonía, por ejemplo, Santa Claus llama a la puerta de una familia burguesa y entrañable. Pero en lugar de recibir parabienes, recibe un portazo, le queman las barbas cuando intenta bajar por la chimenea y es perseguido por el perro: nadie quiere sus regalos.
Los escritores moralistas, como Dickens o Salvat-Papasseit, ya no caben en el parque temático de las Navidades contemporáneas. Sólo la parodia cabe: ácido contrapunto del almíbar comercial. Sólo la ironía cabe: permite saborear los tópicos navideños, participar del folklore, acarrear regalos y participar en comilonas sin perder la inapetente elegancia contemporánea. Como ha escrito el periodista americano Ty Burr, las Navidades actuales ejemplifican la contradicción básica de la ideología que predomina en Occidente: “nuestra desesperada necesidad de ser cínicos y sentimentales al mismo tiempo”.
‘Prêt-à-penser’
Durante los largos siglos, los santos presidían las iglesias, pero los monstruos decoraban los claustros. Dominaba la hipocresía moral. La virtud tenía todo el prestigio retórico, pero el pecado triunfaba en las cocinas, gabinetes y alcobas. Con la llegada de la Ilustración, el panorama se complicó. El bien de origen beato pasó a ser visto como agente del mal. Consiguientemente, muchos de los antiguos pecados se convirtieron en virtudes.
En la tremendista España, la lucha por la jerarquía moral duró unos cuantos siglos y dejó muchas víctimas por el camino. En la última etapa franquista, los universitarios protagonizaron, en el pequeño territorio de su propia alma, una batalla moral muy curiosa: habían sido educados a machamartillo en los valores religiosos, pero abrazaron, sin pensarlo mucho, los valores antagónicos: adoraron a la diosa razón y creyeron en el sentido materialista de la historia. No fue exactamente una inversión de valores. Los que a partir de entonces fueron descritos como los malos eran los partidarios de la vieja moral, pero el mal en sí, el mal mayúsculo, ganaba prestigio. Seducía el heroísmo social de Rosa Luxemburgo, pero también las obsesiones del marqués de Sade. En las maletas morales de la generación que protagonizó la transición, las flores del mal que ofrecía Baudelaire y la lengua que mostraba obscenamente el líder de los Stones se mezclaban con los deseos de paz y fraternidad. La mezcla era confusa. Parecía un cóctel cordial para pasar la juventud, más que una ideología con la que atravesar dignamente la difícil geografía de una existencia moral. Con el tiempo, el cóctel se ha convertido en una cómoda moral prêt-à-penser.
Con fenomenal candidez se defienden ahora todas las causas, muchas de ellas contradictorias entre sí. Se destaca el dolor de los emigrantes que intentan saltar la valla, pero se defienden los subsidios agrícolas europeos, que estrangulan las economías africanas. Se exigen respuestas a la violencia contra las mujeres, pero se sigue encumbrando a los artistas llamados transgresores que explotan la violencia sexual. Lo políticamente correcto, la cultura de la queja y el papanatismo libertario alimentan nuestros diarios juegos florales. Lo escribió Karl Kraus: “El espíritu humanitario es la fregona de la sociedad, que exprime con sus lágrimas sus trapos sucios”.
Al final, después de tantas batallas ideológicas, resulta que lo que de verdad perdura es la moral hipócrita: una moral que uniforma a progres y beatos.
Rueda del tiempo
Atrás dejo la ciudad, que, en estos días festivos, está quieta y ensimismada. Una quietud que el invierno confirma con sus colores débiles. Paseo por la campiña cercana a Girona. Ha llovido y la tierra semeja chocolate. El sol acaricia los árboles deshojados, los campos dormidos y las casas aisladas. De vez en cuando, una ráfaga ventosa barre las hojas. El piar sincopado de unos gorriones se confunde con el rumor afónico de una carretera. “Otro año más”, pienso.
Despunta ya el cereal. En este camino que avanza, recto y claro, entre encinas, robles y ondulados campos, el mundo social con sus problemas parece quimérico. Parece irreal la crisis económica, las avinagradas relaciones hispánicas, los tremendos conflictos planetarios y los miedos que nos atenazan. Bajo el sol acaramelado de esta tarde de invierno, todo es agradable, especialmente el recuerdo de los muertos que me acompañan. Esta es una de las características más obvias del paso del tiempo: llega un momento en el que los muertos se han convertido en mejor compañía que los vivos. Por supuesto: en cualquier momento de la vida podemos conocer a gente nueva e interesante. Pero, para quien lleva ya muchos años haciendo camino al andar, los rostros del pasado, si no más numerosos que los del presente, sí parecen más verdaderos.
El paisaje que rodea mi paseo de final de año es encantador precisamente porque no es espectacular: los montes bajos de las Gavarres recubiertos de un verde azulado y oscuro; los cercanos campos de labranza, perfectamente peinados por la mano humana, formando un amable tapiz. Me encanta este paisaje por su belleza discreta, pero también por los muertos a los que, arbitrariamente, lo asocio. Ya no es fácil, ni tan siquiera en el campo, encontrar caminos de tierra. Quizás por esta razón, el arenoso sendero por el que ahora paseo me recuerda el camino de La Bisbal a Castell d’Empordà por el que transité tantas veces en mi infancia. Ahora el castillo a que hace referencia el topónimo es un hotel de lujo. Pero yo lo conocí cuando era una heredad en decadencia, propiedad de un hombre alto y enjuto, un ampurdanés que residía en Madrid, ciudad a la que se mudó cuando su hija –una mujer simpática, muy católica, teñida de rubio– se casó con un comerciante vasco.
Cada verano, al retornar a las paredes desconchadas de la finca, tan bella como decadente, mientras sus numerosos nietos y unos cuantos amigos, entre los cuales yo mismo, después de jugar entre los olivos, correteábamos por las inacabables y vacías estancias, repletas de moscas, cubiertas de telarañas, aquel anciano de estampa quijotesca pasaba largas horas en silencio, contemplando la ondulada llanura del Empordanet, que se extiende a los pies del castillo. Ordenados campos entreverados de bosque y pequeños pueblos despuntando: Corçà, Monells, Casavells… Un paisaje estrictamente rural: en aquellos años, exceptuando a Josep Pla, nadie había descubierto que esta comarca es de perfil toscano.
Austero y seco como un sarmiento, aquel hombre callaba y miraba. Su tristeza quizás respondía a los achaques o las dificultades. Pero, siendo tan callada y digna, parecía alimentarse del estoicismo rural (quizás menos culto, pero no menos antiguo que el estoicismo de los Séneca y Marco Aurelio). En el mundo rural, como en los textos de los clásicos, se daba por supuesto que el ritmo del tiempo no es gobernable, que todo lo que pasa tiene que pasar y que, por lo tanto, de nada sirve lamentarse o agitarse en inútiles gestos de impotencia.
Mi sendero de final de año atraviesa un bosque donde abunda el acebillo o acebo menor, llamado también rusco y, en catalán, galzeran o galleran (arbusto de hojas punzantes y pequeños frutos rojos parecido al acebo o grèvol, pero menos vistoso y apreciado). “Podría cortar un ramo para mamá”, pienso, como si todavía viviera. En casa, por Navidad no faltaba nunca el gallerin-galleran, como ella lo llamaba, ni tampoco las flores doradas del calicanto japonés (flor d’hivern, en catalán). Secas y decorativas, estas flores desprendían una fragancia muy penetrante y exótica, que perfumaba la casa familiar durante las fiestas.
Paquita, menuda y risueña, cortaba cada año para mi madre unos tallos de calicanto. Paquita ha muerto, como mis padres, como la mayor parte de la gente de su tiempo, la gente de la calle en la que yo nací y pasé mi infancia. Ya no están. Cierro los ojos, bajo los últimos rayos del año, para evocarlos. Comparecen todos. Maria, la vecina más risueña del barrio. Mi padre, que no descansaba ni el día de Navidad. Tío Lluís, repeinado y prudente. El carretero Joan, republicano y humillado, que blasfemaba con aplicación. Montserrat, viuda de un maestro, que en los bajos de su casa alimentaba una cerda con las mondas de fruta y patata de todo el vecindario. Montserrat tenía un inquilino, cuya ventana daba a la azotea de nuestra casa. Era fotógrafo y firmaba las fotos con el nombre de Lux (“¡Lux, Lux!”, gritábamos desde la azotea mientras nos agachábamos para que no pudiera vernos). Encorvado y marchito, venía cada año a la escuela para hacernos, con máquina y trípode, el retrato de aula. Años después, supe que Lux era un italiano de Mussolini que llegó a nuestro pueblo con las tropas de Franco. Un par de casas más arriba vivían las extrañas mujeres del prostíbulo, a las que todo el mundo conocía por el nombre plural de les Pepites. Mi abuela Remei (luto riguroso, pelo blanco, piernas hinchadas) las había confesado y consolado muchas veces. A modo de apólogo, me contaba las penas de aquellas mujeres mezclándolas con otras mil historias de su tiempo.
Lentamente me abandono al recuerdo de aquel mundo que ya no existe. No es nostalgia del pasado. Ni siquiera temor a la velocidad del tiempo. Es tan sólo una pizca de desasosiego. Quizás algo de vértigo. El vértigo de constatar que el viento de los días, tan olvidadizo, también barrerá las hojas de mi pequeño mundo. Y que, por lo tanto, después de mí ya no habrá quien recuerde las flores de Paquita, la carcajada de la gorda Maria o el reflejo verdoso y esmaltado del fijador con que mi tío abuelo Lluís planchaba sus escasos y amarillentos cabellos.
Cotillón
Los comensales han dado ya cuenta del opíparo menú. La orquesta toca, en este momento, una canción ridícula de los años ochenta reaparecida con la excusa del vintage popular. Casi todos los que bailan imitando de manera bufonesca el vuelo de los pájaros, se horrorizarían si pudieran verse ahora con los ojos con que contemplaban el mundo en los años ochenta. Una mujer grita “¿Alguien quiere más cava?”, y dos barrigones alzan la copa, voceando, como cuando eran niños y el maestro planteaba la pregunta más fácil. Se abrazan. La corbata desanudada. En las camisas blancas, lamparones de color marisco.
No muy lejos de ellos, un adolescente sentado con sus padres. Sonríe, pero tiene la cabeza en otra parte. Cenar con los padres no es el mejor plan de la noche de fin de año, pero no se ha presentado otro. El cava se derrama sobre la alegre concurrencia como una lluvia de oro, pero esta chica sentada en otra mesa que ahora levanta la copa y contesta “chin-chin” a su compañero no puede reprimir el bostezo. No quiere pensarlo, pero lo piensa: no es éste el amigo con quien de veras le gustaría compartir la noche.
No muy lejos, una mujer madura se toca discretamente la parte alta del escote: el sujetador rojo le molesta. Cada año se pone un conjunto de lencería roja. Lo aprendió en Italia. Piensa en aquel viaje de Navidad por Italia y en el fin de año que pasó en Roma comiendo lentejas. Rompe una punta de turrón de Alicante y mastica lentamente, pero recuerda, con los ojos chispeantes, las lentejas de aquel fin de año. “¡Come lentejas!”, le animaba él con el timbre radiofónico de los romanos guapos. “¡Cuantas más lentejas comas, más prosperidad tendrás durante el año!”. La prosperidad, piensa la mujer madura, la prosperidad... Y respira profundamente, como si iniciara los ejercicios de yoga, evocando aquel pequeño local del Trastevere.
En la zona de baile, una mujer de treinta y tantos mueve los brazos como un equilibrista para evitar la caída. “¡Eso no es bailar, sino patinar sobre hielo!”. Se aferra como una niña a los brazos de su marido. Nunca se había puesto sandalias de tacón de aguja, pero él dijo: “Vamos a celebrarlo por todo lo alto: entraremos en el año nuevo como si entráramos en una película”. Además de las sandalias de tacón, ella lleva un vestido largo de lentejuelas. Él se ha puesto esmoquin. La sorbe con la mirada. “Te comería los deditos del pie uno a uno, como si fueran barquillos”. Y ríen, bebiéndose el aliento, indiferentes a la cascada de cava y música: ríen y se besan como si fuera el primer día.
La mujer madura los observa de lejos, con una mezcla de envidia y satisfacción. Chispean sus ojos de nuevo. Estos besos ya sólo se ven en el cine, piensa, y levanta la copa. En silencio pide al año nuevo que la pasión de esta pareja sea algo más duradera que sus lentejas italianas. Después se da la vuelta para brindar con su marido: cada día está no ya más gordo, también más triste. También la chica que bosteza observa a los amantes que se besan en la pista de baile. Y también se da la vuelta para mirar a su amigo. El próximo año no saldrá de cotillón, si sólo puede hacerlo con él. Se lo promete mientras él dice “chin-chin, cielo” y ella responde “chin-chin”.
En la mesa de atrás está el adolescente que quisiera sonreír y no puede. Ella no lo sabe, pero este chico ha clavado sus ojos como flechas en ella; y la arrastra a la región de los sueños.
Llegan las campanadas de las uvas. Todo el mundo traga los granos con aplicación, excepto los hombres de la camisa con lamparones de marisco. Ellos continúan bebiendo. El recuerdo del tiempo perdido y las aspiraciones del año que comienza resbalan de sus corazones para hundirse en el océano de cava.
¡Creced, malditos!
Abierta la puerta del año nuevo, no parece de buen gusto dudar de la conveniencia de seguir en el tren que nos transporta. Al contrario, todo el mundo parece encantado con las nuevas velocidades que se auguran. Crecer es el principal deseo. Derechas e izquierdas, sindicalistas y empresarios lo proclaman al unísono. ¡Crecer! El deseo no necesita justificación, pero la ofrecen. Es una justificación deportiva, una recomendación ciclista: dejar de pedalear equivaldría a caer, a ser atropellado. La deprimente película Danzad, danzad, malditos, en la que unos jóvenes bailan hasta morir para ganar un concurso, se convirtió hace muchos años en la metáfora de nuestro sistema económico. De nuestra vida.
La primera mañana
El cielo está lleno de mantas grises, y la ciudad parece un campamento abandonado. Nadie por las calles. La Girona antigua es una escenografía vacía que muestra las trampas de la restauración. A este tiempo nuestro tan incierto no le queda más salida que el teatro. La mayoría de barrios antiguos han sido restaurados con amaneramiento: se busca una belleza supuestamente perdida, aunque nunca existió. Con el objetivo de simular un origen apetecible y atractivo, el pasado deviene mera escenografía.
En este escenario se escucha ahora el bronce profundo de las campanas de la catedral, que anuncian la misa. Desde luego: apenas quedan oídos con voluntad de percibir el significado del tañido de las campanas. Un anciano con la sotana al viento sube la cuesta de la calle que bordea las escaleras de la catedral. Se detiene un instante para hablar con una mujer asomada a una ventana y sigue su camino: le esperan –dice- unas monjas para la primera misa del año.
Por la calle de la Força, avanza con pasos lentos otro clérigo de menor edad, aunque maduro, embutido en un traje negro con alzacuellos blanco y abrigo gris marengo. Por las escaleras de la Virgen de la Pera, llega a la catedral. Antes de entrar, saluda con gesto cardenalicio al anciano de la sotana, que sigue subiendo la cuesta, pálido pero tenaz. El escenario medieval que diariamente es ofrecido a los turistas como un parque de antiguas piedras nobles, evoca ahora, a la manera de un espejismo, la ciudad recluida y puritana que quizás fue. Sólo los clérigos, en efecto, parecen mantenerse firmes en sus objetivos, indiferentes al aliento alcohólico de la noche recién quemada.
De repente, un automóvil rojo se apodera frenéticamente de la pétrea escenografía. Después de un espectacular frenazo, los ocupantes abandonan el vehículo. Ellos visten de etiqueta, ellas abrigos de pieles. Arrastran la alegría con gran esfuerzo, como futbolistas empujando el balón en tiempo de prórroga. Dan tumbos por la plaza de los Apòstols exagerando con gestos y muecas el cansancio. Entre grandes risas y aspavientos, muy enfáticos, bostezan. Uno de ellos hace sonar una trompetilla de plástico. Otro, orina junto al muro de piedra de la catedral entre sonoras exclamaciones de alivio, que las mujeres ovacionan.
Lejos de la catedral, la ciudad está vacía y casi muda, y los rastros de la noche son más evidentes. Latas, botellas y cristales rotos en las calles más céntricas; y serpentinas, confeti, vómitos. Sólo una cafetería está abierta: llena hasta la bandera. Es un cubo de cristal, situado en plaza Poeta Marquina, bajo unos viejos plátanos que todavía guardan las últimas hojas. Corbatas desanudadas, rostros devastados, tacones caídos, pero también: ropas brillantes, peinados y maquillajes milagrosamente salvados. Todo el mundo desayuna con parsimonia. Cafés, croissants, ensaimadas. Un tipo soñoliento entona con voz ronca una melodía y rompe el silencio general, un silencio lento y mantecoso. A su lado, un compañero de rostro violáceo quisiera responder al canto, pero no lo consigue. Abundan los párpados caídos, las bolsas de los ojos. Junto a un grupo de chicas que beben agua mineral, un hombre intenta en vano arrancar una carcajada.
El clima no es ni alegre ni triste, sino de resistencia pasiva. De repente, entra un joven recién duchado, con mirada vivaz y gesto diligente. Reclama con voz autoritaria la atención del camarero, se traga el cortado de un sorbo y sale corriendo. Arranca nerviosamente. Conduce el coche de la funeraria.
Reyes
Mi sobrino Artur es el único cándido de la familia: su hermana y sus primas ya saben que los Reyes son los padres. Reunida toda la familia extensa en un desayuno festivo para intercambiar los regalos, los adultos desenvolvemos los paquetes, alabamos los obsequios que otros han recibido y agradecemos educadamente los nuestros: el libro, el perfume, la corbata. De repente, el niño abandona los relucientes juguetes recibidos y descubre en la cocina de la abuela una larga cuchara de boj. Convertida por su imaginación en un fusil, se mezcla entre nosotros simulando disparar con ella: “ra-ta-ta-tá”. Se solaza especialmente con su hermana Nina y sus primas Anna y Mariona, que se lo quitan de encima como quien aleja una mosca. El exceso de juguetes recibidos le ha inmunizado contra el deseo de jugar con ellos. Prefiere la larga cuchara de boj, que me devuelve el recuerdo de las espadas de mi infancia. Un carpintero amigo de la familia las construía engarzando con un par de clavos dos sencillos listones. No pretendo idealizar el pasado. Sólo quiero subrayar la paradoja a la que hemos llegado: el exceso aburre. El Niágara de luces de estos días fabrica más tedio que consumidores.
Capítulo 1
Enero
Jano bifronte
Enero (Ianuarius) era el mes dedicado a Jano, el dios de los inicios y de las aperturas. Su nombre se relaciona con ianus (pasaje) y con ianua