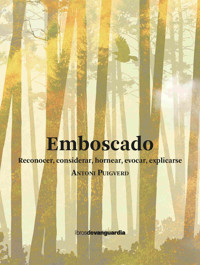
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros de Vanguardia
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Las experiencias en torno a la mesa, desde los primeros recuerdos con la familia hasta el presente, son revividas en este libro con pausa y con una ambición literaria cada día más difícil de encontrar. Como La ventana discreta, también de Libros de Vanguardia, Emboscado es una mezcla de dietario y libro de memorias que bebe de la tradición de Pla, Leopardi o Goethe. Varios géneros se mezclan: del narrativo al aforístico, del ensayo literario a la elegía. También aparecen figuras de la escena política, con las que el autor ha compartido mesas y sobremesas. Sin olvidar la crítica a unos "tiempos que se esfuerzan en ser trágicos y frívolos a la vez, en los que, como decía Jacques, el criado de Diderot, todo el mundo corre y vuela, pero nadie sabe adónde va". Antoni Puigverd, ensayista, poeta y narrador, es una destacada figura de la literatura catalana actual. Imprime un sello peculiar a su escritura, clara pero a la vez profunda. La alta exigencia estilística y una toma de postura humanista y conciliadora lo han convertido en un referente. Sus artículos en La Vanguardia resultan de lectura obligada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 671
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antoni Puigverd
Emboscado
Reconocer, considerar, hornear, evocar, explicarse
Índice
Introducción. Los fastuosos antipasti de La CarbonaraCapítulo 1. Carta caseraCapítulo 2. Menús de temporadaCapítulo 3. Vinos y licoresCapítulo 4. Selfies y sándwichesCapítulo 5. “Dulcis in fundo”Capítulo 6. Comidas y cafés (no siempre) de compromisoCapítulo 7. Petits fours: vocabulario de sobremesaCapítulo 8. Soplar en caldo heladoCapítulo 9. El txokoEpílogo. En cinco tiemposSobre este libroSobre Antoni PuigverdA Lluc y Pau, por tantas narraciones compartidas
Emboscado como un pájaro
Podría ser un mirlo negro de pico anaranjado que brinca, atrevido, sobre el césped del parque y osa descansar en los huecos nocturnos de la muralla. O una urraca de colores maniqueos y garganta involuntariamente estridente, que escarba con el pico y las garras los espacios devastados por escombros y basuras, o que, ilusa, embelesada, contempla unos cristales rotos y se los lleva al nido y allí los conserva, no como un tesoro, sino como si creyera que puede rehacer la forma de la que provienen. Podría ser un pequeño gorrión, parduzco y discreto, pero decidido, orgulloso de vivir alejado. E incluso un lúgano, de un verde amarillento, que busca, incansable, en vuelos ondulantes, las semillas y los frutos rojos del invierno. Podría ser cualquier otro pájaro. Salta de rama en rama, remueve todo lo que le sorprende. Ahora picotea un tronco, luego retuerce unas bayas, después tritura un gusano y de repente hace piruetas con las alas. Su vuelo nunca se alarga, su ruta es dispersa. Se distrae a cada paso. No lo encontraréis en una bandada, no lo encerréis en una jaula.
Introducción Los fastuosos antipasti de La Carbonara
A camp obert, darrere el mur herbós,
tocant al rec on maduren les mores...
(A campo abierto, junto al herboso muro,
cerca del arroyo en el que las moras maduran...)
J.V. Foix,També vindrem, infant, a l’hora vella (1948)
Nos gusta tanto Roma que nos quedaríamos. A veces, nada más llegar, arranco a correr. Subo al Campidoglio, saludo a los gigantescos Dioscuros y sus caballos, hago una reverencia al severo Marco Aurelio, pero, sobre todo, me inclino ante Miguel Ángel, que ideó el espacio. Me asomo al balcón sobre el foro romano: si pudiera, abrazaría las viejas columnas, que me esperan eternas y maternales. Recorro callejones, paso junto al Teatro Marcello, de travertino ennegrecido por el humo de los coches, admiro el templo de Ercole Vincitore, redondo como un juguete, meto la mano en la Bocca della Verità, en Santa Maria in Cosmedin, cruzo largos semáforos junto a la ruidosa y humeante ribera del Tíber, y emprendo excitado la subida del Aventino, donde residí durante unos meses que no sé olvidar. Subiendo, voy dejando a mano izquierda el ovalado y larguísimo Circo Massimo, el hipódromo antiguo de más de medio kilómetro de largo, por donde corría en aquellos años en que mis rodillas no crujían, paso junto al rosal comunal, siempre florido, y llego a Santa Sabina, con sus airosas columnas y la luz tan serena y clara. Me siento un instante y agradezco, en silencio, el regalo de volver a estar en Roma. Roma ancora.
Después, si tengo tiempo, repaso, en las zonas más céntricas, alguna de las huellas de Caravaggio: San Luigi dei Francesi y Sant’Agostino; y me pierdo por los callejones del barrio de Campo Marzio, donde se encuentra una pequeña librería que me selecciona los libros que no sabía que estaba buscando. Después, por senderos menores, desemboco en Santa Maria della Pace, que tiene una fachada en forma de pulpo. Ya estoy en Navona. Cruzo la famosísima plaza, saludo a las esculturas de los ríos del mundo como quien saluda a viejos conocidos y, sin detenerme, como un cohete, hacia las dos de la tarde llego a La Carbonara de Campo de’ Fiori, aunque, desde hace unos años, estoy enojado con ellos. Resulta que también se están refinando. Presentan ya raciones minúsculas en platos inmensos; y lo que es todavía más grave: ya no ofrecen a la clientela la posibilidad de escoger un primer plato con los fastuosos antipasti que tan maravillosamente me habían atiborrado; y que habían llenado la barriga de tantos amigos y familiares que he acompañado en varias estancias de unos tiempos, ya lejanos, en que comer no era un hecho artístico sino pantagruélico.
Me instalaba como un marqués en una de las mesas del piso de arriba. Miraba por la ventana, que da a la plaza. Saludaba a la tenebrosa imagen de Giordano Bruno y me quedaba embobado mirando el bullicio romano. Los puestos de flores, justo debajo de la ventana, y, más allá, los de frutas y verduras. En el extremo opuesto, los de hierbas y especias donde me proveo de la mezcla para condimentar la pasta, que explicaré en otro rincón de este libro. Me sentaba fascinado al borde de la ventana, sintiéndome en casa, hasta que venía el camarero, aseado y teatral.
Le pedía siempre vino de la casa, en jarra, y de segundo un plato de pasta, generalmente las tagliatelle ai funghi porcini (aunque los preparo mejor en casa). Después bajaba al piso de abajo, donde estaban las mesas de los clientes más habituales y un largo mostrador que parecía el cuerno de la abundancia: revuelto de setas con ajo y pecorino; cicoria ripassata all aglio, olio e peperoncino (verdura semejante a las espinacas o las acelgas, de un verde casi negro, muy amarga, perfumada con ajo y chile); carciofi alla romana; pimientos de varios colores (cocinados con una mezcla de técnicas que no he podido igualar: medio a la plancha, medio a la sartén con un aceite picante y perfumado muy levemente con ajo); tortillas de guisantes que en casa no me haría ni loco, pero que allí me parecían cibo di cavaliere... Y qué decir de las fiori di zucca (flores de calabacín), de los supplì alla romana (especie de croquetas de hígado de pollo, cebolla y setas), de los pomodori al basilico, de las melanzane grigliate (berenjenas excepcionales, insuperables). Cogías un plato y te servías. No era el típico bufete libre, de calidad dudosa. Simplemente, te dejaban escoger lo que te apetecía de una oferta impresionante de entrantes deliciosos.
No he citado los platos de quesos porque no me gustan. Pero con lo ya apuntado queda claro que la propuesta era de festival. Engullir tal cantidad de comida mirando por la ventana la sombría escultura de Bruno, a quien el cardenal Belarmino condenó a ser quemado en esa misma plaza por hereje, dejaba la mente algo disociada del estómago. Me consolaba pensando que Giordano Bruno deseaba morir, ya que el cardenal le aseguró de muchas maneras, directas e indirectas, que lo dejarían en paz si se arrepentía de sus teorías mediante unas frases ambiguas que, bien mirado, no comprometían a nada. Pero Bruno era tozudo y puritano, mientras que yo, sentado en La Carbonara, era un hedonista que superaba con creces las limitaciones que seguramente se habría autoimpuesto en este mismo lugar el gran Epicuro.
Epicuro se habría servido tal vez unas rodajas de berenjena, un par de cucharadas de tomate, quizá uno o dos supplì, unos pimienticos, una, dos alcachofas. Habría brindado con la copa de vino con los amigos, habría compartido las risas y se habría levantado de la mesa feliz de tener la barriga un poco, aunque no del todo, llena. Satisfecho del placer de comer, pero no subordinado a la comida. Se habría levantado de la mesa no harto, pero ya sin hambre.
El placer como antídoto del mal, proponía Epicuro. No rechazaba el placer. Pero no lo consideraba el objetivo principal, como hacemos nosotros. Para alcanzar el bienestar, Epicuro creía que no hay que castigarse, como harían quizá los puritanos (es curioso: antes los puritanos procuraban por el alma, ahora sacralizan el cuerpo). “Si prescindo de los placeres del gusto, no sé pensar el bien”, decía Epicuro. Pero subrayaba que el placer debe favorecer el equilibrio. El célebre equilibrio griego que aúna a epicúreos y estoicos. Epicuro, ante el prodigioso mostrador de los antipasti de La Carbonara, sonreiría, celebraría mi apetito, pero escogería con prudencia. Apreciaría la cocina romana, pero no se convertiría, como yo, en un gastroidólatra. A mí, todo me entraba por los ojos. Epicuro se sentaría serenamente a la mesa ante aquel festival de comida, amo y señor de sí mismo. Disfrutaría con moderación.
Epicuro quería combatir los miedos que nos vuelven vulnerables. Y conviene recordar aquí que no hay vulnerabilidad más evidente que la pérdida del control de uno mismo. No era partidario de dar rienda suelta a los apetitos, como hacemos nosotros en nuestro tiempo, como si solo valiera la pena vivir para experimentar nuevas fruiciones. Epicuro era partidario de frenar el deseo. Como decían los viejos del Empordà de mi infancia, él también habría dicho “Con poco me basta”.
Lo mismo les digo yo ahora, hablando de este libro. No es necesario leerlo de principio a fin, como hacemos con el menú de los restaurantes artísticos. Este libro quiere ser como los antipasti de La Carbonara. Una oferta variada, de la cual el lector puede escoger, al azar, hoy unos fragmentos y mañana otros. Josep Pla nos enseñó a leer abriendo sus libros por cualquier página. Confío en que con este también se pueda hacer. En cuanto a la temática, hay que precisar que no trata solo de comida. No es un libro de cocina. Solo presenta, de manera errática y arbitraria, ahora aquí, ahora allá, excusas gastronómicas que me ayudan a proponer todo tipo de temas: memoria, pensamiento y lecturas. Luces y sombras. Sombras y días. Días y trabajos perdidos.
Degustación, lo llaman ahora. Tapas, podríamos decir. Recopilación de tapas, colección de antipasti, álbum de textos sobre lo que me agrada y me desagrada, sobre lo que entiendo y lo que no, sobre lo que lamento y añoro, sobre lo que sé y lo que desearía saber, sobre lo que me hace pensar y lo que me hace reír, sobre lo que me hace sufrir y me entristece, sobre lo que he comido o guisado recluido en casa, mirando por la ventana, viendo salir y ponerse el sol en estos tiempos que se esfuerzan en ser trágicos y frívolos a la vez, en los que, como decía Jacques, el criado de Diderot, todo el mundo corre y vuela, pero nadie sabe adónde va.
Los urbanistas hablan de estructura errática cuando se fomenta la apariencia visual de unidad en un espacio sin forma que surge repentinamente en medio de la ciudad moderna como consecuencia, pongamos por caso, del derribo de una fábrica o de unos antiguos almacenes. Los urbanistas distribuyen arbitrariamente, aquí o allá, de manera irregular, aparentemente fortuita o arbitraria, formas similares y materiales idénticos que, diseminados con aparente vaguedad, favorecen la impresión de coherencia. Los textos que reúno en este libro se sostienen sobre la materia de mi escritura. Sin embargo, puesto que no responde a ningún género convencional, el conjunto resultante solo se puede describir per negationem: no es un ensayo, pero a veces lo parece; no es narrativo, pero contiene narraciones; no es periodístico pero contiene sustancia de artículos (desbrozados, reducidos, ampliados o incluso comprimidos en una o dos frases); no es aforístico, pero contiene una voluntad aforística (concentrar mi pensamiento); no es memorialístico, pero contiene memoria personal; no es un libro de prosa literaria, pero he procurado pulir las palabras.
¿Qué es, entonces, este libro? La mesa tal como queda después del almuerzo o la cena, cuando la conversación se dispersa por mil caminos diferentes y quedan, sobre los manteles blancos, migajas y manchas de aceite, tomate y vino. Alguien, el más parlanchín de la mesa, suelta un comentario sobre lo que ha comido o evoca un recuerdo que un sabor le ha despertado. Ahora empieza una discusión sobre una palabra o una idea que ha caído sobre la mesa por casualidad. Ahora, quizá animado por la bebida, revela pensamientos que, más sereno, tal vez guardaría. Ahora, no menos espiritoso, cavila en voz alta y, retórico o solemne, se inflama un poquito. Ahora se deja llevar por la ironía, ahora por el tono severo que la historia, con sus urgencias, inevitablemente convoca. Ahora se ríe de sí mismo y de los que lo acompañan. Ahora deja planear sobre la mesa unas piruetas nostálgicas. Ahora es la melancolía la que se impone, ahora el gusto por explicar anécdotas, excitado por el vino y el armañac, que paladea a pequeños sorbos.
Este libro es una confluencia. Donde el agua del pensamiento se confunde con la arena de la escritura, donde la crítica social y política confluye con la memoria personal, donde la observación de la vida colectiva se trenza con episodios biográficos, donde el peso de la reflexión moral convive con una volátil desmoralización subjetiva, donde el escritor que quería ser y el periodista que he sido comparten ordenador y estilográfica, donde los pasos frenéticos del país se confunden con los pasos gigantescos del mundo en una dirección que ya nadie controla ni entiende, donde el pasado y el futuro se observan, donde la ética con aspiraciones de objetividad choca con los malestares egocéntricos. Un libro en el que el serenísimo Epicuro comparte mantel con mis nietos. Entre cuentos y risas, ellos comen macarrones y me salvan de la melancolía. Ignoran todavía las sombras que oscurecen el futuro.
Capítulo 1 Carta casera
... són de la reprovada sement dels epicuris, qui tota lur benahuyrança posaren en saborosos menjars.
(… son de la reprobada simiente de los epicúreos, cuyo bienestar depende de los sabrosos manjares)
Francesc Eiximenis. Terç del cristià (1384)
Tomad este bocado y bebed una vez, con que templaréis la cólera.
Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. 1.ª parte, capítulo XLIX (1605)
La sopa de Flaubert
No existe metáfora más precisa de una sociedad que la sopa o los potajes. Durante siglos, con permiso de la brasa, que es anterior, las sopas fueron el plato más habitual, sobre todo para la gente humilde y campesina: el plato único de cada día. En la sopa puedes poner de todo: unas verduras del huerto, unos pedazos de carne seca o salada, un hueso, unos menudos de gallina, unas cortezas de queso. Así se alimentaron las clases populares. Lo importante de aquellas sopas no era la carne, siempre escasa, a menudo inexistente, sino el caldo que, por exiguos que fueran los ingredientes, siempre aportaba alguna vitamina. En El Buscón, Quevedo describe la olla que sirven en el siniestro internado del Dómine Cabra, como una comida “sin principio ni fin”, es decir: sin nada.
Escudellas y cocidos son las derivaciones más conocidas de las primitivas ollas, aunque nosotros ya solo conocemos las versiones barrocas de la cocina festiva. La olla podrida era de un barroquismo superior, y Cervantes la define como “un platonazo” humeante tan lleno de ingredientes, que, por melindroso que sea el comensal, alguna cosa encontrará de su agrado. Clarín, en los primeros párrafos de La Regenta, recuerda que el cocido ha suscitado fastuosas siestas burguesas, provinciales. Emili Vilanova, escritor costumbrista en catalán del XIX, describe así el vaho de la sopa: “la urna humeante (...) que esparce el perfume casero por el comedor”. Fanático de la sopa, Santiago Rusiñol ideó un “escudellómetro” que se adelantaba, precoz, a las máquinas de café de oficina.
Cuantos más ingredientes lleve una escudella (carnes, verduras, legumbres) más denso, sabroso y nutritivo resultará el caldo. Lo mismo puede decirse de las sociedades: cuanta más variedad genética, cultural y social integran, más sabrosas y vitamínicas son. La moda gastronómica actual, que persigue singularizar los ingredientes y aislarlos del conjunto, es un equivalente claro del individualismo contemporáneo, que rehúye la mezcla, teme la diversidad y abandera el ensimismamiento. De ahí que la sopa literaria más característica del presente la imaginara Flaubert, siempre enojado con el mundo, en una carta de 1852 a su amiga Louise Colet: “La vida es una cosa horrible, ¿no te parece? Es como una sopa llena de pelos flotando; y te la tienes que tragar quieras o no”.
Épica y lírica de la paella
He leído un libro que es un tesoro de contento y una mina de pasatiempos. Una obra editada en Barcelona que destila valencianidad por todas y cada una de sus casi 300 páginas. Aunque lo podía encontrar en cualquier librería catalana, lo quise comprar en Gandia, en una visita que hice en aquella la ciudad, porque el autor, Josep Piera, nació en Beniopa, municipio agregado a la capital de la Safor.
El llibre daurat: la història de la paella com no s’ha contat mai se lee como una novela, siendo en realidad un cántico a la épica y la lírica del arroz valenciano, aunque también podría describirse como una enciclopedia arrocera, un estudio de los vínculos entre arroz y gastronomía, una antología literaria de la paella e, incluso, como un divertido florilegio de anécdotas sobre la felicidad que una paella procura.
¿De qué hablamos cuando hablamos de la paella? Teorías y recetas las hay a miles. El autor las explica por orden cronológico. Comienza cuando el arroz, procedente de Oriente, es ante todo un alimento medicinal, generalmente consumido en forma líquida para suavizar los dolores de estómago. Llega a territorio valenciano a través de los árabes (ar-ruzz) o tal vez a través de las comunidades judías del Mediterráneo. Medicinal, sí, pero también enseguida un dulce blanco y delicioso e, incluso, una alternativa al trigo.
A pesar de las enfermedades que el cultivo en zonas inundadas suscita, el arroz arraiga en territorio valenciano como alimento de subsistencia (sin dejar de ser el dulce manjar blanco de los nobles). Muy pronto, este cereal adopta en Valencia un modo específico de ser cocinado: a diferencia de lo que ocurre en el norte de Italia (risotto), el caldo o agua que se añade no deforma los granos de arroz ni los confunde en una masa pastosa. Poco a poco, aparecen referencias escritas a recetas que ya se asemejan a la paella, si bien cocinadas en cazuela de barro. Como explica el estudioso de la cocina Jaume Fàbrega (citado por Piera), la paella se populariza con la revolución industrial: cuando los labradores de la Horta valenciana disponen de paelleras de hierro a buen precio. El triunfo de la paella será social: siempre como eje de un grupo, como pretexto de un encuentro, de una celebración; tanto si es pobre o parca en ingredientes como si es colorista y opulenta. El libro termina con la globalización: un concurso de arroces valencianos en Oceanía y, por descontado, con la Wikipaella.
El llibre daurat está lleno de curiosidades y de anécdotas golosas. Un ejemplo: nostálgico de la cocina parisina, un general de Napoleón vive amargado; desde que ha entrado en la península Ibérica, nada de lo que come le gusta. Hasta que un día, en Valencia, prueba un arrosset y reclama la presencia de la cocinera. Entusiasmado con el delicioso plato que se acababa de zampar (aunque puede que también con la belleza de la muchacha), el general le pide que sea su cocinera particular. La chica le propone un pacto: preparará un arroz diferente cada día, si él cada día libera a un prisionero. El pacto se mantiene cerca de cien jornadas. Se acaba no porque a la chica se le agoten las recetas, sino porque las prisiones se vacían rápidamente y las autoridades francesas descubren que el apetito del general es la causa. Desposeído de su cargo, parece ser que el hombre, desolado, deambulaba por las calles clamando con desesperación “Pour... ¡elle! Pour... ¡elle!”. Podría ser, dice la leyenda, el origen del gran nombre: “pour elle, pu elle, paële...”. ¡Pa… ella!
Esta leyenda, que todos los valencianos conocen y que el famoso chef Quique Dacosta también explica en su libro Arroces contemporáneos, tiene una base histórica. Parece ser que el mariscal Louis-Gabriel Suchet, marsellés, reconocido con el título de duque de la Albufera, hacía honor a un dicho valenciano: “Als gavatxos els agraden els arrossos i les xicones d’ací” (a los gabachos les gustan los arroces y las chicas de aquí). Sostiene Piera que, siendo marsellés, Suchet conocía sin duda la cocina del arroz: un cereal presente en los ranchos militares, en la cocina parisina y en los jugosos platos de pescado provenzales. El mariscal había degustado platos a base de arroz cocinados en los mejores fogones franceses; pero seguro que en ninguno de estos platos había encontrado una cocción del arroz tan precisa como la valenciana. Cada grano, empapado con exactitud del caldo estrictamente necesario y aislado de los otros, conforma un conjunto tan alejado del puré pastoso como de la crudeza.
Ya desde la edad media hay testigos de la excepcional cocción valenciana, es decir, de la individualización de cada grano dentro del conjunto. El libro de Piera no entra en polémicas sobre los ingredientes de la paella, pero, sin querer, cuestiona algunos tópicos puristas: descubre una receta con chorizo del siglo XIX, por ejemplo; o una crítica al socarraet de la época de Blasco Ibáñez. El arroz solo tiene que cumplir esta antiquísima condición para ser bueno y valenciano (adjetivos sinónimos): la cocción. Si se cuece a la valenciana, cualquier ingrediente ligará. Como sabía la joven cocinera del mariscal, hay tantas recetas de paella como días tiene el año.
El libro de Piera es redondo y brillante como las paellas que describe. Está tan repleto de ingredientes como los arroces más barrocos. Leyéndolo, le invade a uno el insaciable deseo de comer paella cada día, a cada página.
‘Grenyal’
Lo que conocemos con el italianismo al dente, antaño se describía en catalán con una palabra muy genuina: grenyal. Encontramos tres acepciones de esta palabra en el mítico diccionario catalán-valenciano-balear de los sabios Alcover y Moll. En la primera, grenyal se aplica a las frutas y es sinónimo de verde, que no ha madurado todavía. Un término negativo. Diríamos que un higo es grenyal cuando aún no es lo bastante dulce y tiene la pulpa crujiente, seca y de color rojo. Un rojo vivo: de amapola o, como mucho, de sangre fresca. Diremos que el higo está maduro cuando la pulpa es melosa, tiene aspecto de confitura y se ha oscurecido. Ya no tiene el rojo de la amapola, sino un tono granate, purpúreo.
En la segunda acepción de ese diccionario, grenyal significa que la pasta y el arroz todavía está entero y que, por lo tanto, la cocción está ligeramente incompleta. Aquí grenyal es un término positivo, ya que, como todo el mundo sabe, la pasta muy blanda no vale nada. Para ser apetitosa debe tener un ligero punto de dureza. Lo mismo sucede con el arroz. El grano, sin estar crudo, debe tener el alma viva, presente, tangible. Cuando está demasiado cocido, el grano de arroz pierde el alma, deja de tener personalidad propia para confundirse con la pastosidad general. La masa viscosa y aguada del arroz pastoso es excremental.
Es curioso: lo que en la fruta es un valor sublime (la blandura melosa, oscurecida, confitada) en la pasta y el arroz es un defecto abominable.
La tercera acepción de la palabra grenyal se refiere estrictamente a un estado deficiente del corcho, descrito de esta curiosa manera: “carente de consistencia y finura”. Por más que el corcho tenga el tacto tosco o rudo, no hay nada más fino que la historia del corcho ampurdanés. Es sabido que la industria corchotaponera del Empordà conquistó el mercado inicialmente francés del champán y del vino de mesa ya desde el siglo XVIII.
El éxito de Dom Perignon (añadir azúcar a los vinos de la Champagne para conservar la efervescencia natural) no habría sido posible sin nuestro corcho. Los tapones de madera o de cáñamo no conservaban la efervescencia. El champán se desbravaba y no se podía comercializar. Se necesita un material hermético y elástico para sellar las botellas de vidrio. Los franceses descubrieron el tapón de corcho y resultaba que, en el Empordà (sobre todo en la Albera, en el norte; y en las Gavarres y Ardenya en el sur), el alcornoque crecía naturalmente y en abundancia. Darnius, Agullana, La Bisbal, Palafrugell, Palamós, Llagostera y Sant Feliu de Guíxols tenían muchas fábricas de tapones y generaron una cultura empresarial y obrera muy singular, cuyo detalle más delicioso eran los trabajadores de buena voz y destreza lectora, que eran liberados por sus compañeros de la tarea de manejar tapones a fin de que leyeran y cantaran para amenizarles el trabajo manual.
Arroces de turista
Jordi me escribe para contarme que ha dejado a su amante. Parece ser que, en el cómputo de la relación, los disgustos y las malas caras se imponían al placer y las risas. Me dice que la chica le gusta muchísimo. Se llama Deisy. Lo pasaban bien, no solo en la cama (que a la edad de Jordi puede considerarse una proeza) sino porque, en los momentos buenos, Deisy es risueña y festiva, y eso, Jordi, lo necesitaba. Lleva años separado y tiene los hijos en el extranjero. Se había acostumbrado a vivir solo. Con Deisy han hecho planes que él, catedrático emérito, ni habría imaginado. Bañarse en Salou en medio de un festival de carne, por ejemplo; o zamparse un arroz en un chiringuito de la playa bajo un techo de paja. Ella, que es hondureña y se dedica al cuidado de personas mayores, es feliz mezclándose con los turistas.
También le encanta visitar ciudades famosas. El invierno pasado se hicieron selfies en la Puerta de Alcalá y ante el palacio de Buckingham (hicieron escala en Londres camino de Honduras, para visitar a los hijos de Deisy, que viven con la abuela). Los saltos de alegría de ella cuando llegaban a un lugar de postal maravillaron a Jordi. Al verla tan contenta, también a él le entraron ganas de saltar como un niño. “De saltar y, según como, de llorar. ¡De llorar de satisfacción, ya me entiendes!”, explica. “¡Desde que era pequeño, no había estado tan contento! Contento de manera espontánea o, si quieres, inconsciente”.
Ahora bien, si por casualidad, paseando por las calles de Reus, la ciudad donde viven, coincidían con una conocida de él y se saludaban con los dos besos de rigor, la alegría de Deisy se convertía repentinamente en rabia. “¡Una rabia desconocida! ¡Cósmica, furiosa, inagotable!”, sostiene. “Sospecha de mí. ¡Constantemente! ¡No descansa nunca! Cuando no estoy con ella, cree que estoy con otras. ¡Es una enfermedad! ¡De pronto, las selfies alegres se vuelven tragedias shakespearianas!”. El veterano catedrático acaba el e-mail discurseando, ampuloso, sobre el Moro de Venecia: “el honestísimo almirante envilecido por los tenebrosos celos...”.
Al día siguiente, releyendo La despedida de Kundera, encuentro una frase irónica, que quita hierro al drama shakespeariano de mi amigo. Se la envío por WhatsApp: “Quien está poseído por los celos, no conoce el aburrimiento”. Añado iconos de carcajadas. Me devuelve el mensaje con tono resignado: “La cultura de Deisy es de telenovela. Se ha educado en la idea de que los celos son un componente imprescindible de la posesión amorosa”. Tal vez sí.
Días después, pienso en Deisy. Mucho más joven que él, como pasa a menudo ahora. Una chica migrante. Una historia con un inevitable componente social. Deisy es una cenicienta al revés. Una pretty woman que renuncia al estatus pequeñoburgués de mi amigo para defender un honor que aquí no entendemos. Jordi, solitario como solía ser, reanudará su jubilación de prolongadas horas de lectura en polvorientos archivos. Deisy ya vuelve a cuidar de una mujer casi centenaria. 24 horas por 7 días. Sin selfies en el palacio de Buckingham, sin baños en Salou ni arroces de turista.
El mejor regalo
Poco después de nacer su hermano Pau, mi primer nieto, Lluc, salía a pasear conmigo todas las mañanas. Durante unos días de verano que pasábamos en Camprodon, escribí esto a la vuelta de una de aquellas salidas:
Esta mañana Lluc se ha levantado demasiado pronto. Es un renacuajo simpático y feliz, muy parlanchín, que desde que nació su hermano está algo nervioso. Ayer montó un escándalo por un muñeco perdido. Juega al despiste a la hora de la comida y aprovecha cualquier excusa para afirmarse. ¿Serán síntomas de los llamados “celos de hermano”? Sus padres están sorprendidos, porque es un niño amoroso y divertido. Ahora pugna por imponerse en un contexto familiar en el que todos los esfuerzos se dedican principalmente al recién nacido, que reclama todas las atenciones. Lluc se ha levantado demasiado pronto y su madre no quería que despertara a los abuelos. ¿Pero qué mejor plan podíamos desear que su compañía? Lo llaman colaboración familiar, pero es puro gozo.
Antes de las ocho de la mañana salíamos a ver los caballos que pastan en los prados de las afueras. Hemos tardado una hora en hacer doscientos metros: antes de llegar ha perseguido las mariposas blancas, hemos escuchado tórtolas, mirlos y ruiseñores, hemos buscado renacuajos en el riachuelo y lagartijas entre las piedras. Hemos descubierto nidos de hormigas y de topos. También ha jugado a ser el albañil que arregla las baldosas de la acera. Ante un cercado con caballos, me ha preguntado por las bolas arbustivas que se pegan a las crines y a la cola, por las heces esparcidas, por el rizado pelaje de los potros. Después, hemos jugado a escuchar el eco de nuestras voces. Tres horas han pasado volando.
Se habla poco del amor de los abuelos. Quizá porque se considera un tema menor, doméstico, crepuscular. No creo que exista un gozo superior. Llegamos demasiado jóvenes a la paternidad, sin experiencia vital, en plena competencia con el entorno, con la pulsión del éxito profesional clavada entre ceja y ceja, con una gran necesidad de izar en sociedad la bandera de nuestro ego. Dedicamos poco tiempo a educar y a pensar en los hijos, más allá de satisfacer sus necesidades diarias y perentorias. En cambio, se llega a abuelo con el aprendizaje de la decepción hecho y digerido, casi sin recelos, temores o resentimientos.
Abandonado casi por completo el peso mental de mi vida, Lluc y Pau me parecen mucho más importantes que yo. Ser abuelo es la culminación de la vida. Una culminación que llega paradójicamente cuando empieza el declive. Ya no compites con nadie. Nada de lo que te había importado te exalta. Puedes dedicarte a velar sus pasos, a regalarles tiempo, cuentos, ternura; y a regalarte a ti mismo la alegría de verlos crecer (atemorizado, eso sí, por la angustia del futuro que les espera).
El amor erótico tiende a la posesión. El amor a los hijos tiende a la proyección propia, que es también posesiva. Cuando amas a un nieto, tú desapareces. La obra es él, y a él todo lo subordinas. El amor cortés de los trovadores se realiza, de hecho, con los nietos. Es el único amor que, en vez de dejar cicatrices, las cura.
Los ajos de Clark Gable
Podemos afirmar con cierta seguridad que, en estos momentos del siglo XXI, las sábanas son incompatibles con la halitosis. Pero en otras épocas esto no estaba tan claro. Parece ser que a Clark Gable, el célebre actor del bigotito, le apestaba el aliento. Le pirraba el ajo. Sus besos de tornillo eran un calvario para Vivian Leigh, la actriz que encarnó al personaje de Scarlett O’Hara en Lo que el viento se llevó. Actrices espléndidas que hicieron soñar a hombres de todo el mundo se vieron condenadas al fétido aliento del actor de ojos adormecidos. Más partidario del ajo que de la belleza, Gable atormentó a Greta Garbo, Lana Turner, Hedy Lamarr y Ava Gardner en aquellos tórridos besos que los espectadores de su tiempo contemplaban como el súmmum del amor erótico.
Pese a su halitosis, Clark Gable hablaba por los codos. Tenía la lengua suelta e irreflexiva, típica de los personajes acostumbrados a ocupar siempre el lugar preferente. Un día le presentaron a William Faulkner: “Escribe guiones para nosotros”. Gable se acerca a Faulkner y le suelta:
–Usted, que es guionista, algo sabrá de literatura. Recomiéndeme algún buen escritor, me gustaría comprar un libro.
–Puede leer a Hemingway, John Dos Passos, Thomas Mann... y puede leerme a mí.
–¡Ah! ¿Usted también escribe, míster Faulkner?
–Un poco, sí. Y usted, míster Gable, ¿a qué se dedica?
Pájaro de caza
Mientras los poetas de la corte napolitana de Alfonso el Magnánimo escriben canciones delicadas, Ausiàs March vigila, por encargo del rey, la crianza de los halcones de caza en los humedales de la albufera de Valencia. Según escribe la reina Maria al alcalde valenciano, Joanet, hijo de notario, vive en casa de Ausiàs con otros jóvenes en “vía de perdición”. March es un ínfimo señor feudal, pero exige el derecho a levantar horcas. Manda que corten la mano a un ladrón y reclama la casucha de barro de un feudatario suyo morisco que acaba de fallecer. Por la noche, en la soledad del escritorio, escudriña su alma desgarrada entre el deseo de la carne y los deberes del espíritu. Indiferente a la viuda del morisco, la expulsa de la casucha.
Este feudal taciturno y minucioso escribe unos formidables versos crispados. Los más duros que se escriben en Europa. Versos de un alma sucia que desea limpiarse, de un corazón obsceno que se revuelve puritano. Ausiàs, que entiende la poesía como una exploración íntima, se anticipó algunos siglos al romanticismo. Parece desgarrado y sincero, pero tal vez sea engañoso y teatral. Se quema en invierno y en verano tirita. Cuando se siente amado, el resto del mundo le estorba. Pero, generalmente, en manos de una mujer, es un enfermo al que el médico deja morir en el olvido. Está llegando un temporal, pero su nave no busca un puerto seguro. A veces, doblemente enamorado, es un famélico indeciso ante dos frutas o un mar embravecido por dos vientos. El amor le convierte en aquel sentenciado que, resignándose ya a la condena de muerte, es perdonado hoy y, al día siguiente, es ejecutado dejándolo “sin un punto de recuerdo”. El pensamiento no cesa de roer su ánimo con reproches, pero cuando le concede algún placer se parece a aquella madre que, si el hijo le pide un veneno lloriqueando, no sabe, insensata, contradecirle.
A Ausiàs, un gusano le corroe el pensamiento mientras otro le carcome el corazón: y nunca descansan. Cuando la gente celebra fiestas y torneos, busca la compañía de las almas condenadas. En pleno invierno, cuando todos se acercan al fuego, camina descalzo sobre la nieve: la voz de la muerte le es melodiosa. Es difícil no pensar en la carta de la reina Maria cuando el poeta dice que su corazón se parece al niño que busca la ambigua protección de un señor poco honorable, que lo caliente cuando hace frío y lo refresque cuando hace bochorno sin poder librarse de tal mediocridad.
Antes que ningún otro, Ausiàs March sabe que la poesía no es un inventario de piedras preciosas, ni una exposición floral, sino una excavadora que descarna un corazón salvaje.
‘Carciofi alla romana’
Para preparar alcachofas a la romana, hay que realizar en primer lugar una labor poco agradable. (técnicamente la alcachofa es una flor que no ha acabado de florecer). Si estuviéramos en Italia, podríamos comprar en el mercado el carciofo romanescho (mammole o alcachofa morada) o cualquiera de las muchas variedades de alcachofa que se encuentran allí, gigantescas al lado de las nuestras, chiquitinas y modestas. Debemos eliminar, como bien se sabe, todo el follaje externo, tan coriáceo, hasta que la base de la corola aparezca blanquecina. Después pulimos casi toda la base con un cuchillo fino y pequeño. Es un trabajo que parece de orfebrería porque el cuchillo dibuja infinitas y menudas caras tal como se hace con las piedras de diamante. Después pelaremos el tallo, pero lo dejaremos largo (cosa difícil porque en nuestros mercados y fruterías vienen las alcachofas con una cola esmirriada, de conejo). Eliminaremos, por descontado, el corazón peludo de la alcachofa y, si queremos darle una forma semejante a la flor, recortaremos también las puntas de las hojas con un golpe seco de cuchillo. No tiréis el corte sobrante de los tallos, que se puede cocinar junto con las alcachofas.
Es aconsejable barnizar la parte externa de las hojas y el tallo con zumo de limón para evitar que se oxiden. Abrid bien la alcachofa con las manos, por el medio, para embutir luego el relleno. Saladlas y reservadlas. Para el relleno picaremos bien fino un manojo generoso de menta y perejil. Añadiremos unos dientes de ajo bien troceaditos (eliminad el brote interno, hacedme caso, para pacificar un poco el ajo), mezclad un poco de pan tostado. Removedlo muy bien, aunque ya podáis meter esta pastosa mezcla aromática en el agujero que habéis abierto en el corazón de la alcachofa. Presionad suavemente. Una vez rellenas todas las alcachofas, calentáis una sartén alta llena de aceite de oliva. Colocad las alcachofas boca abajo. Si os han quedado cortes de tallos, encajadlos entre las alcachofas. A fuego vivo, deben quedar doraditas.
Cuando la parte superior de la corola esté bien dorada, colocad las alcachofas de lado y seguid friéndolas. Una vez doradas, añadid un buen chorro de vino blanco. Cuando el alcohol se haya evaporado, verted agua caliente. Debe cubrir las alcachofas hasta la mitad.
Primero que hierva el agua, pero, inmediatamente, bajad el fuego. Tapad la sartén y dejad cocer las alcachofas a fuego lento unos 30 minutos. Si queréis que estén más blanditas (es como me gustan a mí), podéis dejarlas cocer 5, 10 minutos más. Vigilad que no se deshagan, pues haríais un puré. Servid las alcachofas con el jugo de la cocción, que queda espeso por la harina del pan tostado. Esta receta alla romana no tiene nada que ver con los carciofi alla giudia, en la que las alcachofas se fríen de golpe, con aceite muy caliente, a toda prisa. Las láminas de la alcachofa a la judía quedarán encrespadas como una cabellera rizada y tendrán la textura de las patatas chip.
Alubias refritas con tocino
En el andamio del edificio vecino, unos hombres trabajan. Los veo cuando salgo al balcón, pero los oigo durante toda la jornada. Arman un gran ruido con una máquina infernal, un martillo hidráulico que alguna función tendrá en la reforma de la fachada. A la hora del almuerzo, uno de ellos se queda solo; y come. A la altura del piso más alto, un noveno, sentado sobre el tablón del andamio, va pinchando con el tenedor las viandas de la fiambrera, descansando del ruido, mirando la calle como un gigante negro y solitario.
De pronto, viéndolo, he pensado en los albañiles de mi infancia y en el hambre que me abrían entre las doce y la una del mediodía, cuando se sentaban a comer en un rincón de la calle, protegidos por el montón de arena que estaban tamizando para el cemento. Siempre fui muy glotón y me quedaba mirándolos. Yo probablemente volvía de la escuela. Quizá ya era verano y corríamos libres, pequeños salvajes por las calles del pueblo. Me detenía ante ellos, fascinado. Los recuerdo cortando el pan redondo. Lo sujetaban en el flanco protegiéndolo con el brazo como a un niño, mientras lo rebanaban con la otra mano. En el desayuno, una loncha de butifarra negra sobre una rebanada de pan blanco. Para el almuerzo, col y patata rehogadas en la sartén con un diente de ajo o alubias refritas con tocino. De vez en cuando, un trago de vino muy aguado.
Masticaban aquellos manjares sencillos con gesto lento y satisfecho. En casa comíamos a toda prisa, sin tanta ceremonia. Lo hacíamos en la cocina. Mientras mi abuela y mi madre trajinaban en la cocina, los demás, muy apretados (encogidos, de hecho), nos sentábamos en torno a una mesa de mármol rectangular, vieja y agrietada. Hablábamos mucho y gritábamos bastante, como los italianos, porque todos nos queríamos hacer oír. Los albañiles, en cambio, almorzaban en la calle en silencio, lentamente, con sobriedad obrera, mirando al infinito, sentados en el suelo con ademán califal. Era extraño, carecían de mesa y, prácticamente, de cubiertos. Generalmente solo usaban la navaja; pero me impresionaban por el aire ausente, seguro, categórico, con que se enseñoreaban del espacio público.
Como ellos, el joven negro del andamio, que debe de ser el peor pagado de la obra, se ha adueñado del edificio. Desde arriba, domina la avenida por la que circulan los coches y los peatones que, procedentes del pasado, tanto temen el futuro. Él sabe que el futuro, bueno o malo, es suyo. Come con la indiferencia de una estatua.
Hablar de comer sin tener apetito
Además de cronista insuperable, dietarista fundacional, biógrafo antisolemne, ensayista desdramatizado y astuto o paisajista inefable, a Josep Pla se le considera nuestro primer gastrónomo (¡sin apetito!). A pesar de que la actual prosa catalana es hija de la sintaxis precisa que él tuvo la valentía de proponer, a Josep Pla no se le reconocía capacidad narrativa. Hasta que, en 2021, Jordi Cornudella le dio la vuelta a ese tópico reuniendo buena parte de las narraciones de Pla en un volumen inmenso: La cendra de la vida. Él mismo contribuyó a menospreciar su talento narrativo cuando, para la publicación de los 45 volúmenes de la Obra completa, reescribió sus cuentos y los dispersó en la confluencia de géneros que caracteriza el conjunto: “Tierras de frontera –escribe Cornudella– en las que la ficción convive con la autoficción, y la invención literaria con la memoria biográfica”.
Seleccionando las mejores narraciones, Cornudella completó un volumen de 800 páginas. Encontramos en él narraciones amenísimas, lineales, sin floritura estructural, explicadas con la típica voz curiosa, irónica y detallista de Pla. Historias llenas de personajes inolvidables. Pere Brincs, que encuentra la eternidad en una viña. Gervasi, “un hombre absoluto que no podía hacer nada más que lo que le daba la gana”. Las barcelonesas familias Roca y Pujades, que practican un veraneo “manso y crepuscular” en Calella de Palafrugell. El pescador feísimo conocido como Hermós (es decir: hermoso), “que creía, como muchísima gente cree, que la tierra es plana, redonda y colgada con un clavo del cielo”, o el sorprendente profesor Buch: “aquel hombre ponderado y concienzudo” que se convierte en “un energúmeno de la avidez” cuando conoce a la señorita Marta Dubois, una chica “vegetal, pasiva y amortecida” que repentinamente despliega “una felinidad extraordinariamente natural”.
‘Lenticchie con cotechino e salsicce’
De Kundera me interesó todo, pero aprecio especialmente una de sus novelas por una razón personal. La despedida, editada por Tusquets. Suele decirse que el autor escribe y el lector reescribe. Leí este vodevil de parejas cruzadas en una edición italiana de bolsillo editada por Bompiani, que conservo todavía. Es una edición muy fea, con papel de mala calidad, que ha amarilleado, y una portada muy cursi: unos labios que toman la forma de unos pajaritos. Aprendí italiano leyendo ese libro.
Corría el año 1992 y me regalé tres meses en Roma. En aquellos años ejercía como profesor de instituto y estaba casado y con hija, pero, aprovechando mi pequeño sobresueldo como articulista, me bequé a mí mismo. Mi peculio, sin embargo, era escaso. Gracias a una hermana mía, amiga de los escolapios, encontré alojamiento en un convento inmenso y envejecido, situado en Monte Mario, tan a las afueras de Roma que estaba rodeado de prados protegidos con vallas de alambre, donde pastaban varios rebaños de ovejas. Era el seminario donde se formaban los jóvenes escolapios, pero las vocaciones, ya en aquellos años, habían caído mucho. Allí residían tres frailes maduros y unos cinco o seis seminaristas jóvenes, uno de ellos un chico negro de Puerto Rico. Yo comía y cenaba con ellos magníficamente, como no habría comido en ningún otro sitio, y dormía en una habitación que olía a humedad, situada al lado de la cocina, lo que me facilitó la amistad con la cocinera, una mamma del Lazio que me enseñó los secretos de la cocina romana. Aún añoro el guiso de lenticchie acompañado con cotechino, una especie de embutido de cerdo que me recordaba la pelota de carne de la escudella, aunque aquella mamma lo caramelizaba con un sofrito de cebolla, apio, zanahoria y tomate. Como explicaré, he vuelto a Roma muchas veces, a menudo para estancias tanto o más largas, y he probado las suculentas lentejas con zampone (manita de cerdo rellena). Pero nada de lo que he comido en Italia puede igualar en mi recuerdo los guisos de aquella mamma.
Hacía vida de escritor. Me pasaba la mañana ante el portátil y por la tarde bajaba a Roma (necesitaba unos cuantos transbordos de autobús) a pasear y civilizarme, que diría Josep Pla, siguiendo una guía literaria, que todavía conservo, prologada por el cineasta Fellini. Por la noche, solo en la habitación, leía en italiano. En las fantásticas librerías romanas de segunda mano, había comprado por cuatro chavos diversas obras de autores internacionales de prosa sucinta y clara. Kundera, a quien ya conocía bien, estructuraba las obras con exactitud de músico: buscando paralelismos entre personajes y variaciones temáticas. Escribía en una prosa diáfana, sin barroquismos ni metáforas. Junto al Julian Barnes de El loro de Flaubert y el Claudio Magris de El Danubio, Kundera fue uno de los escritores que fundió en un todo la novela y el ensayo. Pero, para borrar las fronteras entre ambos géneros, es preciso un uso muy cristalino del lenguaje, lo que facilita mucho la traducción.
La versión italiana de La despedida, Valzer degli adii, cuyo título era más cercano al original checo, era perfecta para alguien que quería aprender italiano. La novela, ubicada en una estación termal decadente, teje una telaraña entre personajes. Un músico casado que deja embarazada a una joven enfermera, lo que plantea el debate del aborto. Las excéntricas teorías demográficas del ginecólogo. Los celos de la esposa del músico. La ingenuidad del joven mecánico, novio de la enfermera. Y dos personajes más, uno de ellos exprisionero del régimen comunista, el cual, antes de partir al exilio, se despide de la hija de un amigo que murió condenado por el régimen cuando ella era una niña. El libro tiene aires de comedia, pero reflexiona de forma coral sobre el sentido de la maternidad y la paternidad; sobre las relaciones entre fe y ciencia; sobre los celos, la tiranía, el orden y el desorden. Una comedia ligera que plantea una pregunta clave: ¿qué hacemos, aquí? ¿Qué sentido tiene la vida humana?
Digerí aquel libro con pasión infantil (aprender una lengua nueva es como volver a descubrir el mundo), pero también con añoranza: por las noches, leyendo, echaba de menos a mi familia. Ahora lo he releído. En toda Europa, soplan vientos reaccionarios, que responden con furia de rayo a los miedos del presente. Los reaccionarios, de acento autoritario (aunque algunos de ellos, por razones económicas, se autodenominan anarcolibertarios), chocan con las corrientes de deconstrucción cultural procedentes de las universidades anglosajonas, difundidas por las redes sociales y la publicidad. Los partidarios del deconstructivismo filosófico y político están minando en todo el continente las bases antropológicas del humanismo europeo. La acción deconstructiva de los unos aspira a carcomer y deshacer, desmontar y fragmentar. La reacción de los otros expresa la nostalgia de una solidez y de un orden que solo serían posibles con mano de hierro.
Por eso me ha impresionado la reflexión de Jakub, el disidente de la novela de Kundera. Hablando del deseo de reprimir a los individuos y someterlos a un molde coercitivo, afirma: “El deseo de orden es a la vez un deseo de muerte, ya que la vida es una violación perpetua del orden”. Y refiriéndose a la voluntad de centralizar, uniformar y encorsetar las diferencias, exclama: “El deseo de orden es el pretexto virtuoso con el que se justifica el odio a los hombres”.
Degustaciones
Unos amigos de toda la vida nos reunimos todos los veranos para cenar. No es una cena cualquiera. Cada uno prepara un plato, de manera que la oferta es muy amplia, lo que permite una gran variedad de pequeñas catas. Nos reunimos en el jardín familiar de Quimi y Jordi, de Joan y Anneta (dos parejas que han vivido bajo el mismo techo desde que eran jóvenes, testigos resistentes de la vocación comunitarista de nuestra juventud).
Unos comparecen con recetas caseras. Bacalao con tomate y pimiento. Almejas a la marinera. Rosbif pulcramente cortado, con el corazón rosa. Pollo asado: con tomate, cebollas, ajos y un buen chorro de coñac. Otros prefieren experimentos exóticos: hummus de garbanzos perfumado con comino y sésamo; o guacamole con aguacate, cebolla, cilantro y chile. De momento, nadie ha llevado todavía sushi u otros platos japoneses, que tanto gustan a nuestros hijos. Por el contrario, algunos se presentan con recetas, no ya caseras, sino de cocina diaria, que, sorprendentemente, son recibidas con alborozo: como unas empanadas de jamón dulce y queso o de atún, oliva y pimiento rojo. Yo me encuadro en estos últimos y presento siempre mi ensaladilla rusa.
Otros, sin complicarse la vida, han preparado ensaladas ligeras, a la italiana: con tomate, albahaca y mozzarella. O sencillas coques de recapte, especie de pizza sin queso típica del sur catalán. Maic, excelente cocinero, nos había prometido un rossejat de fideos y se ha presentado con unos entrantes de espárragos y salmón. Ahora bien, una de las sorpresas de la noche ha sido el ajoarriero que nos ha ofrecido Mines, influenciado por una novia vascorriojana, quien, a su vez, nos ha presentado un plato sencillo y directo, que ha gustado mucho: patatas con chorizo. De postre, Montse T. ha triunfado con una butifarra dulce, que ha maravillado a la novia vasca de Mines y ha sorprendido a los barceloneses (daban por sentado que la combinación de dulce y salado era oriental, siendo como es genuinamente ampurdanesa).
En años pasados todo el mundo preguntaba al llegar: “¿Qué plato ha cocinado, Montse H.?”. Era nuestra mejor chef, una mujer de ojos azules y sonrisa acogedora, capaz de dirigir el archivo de Girona y de compaginar el control del papeleo provincial con la elaboración de un auténtico bloque de foie que nos dejaba boquiabiertos. Murió hace ya unos años, como su excompañero Nesca, como su hermana Contxa, una preciosidad, o como la pensativa Anna C. La muerte los ha arrancado de nuestras vidas con brutalidad indiferente.
Una vez, Montse H. se presentó diciendo:
–Os he preparado melón con jamón.
–¿Melón con jamón? –exclamamos al unísono, decepcionados.
Fue una auténtica delicatessen. Convertido en leche, el melón era una crema blanca y fina, perfumada con ron de Jamaica. Cortado en láminas mínimas, el jamón se presentaba frito y crujiente.
–¡Has reconstruido el melón con jamón! –exclamó alguien.
–¡Lo ha deconstruido! –sentenció el sabio.
Pan con tomate
Un día, hace ya unos años, Ferran Adrià dispuso en una copa de cristal, al estilo de un café irlandés, en capas bien diferenciadas, tres ingredientes de varios colores. Una roja, con tomate líquido, una de aceite, dorada, y una capa de pan desmigajado, más o menos blanca. Coronó el conjunto con unas escamas de sal Maldon. Había deconstruido el pan con tomate.
¿Por qué lo hizo? Para volver a enfatizar el sabor de cada uno de los elementos de este manjar que, a fuer de habitual, todo el mundo se traga sin degustar. Deconstruir: despertar del sueño las formas adormecidas por el uso convencional.
Este era, por cierto, el método compositivo que habían ideado en arquitectura Peter Eisenman, Frank Gehry o Rem Koolhaas, quienes, esencialmente, se proponían perturbar el sueño de las formas arquitectónicas convencionales. Querían sorprender o jugar, pero decían que buscaban un nuevo sentido a los edificios. Sin embargo, sus deconstrucciones contribuyeron sobre todo a fundar la era del espectáculo arquitectónico. Desde entonces, para las élites del mundo, comer o habitar es, esencialmente, no ya una necesidad de vida, sino una afirmación teatral.
Innovar
En muchos ámbitos, y mientras esperamos, con inquietud, la disrupción que impondrá la inteligencia artificial, la cultura humana ya no puede ir más lejos. Por eso ha dedicado las últimas décadas a retroceder. Se coge una receta, un argumento de película, una teoría religiosa o política. Se separan los ingredientes. Se trabajan y reagrupan de manera imaginativa. Lo que era sólido, ahora es líquido. Lo que era duro, ahora es blando. O viceversa. Hoy, para no ser ignorado, lo que procede de antes, que es casi todo, tiene que disfrazarse obligatoriamente de bizarra novedad.
Cebolla, queso y mendrugos
Harold Bloom, lector luminoso y apasionado, sitúa a Shakespeare en lo alto del canon, pero dice que Cervantes es su único posible rival. Destaca que comparten época y que podrían haber fallecido el mismo día. Sugiere que Shakespeare leyó a Cervantes, aunque seguramente el novelista español no tuvo noticia del dramaturgo inglés. Todo eso es más o menos sabido y carece de importancia. Mucho más interesante es la comparación que establece entre uno y otro autor a propósito de la amistad. No hay en la obra de Shakespeare nada que se parezca a la relación entre Don Quijote y Sancho, sostiene Bloom.
En El Quijote se suceden las aventuras más variopintas y extravagantes, pero predomina la conversación, que es el núcleo de la novela. A veces los dos protagonistas se pelean, pero siempre se respetan. Se aconsejan, se critican, se consuelan, se aleccionan. El materialismo rústico de uno contrasta con el idealismo caballeresco del otro. Los delirios del lector de libros fantasiosos encuentran contrapunto en la cebolla, el queso y los mendrugos del labriego. Sus miradas son opuestas. A menudo discuten con ardor. Pero siempre se escuchan, subraya Bloom. Escuchándose, aprenden uno del otro.
Unamuno habló de la fusión de ambos personajes: la quijotización de Sancho. En el lecho de muerte, Alonso Quijano le dice: “Perdóname, amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído”. Pero Sancho, desconsolado, se agarra al clavo ardiente de la fantasía: “Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada”.
¡Lástima que no sea Cervantes el padre de la cultura española, sino el sarcástico Quevedo! No es la amistad, sino el sarcasmo, lo que define el paisaje moral español.
Teoría y práctica de la ensaladilla rusa
En aquel tiempo, todo llegaba antes. En 1974, poco antes de cumplir 20 años, ya estuve implicado, tal como reporta Raimon Obiols en sus memorias, en la fundación de Convergència Socialista de Catalunya, antecedente directo del PSC. Todavía en la clandestinidad, contribuí a desplegar esta formación en la UAB y en las comarcas de Girona. Pero en enero de 1976, un mes y medio después de la muerte de Franco, a pesar de que aún estaba estudiando el quinto curso de Letras en Bellaterra (UAB), tuve que irme a la mili. Primero me destinaron al campamento de instrucción de Cerro Muriano (en las montañas de Córdoba) y después al regimiento de artillería del cuartel de Tempul en Jerez de la Frontera.
Al cabo de pocos días de llegar a Jerez, aprovechando que al atardecer nos dejaban salir a dar una vuelta, vi en una biblioteca un cartel que anunciaba una conferencia de Rafael Escuredo, no explícitamente prohibida. Eran los meses de la presidencia de Arias Navarro, antiguo y brutal ministro de Interior, que se hizo famoso cuando, siendo ya jefe del Gobierno, pronunció, lacrimógeno, ante las cámaras en blanco y negro, la célebre frase: “Franco... ha muerto”. La carcasa del franquismo estaba intacta todavía (y bien que se notaba en el cuartel), pero la democracia se filtraba por las rendijas. Me presenté a la conferencia vestido de soldado.
Lejos del antifranquismo catalán, que idealizaba los pantalones de pana, Escuredo vestía con una elegancia sensual, que me sorprendió. Camisa de seda, ademán de cónsul romano, ojos verdes, pelo estudiadamente rizado. Pocos años después, fue el primer presidente de la Junta de Andalucía. Muchos periodistas lo llamaban El Califa. Aquel aire refinado era completamente nuevo para mí. Ninguno de los progres catalanes que yo había tratado de cerca o de lejos gastaba aquellas sedosas maneras. No me refiero a estudiantes, obreros, curas o campesinos con quienes había coincidido en reuniones clandestinas, sino a profesores y abogados politizados. Ni siquiera un notario comprometido que participaba en los encuentros de la Assemblea de Catalunya de Girona iba vestido con la elegancia singular de Escuredo, que parecía la reencarnación del inteligente astrólogo nazarí que imaginó Washington Irving en Cuentos de la Alhambra.
En aquel mes de abril de 1976, el discurso de Escuredo fue bastante más andalucista de lo que yo podía imaginar. Debido a mi militancia, conocía a algunos miembros del PSOE en Catalunya (eran pocos, principalmente trabajadores ferroviarios y profesores de instituto) y tendían a ser muy jacobinos. Al poco tiempo de moverme por Jerez, entendí qué pasaba en Andalucía: el PSOE, bastante más arraigado allí que en Catalunya, tenía un fuerte competidor: el PSA de Alejandro Rojas Marcos, que empezaba a poner al día las ideas de Blas Infante, padre y mártir del andalucismo. Aquella noche, sorprendido por el intenso acento andaluz de Escudero, me apoyaba en la pared, muy cerca de la puerta de salida. Me quedé de pie porque tenía que marcharme pronto para llegar al cuartel a la hora preceptiva. En un momento dado, se me acercó un hombre joven y barbado, vestido de paisano. Dándome un codazo, me dijo: “¿Estás loco?”. Me explicó que la policía militar me detendría si me veía allí vestido de soldado. “¿No ves que es un acto político?”.
Nos hicimos amigos. Entonces los catalanes éramos, para los progres andaluces, la brújula que señalaba el buen norte. Generoso, José me invitaba los domingos que yo no tenía guardia a comer en su casa. Su madre, una viuda extremadamente delgada que regía un estanco minúsculo, hacía una ensaladilla insuperable, con un toque valiente de vinagre.
Gracias a José (y escondiendo, por supuesto, el uniforme de soldado), entré en contacto con el PSA, un partido al que nuestra Convergència Socialista estaba vagamente asociado (Federación de Partidos Socialistas). Por primera vez salía de los círculos politizados de Barcelona y Girona, y me sorprendieron como un vino caliente las diferencias de cultura política entre aquellos socialistas andaluces y nosotros. Mi contacto del PSA era un empleado de banca que tenía colgado en su casa un retrato al óleo de John F. Kennedy. Nosotros éramos marxistas, autogestionarios y muy ideologizados, la guerra de Vietnam y el pacifismo americano nos habían inoculado el menosprecio (bastante infantil, por cierto) por la política institucional norteamericana. Acomplejados por el PSUC, el gran partido antifranquista de matriz comunista, jugábamos retóricamente a desbordarlo por la izquierda. Me dejaba estupefacto que un socialista pudiera estar enamorado de un presidente norteamericano.
A través de José, conocí a mucha otra gente de Jerez. Al poeta Alfonso Sánchez Ferrajón y a la fotógrafa Marisol Torné, en primer lugar. Me acogieron tan generosamente que pedí a los militares un pase “pernocta” y los fines de semana me hospedaba en su casa, en la que tenía una cama siempre dispuesta. Alfonso me mostraba de vez en cuando algún poema suyo, como hacía yo también, pero sobre todo hablábamos constante y obsesivamente de política. Era un hombre calvo, de barriga expansiva y ojos penetrantes. Cuando discutía podía ser glacial, pero generalmente era tierno y espléndido. Lo daba todo. En el piso donde vivían, antiguo, inmenso, con un par de habitaciones vacías y destartaladas, se cobijaba mucha otra gente. Una mujer exuberante, muy atractiva, a quien su marido, un chulo guapo, repeinado y siniestro, zurraba con frecuencia. También solían quedarse la hermana de Marisol y su novio. Era una época de muchos cambios y de gran optimismo. El movimiento de aquella casa era un buen ejemplo de ello, aunque, al revés de lo que pasaba en Barcelona o Girona, me seguían sorprendiendo las maneras de los progres andaluces: Alfonso trabajaba en un banco, vestía pantalones de tergal y camisas impecablemente planchadas.
Gracias a Alfonso, conocí a una preciosa chica católica, Fátima Zurita, que me presentó a jóvenes de una parroquia de barrio. Tuve el atrevimiento de darles una charla de introducción al marxismo. Comenté El 18.º de Brumario de Luis Bonaparte. Había leído esta obra de Karl Marx, forrada prudentemente con papel azul marino, bajo un cuadro que reproducía el testamento de Franco en el despacho del juzgado militar donde me habían destinado y donde pasaba tranquilas y solitarias horas de estudio y lectura. El capitán juez venía solo un par de días a la semana y, si no tenía que firmar nada, se marchaba enseguida. El trabajo era escaso y cómodo. Tenía que instruir diligencias de las irregularidades que alteraban la monotonía del cuartel: peleas entre soldados, borracheras durante la guardia nocturna que acababan en destrozo, desobediencias a los jefes y otros delitos menores. El único delito grave que instruí fue el de un soldado acusado de deserción por no haber vuelto después de un permiso. Era un campesino canario, que tuvo que quedarse a ayudar a sus padres en la cosecha.
Con poco trabajo y liberado a menudo de guardias y desfiles, disponía no solo de un buen despacho o refugio en el que aislarme de la vida militar, sino también de una magnífica máquina de escribir con la que mecanografié los trabajos de quinto de carrera. ¿Cómo me había colocado en el juzgado? Por una anécdota típica de la mili. Además de estar matriculado en quinto de Letras, me matriculé también en primero de Derecho: para complacer a mi padre, que me quería abogado, y para tener más oportunidades de permisos de exámenes. Cuando aterrizado en el cuartel, me preguntaron por la profesión les dije que estudiaba Derecho y Letras. Enseguida, el sargento y el capitán, cuando se referían a mí, empezaron a llamarme “el abogao”. En aquellos años, en el cuartel éramos poquísimos los universitarios. Abundaban más los analfabetos, que me pedían que les leyera las cartas de sus familiares y que les redactara las respuestas.





























