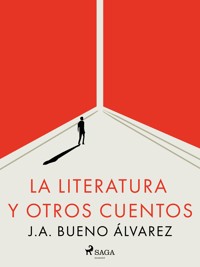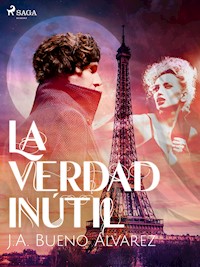
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Interesante juego metaliterario en el que conocemos a un escritor que malvive en París mientras intenta escribir su siguiente novela, al tiempo que nos sumergimos en la novela fantástica que está escribiendo. Las penurias y dificultades que le asaltan en la vida real, los desencuentros con su pareja, bailarina de espectáculos eróticos, tendrán un reflejo en la fantasía en la que se desarrolla su novela sin terminar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J.A. Bueno Álvarez
La verdad inútil
Novela
Saga
La verdad inútil
Copyright © 1999, 2022 J.A. Bueno Álvarez and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374283
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A Chelo, porque sin ella esta novela no hubiera sido posible.
1
Buenos días, Rosales –saludó París.
Rosales levantó la vista y observó al recién llegado. Con una mano, que movía con afectada desgana, le indicó que se acercara; con la otra, arrojó al suelo la revista que estaba leyendo.
—Buenos días, Paris, dios de los troyanos –saludó burlonamente Rosales, sin moverse del sillón en el que pasaba la mayor parte del día–. ¿Qué tal tu Afrodita? –preguntó.
París se acercó displicente, se agachó y recogió la revista que Rosales había arrojado al suelo. Se trataba, como suponía, de una revista sobre la televisión. Con desprecio, la volvió a dejar donde estaba.
—Tu fuerte no es la mitología –dijo–. Además, me molesta que me llames Paris. Te ruego que respetes los acentos.
—No me interesa la erudición. Nos está disculpada a los poetas.
—No es erudición –le replicó París–. Se trata de la mitología que aprenden los chicos en la escuela.
—La peor de todas las erudiciones –sentenció Rosales–. Te repito que nos está disculpada a los poetas.
—A los poetas puede ser –añadió París–. A ti, no.
—Yo soy poeta, el primer poeta mental del mundo –proclamó Rosales solemnemente–. No necesito escribir poemas, los pienso. ¿Quieres que piense uno?
—Te agradecería que no lo hicieras, tengo prisa –le rogó París.
—Soy muy rápido, ya lo he pensado.
—Me alegro –se congratuló París acercando una silla y sentándose junto a Rosales.
—Te lo recitaría, pero ya lo he olvidado. Mis poemas viven el tiempo exacto que dura su pensamiento. Me producen un goce infinito; pero, como el verdadero goce, es efímero e intenso. Abomino de las obras escritas para los siglos de los siglos.
París olvidó que tenía prisa, y se apresuró a corregir a Rosales. Llevaba años haciéndolo, sin suerte. Rosales –París no sabía si atribuirlo a un exceso de inteligencia o a una falta de ella– era capaz de defender con denuedo las ideas más incongruentes.
—Si es infinito, no puede ser efímero –afirmó París categóricamente.
—Te equivocas. Es infinito en intensidad, no en extensión. Ese concepto de infinitud pertenece a los matemáticos, y como tal no me interesa.
—No pertenece a los matemáticos, pertenece al sentido común.
Rosales contestó apretando un botón del mando a distancia que llevaba siempre en el bolsillo del batín. No sabía vivir sin él, confesaba. La televisión, junto a la puerta por la que había entrado París en el salón, sonaba muy alta; no obstante, Rosales subió aún más el volumen. Cansado de ver aparecer y desaparecer imágenes pertenecientes a canales distintos, apretó otro botón para apagarla.
—Estoy loco por el zapping –dijo mientras devolvía el mando a distancia al bolsillo del batín–, tengo casi acabada una carta a la Academia. Les pido que admitan la palabra y que adapten su fonética y su ortografía al español.
—Muy interesante –le respondió lacónico París.
—¿Verdad que sí? –se alegró Rosales–. La televisión no hay quien la vea, es malísima, horrorosa. Si no fuera por el zapping, me aburriría mucho. Le estoy muy agradecido a su inventor. Le escribiría una carta para decírselo, pero no sé quién es. He puesto un anuncio en tres periódicos para buscarle. Por cierto, hablando de periódicos, ¿leíste la carta que me publicó ayer El Mundo? Es una indignidad, los demás periódicos no la han publicado aún.
—No leo esa sección –contestó París– Si no te importa, tengo prisa y quiero hablarte de un asunto.
Rosales sacó de nuevo el mando a distancia, apretó un botón y subió el volumen al máximo.
¿Te importa –preguntó Rosales a gritos– que veamos primero estos dibujos animados? Son buenísimos. Aquí no sabemos hacerlos así.
París hizo un gesto de desagrado, y chilló también:
–¿Puedes bajarlo un poco, por favor?
Rosales quitó la voz.
—Me conformo con verlos –afirmó–. Como no entiendo lo que dicen, me da igual oírlos que no. Esto de las parabólicas es un invento magnífico. Debería escribir otra carta a su inventor, que, por cierto, a lo mejor es el mismo que el del zapping.
—Te rogaría que me escuchases un momento –le suplicó París–. Será cosa de un minuto.
Rosales apagó la televisión y guardó el mando a distancia en el bolsillo del batín. Volvió el rostro hacia París y le preguntó:
—¿Me rogarías o me ruegas? Ya sabes que me interesa mucho la exactitud.
—Es un condicional de cortesía –arguyó París.
—No entiendo de verbos –se disculpó Rosales–. Por cierto, sigo un curso de inglés en la televisión, porque los idiomas son como los músculos: se entumecen si no se usan. Me gusta el inglés porque no se complica la vida con los verbos. Algún día pienso volver a Inglaterra y no quiero parecer un salvaje que sólo habla la lengua de su tribu. ¿How are you?
—Bien, gracias. Si no te importa, quisiera pedirte...
—Se dice ¿and you? –le interrumpió Rosales, que, seguidamente, metió una mano en el bolsillo interior del batín y sacó un papel–. Mira, estoy repasando una lista de palabras: fine, darling, charming, nosense, fool, plain... ¿Quieres que las pronunciemos juntos?
—No –respondió París con ira mal disimulada–. No quiero.
—Está bien –admitió Rosales–. ¿Qué quieres que hagamos entonces: vemos la televisión, leemos revistas sobre televisión, repasamos diccionarios...?
—Me gustaría hablarte de un asunto si haces el favor de callarte. Sabes que los títulos de la colección Perlas, al revés de lo que ocurre con los de Andanzas, se venden cada vez menos, por culpa de las distribuidoras, claro...
—Las malditas distribuidoras –se indignó Rosales–. Deberían desaparecer, sí, señor. Los libros deberían distribuirlos los propios autores. Los autores con problemas físicos, naturalmente, podrían nombrar delegados que actuasen en su nombre. Yo pertenezco a este último grupo: la maldita artrosis me corteja como una novia fea.
—Tienes razón –trató de apaciguarle París–. Pero, entre tanto, tenemos que solucionar los problemas financieros. Nos han devuelto muchos libros y nos hemos quedado sin blanca. Tu Antología de cartas a los directores de periódico ha tenido muy mala comercialización. Quizá si la hubiéramos publicado en rústica...
—Me niego a rebajarme a la pasta blanda. Odio todo lo italiano –vociferó Rosales.
París rió sin ganas el chiste. Convenía hacerlo, pensó, para satisfacer la vanidad de Rosales. Éste, mientras tanto, aplaudió la ocurrencia con una batida de palmas cortés y discreta. Después, confesó ufano:
—Estoy pensando en donar a la posteridad una antología de mis mejores chistes. Quizá contrate el mes que viene a un escribano para que tome nota de lo que digo. Los hombres de talento deberíamos tener asignado un escribano con cargo a los fondos públicos. ¿Qué te parece?
París se disponía a contestar, pero le distrajo el ruido de la puerta, por la que apareció un hombre de edad avanzada, chistera y barba blanca, escrupulosamente vestido de negro. En la mano derecha llevaba tres naranjas, que lanzaba al aire y recogía con una habilidad pasmosa. Al pasar junto a Rosales y París, saludó con una inclinación de cabeza:
—Buenos días, caballeros.
Al terminar la frase, una naranja rodó hasta los pies de Rosales, que, trabajosamente, se agachó y la recogió con la mano.
—Estupendo producto de la huerta valenciana –ponderó Rosales–. Supongo que esta vitualla habrá pertenecido a mi generosa despensa, querido Merlín.
El aludido no contestó. Volvió la cabeza con desagrado y desapareció por el corredor que comunicaba el salón con otras dependencias de la casa, entre las que se encontraba la habitación de Merlín. Rosales se giró y le lanzó la naranja con fuerza. Tras rebotar en un cerco, llegó mansa a los pies de Merlín.
—Merlín lleva diez años sin pagarme la habitación –se lamentó Rosales–. Un escándalo. La mitad de mis huéspedes no paga, pero se benefician de una pensión alimenticia que esquilma mi reducido peculio. No puedo echarlos porque fueron protegidos de mi padre, un hombre con ideas de franciscano y fortuna de Sumo Pontífice. A mí, al paso que vamos, solo me quedarán las primeras. Cualquier día me lío la manta a la cabeza, mato al padre y me hago calvinista.
París, que había oído muchas veces las mismas o parecidas palabras, aguantó la perorata sin pestañear, pero temía como colofón un nuevo ataque al mando a distancia. Para conjurar el peligro, se aprestó a recoger irónicamente los argumentos de Rosales.
—Calvino fue un hombre de mérito –comenzó París–. Quizá la editorial deba considerar la idea de editar sus obras; sobre todo, si tú abrazas su fe. Pero antes deberíamos publicar una novela que...
—Nada de novelas –le atajó Rosales–. Sabes que las odio. Otra cosa son las telenovelas. Sólo me interesa lo intrínsecamente malo.
—En este caso –replicó París, ya molesto por las demoras y digresiones que no llevaban a ninguna parte–, se trata de sanear la economía de la editorial. Hemos encontrado un texto que se puede vender como rosquillas.
—¿Dónde lo habéis encontrado: en una papelera, en unos servicios públicos, en una oficina de objetos perdidos...? –preguntó Rosales con sorna–. Ya sabes que exijo exactitud en el lenguaje.
—Ya me he dado cuenta: he leído tu Antología de cartas a los directores de periódico –respondió malévolamente París–. Rosales, en serio, debemos publicar de vez en cuando libros que la gente compre. Con los réditos, podremos publicar los nuestros sin complicaciones –concluyó París con un atrevido plural, pues hasta ahora Rosales sólo le había permitido firmar, bajo seudónimo, libros de viaje y ejercer, como pomposamente le llamaba su amigo, de gerente de la Editorial Rosales.
Rosales se quedó pensativo. A París le dio la impresión de que reflexionaba sobre el asunto.
—Me preocupa lo de las rosquillas –dijo intempestivamente.
—¿Qué? –preguntó París sin saber a qué se refería.
—Lo de las rosquillas, hombre –repitió Rosales con tranquilidad–. Que un libro se venda como rosquillas me da grima. Odio a los pasteleros. Por cierto –añadió sacando de nuevo el mando a distancia–, a esta hora emiten un programa muy bueno sobre cocina. ¿Quieres verlo? –sin esperar la respuesta de París, apretó un botón del mando y, por efecto de la acción, apareció un cocinero armado con cuchillos y tijeras–. Soy muy aficionado a la gastronomía, como es propio de los espíritus refinados. Todos los días veo dos o tres minutos de programa. Escucha.
Por fin, Rosales apagó el televisor. La paciencia de París estaba a punto de acabarse.
—Te digo que es una gran novela –argumentó París–. Fíjate cómo será que la han rechazado tres grandes editoriales.
A Rosales le excitó lo último.
—La Editorial Rosales –proclamó– descubrirá a los grandes talentos de fin de siglo. A los que quedan por descubrir –corrigió para no excluirse del grupo–. Las grandes editoriales, como los grandes imperios, son paquidermos en vías de extinción. Las ahogaremos con nuestra vitalidad. Como primera medida, renovaremos los géneros: nada de novela, ni de poesía, ni de teatro, ni de ensayo. Los viejos géneros están tan muertos como Aristóteles... Onassis –una risa compulsiva le interrumpió; celebró la ocurrencia con otra batida de palmas, esta vez más estruendosa y apasionada–. Dile a ese chico que escriba otra cosa.
—No tiene tiempo –se defendió París.
—Si algo sobra en la sociedad contemporánea es tiempo –afirmó Rosales–. Cualquier día llegamos a la semana de veinte horas trabajadas. El escritor de raza saca el tiempo de debajo de las piedras.
Volvió a abrirse la puerta que comunicaba el salón con el vestíbulo. Por ella pasó un hombre con gesto circunspecto, de mediana edad, vestido con una bata blanca. En la mano sostenía los trebejos de tomar la tensión. Al verle, Rosales se descubrió el brazo izquierdo.
—Es Hipócrates, el médico de la casa –informó Rosales–. ¿No sé si os conocéis?
—Creo que no –dijo París.
—Es un genio –afirmó rotundo Rosales–. Lleva veinte años estudiando medicina y no consiguen echarle de la facultad.
—Veintitrés –rectificó orgulloso Hipócrates–. Todos los años apruebo, al menos, una asignatura. Éste, si no me fallan los cálculos, me toca ya una de sexto.
—Lo ves –se dirigió Rosales a París en tono admirativo–. Ocupa el cuarto más soleado de la casa, si exceptuamos el mío, claro. No le cobro nada y él, a cambio, me regala con su ciencia. Me da buenos consejos para la artrosis.
—Tres de máxima y uno de mínima –reveló Hipócrates.
—Estupendo –celebró Rosales–. Le tengo un miedo horroroso a la hipertensión. Gracias a Hipócrates, que tiene trucado el cacharro, nunca paso de cinco. Cualquier día le voy a pedir que me la dé negativa. ¿Qué te parece?
—Sensacional –afirmó París con desgana mientras observaba al estudiante, que, muy digno, recogió los instrumentos y se fue hacia su cuarto–. Quiero que me escuches, por favor.
—Te escucho –dijo Rosales.
—Necesitamos una obra que se venda, un título que difunda el nombre de la editorial. Hasta ahora, justo es reconocerlo, nos hemos convertido en la empresa más original del sector, pero...
—No hables como si fueras el jefe de ventas de una multinacional japonesa –le recriminó Rosales.
—No tengo esa intención –le replicó París–. Pero, sin dinero, se agota la imaginación. A no ser que estés dispuesto a invertir a fondo perdido los próximos treinta años.
—Sabes que soy más pobre de lo que parece –se lamentó Rosales–. Quiero ganar dinero, faltaría más, pero por medios lícitos. Soy una especie de socialdemócrata imbuido por las encíclicas vaticanas.
—Por eso mismo, debemos publicar la novela que te propongo. Será una manera de ganar dinero por medios estrictamente lícitos. Léela, al menos.
—¿De quién es? –se interesó Rosales.
—No le conoces, es su primera novela –respondió París–. Le he convencido para que la publique con nosotros porque somos amigos. Tengo un ejemplar de la obra en la editorial, una primera versión; ya me entiendes, aún faltan ciertos detalles. Es un chico muy capaz, empezó varias carreras y las dejó a medias, por disconformidad con el sistema –a París le avergonzaba recurrir a estas tretas, pero sabía que a Rosales le halagaba que otros repitiesen su pasado perdulario.
—Juventud provechosa –proclamó Rosales–. Aún recuerdo la diatriba con la que recibí a aquel profesorzucho de Derecho Penal. Y el monigote con el que decoré la espalda del pelagatos de Arte Antiguo. ¿Te lo he contado alguna vez?
Por supuesto, París había oído muchas veces la historia, en cada ocasión con los detalles que la situación requería. Pacientemente, escuchó las remembranzas de Rosales.
—Este chico no ha llegado a tanto, pero goza también de una buena hoja de servicios. Le he referido tus hazañas –apuntó París en un alarde de audacia–, y siente una viva admiración por ti. Quiere conocerte. Tengo que confesarte que apareces en la novela bajo nombre supuesto.
—Es un honor que tus contemporáneos te inmortalicen –confesó Rosales–. ¿Puedes describirme el personaje?
París lo hizo sin ahorrar un detalle que pudiese complacer a Rosales. Pensaba que, llegado el momento, ya habría ocasión de forzar la entrada de un personaje sin que perjudicase al conjunto. Después haría lo posible por omitir los añadidos en la edición de la obra. Si no quedaba más remedio, habría que inmortalizar a Rosales, si así lo deseaba.
—No está mal –dictaminó Rosales– ¿Y la descripción física? ¿Me describe físicamente?
—Claro que sí –confirmó París. A continuación, enumeró los aspectos más sobresalientes del físico de Rosales, y los endulzó como pudo.
—Se ha olvidado de algo importante –corrigió Rosales–. Mis rodillas. Tengo las rodillas más perfectas del orbe: macizas, fuertes, pétreas –se descubrió, y mostró dos rodillas redondas, carnosas, coloradas.
—Se lo haré notar –admitió París–. No veo nada extraordinario en ellas, pero aparecerán como tú las describes: macizas, fuertes... –París había olvidado el tercer adjetivo.
—Pétreas –le recordó Rosales–. En cualquier serie de adjetivos, debe figurar uno esdrújulo. Preferentemente el último. Quizá inaugure el mes que viene un curso de poética y retórica. Tengo que ordenar primero unas notas dispersas. Los amigos, naturalmente, os beneficiaréis de una beca del Instituto Rosales. El público en general tendrá que apoquinar la matrícula completa.
—Gracias –dijo París–. Aparecerán tus rodillas tal como tú las describes. Por lo demás, creo que te agradará la novela. ¿Te parece que te la envíe el mes que viene? Aún quedan ciertas correcciones, como te decía.
—Que corrija, que corrija. La tarea del escritor consiste en corregir y eliminar. El libro ideal no pasaría de las dos o tres páginas. Házselo saber.
—Lo haré.
—¿Cuántas páginas tiene? –preguntó Rosales.
—Bueno, como tú dices, todavía falta mucho por eliminar. Al final –París fingió un gesto de duda–, tendrá unas doscientas más o menos.
—¡Doscientas! –se escandalizó Rosales–. Mi editorial no publica nada que exceda de las cien. Papel desaprovechado. Dile que cercene todo lo accesorio. Por ejemplo, todo lo que no haga referencia al personaje principal, que soy yo.
—Bueno, quizá me he explicado mal –comenzó París con el mayor tacto que le permitía su impaciencia–. Apareces en la novela, por supuesto, pero como un trasfondo mítico que contrasta con la banalidad de los personajes principales, seres de ficción que evocan a individuos corrientes y molientes.
—Eso no es literatura –censuró Rosales–. La literatura sólo recoge las andanzas de criaturas extraordinarias. A nadie le importa si el vecino se lava los calcetines o si a la portera se le queman las judías. Esto no es América, es la vieja Europa.
—Me he explicado mal –admitió París de nuevo–. Solo quería hacerte ver que no apareces como un personaje principal. El chico, cuando te conozca, tiene el proyecto de elevarte a esa categoría en su próxima novela; pero comprende que solo de oídas no sería juicioso hacerlo. Podrían sucederse errores como el de las rodillas.
—Tienes razón –dijo Rosales–. Que venga a conocerme y le publicaremos la segunda novela.
—Pero, primero resulta imprescindible la primera –argumentó París–. Muchos grandes personajes, como tú sabes, han aparecido antes como secundarios en otras novelas de sus autores. Es ya una tradición literaria.
—Odio las tradiciones –afirmó Rosales–. Todo lo que es tradición es plagio. Figura en mi Antología de retruécanos. Le tengo un cariño especial a ese libro: ocho páginas de verdades irrebatibles.
—Mira, te seré franco: no apareces en la novela ni por asomo –confesó París, harto de inventar argumentos que el otro revolvía como le venía en gana–. Pensaba decirle a ese escritor que incluyera un personaje que se te pareciera en algo, para contentarte. La semana que viene te traigo la novela, la lees, la apruebas y se publica. En caso contrario, dimito como gerente de la editorial.
Rosales sacó el mando a distancia y conectó el televisor. Repasó vertiginosamente las emisiones, y lo apagó.
—Perdona –dijo–, pero no te he oído. Hablabas de un gerente, ¿verdad? A propósito, ahora mismo se aloja aquí el gerente de una de las principales casas de citas de Madrid. Figúrate el escándalo. Le mantengo porque es muy honrado: paga por adelantado todos los primeros de mes.
París se levantó y, sin decir nada, cruzó el salón. Se detuvo ante una de las estanterías laterales, en la que se amontonaban periódicos viejos y una balumba de revistas sobre la televisión. Mientras hojeaba al azar unos y otras, le llegó como un rumor la voz de Rosales. Pasado un rato, hizo una inclinación de cabeza antes de despedirse:
—Buenos días, Rosales. Me voy. La semana que viene te traeré esa novela y las cuentas de la editorial actualizadas.
—Adiós, Paris, dios de los troyanos. Sé que Afrodita te espera. No la saludes de mi parte.
2
París y Atocha, tumbados en la cama, fumaban dándose la espalda. Sostenían sendos manuscritos, ejemplares de la misma obra, que leían con fruición. De vez en cuando, estiraban la mano, cogían un lápiz de la mesilla de noche y hacían una anotación. La ceniza de los cigarros caía frecuentemente sobre las sábanas.
—No deberíamos fumar en la cama. Cualquier día me quedo sin ella –dijo Atocha. Seguidamente, para dar ejemplo, apagó el cigarro.
París, tras apagar también el suyo, sintió que una mano acariciaba su sexo y una pierna envolvía las suyas. Puso el manuscrito sobre su mesilla de noche, se giró violentamente y amenazó:
—Te cogí. Eres mía y haré contigo lo que quiera.
—Hazlo –sugirió Atocha riendo.
París buscó los pechos y los recorrió con la lengua. Después bajó al vientre e hizo lo mismo. Delicadamente, llegó hasta una axila y hundió los labios. Los brazos de ella trataron de retirarle la cabeza, pero él se resistió. Atocha, presa de una risa compulsiva, se agitó rebotando sobre el colchón. La había engañado: no buscaba excitarla, sino hacerle cosquillas. Abrazados, se dejaron vencer el uno por el otro. París tanteó la mesilla en busca del paquete de cigarrillos. Encendió uno y se lo introdujo en la boca al revés.
—Soy un faquir –confesó con el cigarrillo ya en la mano.
Muertos de risa, se miraron el uno al otro sin modificar la posición: ella, tumbada boca arriba; él, sentado a sus pies con las piernas recogidas. Se quedaron un rato así, sin hablar. A París le asaltaron los pensamientos oscuros. Quería conjurarlos, pero, en momentos como ése, le rondaban y le hacían imposible la vida. Atocha percibió que había fruncido el ceño e intuyó el motivo. Se deslizó suavemente por la cama, estiró las piernas de París, abrió las suyas y, con las manos, le tentó el sexo y se lo introdujo con un movimiento impulsivo en la vagina. Era ella quien se movía, sin decir nada. París estaba serio, taciturno. El cigarrillo, a punto de consumirse, volvió al cenicero, sobre la mesilla de noche. París trataba de no pensar, de concentrarse en los movimientos de Atocha y en el bamboleo de los pechos. De pronto, imaginó otros ojos distintos de los suyos sobre ellos. Luchó contra esa imagen, se echó sobre Atocha y comenzó a moverse violentamente, pero el sexo no le respondía: fláccido, pugnaba por salir de la vagina. Se esforzó por enderezarlo pensando en otras mujeres, y lo consiguió a medias. Sentía ganas de llorar, de arrojarle a la cara su desgracia; pero, al punto, se arrepintió de haber pensado en otras caras, en otros muslos. Se irguió de nuevo; decidió hablar, hablar de cualquier cosa.
—Ya le he propuesto a Rosales que publique la novela. Pronto se la llevaré. Para que no desconfíe le haré llegar dos: la mía y otra –dijo.
Atocha volvió a moverse, no dejó de hacerlo al oír el nombre de Rosales. París había conseguido su objetivo: la había distraído. Ella esperaba conseguir el suyo: distraerle a él.
—No me fío de ese viejo zorro —comenzó Atocha, sin dejar de moverse ni de mirarle a los ojos–. Costará engañarle.
A Atocha no le gustaba Rosales, y a éste no le gustaba Atocha. Se habían visto sólo una vez, pero era suficiente para saber que no congeniaban.
—Le gustará la novela –dijo París–. La publicará, estoy seguro. Si te llama, dile que eres su mujer y que no está en casa. Acuérdate, Antonio Méndez de Azúa.
—Ya lo sé, no te preocupes.
Hablaba de la novela, hablaba de Rosales, pero pensaba en otra cosa. Sabía que esos pechos que tenía frente a él, esos que podía acariciar sólo con estirar los brazos, serían de otro hombre unas horas después; como mucho, mañana. Serían de un desconocido que se desabrocharía la bragueta, se bajaría los pantalones y sacaría un miembro erecto que apuntaría, protegido por un cristal, a los pechos, al rostro, al sexo de ella, y ella le miraría mientras recibía las dos mil pesetas de rigor, mientras sentía, a través de la ranura del cristal que los separaba, el contacto viscoso de unos dedos que volvían sobre el pene y lo agitaban desesperadamente sin detenerse en los rituales cansinos del amor, sin caricias y con un orgasmo nada más, el de él, abandonado sobre el suelo a la vez que ella volvía a cubrirse y a sonreír y a agradecer al desconocido, que ya tenía los pantalones a medio subir, su generosidad, su visita, sus dos mil cochinas pesetas, y hasta otra.
—Querrá ver a ese autor desconocido, conocerle, hablarle –le previno Atocha, que había reducido la velocidad de sus movimientos.
—No te preocupes –la tranquilizó París–. Ya pensaré algo.
Describir la tertulia de aquel café no es cosa fácil. Trataré de hacerlo como un observador, como una estatua ajena a los sentimientos e ideas dispares, y aun contradictorias, que allí pugnaban en desordenado combate. Para que ustedes me conozcan, les diré que soy el inspector Gabriel Casas, Gaby, un hombre asaeteado por las desgracias de la vida y ajeno a los honores del Cuerpo, del Cuerpo de Policía, claro. Yo había ido allí a descubrir los perfiles sinuosos y arcanos del crimen, y salí perseguido por la justicia y más criminal que los criminales de verdad. [...]
Atocha había repetido de memoria, sin dejar de moverse, atenta al grosor del pene, que, por fin, se había endurecido. París había dejado de pensar, concentrado en el amor. Durante un rato, con los ojos cerrados, ambos se entregaron al vacío, ajenos al mundo que discurría fuera de la cama. París fue el primero en volver en sí, en alejarse del orgasmo, que dos horas después del último se hacía más difícil. Le tentaba la idea de los reproches, pero sabía que sería un camino vano y que Atocha no se avendría a razones. Volvió a pensar en unas manos de hombre, en unos labios de hombre abriéndose y musitando palabras en la intimidad, en unas manos y en unos labios anónimos, distintos de los suyos, ejecutando una obra gruesa, animal, impaciente. Le obsesionaba la imagen de los pechos desnudos, ofrecidos a un desconocido, que los miraba y los deseaba, los miraba y se masturbaba, no sabía por qué le obsesionaban precisamente los pechos, pero era así. Símbolo de maternidad, de pureza, de refugio, quizá; alguna explicación sicológica, algún complejo escondido en el tedio de la infancia. Podía hacerse a la idea de otras conquistas, compartir la boca, los muslos, la vagina. En cambio, los pechos los quería suyos, al menos una ínsula en la que gobernar a su antojo, de la que ser único y feliz dueño. Estiró los brazos y llevó las manos hasta los pechos. Los frotó sin suavidad, sin conciencia exacta de lo que hacía.
—Dámelos, dámelos –pidió, de nuevo ajeno al mundo que discurría fuera de la cama; ajeno también al convencionalismo que esconde el lenguaje de la pasión.
—Son tuyos –le imitó Atocha.