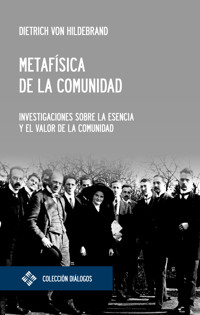Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Opuscula philosophica
- Sprache: Spanisch
Con su estilo directo, penetrante y diáfano de hacer filosofía, Dietrich von Hildebrand nos descubre en este breve ensayo que lo más característico de una buena parte de la vida afectiva del hombre es su genuino carácter espiritual, distinguiendo entre los sentimientos inferiores no espirituales, tales como la irritación o ciertos estados de angustia, que tienen una relación puramente causal, y los sentimientos superiores, que tiene una relación significativa inteligible con el objeto que capta el entendimiento y que poseen todos los indicios de lo específicamente espiritual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 77
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Las formas espirituales de la afectividad
Serie
opuscula philosophica
60
Dietrich von Hildebrand
Las formas espirituales de la afectividad
Traducción de Juan Miguel Palacios
Título original: Die geistigen Formen der Affektivität, en: Situationsethik und kleinere Schriften, Stuttgart, 1973, pp. 195-208.
© Ediciones Encuentro, S. A., Madrid, 2016
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección Nuevo Ensayo, nº 11
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 9788490558096
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Ramírez de Arellano, 17-10.a - 28043 Madrid - Tel. 915322607
www.ediciones-encuentro.es
Este texto vio la luz en el «Philosophisches Jahrbuch» de Múnich –año 68 (1960), pp. 180-190– y fue recogido luego en la obra titulada Situationsethik und kleinere Schriften (Kohlhammer, Stuttgart, 1973), que constituye el volumen VIII de las Gesammelte Werke de Dietrich von Hildebrand (Habbel/Regensburg-Kohlhammer/Stuttgart, 1971-1984, 10 vols.). La tesis que sustenta se encuentra tratada más ampliamente en una obra posterior de su autor: The Heart. An analysis of human and divine affectivity (Franciscan Herald Press, Chicago, 1977), de la que existe una versión española de Juan Manuel Burgos: Dietrich von Hildebrand, El Corazón. Un análisis de la afectividad humana y divina, (Palabra, Madrid, 2009, 6ª edición). Ediciones Encuentro agradece al traductor y editor de esta última la amable autorización de reproducir un amplio fragmento de su segundo capítulo como Apéndice a este opúsculo.
LAS FORMAS ESPIRITUALES DE LA AFECTIVIDAD
Hay ciertas tesis generales que nunca se han demostrado y que tampoco son en modo alguno evidentes, pero que desgraciadamente perduran sin embargo en la historia de la filosofía como si fueran por supuesto verdaderas. Así ocurre, por ejemplo, en época reciente con la idea de que lo situado más bajo metafísicamente es más sólido y más seguro epistemológicamente que la esfera metafísicamente superior. Cuando se habla de instintos a hombres de esa mentalidad, estos tienen la impresión de que se está en un terreno real y firme; la realidad de un acto espiritual les parece a muchos, por el contrario, ya más dudosa. Se propende a reducir en lo posible los procesos espirituales a cosas mecánicas tan relativas como las asociaciones y se cree que se es entonces más sólido.
Un prejuicio semejante es asimismo la idea de la no espiritualidad de toda la esfera afectiva, la limitación del ámbito espiritual del hombre al entendimiento y la voluntad. Esta tendencia está fuertemente dada en el mundo oriental; por ejemplo, en el hinduismo y el budismo. En nuestra filosofía occidental es una herencia del intelectualismo griego. No siendo de ningún modo evidente ni demostrada, ha sido siempre sin embargo tácita o no tácitamente presupuesta. Un análisis libre de prejuicios de la esencia de un verdadero amor, de un noble gozo, de un profundo arrepentimiento, muestra por el contrario, sin embargo, que estos actos poseen todos los indicios de lo específicamente espiritual.
Esta idea de la no espiritualidad de la esfera afectiva procede en gran medida de que la afectividad se hace de antemano equivalente a los tipos más bajos de sentimientos (como la irritación o ciertos estados de angustia). Muy a menudo se ve en los sentimientos inferiores la causa exemplaris (el paradigma) de los sentimientos en general e, incluso, la causa exemplaris de toda la afectividad. Tales sentimientos inferiores no son, desde luego, espirituales. Hay en esto un claro error, pues los sentimientos superiores, las respuestas afectivas, como el amor, son radicalmente distintos de esos sentimientos inferiores no espirituales. Equiparar unos a otros sería una falta semejante a la de considerar a una asociación sin sentido, como las que se presentan poco antes de dormirse, en las que una imagen acarrea otra, como causa exemplaris de la esfera intelectual y no se advirtiese con ello el abismo que separa a una asociación así de una decisión o una profunda evidencia. La diferencia dentro de la esfera afectiva es tan grande que el término de «sentimiento» solo es totalmente análogo; en cuanto se le usa como unívoco se vuelve inmediatamente equívoco.
Si analizamos sin prejuicios estos sentimientos superiores, no puede permanecernos oculto su carácter espiritual. Tomemos como ejemplo la alegría por la liberación de alguien que se hallaba prisionero injustamente en un campo de concentración. Esta alegría posee claramente el carácter de una respuesta. Presupone un conocer el hecho de que la persona en cuestión se ha salvado. El entendimiento tiene que colaborar para que pueda tener lugar este acto. El saber que la persona en cuestión ha sido liberada, la experiencia o aprehensión cognoscitiva de ello, no solo es una percepción sensible, como el oír un ruido fuerte, sino que implica un comprender; es un acontecimiento manifiestamente intelectual. Además presupone también un conocimiento del valor. El sujeto ha de captar el valor que hay en esa liberación del preso; tiene que conocer el valor de una persona espiritual, de la libertad y de la justicia.
Nadie dudará de la espiritualidad de este conocimiento y de este saber. Pero a nosotros lo que ahora nos interesa es comprender que también esa alegría, esa respuesta del corazón, tiene con el acontecimiento una relación significativa inteligible. La palabra afectiva de nuestra alegría se dice expresamente a ese objeto que ha captado nuestro entendimiento. Y podemos ver claramente que esa relación significativa (pues, con nuestra alegría, aludimos a ese hecho, a ese acontecimiento) se distingue claramente de toda pura causación, de toda relación meramente causal.
El carácter significativo de esta relación se hace patente cuando comparamos esa alegría con una mera reacción, como, por ejemplo, cuando alguien se asusta al oír un ruido fuerte. Este se sobresalta. Aquí evidentemente no se presenta una relación significativa de respuesta, sino una mera causación psíquica. Es cierto que, para que se produzca ese shock, también ha de percibirse el ruido. Un sordo no se habría asustado. Mas la audición del ruido es una mera sensación y no implica comprensión alguna. El susto es, por así decirlo, una pura reacción al shock nervioso del ruido. También un animal puede sobresaltarse. Aquí falta por completo una relación significativa inteligible con el objeto. Tenemos solo ante nosotros un efecto producido por el ruido, no una respuesta significativa a un objeto. Por el contrario, en la alegría por la liberación de alguien preso injustamente, la palabra afectiva de la alegría se dirige expresa y conscientemente a esa liberación y está relacionada con ella de manera racional y significativa. Nos aparece con toda claridad y estamos ciertos de que nos alegramos de ese acontecimiento, por ese acontecimiento. En este consciente de y por se expresa claramente el carácter significativo e inteligible de la relación entre nuestra respuesta de la alegría y el objeto que la motiva. En todo asustarse por un ruido hallamos una pura relación causal. Sin embargo, en la alegría por esa liberación, no se trata solo de un vínculo causal, sino de una motivación, de una relación de respuesta significativa. Aquí, entre la persona, de una parte, y el objeto, de otra, se da la misma relación consciente y significativa que existe en la respuesta teórica de la convicción.
Del mismo modo que nosotros, tras haber descubierto algo como existente, respondemos a ello con nuestra convicción, así también decimos aquí «sí» al hecho que se presenta; y así como en la convicción concebimos un estado de cosas como verdadero, así también respondemos en esta alegría al valor de la liberación, a la belleza intrínseca y al carácter gozoso de este acontecimiento. Y se presenta también esta misma relación consciente y significativa cuando nos decidimos a ayudar a alguien que está en peligro. Entonces decimos a ese estado de cosas todavía irreal (en este caso, a la salvación de otro): «has de ser realizado, vas a ser realizado por mí».
Cuando digo ahora que existe la misma relación de respuesta consciente y significativa en la respuesta afectiva de la alegría, en la convicción y en el querer, quiero decir que se trata en los tres casos de una relación de respuesta consciente y con sentido; si bien, naturalmente, en cada uno de ellos es diferente en varios aspectos. Esta relación significativa y consciente pertenece a la familia de las relaciones espirituales que, a partir de Husserl, se llaman intencionales. Y esa intencionalidad es el primer presupuesto de la espiritualidad de una actitud o de una vivencia humana. Ella fundamenta la relación significativa entre persona y objeto.
La intencionalidad distingue las respuestas significativas, no solo de los puros estados (como la depresión, la alteración, el mal humor, la irritación), sino también de todos los instintos e impulsos meramente teleológicos. En el impulso o tendencia se da también una orientación hacia un objeto. Cuando tenemos sed tendemos a beber. Pero esta tendencia no tiene el carácter de una respuesta, no presupone conocimiento alguno de un objeto. La sed no surge como respuesta a un objeto, sino como una necesidad de nuestra estructura fisiológica. En la tendencia o instinto, aquello a lo que se tiende y que puede calmar la tendencia implica una ratio; pero no nuestra. No proviene del centro de nuestro ser personal, pues se encuentra también con singular y mayor perfección en los animales. En la orientación teleológica hay una ratio