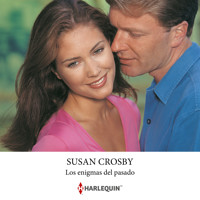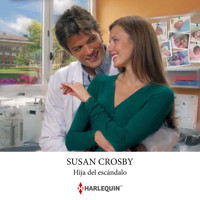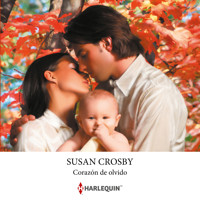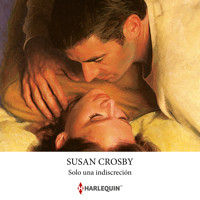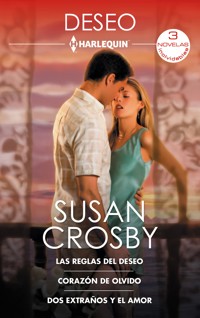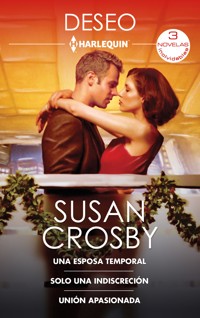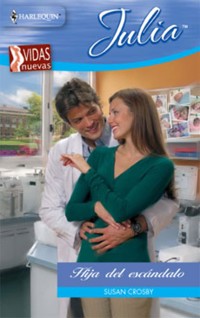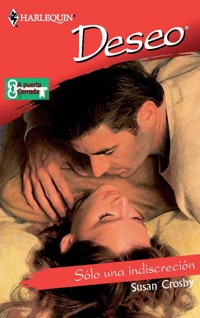2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Lo habían contratado para vigilar a la hermana de Claire Winston, pero Quinn Gerard se dio cuenta de que estaba siguiendo a la mujer equivocada cuando se encontró cara a cara... y cuerpo a cuerpo con Claire. Sabiendo que, tarde o temprano, Claire lo conduciría hasta su presa, el valiente investigador decidió no separarse de ella, pero al hacerlo, estaba arriesgando mucho más de lo que imaginaba. Porque la encantadora Claire, con sus secretos, había llegado a lo más hondo del duro Quinn. Y, una vez hubiese acabado el trabajo, Quinn no sabía cómo podría alejarse de ella.Así eran las reglas... estaban hechas para romperse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2006 Susan Crosby
© 2024 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Las reglas del deseo, n.º 1434 - abril 2024
Título original: RULE OF ATTRACTION
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788410628571
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
El investigador privado Quinn Gerard se arrepintió momentáneamente de haber decidido convertirse en una persona respetable siete meses atrás. Echaba de menos el anonimato, y el peligro. Desde que había dejado de trabajar por su cuenta para convertirse en socio de ARC Security & Investigations, tenía que seguir las reglas del juego, en vez de ignorarlas o inventar sus propias reglas según le conviniera.
No obstante, había una regla que no había cambiado, la de jamás involucrarse emocionalmente con una clienta, por tentadora que fuera, y la esbelta rubia de blusa azul eléctrico y falda de cuero negro que se estaba alejando de su coche era algo peor que una clienta. Era su objeto de investigación.
En fin, como a cualquier hombre, le estaba permitido admirar el envoltorio, aunque no el contenido. Y en ese momento, aquel envoltorio tenía un aspecto mucho más interesante que durante los tres días anteriores que lo había estado vigilando. De hecho, Jennifer Winston era una cajita de sorpresas ese día. En primer lugar, había salido de su casa mucho antes de lo acostumbrado. En segundo lugar, llevaba un ritmo mucho más pausado; normalmente, iba con prisas a todas partes, pero ese día se movía como si la vida fuera eterna… a menos que se debiera a que no tenía ganas de llegar al sitio al que se dirigía. En tercer lugar, había tomado prestado el coche de su hermana, un modesto utilitario blanco, en vez de conducir su rojo descapotable. En cuarto lugar, y quizá fuera esto lo más sorprendente, se estaba encaminando hacia el banco de sangre del barrio.
A Quinn jamás se le habría ocurrido pensar que Jennifer Winston pudiera tener una sola gota de compasión en su encantador cuerpo. En ese caso, ¿qué estaba haciendo ahí?
Durante semanas, la habían estado siguiendo las veinticuatro horas del día; primero, los investigadores del fiscal del distrito judicial, y ahora él, Quinn. Según los informes que le habían pasado, la rutina de aquella mujer incluía boutiques de moda, clubes nocturnos frecuentados de San Francisco y lujosos balnearios en el valle del Napa. Llevaba sin trabajar casi medio año, por lo que podía hacer lo que le apetecía en el momento en que le apetecía; en general, se acostaba tarde y no salía de casa hasta pasado el mediodía.
Sospechando el motivo del cambio aquel día, Quinn siguió a la impredecible y sumamente atractiva mujer al interior del edificio en vez de esperar hasta que volviera a su coche. Un cambio en la pauta de comportamiento de un sospechoso resultaba, en muchas ocasiones, en la solución del caso.
La siguió por un ancho pasillo y la vio desaparecer tras una puerta en la que se leía un cartel que decía: Sala de Donaciones. Para evitar ser descubierto, Quinn se detuvo a beber agua de una fuente pública y luego fingió leer unos panfletos que había clavados a un tablón de anuncios. Al no verla, se acercó, cruzó el umbral de la puerta…
–¿Ha venido a donar sangre? –alguien casi le gritó a sus espaldas.
El tono de voz empleado no era inquisitivo, sino exigente. Quinn se volvió y miró de arriba abajo a la diminuta mujer de fuerte voz. Apenas le llegaba a la altura del pecho y, al menos, pesaba cuarenta kilos más que ella.
–No, yo…
–¿Por qué no? –preguntó la mujer mientras le miraba de pies a cabeza–. Tiene aspecto sano.
«Porque estoy siguiendo a una mujer que, según el fiscal del distrito, tiene cinco millones de dólares robados escondidos en alguna parte, por eso».
–Porque no tengo tiempo –respondió Quinn.
–No se tarda mucho –comentó aquella apisonadora humana–. La operación se realiza en un abrir y cerrar de ojos.
La tarjeta de identificación llevaba el nombre de Lorna, una voluntaria. Quinn la ignoró y, al pasear los ojos por la estancia, los detuvo en la señora Winston. La señora Winston se había puesto una bata morada encima de su ropa y estaba colocando galletas en una bandeja al lado de un cartón de zumo. ¿Jennifer Winston ocupándose del zumo y las galletas? No podía creerlo… a pesar de haber pensado que esa mujer llevaba una doble vida.
–¿Lo asustan las agujas? –le preguntó Lorna.
–Sí –respondió Quinn con una fría y directa mirada.
Al cabo de unos segundos, Lorna sonrió.
–No lo creo. Vamos, venga conmigo.
Quinn pensó que, como no era probable que la señora Winston se marchara a ninguna parte, él podía cumplir con un deber cívico al tiempo que la vigilaba. Era algo arriesgado estar tan cerca de ella, ya que esa mujer podría reconocerlo posteriormente, pero decidió correr el riesgo.
Respondió a una larga lista de preguntas relacionadas con su salud, le miraron el nivel de hierro y luego lo hicieron tumbarse en una camilla. Miró al objetivo de sus pesquisas mientras una enfermera le introducía una aguja en el brazo. Lorna y la señora Winston estaban riendo. Hasta ese momento no la había visto sonreír.
La señora Winston movió la melena rubia en forma coqueta, alzó la mano para saludar a la persona que acababa de entrar en la sala… y fue entonces cuando se fijó en él.
A una distancia de diez metros, Quinn la vio interrumpir la conversación, su sonrisa desapareció.
¿Se había dado cuenta de quién era? Estaba alerta, dispuesto a correr detrás de ella si decidía salir corriendo. Pero en ese momento, Lorna le dio con el codo y le dijo algo que a la señora Winston le hizo bajar la cabeza sonrojada.
Quinn se tranquilizó. ¿Se había tratado de una de esas cosas que ocurren entre los hombres y las mujeres? Una idea interesante. En su opinión, una de las razones por las que el objeto de su investigación no había reparado en él era debido a su aspecto normal. Nada extraordinario en persona física.
No obstante, el magnetismo animal a veces no tenía explicación. Al ver que la señora Winston lo miraba, el pulso se le aceleró. Una reacción perfectamente lógica, teniendo en cuenta el riesgo que corría a que ella lo identificara en el futuro.
Transcurrieron unos minutos más. Ella lo miraba de vez en cuando. Él no fingió desinterés, tras decidir que podía cambiar de táctica, utilizando una mucho más personal para vigilarla. Por supuesto, requeriría desempeñar un papel mucho más activo por su parte, fingir no saber que al novio de ella lo habían metido en la cárcel por malversación de fondos y que se sospechaba que ella había sido su cómplice.
Sin embargo, Quinn tenía que tener mucho cuidado. Al aceptar trabajar en este caso para el fiscal del distrito, se había convertido en un policía, lo que significaba actuar dentro de los límites que imponía la ley.
La señora Winston avanzó unos pasos hacia él y luego se detuvo. Quinn le sostuvo la mirada. Ella se acercó más, lo suficiente para que él pudiera verle los ojos. Azules. Azul brillante, no marrones.
El estómago le dio un vuelco. Sintió algo parecido a pánico.
Esa mujer no era Jennifer Winston, sino su medio hermana, Claire. Maestra, de ojos azules, de cabellos castaños hasta ese día… la hermana buena.
Se maldijo a sí mismo. Jennifer había escapado a su vigilancia. Podía marcharse de la ciudad y nadie la encontraría; sobre todo, si tenía los cinco millones de dólares que su novio había robado.
–Sáqueme la aguja –le ordenó Quinn a la enfermera.
La hermana buena se detuvo y empezó a retroceder mientras la enfermera decía:
–Es sólo un momento más…
–O me la saca ahora mismo o lo hago yo –Quinn hizo amago de ir a quitarse la aguja.
–¡No, lo haré yo! –la enfermera le apartó la mano, le sacó la aguja y le puso un poco de gasa en el lugar que había ocupado la aguja.
Con el dedo pulgar encima de la gasa, Quinn bajó los pies de la camilla. Tenía que ver si Jennifer Winston se había marchado de la ciudad, si su hermana había sido una trampa para despistarlo. Pero… ¿qué otra cosa podía ser?
–Tiene que sentarse un momento y tomar un zumo y unas galletas –le dijo la enfermera–. Claire lo acompañará.
Quinn se puso en pie y, de repente, la habitación empezó a darle vueltas.
–¡Eh, tengo que ponerle una venda! –oyó la voz como si procediera del fondo de un túnel.
Quinn dio un paso. De repente, todo se volvió oscuro. Sintió náuseas.
–Respire profundamente. Baje la cabeza.
–Baje…
–Les pasa siempre a los hombretones –le dijo Lorna a Claire después de que el increíblemente atractivo hombre se derrumbara en el suelo–. Voy a quitarle las llaves del coche porque tengo la impresión de que se va a negar a quedarse aquí un rato hasta que se encuentre mejor.
Claire se quedó mirando al hombre, que seguía inconsciente, mientras Lorna, rebuscando en sus bolsillos, sacó unas llaves. Había sido su intención coquetear con él, poner a prueba la teoría de que las rubias tenían más éxito con los hombres. La noche anterior, su primera noche de las vacaciones de verano, su hermana la había convencido para teñirse el pelo y cambiar de aspecto. Aquella mañana, incluso se había puesto ropa de Jenn, porque la suya no iba con la imagen de rubia coqueta. Cuando aquel desconocido la miró, le pareció que estaba interesado en ella. Ahora, después del desmayo, estaría demasiado avergonzado de sí mismo para atreverse a dirigirle la palabra.
Quizá fueran sólo ciertas rubias las que tenían más éxito…
–Señor Gerard –dijo Lorna, agachada al lado de él, mientras la daba unas suaves palmadas en las mejillas.
Él abrió los ojos. Miró a su alrededor y luego clavó la mirada en Claire.
Los ojos de ese hombre eran castaños con destellos dorados, como el ámbar. El pelo era negro y lo llevaba corto. Debía de tener treinta y tantos años. Su cuerpo, cubierto con unos pantalones vaqueros y un jersey gris, era sólido y musculoso, y sobrepasaba el metro ochenta de estatura. Era un hombre de estilo duro y sumamente atractivo.
¿Por qué, de repente, había tenido tanta prisa por marcharse? Y había ocurrido al fijarse en ella, aunque no podía haberse debido a que, súbitamente, le hubiera dado un ataque de timidez.
Por fin, el hombre se incorporó hasta sentarse en el suelo.
–Zumo y galletas, señor Gerard –dijo Lorna–. No le voy a permitir que salga de aquí sin haber comido antes.
–¿Cree que puede impedirme salir de aquí? –dijo él en tono desafiante.
Al ponerse en pie, se balanceó ligeramente.
Claire se le acercó, dispuesta a sujetarlo si perdía el equilibrio.
Lorna agitó las llaves que tenía en la mano.
–¿Tiene la costumbre de aprovecharse de los hombres que pierden el conocimiento? –le preguntó él a Lorna.
–¿Necesita una silla de ruedas para ir a la mesa de Claire? –preguntó Lorna a su vez.
–No, puedo arreglármelas yo solo –respondió él conteniendo una sonrisa.
–Supongo que hablaba en serio al decir que le daban miedo las agujas –comentó Lorna.
–Es posible –el hombre miró a Claire–. Vamos, guíeme.
A Claire le gustó la forma como ese hombre se había acoplado al cambio de circunstancias; sobre todo, teniendo en cuenta la prisa que había tenido por marcharse hacía unos momentos.
–¿Zumo de naranja, de manzana o de frambuesa? –le preguntó ella.
–De naranja, gracias –el hombre se sacó del bolsillo un teléfono móvil en el momento en que se hubo sentado–. Cass, ya sé que es muy probable que acabes de acostarte, pero creo que la hemos perdido… Sí, estoy casi seguro.
Claire le sirvió el zumo. Después, empujó hacia él la bandeja con galletas.
–Es una larga historia. Necesito que vayas ahí y veas qué es lo que pasa… Sí. Lo más probable es que sea demasiado tarde, pero hay que asegurarse. Llámame.
Plegó el teléfono móvil y lo dejó encima de la mesa.
–Gracias.
–De nada –respondió Claire.
Quinn bebió la mitad del zumo.
–¿Se marea con frecuencia la gente que viene aquí?
–No es usted el primero.
–Ah, muy diplomática –Quinn acabó el zumo y lo empujó hacia ella para que volviera a llenárselo; después, agarró una galleta y mordió un trozo–. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?
–Desde marzo, trabajo aquí como voluntaria un sábado al mes; pero ahora, con las vacaciones de verano, voy a venir a ayudar un día a la semana.
–¿Es usted estudiante?
Claire sabía que parecía más joven de lo que era.
–No, soy maestra.
–¿Lleva mucho tiempo de maestra?
¿Acaso ese hombre estaba intentando averiguar su edad?
–Cuatro años.
«Tengo veintiséis. ¿Demasiado joven para usted?».
–¿Cuánto más voy a tener que esperar a que la sargento me devuelva las llaves?
Claire sonrió.
–Una media hora, hasta que estén seguros de que está bien.
Quinn se acabó la galleta.
–Es la primera vez que me desmayo –dijo él.
Claire se sentó y sonrió. Era un hombre normal, preocupado por dar la impresión de debilidad.
–Lo digo en serio –insistió él.
–Lo creo.
–Se está riendo de mí.
–No, sólo de su ego. Le aseguro que el hecho de que no le gusten las agujas no lo desmerece en nada.
–¡Qué alivio!
Ella se echó a reír y él pareció relajarse un poco, o quizá fuera sólo resignación.
–Me llamo Quinn Gerard –dijo él ofreciéndole la mano.
–Y yo Claire Winston –la mano de él le cubrió completamente la suya. Era una mano cálida y… ridículamente excitante.
–¿Por qué se ha ofrecido para trabajar como voluntaria, Claire Winston?
La emoción se le concentró en la garganta. Después del tiempo que había pasado, debería saber controlarse mejor.
–Hace seis meses, mis padres sufrieron un accidente automovilístico. Mi padre murió en el acto, pero mi madre sobrevivió unos días más; en parte, gracias a una transfusión de sangre. Luego, se complicaron las cosas y también falleció. Pero el tiempo extra sirvió para poder despedirnos.
–Lo siento –dijo él tras titubear unos segundos.
–Este trabajo es de gran importancia. Yo ayudo en lo que puedo.
Él pareció medir sus palabras antes de hablar.
–¿Le gusta la enseñanza?
El cambio en la conversación le hizo a Claire guardar silencio unos segundos.
–Me encanta. Siempre quise ser maestra. ¿Y usted? ¿A qué se dedica?
–A descubrir diferentes formar de conocer a mujeres interesantes.
Ese hombre sabía seducir.
–¿Y le pagan por ello? –preguntó Claire en tono burlón, sintiéndose halagada; pero, simultáneamente, con precaución.
Antes de que Quinn pudiera responder un grupo de personas entró en la sala silenciosamente. Por las expresiones de sus rostros, Claire supuso que eran los familiares y amigos de alguien necesitado de una transfusión. Ese tipo de donantes solía entrar en grupo y raramente sonreía.
Lorna lanzó una mirada a Claire, rogándole ayuda en silencio.
–Disculpe –le dijo ella a Quinn–. Me necesitan. Coma y beba tanto como quiera.
Después de unos minutos, el teléfono de él sonó. Claire lo vio pasarse una mano por el rostro antes de colgar. Sus miradas se encontraron y él le señaló el reloj, haciéndole la pregunta con un gesto.
Claire se acercó a Lorna.
–El señor Gerard se está poniendo nervioso.
–Tómale la tensión y el nivel de azúcar en la sangre. Sabes hacerlo, ¿verdad?
Sí, sabía hacerlo. Con el equipo en la mano, Claire se acercó a la mesa. El pulso se le aceleró, pero decidió no disimular.
–Si pasa la prueba, puede marcharse –le dijo Claire mientras se ponía los guantes de goma.
Quinn se quitó el jersey, debajo llevaba una camiseta blanca que destacaba su piel color oliva y los bíceps.
Claire le ajustó en el brazo el implemento para medir la tensión. Había realizado la operación con anterioridad; sin embargo, en esta ocasión, la piel pareció prenderse fuego.
–No se viste como las maestras, ¿lo sabía? –comentó él.
Sus ojos se encontraron.
La falda de cuero, la blusa ajustada…
–¿Cómo se visten las maestras?
–Con ropa práctica.
Claire le quitó el aparato de medir la tensión sin decir nada. Tenía trabajo, era hora de dejar de coquetear con los donantes de sangre.
–La tensión es normal. Puede marcharse.
–Señorita Winston… Claire.
–¿Sí?
Tras vacilar unos segundos, Quinn se puso en pie.
–Que pase un buen día.
–Gracias, usted también.
Claire lo vio acercarse a Lorna para recoger sus llaves. Luego, él le lanzó una última mirada. El corazón le dio un vuelco. Era una locura, ese hombre era un perfecto desconocido. Un moreno desconocido que ni siquiera le había dicho en qué trabajaba, evadiendo la pregunta. Había coqueteado con ella, eso era todo.
Claire se dio media vuelta; entonces, sintió que alguien le daba con los dedos en el hombro.
Él había vuelto.
–¿A qué hora sale de trabajar? –le preguntó.
–A las cuatro.
Él asintió y se marchó.
Intrigada, Claire sonrió. Quería una aventura y parecía que iba a conseguirlo.
Capítulo Dos
Quinn llevaba horas dentro del coche, aparcado delante de la casa de Claire Winston; una vieja, pero bien cuidada construcción victoriana en la zona de Noe Valley, San Francisco. No había señales de vida dentro de la casa, pero tampoco había esperado que las hubiera. Unos días atrás, Jennifer se había acercado al coche del investigador oficial asignado a vigilarla y le había lanzado un reto; el incidente fue el motivo de que lo contrataran a él, dada su reputación de buen profesional.
Pero Jennifer debía de haber advertido su presencia también, lo que la llevó a utilizar a su hermana para suplantarla. ¿Estaba Claire implicada voluntariamente? No podía estar seguro, pero era sospechoso que, de repente, Claire se hubiera teñido el cabello, hubiera aparcado el coche en la calle en vez de meterlo en el garaje y que su hermana hubiese desaparecido. Todo eso a él le parecía bien pensado.
Lo enfadaba que Jennifer lo hubiera descubierto, nadie lo había hecho hasta entonces. ¿Cómo iba a explicarle a Magnussen, el fiscal del distrito, que había cometido el mismo error que los investigadores que lo habían precedido, dejarse descubrir?
Quinn se miró el reloj. Casi las cinco. Claire acababa el trabajo a las cuatro, ya debía de estar a punto de llegar… a menos que se fuera con ese sexy atavío a otra parte.
Gente subiendo y bajando la calle. Un típico sábado de junio, el cielo nublado y la temperatura fresca. Hasta el momento, nadie lo había denunciado por llevar tiempo aparcado ahí dentro del coche, cosa que ocurría con cierta frecuencia en su trabajo cuando estaba vigilando a alguien.
La suerte estaba de su parte. Vio el coche de Claire. La puerta del garaje se abrió. Claire iba a entrar, pero detuvo el coche. El descapotable rojo de Jennifer ocupaba el espacio.
Quinn lanzó un quedo silbido. Menos mal, Jennifer no había escapado. Menos mal.
Vio a Claire aparcar en la calle y luego salir del coche con dos bolsas de la compra en los brazos. Caminó hasta su casa y entró.
Quinn cambió de postura en el asiento del coche, contento de no tener que informar al fiscal del distrito que había perdido a la sospechosa. Era sábado, noche de salir por ahí. Jennifer abandonaría la casa y él la seguiría.
Después de varias horas de vigilancia, Jennifer aún no había salido.
Claire dio un paso atrás para mirar las cortinas que acababa de colgar, el primer paso para cambiar la decoración de la antigua habitación de sus padres, que ahora iba a ser la suya. Habían tenido que transcurrir seis meses desde la tragedia para atreverse a pensar que podría dormir ahí.
Miró al perro que estaba a sus pies.
–¿Qué te parecen las cortinas, Rase? –le preguntó al perro.
El animal movió la cola y Claire se agachó a su lado para acariciarlo.
–¿No te parecen preciosas? –continuó Claire al tiempo que se sentaba en el suelo con las piernas cruzadas.
Se le estaba pasando la desilusión que se había llevado al salir del trabajo y ver que Quinn Gerard no la estaba esperando. En realidad, debería sentirse aliviada. Ese hombre debía de ser un delincuente… o un imbécil.
–No se merece que piense en él, ¿verdad? –preguntó al perro.
Rase alzó las orejas; después, salió de la habitación y bajó las escaleras corriendo y ladrando. Un momento después sonó el timbre de la puerta.
Eran casi las diez y el timbre volvió a sonar.
El perro continuó ladrando mientras Claire se preguntaba quién podría ser a esas horas. Debía de tratarse de algún amigo de Jenn, alguien que no sabía…
Claire agarró el teléfono inalámbrico y se dirigió a la puerta sin encender las luces a su paso, la luz de la farola de la calle iluminaba las escaleras lo suficiente para bajarlas sin problemas. De esa manera, podía fingir que no había nadie en la casa.