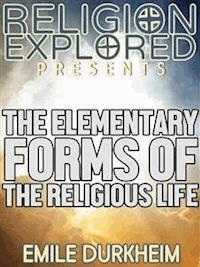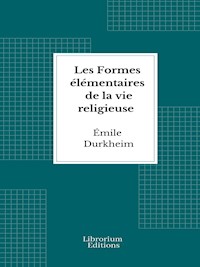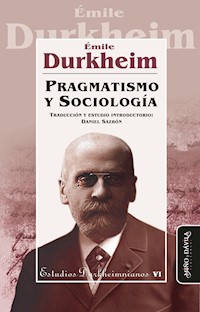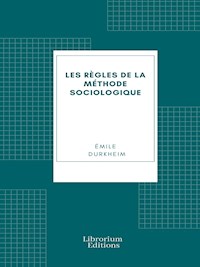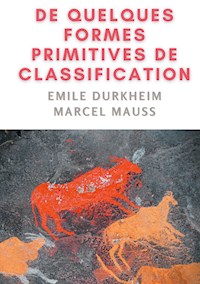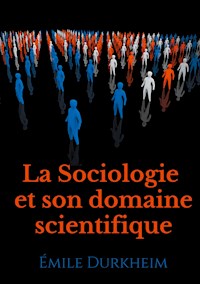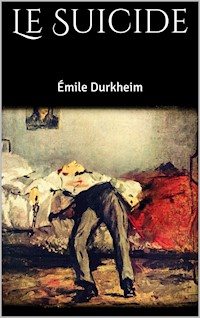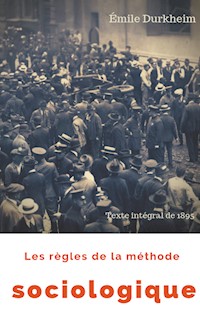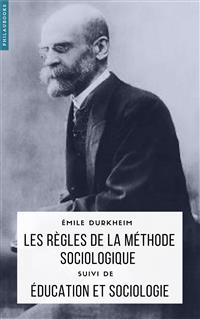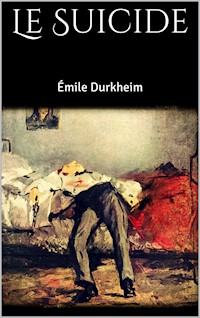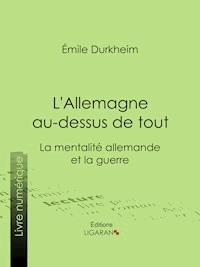Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Sociología
- Sprache: Spanisch
La teoría sociológica moderna opera, en buena medida, a partir de un principio capital de la teoría de Durkheim: por naturaleza, la sociedad es una realidad específica, distinta de las realidades individuales, y todo hecho social tiene como causa otro hecho social y nunca un hecho individual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) fue uno de los fundadores de la sociología como disciplina institucional y el primer titular de una cátedra sobre esa materia en Francia. Los cuatro libros que publicó en vida —La división del trabajo social (1893), Las reglas del método sociológico (1895), El suicidio (1897) y Las formas elementales de la vida religiosa (1912, publicado en español por el FCE)— hoy se consideran obras canónicas de las ciencias sociales. Su labor al frente de un grupo de jóvenes investigadores (Marcel Mauss, Maurice Halbwachs, etc.), en torno de la revista L’Année Sociologique, dio forma a una de las escuelas más influyentes de la primera mitad del siglo XX. Sus contribuciones a la teoría sociológica y sus innovaciones metodológicas son puntos de referencia en la historia del pensamiento social.
Las reglas del método sociológico y otros ensayos de metodología
Sección de Obras de Sociología
Traducción ERNESTINA DE CHAMPOURCÍN
Traducción de textos complementarios YENNY ENRÍQUEZ
Revisión de la traducción FAUSTO JOSÉ TREJO
Revisión técnica de la traducción JORGE GALINDO, JUAN PABLO VÁZQUEZy HÉCTOR VERA
Émile Durkheim
Las reglas del método sociológico y otros ensayos de metodología
Edición, introducción, selección y notas deJORGE GALINDO, JUAN PABLO VÁZQUEZy HÉCTOR VERA
Primera edición en francés, 1895 Segunda edición, 1901 Primera edición en español (Cuadernos de La Gaceta), 1986 Segunda edición (Sociología), 2019 [Primera edición el libro electrónico, 2020]
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Título original: Les règles de la méthode sociologique
D. R. © 2019, Universidad Iberoamericana, A. C. Prol. Paseo de la Reforma, 880; Lomas de Santa Fe;01219 Ciudad de México
D. R. © 2019 Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6537-9 (ePub)ISBN 978-607-16-6386-3 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
Sumario
Las «viejas» reglas del método sociológico, por Jorge Galindo, Juan Pablo Vázquez y Héctor Vera
Nota a la presente edición
Prólogo a la primera edición (1895)
Prólogo a la segunda edición (1901)
Introducción
I. ¿Qué es un hecho social?
II. Reglas relativas a la observación de los hechos sociales
III. Reglas relativas a la distinción entre lo normal y lo patológico
IV. Reglas relativas a la constitución de los tipos sociales
V. Reglas relativas a la explicación de los hechos sociales
VI. Reglas relativas a la administración de la prueba
Conclusión
Textos complementarios
I. Curso de ciencia social. Lección inaugural (1888)
II. El estado actual de los estudios sociológicos en Francia (1895)
III. La sociología y su dominio científico (1900)
IV. La sociología, objeto y método (1901)
V. De la relación de la sociología con las ciencias sociales y la filosofía (1904)
VI. Comentario sobre el método en sociología (1908)
VII. Sociología y ciencias sociales (1909)
VIII. Discusión con Tarde
Índice
Las «viejas» reglas del método sociológico
JORGE GALINDO,1 JUAN PABLO VÁZQUEZ2 y HÉCTOR VERA3*
En el mundo académico, en el que impera el fetiche de lo nuevo, es inusitado que un texto cualquiera —y más aún uno que acostumbra ser visto como «manual introductorio»— siga recibiendo consideración pasados unos cuantos años. El caso de Las reglas del método sociológico, publicado en 1895 por Émile Durkheim, es una rara excepción a esa tendencia.
Este pequeño libro ha visto cómo brotan y se marchitan numerosas corrientes teóricas, ideologías políticas e idiosincrasias metodológicas que han moldeado los gustos y preferencias de las comunidades sociológicas durante décadas: utilitarismo, marxismo-leninismo, estructuralismo, funcionalismo, teoría crítica, constructivismo, teoría de la elección racional, posmodernismo. Mientras tanto, los lectores han regresado, generación tras generación, a consultar las páginas de Las reglas. Un dato significativo sobre esta perennidad del trabajo de Durkheim es que el libro que en 1976 Anthony Giddens tituló —un tanto irónicamente— Las nuevas reglas del método sociológico4 está hoy más pasado de moda que aquellas «viejas» reglas escritas por Durkheim a fines del siglo antepasado.
Dos motivos podrían explicar el longevo interés que ha despertado Las reglas. Por un lado, la sociología es una disciplina donde el entrenamiento básico de sus nuevos miembros incluye el estudio obligatorio de la historia de las teorías sociológicas; y conlleva, junto con eso, una singular veneración por los así llamados «padres fundadores». Si hay algún elemento común que comparten los programas universitarios de sociología en cualquier parte del mundo es el objetivo de familiarizar a los estudiantes con las ideas de tres pensadores: Karl Marx, Max Weber y Émile Durkheim. Prácticamente cualquier otro conocimiento —teórico, técnico o metodológico— puede, o no, ser parte de los planes de estudios (algunos tienen fuertes dosis de estadística, otros desprecian los métodos cuantitativos; unos tienen un marcado acento localista, otros intentan imitar las doctrinas europeas, etc.), pero todos consideran indispensable la lectura de esa triada capitolina. A eso hay que sumar que Las reglas del método sociológico es la única obra de cualquiera de esos tres científicos sociales que puede ser usada como una introducción comprensible a la sociología (Economía y sociedad, de Weber, es un texto muy enmarañado para cumplir esa función y a Marx nunca le interesó cultivar a la sociología como un ámbito de estudios particular, por lo que un impreso como El manifiesto del partido comunista tampoco podría llenar esos zapatos).5
Por otra parte, Las reglas contiene un núcleo de ideas que son de interés para cualquier persona interesada en estudiar la vida social de un modo que rebase las opiniones superficiales y las reflexiones puramente especulativas (mucho de lo cual abunda cuando se entablan discusiones públicas sobre las causas de las dinámicas colectivas). Durkheim deploraba lo que llamó la «vacuidad de las explicaciones simplistas»6 e intentó erradicar la idea de que estudiar la vida social es algo obvio o fácil. Insistió en que un conocimiento científico de la sociedad es algo a lo que sólo se puede llegar a través de considerables esfuerzos (como en cualquier otra ciencia). Las reglas sigue siendo un texto ampliamente leído y rutinariamente asignado en los cursos universitarios porque una parte crucial de la batalla que Durkheim libró cuando escribió el libro —hace más de 120 años— continúa siendo una lucha que debe ser peleada. Hoy todavía es común que los jóvenes que ingresan a las instituciones de educación superior —y el público lego en general— piensen que los fenómenos sociológicos pueden ser explicados por causas extrasociológicas, como una supuesta «naturaleza humana», los genes o el perfil psicológico de los individuos (por no hablar de opiniones aún más ingenuas, pero también generalizadas, que explican el porqué de las acciones humanas apelando a razones obtusas como el horóscopo, el esoterismo o la voluntad divina). La cruzada de Durkheim por defender que sólo lo social puede explicar lo social (y que eso hace indispensable que se cultive una ciencia dedicada a estudiar ese particular ámbito de la realidad) tiene que seguirse peleando; leer Las reglas continúa siendo un buen camino para percatarse de la importancia de la ciencia social para entender el mundo en que vivimos, cómo éste nos afecta y cómo participamos en él.
Un hecho que hace notable el prolongado interés por este manifiesto de Durkheim en pro de una nueva ciencia de lo social es que ha logrado sobrevivir malentendidos ampliamente divulgados. Muchos que han leído superficialmente Las reglas opinan que la insistencia de Durkheim sobre la necesidad de «considerar los hechos sociales como cosas» significa que él veía a las personas como objetos y que con eso «deshumaniza» a la sociedad. Esto es algo directamente opuesto a las ideas de Durkheim. Lo que él deseaba comunicar con esa fórmula era la necesidad de adoptar una actitud específica a la hora de arrojarse al estudio de los fenómenos sociales:
Nuestra regla no implica […] ninguna concepción metafísica, ninguna especulación sobre el fondo de los seres. Lo que pide es que el sociólogo se ponga en el estado mental en que se encuentran los físicos, los químicos, los fisiólogos cuando se adentran en una región todavía inexplorada de su campo científico. Es preciso que, al penetrar en el mundo social, tenga conciencia de que penetra en lo desconocido […] que se prepare para hacer descubrimientos que lo sorprenderán y lo desconcertarán.7
Otros que sólo conocen el libro de oídas sostienen que el precepto de «desterrar sistemáticamente todas las prenociones» es una quimera. Estas críticas desinformadas, que han contribuido a darle a Las reglas un estatus ambiguo —estatus de un «clásico» que todos se sienten obligados a leer (o a decir que leyeron), pero que cualquiera se siente calificado para menospreciarlo—, pueden servir también para recalcar la necesidad de leer hoy a Durkheim y de sopesar con seriedad sus argumentos. Consideremos el consabido caso de las «prenociones». Durkheim no decía que éstas puedan desaparecer por la simple voluntad; sostenía, sencillamente, que no se debe partir de ellas ni tratarlas acríticamente. Esta idea, tan simple, produce mucha incomodidad, pues todos nos sentimos inclinados a pensar que nuestras opiniones son las más de las veces correctas. Partir del supuesto —como pide Durkheim— de que debemos dudar de lo que pensamos es más complicado de lo que parece; y es una fórmula poco útil para ganar adeptos. Tal como sostenía Durkheim en las palabras finales de Las reglas:
Cuando se exige a las personas como condición de iniciación previa que se despojen de los conceptos que tienen la costumbre de aplicar a un orden de cosas para repensarlas, no se puede esperar que se reclute a una numerosa clientela. Pero éste no es el fin al que tendemos. Al contrario, creemos que ha llegado el momento de que la sociología renuncie a los éxitos mundanos, por decirlo así, y de que adquiera el carácter esotérico que le conviene a toda ciencia. Ganará así en dignidad y autoridad lo que tal vez pierda en popularidad. Porque mientras permanezca mezclada en las luchas partidistas, mientras se contente con elaborar, con más lógica que el vulgo, las ideas comunes y, en consecuencia, no suponga ninguna competencia especial, no tendrá derecho a hablar lo suficientemente alto para acallar las pasiones y los prejuicios. Sin duda todavía está lejos la época en que pueda desempeñar con eficacia este papel; pero es a fin de ponerla en situación de desempeñarlo un día por lo que desde este momento debemos trabajar.8
Tomarse en serio estos objetivos es tan relevante hoy como lo fue en la época de Durkheim; o incluso más, pues hemos constatado, al paso de un siglo y cuarto, que se trata de una tarea tan complicada como urgente.9
Con todo, no debe olvidarse que Las reglas es —como todas— una obra de su época y debe ser tratada como tal. A pesar de que varios postulados metodológicos de Durkheim tienen plena vigencia (como la importancia del método comparativo para las ciencias sociales),10 muchas otras de sus tesis y terminología han sido abandonadas. Nadie, por ejemplo, emplea hoy día las categorías de «normal» y «patológico» para orientar sus pesquisas sociológicas. Por eso, vale la pena ubicar un libro como éste como parte del horizonte intelectual e institucional en que fue concebido.
GÉNESIS DE LAS REGLAS
Entre mayo y agosto de 1894 Émile Durkheim publicó en la Revue philosophique una serie de cuatro artículos titulados «Las reglas del método sociológico».11 En opinión de Marcel Fournier, estos textos fueron redactados por Durkheim después de la entrega de su tesis latina sobre Montesquieu12 entre diciembre de 1892 y abril-mayo de 1894.13 Un año más tarde, en 1895, tras ser sometidos a pequeñas correcciones y a la incorporación de un prólogo, estos textos fueron reunidos en un libro del mismo nombre por la casa editorial Alcan. Y la obra permaneció así hasta 1901, cuando Durkheim agregó un prólogo a la segunda edición, en lo que constituyó la versión definitiva.
La elaboración de esta obra, ahora clásica, fue el feliz resultado de la combinación del temperamento racionalista de Durkheim, su deseo de armar un equipo de trabajo y una coyuntura intelectual favorable. Por una parte, no puede negarse que, en tanto racionalista, Durkheim buscó siempre sustentar argumentativamente los supuestos de su pensamiento. Sin embargo, todo parece indicar que la redacción de Las reglas no sólo obedeció a fines intelectuales, también fue pensada como una obra que permitiría a Durkheim reclutar jóvenes investigadores para su causa (a saber: la consolidación institucional de su idea de la sociología).
Por otra parte, en los primeros años de la década de 1890, y tras haber permanecido a la sombra de la psicología por mucho tiempo, la sociología fue adquiriendo una mayor relevancia científica, e incluso pública, en Francia. Así, por ejemplo, en 1893 René Worms fundó la Revue internationale de sociologie y el Instituto Internacional de Sociología, cuyo primer congreso tuvo justamente por tema «¿Qué es la sociología?». Otro interesante ejemplo de esa efervescencia intelectual puede verse en la crónica titulada «L’année sociologique», publicada por la Revue de métaphysique et de morale, en 1894. Ahí, practicantes de la incipiente sociología y otros pensadores afines reflexionaron sobre el objeto y el método de la disciplina. Tenemos, pues, que Durkheim escribió Las reglas en un momento en que el campo como un todo buscaba definir el objeto y el método de la novel disciplina.
Evidentemente esta búsqueda no siempre se llevó a cabo en términos cooperativos. De hecho, las relaciones de Durkheim con los otros dos actores principales del campo sociológico de la época —Gabriel Tarde y el arriba mencionado René Worms— fueron claramente antagónicas. Lo anterior se pone de manifiesto en el hecho de que mientras que Tarde publicó en la revista fundada por Worms, Durkheim siempre vio dicha empresa con el mayor escepticismo, pues consideraba que, debido a su incipiente estado de desarrollo, la sociología no estaba en condiciones de nutrir una publicación periódica. Justo por esto, la revista fundada por Durkheim, L’Année Sociologique, no sólo publicaba artículos del equipo conformado por Durkheim, sino que dedicaba mucho espacio a la publicación de reseñas de textos no sociológicos, pero útiles para la disciplina.14
La gran diferencia entre Worms y Durkheim radicó en que el primero nunca desarrolló una postura teórica propia. Esta ausencia explica el hecho de que, prácticamente, textos de todo tipo de autores tuvieran cabida en las páginas de la Revue internationale de sociologie. A su vez, una diferencia notable entre Tarde y Durkheim se debió a que Tarde nunca se dio a la tarea de fundar instituciones, revistas o equipos de trabajo. Así, mientras que a nivel intelectual Tarde fue el gran rival de Durkheim, a nivel institucional Durkheim tuvo como antagonista principal a Worms. Si bien éste no es el lugar para dilucidar a qué se debió el triunfo de Durkheim sobre sus oponentes, se puede adelantar que éste tuvo que ver con que sólo él pudo conjuntar tanto el capital científico como el capital institucional necesario para ello. Resulta, pues, difícil no atribuir una gran importancia a esta acumulación de capitales múltiples en el proceso de consagración de la visión durkheimiana de la sociología cuya expresión más formal se encuentra, justamente, en Las reglas.
Ahora bien, es importante apuntar que aunque se trate de una formalización de su pensamiento, Las reglas no es el resultado de la especulación, sino que se conecta con las experiencias de investigación realizadas por Durkheim para otros dos libros hoy clásicos: La división del trabajo social y El suicidio.15 Y otro factor importante que contribuyó a la elaboración de Las reglas fue la actividad docente de Durkheim en la Universidad de Burdeos. Durkheim aprovechó los cursos de sociología que impartió en la época para formalizar el método que había empleado en sus investigaciones.
SOBRE LA NOCIÓN DE «MÉTODO»
Las reglas no es un «manual» de metodología como los que son comunes hoy en día. Evidentemente el lector encontrará en el libro recomendaciones prácticas para la investigación como las que encontrará en los manuales contemporáneos (por ejemplo, aquellas referidas al «método de las variaciones concomitantes» en el capítulo 6). Sin embargo, la reflexión sobre el método que se lleva a cabo en Las reglas va más allá de lo que se denomina comúnmente «técnicas de investigación». En sentido estricto, Las reglas es un tratado de filosofía de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular. El propio Giddens adoptó este significado del término método para sus «nuevas reglas», insistiendo que él aceptaba el sentido que le daba Durkheim: no aludiendo a una guía para «hacer investigación práctica», sino para referirse a un «ejercicio de cuestiones lógicas».16
Para entender los objetivos que Durkheim perseguía en Las reglas, vale la pena recordar que el título mismo es un homenaje a dos obras de René Descartes que son consideradas el fundamento de la ciencia moderna: Las reglas parala dirección del espíritu, de 1628, y El discurso del método, de 1637. En la primera de ellas, Descartes definió al método diciendo: «Entiendo por método un conjunto de reglas ciertas y fáciles, gracias a cuya exacta observación se podrá tener la certeza de no tomar nunca lo falso por verdadero y, sin malgastar las fuerzas del espíritu, sino acrecentando su saber por un progreso continuo, llegar al conocimiento verdadero de todo lo que se es capaz».17 Por su parte, en El discurso del método Descartes estableció las «cuatro reglas del método», las cuales derivó de la que consideraba la única ciencia universal: las matemáticas.18 Durkheim buscaba, pues, crear sus Reglas y su Discurso del método, es decir: sus Reglas del método.
Cabe mencionar que, no obstante la relevancia que tuvo el racionalismo cartesiano para Durkheim, Descartes no es el único autor que Durkheim recuperó en Las reglas. También aparecieron Copérnico, como arquetipo de cientificidad, y Francis Bacon, de quien tomó el concepto de prenoción. Otro autor cuyo peso se deja sentir en Las reglas es Auguste Comte. La influencia de Comte fue doble. Por una parte, Comte no sólo fue el «padre» —o, si se quiere, el «padrino»— de la sociología, sino que también elaboró el primer desarrollo metodológico de la disciplina. En la lección 48 de su Curso de filosofía positiva, estableció los «Caracteres fundamentales del método positivo en el estudio racional de los fenómenos sociales». Si bien es cierto que hoy en día la palabra «positivismo» ha quedado estigmatizada al grado que adjetivar a alguien como «positivista» es considerado casi un insulto, vale la pena recordar que el positivismo metodológico de Comte apunta en lo fundamental a algo que toda buena sociología debe hacer: observar. En este sentido, Comte dice: «La filosofía positiva, en efecto, está profundamente caracterizada, en primer lugar, en cualquier tipo de asunto, por esta necesaria y permanente subordinación de la imaginación a la observación, que constituye sobre todo al espíritu científico propiamente dicho en oposición al espíritu teológico o metafísico».19
Tenemos, pues, que Las reglas prosigue una tradición en la que la ciencia (en este caso, la sociología) y la filosofía se encuentran en busca de fundamentos sólidos para la adquisición de conocimientos verdaderos.
Existe un paralelo interesante que permitiría entender mejor lo que Durkheim buscó hacer en Las reglas. Se trata del título que Marianne Weber usó en el compendio de textos que Max Weber escribió en torno a la lógica y el método de las ciencias del espíritu. Así, los textos de Max Weber que en español conocemos como Ensayos sobre metodología sociológica20 llevan por título en alemán Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Marianne Weber tomó el concepto Wissenschaftslehre de la obra de Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre; este concepto puede traducirse como «doctrina de la ciencia» o incluso como «ciencia de la ciencia». En este sentido, al igual que Durkheim, en sus escritos «metodológicos» Weber no pretendía brindar un mero manual técnico, sino una reflexión sobre los fundamentos de la ciencia. Por eso en Las reglas se presentan reflexiones sobre temas que van más allá de los problemas específicos de las ciencias sociales.
EL MÉTODO MÁS ALLÁ DE LAS REGLAS
¿Es posible entender la perspectiva metodológica durkheimiana y su concepción de lo social más allá de Las reglas? Si se considera la obra del propio Durkheim en su conjunto, esto no sólo es posible sino necesario. Sin ánimo de agotar el tema, nos detendremos aquí en dos aspectos importantes. Deseamos, primero, mostrar cómo los preceptos metodológicos de Las reglas fueron empleados —o profundizados— en las principales obras de Durkheim. Y segundo, detallar cómo la definición del «hecho social» —punto con el que arranca el capítulo primero de Las reglas—, se fue modificando en escritos posteriores de Durkheim.
Los preceptos metodológicos establecidos en Las reglas encuentran múltiples expresiones en diversos pasajes de la obra de Durkheim, tanto para sus trabajos principales, como en el conjunto de su corpus teórico. Dichas elaboraciones metodológicas cubren ámbitos muy variados: desde la construcción de definiciones sobre el objeto de estudio, hasta el empleo del método comparativo, pasando por el uso de la historia y la estadística como instrumentos de análisis y explicación social.
En lo tocante al tema de las definiciones, por ejemplo, es bien sabido el peso y función que Durkheim les asignó como instrumentos para superar las prenociones y construir un discurso científico controlado sobre el objeto de estudio. Definir conceptualmente el objeto de estudio desde el inicio de una investigación, más que un recurso estético presente en la mayoría de sus obras, representaba una exigencia metodológica. No es casual que, en libros como La división del trabajo, El suicido o Las formas elementales de la vida religiosa, se asuma como primera tarea definir lo que ha de entenderse por «suicidio», «función», o «religión», respectivamente.21 La estrategia de construcción de estas definiciones sigue, como es sabido, el criterio de argumentación por eliminación. Esto es expresado ejemplarmente en El suicidio y Las formas elementales.
En consecuencia con este objetivo, y luego de descartar explicaciones alternativas procedentes de otros campos de conocimiento (tarea que abarca los primeros capítulos de estas obras), se conduce al lector a refrendar la perspectiva propuesta. Según ésta, en el caso de El suicidio, el acto más aparentemente individual de quitarse la vida debe ser considerado como un fenómeno que expresa tendencias sociales y que, por ende, puede ser explicado sociológicamente. Así, la definición del hecho a estudiar, expresado paradigmáticamente en la determinación de tasas de suicidio de las sociedades europeas analizadas, es construida mediante estrategias de descarte frente a otras definiciones posibles de tipo biológico, psíquico, etc. El uso de la estadística como criterio indicativo y de la comparación controlada entre sociedades del mismo tipo (en este caso, sociedades europeas de la época) conduce, dentro de la lógica argumentativa de El suicidio, a la identificación de datos y variables que, en su análisis relacional y de concomitancia, resulten significativas para explicar diferentes tipos de acto suicida, según refieran al grado y tipo de regulación e integración que ejercen los grupos sobre los individuos.
La premisa de «explicar lo social por lo social», sostenida en Las reglas, remite en El suicidio —y en otros muchos textos de Durkheim— a la estrategia de referir la explicación de un hecho a causas presentes en el medio social. Esta misma línea de interpretación había aparecido en La división del trabajo social, donde el surgimiento del ideario individualista moderno, expresado en el respeto por la persona como una representación colectiva, es explicado como resultado de cambios operados en el medio social que conducen de un tipo de sociedad de solidaridad mecánica (basada en semejanzas) a una sociedad de solidaridad orgánica (organizada a partir de la división del trabajo y la interdependencia).22
En Las formas elementales, por su parte, Durkheim consolidó algunas innovaciones metodológicas en su obra.23 Ese libro, como se indica en el subtítulo, es un estudio sobre «el sistema totémico en Australia». Estudiar a los aborígenes de aquel país parecería una elección excéntrica —para un sociólogo europeo de inicios del siglo XX que nunca estuvo en Australia—, en un trabajo que intentaba dilucidar la naturaleza social de la religión. Para tal propósito hubiera parecido algo más directo y apropiado concentrarse en un objeto más cercano, como el judaísmo o el cristianismo. Durkheim, sin embargo, eligió analizar el totemismo como parte de una meditada estrategia metodológica.
En la introducción de Las formas elementales se subraya que para comprender a las religiones más recientes es necesario observar cómo han ido constituyéndose de manera progresiva y, en ese sentido, la perspectiva histórica es el elemento metodológico crucial:
Es la historia […] el único método de análisis explicativo que puede [aplicarse a las religiones recientes]. Sólo ésta nos permite descomponer una institución en sus elementos constitutivos, toda vez que nos los muestra unos tras otros, conforme van surgiendo en el tiempo. Por otra parte, situando cada uno de ellos dentro del conjunto de circunstancias de donde ha surgido, la historia pone en nuestras manos el único medio que tenemos para determinar las causas que los han suscitado. Cada vez que se acomete la explicación de un hecho humano, captado en un momento determinado del tiempo —ya sea una creencia religiosa, una regla moral, un precepto jurídico, una técnica estética, un régimen económico— hay que comenzar por remontarse a su forma más primitiva y más simple, e intentar dar cuenta de los caracteres que lo definen en ese periodo de su existencia, para luego hacer ver cómo, poco a poco, se ha desarrollado y se ha hecho más complejo, cómo ha llegado a ser lo que es en el momento considerado.24
La intención de Durkheim era partir de la religión más simple que se pudiera analizar, para ver el fenómeno estudiado yendo de lo simple a lo complejo (un principio que ya se encontraba esbozado en Las reglas). Partía del presupuesto de que las formas simples de la vida social contienen en germen los componentes básicos que darán lugar a formas más desarrolladas. Siguiendo este principio, el análisis del caso más simple de vida religiosa que se pudiera localizar permitiría captar los componentes esenciales —o las formas elementales— de la religión.25
Debido al contexto histórico e institucional en que trabajó Durkheim,26Las reglas fue concebido y empleado como un discurso programático, un manifiesto sociológico dirigido a sumar voluntades en torno a un campo teórico aúnpor construir.27 Para el momento en que se publicó como libro (1895), y con base en la trayectoria de su joven autor, Las reglas representó, más que la compilación de pautas y criterios metodológicos de una ciencia ya consolidada, la proyección ideal de un canon metodológico que en los hechos había sido escasamente probado. En este sentido, Las reglas parte de un presupuesto no explicitado: la ciencia de la que se habla en ese momento es apenas un proyecto en construcción. Si bien este hecho había quedado establecido en la lección inaugural del Curso de Ciencia Social impartido por Durkheim en Burdeos, en 1888,28 donde se asume a la sociología como una empresa colectiva por construir, no es este el carácter que su discurso adquirió para 1895, en el marco de Las reglas, donde parece abandonar la actitud reservada y de tanteo de los inicios, para asumir un estilo más combativo, guiado por las exigencias del contexto y enfrentado a la necesidad de legitimar a la joven ciencia en términos institucionales y disciplinarios.
Esta paradójica situación explica en parte el estilo y la estructura de Las reglas, así como los derroteros que serán privilegiados por Durkheim para su elaboración. En Las reglas, Durkheim deseaba ofrecer una visión de la sociología como ciencia consistente, que aspira al mismo rango que las disciplinas ya consolidadas. Motivado por esta permanente lógica de contrastación, y teniendo en el horizonte el exitoso modelo de la biología de la época, Durkheim se propuso mostrar la posibilidad de una ciencia positiva de la sociedad, con su propio método y especificidad.29
En tanto programa fundacional de una ciencia social positiva, Las reglas contempla una serie de prescripciones para la sociología que enmarcarían claramente su objeto, método y estilo de explicación. Con base en este marco, el esquema básico de Las reglas describe el modelo de una ciencia que trabaja con definiciones e indicadores sujetos a control metódico, partiendo de hechos sociales cuya existencia objetiva, al parecer, puede corroborarse por la constatación de su carácter obligatorio, exterior, general e independiente de los individuos que participan en ellos.30 Las definiciones de los hechos, al quedar encuadradas en parámetros observables, han de ser consideradas como objetos, propiedades o atributos codificables, que (como señaló en otro lado) pueden «indicarse con el dedo».31
En el afán de Durkheim por establecer criterios de demarcación disciplinar para la sociología hay también una obsesión por separar a ésta de otras disciplinas (particularmente de la filosofía y la psicología). Si bien en la base de esta actitud se encuentran razones de contexto (tomando en cuenta las condiciones de la universidad francesa de su tiempo), esta separación —esbozada más en calidad de principio abstracto que como criterio operativo presente en sus investigaciones— se convirtió en una traba que ha dificultado la comprensión de sus principales postulados metodológicos y acarreó una multitud de críticas a su definición de hecho social.
Una insistencia similar se presenta en lo tocante a la distinción defendida por Durkheim entre lo social y lo individual. Tal separación, inicialmente de orden analítico, se volvió dentro de su discurso en una figura argumentativa poco flexible, que redunda en expresiones tajantes que han sido objeto de críticas y motivo de que su perspectiva en conjunto sea etiquetada, de manera simplista, como «positivista» (de acuerdo con el vago estereotipo de lo que esa palabra significa).32
En la lucha por ganar legitimidad disciplinar para la sociología, Durkheim enfatizó la especificidad de este campo, así como sus criterios de diferenciación. No obstante, comprometido con este objetivo, dejó de lado consideraciones sobre la complementariedad y convergencia de las distintas disciplinas. En su esfuerzo por consolidar a la sociología como ciencia, hay incluso una suerte de sociocentrismo que se expresa en su insistencia en ver a la sociología como una ciencia líder, con capacidad abarcadora y a la cabeza de las ciencias sociales.
Junto a las críticas contra este interés «integrador» de la sociología durkheimiana, se produjeron también airadas reacciones frente a las figuras con que se enuncia en Las reglas la naturaleza del hecho social. En este sentido, hoy son conocidas las críticas realizadas a su definición de hecho social, en tanto las referencias a la externalidad e independencia de lo social frente a lo individual remiten de manera reiterada a una suerte de realismo social33 que elimina la creatividad de los actores y los presenta como autómatas; meros soportes de determinaciones, frente a una realidad social que les antecede, excede y supera.34 Esto a pesar de que Durkheim aclaró, en una importante nota al pie en el Prólogo a la segunda edición de Las reglas, que
El hecho de que las creencias y las prácticas sociales penetren en nosotros desde fuera no quiere decir que las recibamos pasivamente y sin hacerles sufrir ninguna modificación. Al pensar las instituciones colectivas, al asimilarnos a ellas, las individualizamos, les imprimimos, más o menos, nuestro sello personal; es así como, al pensar el mundo sensible, cada uno de nosotros lo colorea a su estilo, y por eso distintas personas se adaptan de modo diferente a un mismo entorno físico. Por esa razón cada uno de nosotros se fabrica, hasta cierto punto, su moral, su religión, su técnica. No hay conformismo social que no comporte toda una gama de matices individuales. Sin embargo, el campo de las variaciones permitidas es limitado. Es nulo o muy endeble en el círculo de los fenómenos religiosos y morales, donde la variación se convierte fácilmente en delito; es más amplio en todo lo que concierne a la vida económica. Pero, tarde o temprano, incluso en el último caso nos topamos con un límite que no podemos rebasar.35
Sin embargo, aquellas ideas, sumadas a la antes referida expresión referente a tratar a los hechos sociales «como cosas»36 —aparente reduccionismo por el que la realidad social sería rebajada a una dimensión objetual—, han contribuido a crear la imagen de Durkheim como un defensor del realismo social. En descargo de esta caracterización, Tarot37 señala que el sentido de la palabra «cosa» dentro de Las reglas posee una connotación técnica de orden epistemológico y no ontológico (es decir, sobre cómo hay que conocer las cosas y no sobre qué son las cosas). Para Durkheim los hechos no son cosas, ni entidades externas independientes de los individuos que los crean. Lo que su famosa sentencia pretende remarcar es que, al enfrentar el estudio de lo social, la sociología debe comenzar por reconocer a este orden de realidad la misma regularidad y objetividad que reconoce al mundo natural.38
Este tipo de críticas tiene en parte su origen en el ambiguo título que Durkheim le dio al primer capítulo de Las reglas: «¿Qué es un hecho social?» Formulada en esa manera, la pregunta parecería demandar una definición sustancial sobre la esencia de estos hechos. Sin embargo, si se revisa la secuencia argumentativa de ese capítulo, puede corroborarse que la discusión central no tiene como objeto la esencialización de los hechos sociales, sino la presentación de los indicadores para su identificación. En palabras de Durkheim:
Puesto que la definición cuya regla acabamos de dar se sitúa en los principios de la ciencia, no puede tener por objeto expresar la esencia de la realidad; debe solamente ponernos en situación de llegar a ella ulteriormente. Su única función consiste en ponernos en contacto con las cosas, y como éstas no pueden ser alcanzadas por el espíritu más que desde fuera, las expresa desde ahí. Pero no las explica; proporciona solamente el primer punto de apoyo necesario para nuestras explicaciones.39
En este sentido, la pregunta a la que realmente se da respuesta se refiere a cómo identificar un hecho social. Lo que estos hechos son, en un sentido profundo, queda aún sin resolver.40
El primer capítulo de Las reglas tiene como objetivo enunciar una serie de criterios objetivos para la definición de los hechos sociales, como base necesaria para su identificación y estudio sistemático.41 La finalidad de este primer acercamiento se reduce a asentar que los hechos sociales son realidades objetivas, luego de lo cual, se enumeran algunos de los indicadores posibles para su reconocimiento. En este sentido (como Durkheim aclaró en la segunda edición de Las reglas), las propiedades de obligatoriedad, exterioridad, generalidad e independencia, con que se caracteriza a los hechos sociales, pretenden fungir únicamente como descriptores de su identificación; signos exteriores útiles para reconocer a los hechos sociales, «donde estén».42
Ante la pregunta sobre qué son los hechos sociales, la respuesta que Durkheim ofrece es justamente formal e indicativa: se dice que son modos de actuar, pensar y sentir colectivos que se reconocen por ser exteriores, obligatorios, generales o independientes de los individuos que los realizan.43 En qué consista la naturaleza profunda de estos modos colectivos de actuación es algo que no se tematiza todavía en este primer capítulo y, en realidad, apenas se esboza en algunos pasajes relevantes de la sección IV del quinto capítulo de Las reglas. En este sentido, los propios preceptos de Las reglas conducen a reconocer una distancia enorme y una distinta implicación epistemológica, entre afirmar que los hechos sociales puedan ser reconocidos por ciertos indicadores y, por otra parte, tomar dichos indicadores como fundamento de su explicación. Los rasgos externos del hecho social ofrecen elementos para su caracterización inicial y constituyen la puerta de acceso al estudio de su naturaleza. Empero, dichos rasgos no deben ser considerados de manera automática como componentes esenciales de estos hechos.44
La verdadera pregunta que se atiende y responde en el primer capítulo refiere pues a una preocupación aún más básica: cómo identificar un hecho social. Es importante hacer notar que esta finalidad, centrada en poner como primera tarea la construcción de indicadores, no está peleada con la posibilidad de que la explicación de los hechos sociales, aún por construir, se dirija a dilucidar la naturaleza de lo social.
En Las reglas se insiste en la prevención metodológica de que los rasgos externos representan signos materiales de una realidad externa que debe ser explicada. Esto abre el camino para entender que a la visión aparentemente objetivista de Las reglas no debe endilgársele la imposibilidad para ver, más allá del signo externo, la naturaleza profunda de los hechos. Parecería así abierta la posibilidad de entroncar, dentro de la perspectiva durkheimiana, la preocupación por describir el nivel objetivo básico de la realidad, con el interés por desarrollar su estudio comprehensivo.
Las tesis programáticas de Las reglas tienden a subrayar la dimensión objetiva de los hechos sociales, como punto de partida para iniciar su estudio, ¿significa esto que su realidad se agota en esta dimensión? ¿Es posible pensar que, junto con la realidad estrictamente material de lo social, coexista una realidad de otro orden, conformada por representaciones colectivas? Nada parece indicar que el señalamiento de la primera dimensión cancele la posibilidad de estudio de la segunda. Pese a esta posibilidad de interpretación, existe una tendencia dominante a etiquetar a la perspectiva durkheimiana como si fuera un modelo «radicalmente positivista», centrado en la identificación de lo social con sus propiedades estrictamente materiales. Esta opinión no logró modificarse sustancialmente en la época de Durkheim, pese a la defensa que él mismo presentó en 1901 en la segunda edición de Las reglas.
LA CONCEPCIÓN DE LO SOCIAL EN LAS REGLAS DE CARA A TEXTOS POSTERIORES45
El uso recurrente de los postulados de Las reglas con respecto a la definición del hecho social contrasta con el sentido provisional que el propio Durkheim adjudicó a las tesis ahí sostenidas. Durkheim insistió en el carácter inicial e indicativo de la definición que ahí se ofrecía.46 Pese a esta prevención, el texto suscitó múltiples críticas, debido al contexto y a ciertas fórmulas que Durkheim empleó para exponer su caracterización de los hechos sociales. Estas condiciones condujeron a ver en la perspectiva ahí esbozada la expresión de una posición definitiva sobre el tema. Con todo, Las reglas constituye en el conjunto de la obra durkheimiana un texto de transición. Como señala Lukes,47 salvo por el prefacio incorporado a la segunda edición, Durkheim nunca revisó de manera sistemática los postulados de Las reglas con miras a integrarlos a su perspectiva desarrollada después de 1895.48 Esto provocó limitaciones para la adecuada comprensión de su perspectiva metodológica y del sentido integral de su obra.
En una conocida referencia autobiográfica de 1907, Durkheim reconoció retrospectivamente el momento en que se produjo un cambio crucial de orientación en su pensamiento, a partir de la comprensión del papel de la religión en la vida social:
Fue tan sólo en 1895 cuando adquirí conciencia del papel capital jugado por la religión en la vida social. Fue en ese año cuando por primera vez entendí la manera de estudiar sociológicamente la religión. Para mí constituyó una revelación. Ese curso (sobre religión) de 1895 establece una línea de demarcación en el desarrollo de mi pensamiento hasta tal punto que tuve que retomar mis investigaciones anteriores para armonizarlas con los nuevos puntos de vista […] ese cambio de orientación era, en su conjunto, fruto de los estudios de historia de las religiones que acababa de emprender y de manera destacada de la lectura de Robertson Smith y su escuela.49
Si nos atenemos a la fecha en que el propio Durkheim coloca el surgimiento de esta «revelación», resulta poco factible que su impacto pudiera verse reflejado en la versión original de Las reglas. Y a excepción de las páginas escritas para el prefacio a la segunda edición, Durkheim no volvió sobre este texto. ¿Cómo considerar entonces el estatus del libro en su corpus general? ¿Se trata de una obra de transición cuyas tesis habrían de desdibujarse o de evolucionar en nuevas direcciones? Así, vale preguntarse en qué medida las tesis de Las reglas se mantuvieron y coexistieron con los desarrollos relativos a su magna obra de 1912, Las formas elementales de la vida religiosa50 y a otros textos producidos ya en el siglo XX. Para afrontar estas preguntas es necesario un mínimo ejercicio comparativo. Como sostiene Prades, Las reglas permite «descubrir la naturaleza, el grado y la dirección del cambio eventual de la metodología durkheimiana entre el periodo de transición y el de la obra de madurez, aplicada en Lasformas elementales».51
Por su parte, Rawls52 ha señalado que la «revelación» de Durkheim alude en sentido estricto al descubrimiento de un mejor modo de tratar a la religión y entender su papel dentro de su teoría social general. Pero esto no debería ser interpretado automática, ni necesariamente, como una ruptura radical respecto a las premisas epistemológicas que subyacen a su obra.
El hallazgo de esta nueva forma de entender a la religión ampliará, por otro lado, sus tesis sobre lo social en la dirección de la dupla bien/deber. El abordaje de esta doble dimensión es ahora realizado desde instrumentos analíticos que permiten captar su dimensión profunda, entendida como producida en el orden de las representaciones. Esto, empero, sin que el nuevo desarrollo analítico represente necesariamente una ruptura completa con los planteamientos de Las reglas. La revisión de algunos textos previos a la aparición de Las formas elementales da cuenta de esto.
Por ejemplo, en el ensayo de 1898, «Representaciones individuales y representaciones colectivas», Durkheim tomó a las representaciones como objetos de estudio cuyos indicadores básicos cumplen los parámetros establecidos en Las reglas para los hechos sociales. Las representaciones colectivas poseen, en un sentido epistemológico, rasgos de objetividad (exterioridad, generalidad, obligatoriedad), con respecto a las representaciones individuales. Y aclara que la obligación constituye un signo externo, no un factor explicativo de los hechos sociales.53
En ese mismo ensayo aparece una variante relevante sobre el problema de la exterioridad de la sociedad, que en Las reglas era definida como ajena a la dimensión individual; aquí Durkheim más bien sostuvo que dicha condición estaba marcada al aludir a la asociación y la cooperación como factores constitutivos del carácter social de las representaciones:
El sustrato de la sociedad es el conjunto de los individuos asociados […] Las representaciones que constituyen su trama brotan de las relaciones entre los individuos que se han combinado de ese modo o entre los grupos secundarios que se interponen entre el individuo y la sociedad total […]. Si se puede decir, bajo ciertos aspectos, que las representaciones colectivas son externas a las conciencias individuales, esto depende del hecho de que no se derivan de los individuos tomados aisladamente, sino de su cooperación, lo cual es bastante distinto. No cabe duda de que cada uno contribuye a la elaboración del resultado común; pero los sentimientos privados se convierten en sociales únicamente cuando se encuentran con la acción de las fuerzas sui generis producidas por la asociación; por efecto de estas combinaciones y de las alteraciones recíprocas que de allí resultan se convierten en algo distinto.54
Las representaciones colectivas hacen referencia a un proceso de producción activo de las sociedades. Empero no se trata de un proceso de producción de realidad realizado al libre arbitrio; para llevarse a cabo hace falta un sustrato material. Este sustrato es, en un sentido básico, la asociación. Como ha notado Gane,55 un aspecto matriz presentado tangencialmente en el primer capítulo de Las reglas —y que no se recupera en la definición final de ese capítulo— es la noción de asociación, entendida como mecanismo gracias al cual surge la síntesis nueva (o realidad emergente) que constituye a lo social.
Se debe subrayar, como han hecho Paoletti56 y Rawls,57 que la dicotomía entre un supuesto joven Durkheim positivista y un viejo Durkheim idealista es un falso dilema. En sentido ontológico no hay confrontación entre una realidad social material dada y una realidad social ideal producida. Como ya se mencionó, los caracteres de exterioridad, generalidad e independencia que el joven Durkheim resaltó en Las reglas, así como la insistencia en tratar a los hechos sociales como «cosas», no tienen un contenido ontológico, sino epistemológico. La búsqueda de objetividad que los indicadores de Las reglas reclaman refiere a las consideraciones epistemológicas planteadas para el adecuado tratamiento de una realidad que se desconoce. Como Durkheim señalaba en el prefacio a la segunda edición de Las reglas:
Algunos encuentran paradójico y escandaloso que asimilemos a las realidades del mundo exterior las del mundo social. Hacer tal reparo es equivocarse totalmente sobre el sentido y el alcance de esta asimilación, cuyo objeto no es rebajar las formas superiores del ser a las formas inferiores, sino, por el contrario, reivindicar para las primeras un grado de realidad igual, al menos, al que todo el mundo atribuye a las segundas. En pocas palabras, no decimos que los hechos sociales sean cosas materiales, sino que tienen tanto derecho a ser considerados cosas como las cosas materiales, aunque de otra manera.
¿Qué es realmente una cosa? La cosa se opone a la idea como aquello que se conoce desde fuera se opone a aquello que conocemos desde dentro. Cosa es todo objeto de conocimiento que no es compenetrable para la inteligencia de manera natural, todo aquello de lo que no podemos hacernos una idea adecuada por un simple procedimiento de análisis mental, todo lo que el espíritu no puede llegar a comprender más que con la condición de que salga de sí mismo, por vía de observaciones y experimentaciones, pasando progresivamente de los rasgos más exteriores y más accesibles de manera inmediata a los menos visibles y más profundos. Tratar como cosas a los hechos de un cierto orden no es, pues, clasificarlos en tal o cual categoría de lo real: es mantener frente a ellos una actitud mental determinada.58
En Las formas elementales, esta realidad es ya sugerida, así sea en forma provisional, bajo la indagación de lo sagrado, que se va convirtiendo a la larga en una indagación directa hacia lo social.59 Las propias representaciones colectivas poseerían las características de los hechos sociales. Su dimensión simbólica sobreañadida y de atribución de sentido aparece revestida exteriormente de rasgos compartidos con el resto de los hechos sociales. Por su parte, los indicadores objetivos, que muestran la cara externa de las realidades sociales (su presentación fenoménica), no representan per se una esfera de realidad que anule la identificación de otros órdenes de realidad. Por el contrario, la función metodológica del indicador es ayudar a introducirse en el estudio de la naturaleza de los hechos.
El señalamiento de Paoletti,60 en el sentido de asumir la noción de objetividad como un precepto de orden epistemológico y no ontológico, tiene importantes implicaciones. Fundamentalmente, remite a tener presente la perspectiva epistemológica de Durkheim al momento de relacionar las referencias materiales del hecho social (léase, sus indicadores) con sus referentes simbólicos (representaciones colectivas). Ambos elementos constituyen referentes de orden epistemológico. Su relación no remite al encuentro entre una realidad material aparte, desligada y muda, que se enfrenta a otra realidad ideal y etérea.
Los criterios de exterioridad, generalidad e independencia tienen, pues, sólo un sentido epistemológico, en tanto herramientas de la investigación. En cuanto tales, ellos son, también, constructos de orden social. El hecho social es entonces por entero una producción de sentido. La dimensión material, en sentido ontológico, existe como soporte de los hechos materiales; se halla presupuesto como condición de posibilidad, como vehículo del símbolo y su representación, pero no como principio constitutivo; del mismo modo que la individualidad biológica es soporte de la existencia del individuo socializado. Merced a esta aclaración, no es sostenible ya una relación ontológica de exterioridad, anterioridad o independencia entre individuo y sociedad; la sociedad se encuentra en una misma relación de sentido con respecto al individuo, que es siempre, y desde el principio, individuo-socializado. Paralelamente, la distinción entre aspectos materiales y aspectos simbólicos de lo social representa una función de orden analítica y no una propuesta de escisión en lo real; el símbolo es inseparable de los objetos en que reposa; lo social opera encarnado siempre en objetos y cuerpos físicos que le sirven de soporte.
Apoyados en el precepto de no separar la perspectiva epistemológica durkheimiana de la relación entre referencia empírica y representación, resulta asimismo inteligible el sentido y alcances de la afirmación referente a la eficacia práctica de las representaciones, esto es, su capacidad de producir efectos en la realidad. Las representaciones producen realidad en tanto generan nuevas representaciones y acciones sobre el mundo. No se trata de la alusión a un mundo ideal que crea de la nada «objetos», sino de la capacidad enteramente social de producir consecuencias en el mundo humano merced a lo que es concebido como real o factible a partir de la acción. Puesto en otros términos, las representaciones producen representaciones y éstas en su interrelación pueden inducir a la acción. La presunción de que lo social se produce en el orden de las representaciones y la acción está ya presente en Las reglas, justo en la definición de hecho social, al indicar que los hechos sociales consisten en representaciones y acciones:
He aquí, pues, un orden de hechos que presentan características muy especiales: consisten en modos de actuar, de pensar y de sentir exteriores al individuo, y que están dotados de un poder de coerción en virtud del cual se imponen sobre él. Además, no pueden confundirse con los fenómenos orgánicos, puesto que consisten en representaciones y en actos; ni con los fenómenos psíquicos, los cuales sólo existen dentro de la conciencia individual y merced a ella. Constituyen, pues, una nueva especie y a ellos debe darse y reservarse el calificativo de sociales.61
LA PRESENTE EDICIÓN DE LAS REGLAS
Traducción restaurada
Esta nueva edición de Fondo de Cultura Económica de Las reglas del método sociológico presenta cambios importantes respecto a la edición previa. La traducción de Ernestina de Champourcín —publicada por primera vez en 1986, en la colección Cuadernos de La Gaceta, la cual cuenta con cuatro reimpresiones en México y Argentina— fue revisada por Fausto José Trejo y los autores de esta introducción, para subsanar algunas fallas y desaseos que plagaban a la versión original. La revisión de la traducción busca, también, darle mayor consistencia a la terminología del libro. En Las reglas, Durkheim empleó alternativamente los términos coercition y contrainte para aludir al poder de imposición de lo social sobre los individuos. Esta ambivalencia se amplifica en el caso de las versiones castellanas, donde contrainte ha sido traducido como «coerción», «coacción» o incluso «imposición». En esta edición hemos optado por emplear en todos los casos el término «coerción».
Por otro lado, se señalan en notas al pie de página cuáles fueron los cambios que Durkheim realizó al texto de Las reglas, entre la primera versión de 1894 publicada en la Revue Philosophique, y la versión definitiva en forma de libro que apareció en 1895 [que tendría una segunda edición en 1901]. Este cotejo —que estuvo a cargo de Fausto José Trejo62— se vio beneficiado de la información provista en la edición de Flammarion de Les règles de la méthode sociologique. Los editores hemos introducido notas explicativas ahí donde Durkheim empleó expresiones o términos en idiomas como griego y latín, así como para señalar la existencia de traducciones disponibles en español de trabajos de Durkheim que son citados a lo largo del libro.
NUEVOS ESCRITOS METODOLÓGICOS DE DURKHEIM EN ESPAÑOL
La novedad más importante de esta nueva edición es que se han añadido diez nuevos textos —en su mayoría accesibles por primera vez en castellano y traducidos por Yenny Enríquez— en los que Durkheim y sus colaboradores ahondaron en su visión metodológica.63 Aunque algunos de estos textos son breves, la mayoría son trabajos sustanciales escritos años después de la publicación de la primera edición de Las reglas. Al incluir estos nuevos escritos, estamos duplicando la extensión original del libro y damos al lector materiales esenciales para comprender de mejor manera cómo concebía Durkheim los asuntos metodológicos.
El primero de dichos escritos es la «Lección inaugural» de su curso de ciencia social. Tras una estancia en Alemania, Durkheim regresó a Francia en el mes de octubre de 1886 y fue nombrado profesor en el Liceo de Troyes. Un año después, tras haber publicado algunos artículos sobre el sistema educativo alemán, la Facultad de Letras de la Universidad de Burdeos le encomendó un curso de «Ciencias sociales y pedagogía», creado ex profeso para él. Diversos factores convergieron para que le fuera encomendada esta responsabilidad a un joven profesor como Durkheim. Por una parte, el eminente filósofo Charles Renouvier lo había recomendado con el director del Ministerio de Enseñanza Superior, Louis Liard, quien quedó gratamente impresionado por sus credenciales académicas y, particularmente, por su idealismo republicano. El proyecto durkheimiano de establecer una moral laica fundamentada en la ciencia resultaba sumamente atractivo para la república. Por otra parte, Liard estaba también convencido de que el interés nacional francés se vería servido si se evitaba que Alemania monopolizara las ciencias sociales.
Más que un interés estrictamente científico, la introducción de las ciencias sociales en la universidad francesa obedeció, pues, a criterios de carácter político. Así, la sociología académica sería desde el principio una ciencia republicana. Evidentemente no todo el mundo estaba de acuerdo con esta visión. Diversas voces se alzaron contra la incorporación en los planes de estudio de las ciencias sociales en general, y de la sociología en particular. Esto explica por qué no se propuso abrir el curso en el rígido y tradicionalista ambiente parisino y se le llevó a una ciudad provincial.
Además, la elección de Burdeos tuvo que ver con el apoyo que Durkheim recibió del decano de la Facultad de Letras de esa universidad, Alfred Espinas, quien lo recibió con estas palabras: «Este es un gran acontecimiento, a juzgar por la emoción que ha causado […] Ojalá la ciencia social esté lejos de ser aquí un estudio supererogatorio […] Es —y debemos decirlo muy abiertamente— la base común de todos los esfuerzos a los que os habéis consagrado […] Seguramente la sociología (llamémosla por su nombre) alcanzará un lugar cada vez más importante entre nuestros estudios».64
Aun con el apoyo de Espinas, Durkheim tuvo que enfrentar muchas dificultades ya que diversos colegas veían con enorme escepticismo la entrada en la universidad de un proyecto tan desacreditado como la sociología. Desde su Lección inaugural (incluida en este volumen), Durkheim trató de convencerlos de la pertinencia del curso de ciencias sociales. Así, la primera sesión del curso de ciencias sociales iniciaba con las siguientes reflexiones:
Para hacerme cargo de enseñar una ciencia recién nacida y que apenas cuenta con un reducido número de principios establecidos de manera definitiva, algo de temeridad habrá en mí al no amedrentarme ante las dificultades de mi labor. Por lo demás, hago esta confesión sin pena ni timidez. Creo, en efecto, que en nuestras universidades, junto a esas cátedras desde la altura de las cuales se enseña la ciencia hecha y las verdades adquiridas, hay lugar para otros cursos en los que el profesor haga ciencia a medida que enseña; en los que encuentre entre sus asistentes casi tantos colaboradores como alumnos; en los que investigue con ellos, ande a tientas con ellos e incluso, a veces, caiga en la confusión junto con ellos. No vengo, por tanto, a presentarles una doctrina cuyo secreto y privilegio pertenecería a una pequeña escuela de sociólogos, y, sobre todo, no voy a ofrecerles remedios elaborados para sanar a nuestras sociedades modernas de los males que pueden sufrir. La ciencia no avanza tan rápido; requiere de tiempo, bastante tiempo, sobre todo para que sea utilizable en la práctica. Por consiguiente, el inventario de lo que les presento es más modesto y más sencillo de realizar. Creo poder plantear con cierta precisión un determinado número de preguntas fundamentales, que se relacionan entre sí, a modo de constituir una ciencia en medio de las demás ciencias positivas. Para resolver estas preguntas, les propondré un método que intentaremos aplicar juntos. Por último, de mi estudio sobre estos temas he extraído algunas ideas axiales, algunas perspectivas generales, algo de experiencia —si me lo permiten—, que, espero, servirán para guiarnos en nuestras futuras investigaciones.
Que tal reserva, después de todo, no tenga como efecto despertar o reavivar entre algunos de ustedes el escepticismo del que han sido objeto los estudios sociológicos en algunas ocasiones. Una ciencia joven no debe ser demasiado ambiciosa, e incluso tiene tanto más crédito cuanto se presente con mayor modestia ante los hombres de espíritu científico. Sin embargo, no puedo ignorar que aún hay algunos pensadores, muy pocos a decir verdad, que dudan de nuestra ciencia y de su porvenir, y, evidentemente, no podemos hacer caso omiso de ello; pero, para convencerlos, el mejor método no es a mi parecer discurrir de manera abstracta sobre la cuestión de si la sociología es viable o no. Una disertación, incluso una excelente, jamás ha convencido a un solo incrédulo. La única forma de comprobar el movimiento es andando. La única forma de demostrar que la sociología es posible es evidenciando que ésta existe y vive.65
Desde esta lección inaugural puede notarse la importancia que Durkheim atribuía al desarrollo de un método para la consolidación de la incipiente disciplina sociológica.
Igualmente, en este volumen se encuentran tres textos breves que dan una muestra de lo que fue uno de los combates intelectuales más álgidos que Durkheim sostuvo: el debate con Gabriel Tarde (1843-1904). Si bien es cierto que, tras años de olvido, la obra de Tarde ha experimentado un cierto renacimiento (en gran parte debido a la recuperación que ha hecho de ella Bruno Latour), ésta sigue siendo poco conocida hoy día. Gracias, parcialmente, al éxito teórico e institucional de Durkheim, Tarde pasó de ser uno de los sociólogos franceses más importantes a nivel mundial, a ser simplemente conocido sólo como el «enemigo de Durkheim».66 De hecho —cosa por lo demás curiosa—, si su obra no ha sido totalmente olvidada se debe en parte a que en diversos libros de Durkheim es común encontrar referencias a su rival. Este afán de Durkheim por contrastar su perspectiva con la de Tarde se entiende si tomamos en cuenta que, en ese momento, Tarde era el campeón de la sociología y él sólo un joven retador (a pesar de que fue Tarde el que inició la polémica entre ambos en una reseña de La división del trabajo social). De hecho, mientras Tarde vivió Durkheim nunca pudo rebasarlo; muestra de esto fue el nombramiento de Tarde a la cátedra de filosofía moderna en el prestigioso Colegio de Francia en 1900, silla para la que también Durkheim había aplicado.
Para Tarde la idea de que la sociedad es un ente real que supera en complejidad a los individuos que la componen era un error. Criticaba vehementemente toda teoría que conceptuara a la sociedad como un todo compuesto de partes, pues consideraba que nada existía más allá de las partes. Así, la unidad de análisis de la sociología de Tarde no es nunca la sociedad, sino los individuos. Su interés, sin embrago, no se centraba en los individuos en tanto que seres biológicos, sino en tanto que seres capaces de imitarse unos a otros. De tal suerte que para él aquello que comúnmente denominamos sociedad no es otra cosa que la organización de la imitatividad.67 Tenemos, pues, que cuando Tarde se pregunta por la especificidad del vínculo social lo que descubre son interminables cadenas de imitación (copias de copias de copias).
Si Tarde hace del individuo y su capacidad imitativa el centro de sus reflexiones sociológicas, la pregunta que se impone es: ¿cómo es posible que exista una cierta coherencia en la estructura social?, pues si cada uno imitara a quien quisiera el mundo social estaría desarticulado. Sin embargo, esto no es así, ya que existen determinadas ideas (y actitudes) que por su genio terminan por imponerse al resto, convirtiéndose así en las ideas dominantes de un determinado grupo. Tenemos, pues, que para Tarde la vida social es el resultado de un interminable vaivén entre imitación e invención. No obstante, mientras que los procesos de imitación pueden ser analizados y explicados, las invenciones son siempre accidentes supremos, imposibles de explicar.
Ahora bien, ¿qué entendía Tarde por imitación? Cuando se da a la tarea de definir este fenómeno, acepta que es necesario abandonar el ámbito de la sociología y adentrarse en el terreno propiamente psicológico. Podemos esbozar aquí uno de los puntos más álgidos del debate que Tarde tuvo con Durkheim