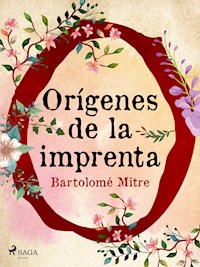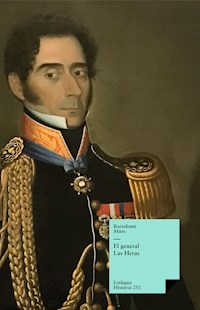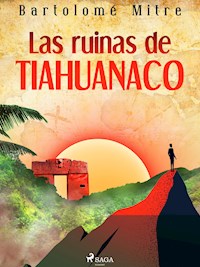
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Las ruinas de Tiahuanaco» es un ensayo de Bartolomé Mitre a mitad de camino entre la crónica de viajes y la reflexión sobre la historia. En este ensayo el autor sintetiza su visión del mundo, de la historia y de la sociedad americana, además, en él planteó un modelo historiográfico apoyándose en lo que aprendió durante su viaje a las ruinas de Tiahuanaco.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 94
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bartolomé Mitre
Las ruinas de Tiahuanaco
Saga
Las ruinas de Tiahuanaco
Copyright © 1879, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726680973
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
LAS RUINAS DE TIAHUANACO
(Recuerdos de viaje)
En la mañana del día 1º de enero de 1848, cruzaba de sur a norte en dirección a Tiahuanaco la altiplanicie boliviana, que se levanta a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, circundada por un horizonte de montañas que miden hasta 23.000 pies ingleses de elevación. Tenía a la vista los tres gigantes de los Andes: el Illimani, el Sorata y el Huayna-Potosí, cuyas crestas resplandecientes se perdían en las nubes; se extendía a mis pies una llanura inmensa y árida, y teníamos sobre nuestras cabezas el cielo más espléndido y transparente del universo. No creo que exista en la naturaleza un paisaje más agreste, más triste ni más grandioso a la vez.
Es sin duda el rasgo más prominente en la geografía de la América meridional, aquel círculo de montañas que se eleva en su centro, como una corona mural de almenas aéreas engastadas de eternas nieves. Determinan este relieve orográfico las dos grandes cadenas de la cordillera de los Andes, que se bifurcan en las fronteras de la República Argentina y vuelven a reunirse en la sierra del Bajo Perú, cerrando sus eslabones de granito entre los 15 y 20 grados de latitud sur. Fórmase así una especie de inmenso torreón elíptico, cuyo recinto lo constituyen las mismas montañas que avanzan sus contrafuertes por todo el continente. Dentro de este circuito se desenvuelve a la manera de una vasta plataforma, que tiene alguna analogía con la del Tíbet, la altiplanicie del Alto Perú, que ha dado su nombre geográfico a esta encumbrada región, y que mide más de cien leguas de extensión en su eje mayor y como treinta a cuarenta de ancho, envolviendo por una parte al Cuzco y por la otra a Potosí.
Casi en el centro de este llano andino, y como a cuatro leguas del famoso lago de Titicaca -fabulosa cuna de la civilización incásica- yacen las no menos famosas ruinas del templo de Tiahuanaco, que por su antigüedad y sus misterios, así como por la originalidad de su arquitectura, ha sido llamado la Balbek americana.
Las ruinas de Tiahuanaco, con sus elevados terrados o túmulos artificiales, sus largas columnatas, sus pórticos monolitos, sus murallas ciclópeas, sus ídolos fantásticos, sus estatuas colosales, sus misteriosos subterráneos, sus correctos bajorrelieves, sus columnas geométricas, sus acueductos en embrión y sus símbolos mudos, son otros tantos enigmas de una civilización extinta, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y cuya remota memoria habían perdido millares de años antes del descubrimiento de América hasta los mismos habitadores del suelo.
Estas ruinas prehistóricas, testimonios de una raza constructora, más adelantada que la que encontraron los descubridores españoles en el Perú, son anónimas como las de Mitla, de Palenque y de Copan, y su carácter más primitivo y severo, indica que son más antiguas.
La creencia vulgar que ha atribuido estos monumentos a los quichuas bajo el reinado de los Incas, no tiene fundamento alguno; y la crítica de acuerdo con la cronología ha despojado a estos hasta de la paternidad de las grandes construcciones que se encuentran a inmediaciones del Cuzco, centro de su gobierno. Ni tiene más valor la opinión sostenida por algunos arqueólogos americanistas, de que los templos de las islas de Titicaca, cercanos a Tiahuanaco, sean obras suyas, bautizando gratuitamente su estilo con la denominación de arquitectura quichua.
La opinión, al parecer más autorizada, que atribuye a los aymaraes las construcciones de Tiahuanaco, no tiene mayor consistencia. Esta raza, considerada como autóctona bien que no primitiva, era la que ocupaba el territorio al tiempo de ser conquistado por los Incas, es decir como trescientos años antes del descubrimiento. Nada indica que hubiese conocido un estado de sociabilidad más adelantado que el que entonces tenía -compuesta de agricultores y pastores, carecía de tradiciones guerreras, siendo sus implementos de labranza lo mismo que sus armas, de piedra y palo- dispersa en una dilatada superficie, no tenía centros de población ni gobierno central -con aptitudes para imitar, su mente no era susceptible de elevarse a la concepción arquitectónica- su idioma no da testimonio de que tuvieran nociones de las formas de piedra que pueblan las ruinas. Aun los mismos monumentos relativamente modernos, que parecen ligarse como una reminiscencia vaga a sus tradiciones más lejanas, son construidos de barro endurecido, y no se han encontrado en ellos sino los productos de la tierra cocida; y es de notarse que estos monumentos sean sepulcrales (chullpas), y se encuentren con frecuencia en la altiplanicie en grandes grupos, formando necrópolis o verdaderas ciudades de muertos ( 1 ).
Sea por su número -hoy mismo pasan de 400.000- sea por la vasta extensión de territorio que abrazaba, o porque en realidad era refractaria a toda innovación, como parece indicarlo su inmovilidad moral durante tantos siglos, el hecho es, que esta raza sometida al imperio incásico, conservó, como conserva todavía, sus fronteras étnicas, sin perder ninguno de los rasgos característicos de su individualidad en el espacio de setecientos a ochocientos años de vida histórica que se le conoce. Ni aun la lengua quichua, que se imponía como una ley a los vencidos, pudo penetrarla. La lengua invasora atravesó con las armas incásicas la altiplanicie andina, dejando una que otra huella de su paso en la geografía oficial; rechazada de los valles que convergen por el sur y el este al gran lago, descendió al de Cochabamba y se extendió en él, posesionándose enseguida de todo el sur del Alto Perú; y así llegó triunfante como un verbo avasallador hasta los 35 grados a lo largo de ambas faldas de la gran cordillera, último límite de su itinerario meridional; pero no pudo extirpar la lengua aymará, que persistió o como una protesta viva de la raza subyugada o como una prueba de su cohesión nativa.
Sucede, empero, en las corrientes de la palabra humana, como en las corrientes de las aguas dulces y saladas, que conservando su línea divisoria y sin confundirse, se modifican en su punto de contacto. Obsérvase así, respecto del quichua y del aymará, que los dos idiomas se usan promiscuamente en sus fronteras étnicas, y especialmente en los dos grandes centros de población que marcan los extremos de la planicie en su eje mayor, que son las ciudades de Puno y Oruro -allí se hablan ambos idiomas alternativamente- ambos se adulteran recíprocamente sin penetrarse, y ambos coexisten sin perder ni ganar terreno.
II
Así como los idiomas hoy, coexistieron tal vez en otro tiempo entre los desconocidos ascendientes de quichuas y aymaraes, salidos probablemente de puntos opuestos, los cultos gemelos del sol y de la luna, como lo atestiguan las ruinas de las islas del lago y los vasos antiguos dispersos por todo el Perú, hasta que por una evolución históricamente ignorada, prevaleció el del sol, anterior a aquellas razas, como lo prueban los emblemas de Tiahuanaco( 2 ). Es de notarse con este motivo, que no obstante diferir lexicográficamente el quichua y el aymará tanto como el español del alemán, sea común en ambos las palabra Inti para designar el sol, teniendo el aymará el vocablo anticuado Villca o Wilka, en desuso ya al tiempo de la conquista española; como lo es que este mismo nombre -que en quichua significa un árbol de la familia de las acacias- se encuentre en la cordillera divisoria de Puno y del Cuzco, subsistente en las antiguas ruinas de Vilcanota (Wilhanuta), lo que podría ser un indicio de la comunidad de origen o de la identidad de creencias religiosas en los tiempos prehistóricos.
En cuanto a la denominación moderna de Tiahuanaco, en que algunos creerían haber encontrado la clave de sus misterios, es una simple amalgama de palabras de los dos idiomas, que lo mismo puede significar, siéntate guanaco que descanso de guanacos ( 3 ). Según la tradición vulgar de los neoquichuistas, esta palabra compuesta habría sido pronunciada por el Inca conquistador Mayta-Capac al tiempo de someterse los aymaraes, por la velocidad del guanaco con que llegó un chasqui hasta aquel jugar trayéndole noticias anotadas en un quippus, por lo cual le permitió el insigne honor de sentarse en su presencia y mandó edificar el templo en conmemoración de tal hecho. También hay quien diga que proviene de los grandes asientos de piedra en forma de canapé que allí se encuentran. Según otros, ella no indicaría sino el lugar de descanso de los guanacos o llamas, y esto es lo más probable, pues, estando Tiahuanaco sobre el camino real del Cuzco, teniendo pastos y agua, y distando como cuatro leguas de la laguna, que es la jornada diaria de una llama, es hasta hoy mismo el paradero forzoso de las caravanas.
Otras tradiciones más poéticas, bien que no más serias, se ligan al origen obscuro de estas ruinas. A estar al dicho de los indios que hablaron con los primeros conquistadores europeos, ellas habrían existido antes que hubiese sol en el cielo. Según Cieza de León, que las visitó en 1549 y conferenció sobre ellas con los más sabios orejones del Cuzco, los naturales le dijeron haber oído decir a sus antepasados, que aquellos edificios remanecieron hechos en una sola noche, de lo que él concluía: "Tengo esta antigualla por la más antigua del Perú". Garcilaso, que copió a Cieza de León, cuenta que sus paisanos creían que en tiempos muy remotos fueron convertidos en piedras los habitantes de aquella comarca por haber apedreado un hombre que pasaba por ella, y de aquí el origen de las estatuas.
Todas estas tradiciones son, sin embargo, documentos negativos que revelan una verdad, y es que hace más de setecientos años que se había perdido la remota memoria de la civilización extinta que representan las piedras labradas de Tiahuanaco, y que entre ellas y la semicivilización que encontraron en el Alto y Bajo Perú los descubridores europeos, mediaron largos siglos de obscuridad y de barbarie.
Estas ideas entonces en germen, a la par de otros recuerdos históricos más modernos, ocupaban mi cabeza en la mañana del indicado día, al ver destacarse en el horizonte las colinas que señalan a Tiahuanaco, y las montañas que trazan el gigantesco circuito del lago de Titicaca, teatro de tantas evoluciones y revoluciones geológicas, étnicas y políticas.