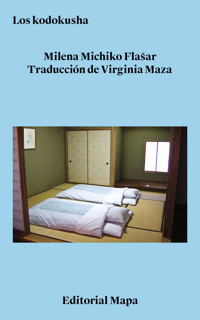Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Nuevos Tiempos
- Sprache: Spanisch
«La historia profundamente conmovedora de una hermosa amistad». Frankfurter Allgemeine Zeitung «Un libro conciliador y conmovedor. Incluso un hikikomori encontrará antes o después su camino de vuelta a la vida si encuentra a alguien que le preste sus oídos y su corazón». Der Tagesspiegel «La historia profundamente conmovedora de una hermosa amistad». Frankfurter Allgemeine Zeitung En el banco de un parque se encuentran dos perfectos desconocidos: el joven Hiro, un hikikomori, veinteañero japonés que ha vivido recluido en su habitación los últimos años, y un hombre mucho mayor, un salaryman, un oficinista como tantos otros. ¿Qué hacen allí, fuera de sus habituales refugios? Día tras día van contándose sus vidas el uno al otro. Ambos son marginados que no soportan la presión de la sociedad, y al experimentar de nuevo el afecto y que tras la tristeza puede esconderse la risa, retoman fuerzas para la despedida definitiva y emprender un nuevo comienzo. Le llamé Corbata es una novela bellamente escrita sobre gente que habla de cosas que normalmente silenciamos, que conjura el miedo a todo lo que se sale de la norma y nos muestra la enorme fuerza anárquica de la renuncia. Una historia sobre el Japón contemporáneo, que es a la vez una historia sobre la vida cotidiana de todos nosotros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Le llamé Corbata
Agradecimientos
Glosario
Créditos
Para Kris
[...] qué retirado estás de este mundo lleno de belleza y que tiene, tal vez, un sentido, qué expulsado de toda perfección natural, qué solo estás en tu vacío, qué ajeno y sordo en este gran silencio [...].
MAX FRISCH,
Respuesta desde el silencio
1
Le llamé Corbata.
El nombre le gustó. Le hizo reír.
Franjas rojas y grises en su pecho. Es así como quiero recordarle.
2
Han pasado siete semanas desde la última vez que lo vi. En estas siete semanas la hierba ha amarilleado y se ha secado. Las cigarras chirrían en los árboles. La grava cruje bajo mis pies. El parque parece extrañamente desierto en la luz intensa del mediodía. Las ramas cargadas de flores se inclinan cansadas hacia el suelo. Un pañuelo azul pálido en el matorral, el viento inmóvil. El aire es pesado y presiona hacia la tierra. Soy un ser humano comprimido. Me despido de alguien que nunca volverá. Ayer lo supe. No volverá nunca. Por encima de mí se extiende un cielo que –¿para siempre?– lo ha hecho desaparecer en su interior.
Todavía no puedo creer que nuestra despedida sea definitiva. En mi imaginación podría aparecer en cualquier momento, tal vez como algún otro, tal vez con un rostro diferente que me dice al mirarme: Estoy aquí. Sonreír a las nubes en dirección al norte. Podría suceder. Por eso estoy aquí sentado.
3
Estoy sentado en nuestro banco. En aquel que, antes de ser nuestro banco, fue mi banco.
Vine aquí para convencerme de que la grieta en la pared, aquella finísima rotura que atraviesa las estanterías, cumple su función tanto dentro como fuera. Dos años enteros pasé mirándola fijamente. Dos años enteros en mi habitación, en casa de mis padres. Tras los ojos cerrados dibujaba su línea rota. Estaba en mi cabeza, y desde allí se prolongó hasta llegar a mi corazón y a las arterias. Yo mismo era una raya sin sangre. Mi piel mortalmente pálida por la ausencia de sol. A veces añoraba su contacto. Imaginaba cómo sería salir fuera y comprender, al fin, que hay espacios que nunca se abandonan.
Una fría mañana de febrero cedí a mi deseo. Por la rendija, entre las cortinas, divisaba una bandada de cornejas. Volaban arriba y abajo y el sol sobre sus alas me deslumbraba. Un dolor abrasador en los ojos. Recorrí palpando la pared de mi habitación hasta la puerta, la empujé, me puse mi abrigo y me calcé los zapatos un número pequeños, salí a la calle y me interné entre plazas y edificios. A pesar del frío, el sudor corría por mi frente y experimentaba una curiosa satisfacción en ello: todavía puedo hacerlo. Puedo poner un pie delante de otro. No lo he olvidado. Todos mis esfuerzos por olvidarlo fueron en vano.
No intentaba engañarme. Al igual que antes, la cuestión era estar solo. No quería encontrarme con nadie. Encontrarse con alguien significa implicarse. Quedar anudado a un hilo invisible. De ser humano a ser humano. Nada más que hilos. En todas direcciones. Encontrarse con alguien hace que te conviertas en parte de su tejido; precisamente esto era lo que trataba de evitar.
4
En aquella primera salida en libertad condicional (porque es así como debe sentirse un preso que con su mirada enrejada lleva su celda alrededor y sabe perfectamente que no es libre); cuando pienso, como digo, en aquella primera salida en libertad condicional, tengo la impresión de haber sido un personaje de una película en blanco y negro moviéndose por un escenario lleno de color. A mi alrededor chillaban los colores. Taxis amarillos, buzones rojos, vallas publicitarias azules. Su clamor me ensordecía.
Doblaba las esquinas, el cuello de la chaqueta alzado, poniendo atención en no tropezar con nadie. Me horrorizaba la idea de que la pernera de mi pantalón pudiera rozar el extremo del abrigo de alguien al pasar. Presionaba los brazos a los lados y avanzaba, avanzaba, avanzaba, sin mirar a derecha o a izquierda. Me espantaba pensar en la idea de que dos miradas, por azar, pudieran quedar apresadas, aunque solo fuera un instante, la una en la otra. Detenidas, durante unos segundos, la una en la otra. Sin poder desprenderse. Me causaba náuseas. Las contenía. Lleno hasta los topes. Cuanto más avanzaba, más sentía el peso en mi cuerpo. Era un cuerpo humeante entre muchos otros. Alguien chocó conmigo. Ya no pude contenerme más. Con la mano en la boca corrí hacia el parque y vomité.
5
Conocía el parque y también conocía el banco que estaba junto al cedro. La infancia lejana. Mi madre me habría hecho señas para que me acercara, me habría sentado en su regazo y me habría explicado el mundo señalando con el dedo índice. ¡Mira, un gorrión! Hacía pío-pío. Su respiración en mis mejillas. Un cosquilleo en la nuca. El pelo de mi madre ondeando lentamente a los lados. Cuando se es pequeño, tan pequeño que uno cree que va a continuar siéndolo eternamente, el mundo es un lugar acogedor. Esto fue lo que pensé al reconocerlo. El banco de mi infancia. Este banco en el que tuve que aprender que nada permanece igual y que, a pesar de todo, merece la pena estar en el mundo. Todavía sigo aprendiéndolo.
Él diría: Aquello fue una decisión.
Y, efectivamente, me decidí a atravesar el césped, a permanecer de pie junto al banco y a situarme frente a él. Me encontraba solo, envuelto en silencio. No había nadie allí que pudiera sorprenderme rodeando una y otra vez el banco, en círculos cada vez más estrechos. El sabor en la boca al sentarme, finalmente. El deseo de ser niño de nuevo. De volver a mirar desde unos ojos perplejos. Me refiero a que fueron mis ojos los que enfermaron en primer lugar. Después les siguió mi corazón. Y así estaba yo, sentado, con un atuendo demasiado ligero. Más ligera aún la piel, bajo la que tiritaba.
6
A partir de entonces, me dirigí hasta allí cada mañana. Miré caer la nieve, la vi derretirse de nuevo. Un jovial arroyuelo. Al tiempo que llegó la primavera, llegaron los hombres y sus voces. Yo miraba con la mandíbula tensa. Un nudo en la garganta. Era la grieta en la pared. Era ella la que me separaba de aquellos que estaban tejidos entre sí. Una parejita de enamorados pasó a mi lado cuchicheando y caminando lentamente. Las palabras secretas que se agolpaban a mi alrededor me sonaban extrañas, como pertenecientes a una lengua desconocida para mí. Estoy feliz, escuchaba, indescriptiblemente feliz. Una empalagosa manera de hablar. Presioné el nudo tragando hacia dentro.
Dudo que alguien percibiera mi presencia; y de haberlo hecho, me habría considerado una especie de fantasma. Se ve algo de modo claro, nítido, pero no se puede creer lo que se ha visto y se parpadea reiteradamente. Yo era un fantasma de este tipo. Incluso mis padres apenas podían percibirme ya. Cuando me los encontraba en casa, en la entrada o en el pasillo, murmuraban un incrédulo «Ah, eres tú». Hacía tiempo que habían dejado de contarme entre los suyos. Hemos perdido a nuestro hijo. Ha muerto antes de que le llegara la hora. Seguramente era eso lo que sentían. Una especie de pérdida en vida. Pero comenzaron a resignarse, poco a poco. La tristeza que al comienzo podían haber sentido por mí cedió ante la certeza de que no estaba en su mano el recuperarme, y, por muy extraña que fuera la situación para ellos, en la propia extrañeza se instauró pronto un cierto orden. Vivimos unos con otros bajo el mismo techo y, si no sentimos la urgencia de salir fuera, es sencillamente porque consideramos que es normal vivir así, bajo un mismo techo.
7
Hoy comprendo que es imposible no encontrarse con nadie. Desde el momento en que uno está aquí, respirando, se encuentra con el mundo entero. Un hilo invisible nos une a los otros desde el mismo momento del nacimiento. Para cortarlo es necesario algo más que una muerte, y de nada sirve oponer resistencia.
Cuando él apareció, yo no tenía ni idea.
Digo que apareció, porque fue realmente así. Una mañana de mayo apareció de repente. Yo estaba sentado en el banco, con el cuello de la chaqueta levantado. Una paloma alzó el vuelo. Me sentí mareado por su aleteo. Al cerrar y volver a abrir los ojos, él estaba allí.
Un salaryman*. De unos cincuenta y cinco años. Llevaba un traje gris, una camisa blanca, una corbata a rayas rojas y grises. A su derecha balanceaba un portafolios de cuero marrón. Caminaba, balanceándolo arriba y abajo, con los hombros inclinados hacia delante, la mirada esquiva. Un aire de cansancio. Sin mirarme, se sentó en el banco situado frente al mío. Cruzó las piernas. Permaneció así. Inmóvil. El rostro tenso, esquivo. Esperaba algo. Algo iba a pasar. Ya mismo, en ese instante. Poco a poco sus músculos fueron relajándose y se recostó emitiendo un suspiro. Un suspiro que en él parecía ser un acontecimiento inusitado.
Tras una mirada fugaz al reloj, se encendió un cigarro. El humo ascendía formando círculos. Este fue el comienzo de nuestra relación. Percibí un olor agrio. El viento hacía llegar el humo hasta mí. Antes de que hubiésemos podido decirnos nuestros nombres, fue aquel viento el que nos presentó.
8
¿Fue su modo de suspirar? ¿La manera en que sacudía la ceniza? Ensimismado, como olvidado de sí mismo. No sentía reparo alguno en mirarle, tal como estaba, sentado frente a mí.
Lo contemplaba como si se tratara de un objeto familiar: un cepillo de dientes, una manopla de baño o una pastilla de jabón que, de pronto, nos parece que miramos por primera vez, al verlos desprendidos por completo de su función. Puede que este sentimiento de familiaridad que desprendía al mirarlo fuera lo que despertó en mí un interés especial. Su figura, bien compuesta, era como esas miles de otras figuras que llenan las calles a diario. Emergen en masa desde el estómago de la ciudad y desaparecen en el interior de altos edificios en cuyas ventanas el cielo se fractura en parcelas individuales. En su mayoría son rostros afeitados provenientes de los suburbios, típicos en su aspecto ordinario, idénticos como dos gotas de agua. Él, por ejemplo, podría haber sido mi padre. Un padre cualquiera. Y sin embargo estaba aquí. Como yo.
Suspiró de nuevo. Esta vez más silenciosamente. Alguien que suspira de ese modo, pensé, no está únicamente cansado. Lo sentía, más que pensarlo. Sentía que se trataba de alguien que estaba cansado de la vida. La corbata bien anudada a la garganta. Se la aflojó, y miró de nuevo el reloj. Era justo mediodía. Cogió su bentō*. Arroz con salmón y salteado de verduras.
9
Comía despacio, masticando diez veces cada bocado. Tenía tiempo. Tomaba el té helado a pequeños sorbos. Yo continuaba mirándole fijamente. Apenas me resultaba extraña esta actitud mía. A pesar de que, por entonces, difícilmente soportaba ver a alguien comiendo o bebiendo en mi presencia. Él, sin embargo, lo hacía con tal cuidado que me olvidaba de las náuseas. O, mejor dicho, lo hacía siendo tan completamente consciente de lo que hacía que el acto cotidiano se convertía en algo relevante. Recibía cada uno de los granos de arroz que ingería con una sonrisa de agradecimiento.
De haberse tratado de cualquier otro, me hubiese alejado de allí corriendo, habría interpretado el movimiento de su mandíbula como una amenaza, el masticar de sus dientes me hubiera parecido peligroso. Encontraba escalofriante el modo en que introducía un grano de arroz tras otro en la boca y se deslizaban hacia el intestino. Yo mismo tragaba saliva sin pensar en ello. Ese algo en mi interior que me hacía contenerme, a pesar de todo, me resultaba un misterio, y me esforcé en renunciar a llegar hasta el fondo del mismo. Mejor no pensar en ello.
Tan pronto como terminó la comida, se convirtió de nuevo en un salaryman corriente. Abrió el periódico, leyó primero la sección de deportes. Los Gigantes*, decía un titular en grandes letras, se habían alzado con una victoria triunfal. Asintió con aprobación, mientras seguía con un dedo las líneas del texto. Un anillo. Así que estaba casado. Un fan de los Gigantes casado. Se encendió de nuevo un cigarro. Después otro, y otro más. El humo lo envolvía.
10
Con su presencia, el parque se volvió más pequeño. Ahora tan solo había dos bancos en él, el suyo y el mío, y el par de pasos que nos separaban al uno del otro. ¿Cuándo se levantaría al fin para marcharse? El sol había avanzado desde el sur hacia el oeste. Comenzó a refrescar. Él se cruzó de brazos. El periódico, manoseado, descansaba sobre sus rodillas. Una multitud de escolares atravesó el césped alborotando y haciendo ruido. Dos ancianas conversaban sobre sus enfermedades. Así es la vida, dijo una, nacemos para morir. Él se quedó dormido. La cabeza pesada. El periódico revoloteando en el suelo. Cualquier momento puede ser el último, escuché, a veces ya no siento nada aquí dentro.
Mientras dormía, su rostro se despejó. Mechones plateados en la frente, bajo los párpados un sueño seguía a otro. Una sacudida de los muslos. Mientras lo miraba experimenté un sentimiento sutil como el hilillo de baba que descendía por su boca abierta. Pero todavía no tenía una palabra para definirlo. Tan solo ahora se me ocurre un nombre para él. Compasión. Un súbito impulso de taparle.
Cuando finalmente despertó, parecía incluso más cansado que antes de dormirse.
11
Seis de la tarde.
Se ajustó la corbata. El parque se llenó con los sonidos del atardecer. Una madre gritó: Venga, vamos, volvemos a casa. El tono cariñoso de su llamada para volver a casa. Un pinchazo en el ombligo. Se alisó el pelo sobre la frente, bostezó, se puso en pie. El portafolios a su derecha. Vaciló durante un segundo. ¿A qué esperaba? Se marchó, su espalda gris se ocultó detrás de un árbol. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció por completo. Debió de ser precisamente en ese momento, en el breve instante en el que lo perdí de vista, cuando suspiré como él.
Y qué más daba. Sentí un escalofrío. Me lo quité de la cabeza. En cualquier caso, ¿qué podía importarme a mí alguien a quien no iba a volver a ver? La náusea de antes se apoderó de nuevo de mí. Era insoportable el modo en que me había inmiscuido en el destino de un extraño. Como si me importara. Me estremecí presa del asco. Ya lo dije: No tenía ni idea. Aquella noche al tumbarme en la cama sobre las sábanas ondeantes, aquella noche no tenía ni la más mínima idea de por qué yo, poco antes de ahogarme, veía su rostro desmoronarse en la pared. Me abandoné a las aguas de mi ignorancia. Por la rendija de las cortinas divisé la luna en lo alto.
12
Su recuerdo estaba todavía presente cuando, al día siguiente, volví a recorrer el camino hasta el parque. En mis sueños se me había aparecido como un grano de maíz, un cigarro, un bate de béisbol y una corbata. La última imagen era borrosa: un hombre en una habitación sin paredes. A cada paso que daba, la imagen palidecía. La borré de mi mente.
Cuando llegué a mi banco me sentí aliviado al encontrar el suyo vacío. Allí donde estuvo sentado una vez no había quedado huella alguna de su presencia. Un equipo de limpieza estaba vaciando en aquel momento los cubos de basura. Las colillas ya habían sido barridas y apartadas en una bolsa de plástico. No quedaban restos de ceniza que me hicieran pensar en él. El parque era tan grande como era, sencillamente. En una de las briznas de hierba que crecían aquí y allá, entre la grava, destellaba una gota de rocío. Me agaché hacia ella, estaba caliente por el sol de la mañana. Cuando me puse en pie de nuevo, él estaba allí, como el día anterior, apareció de pronto.
Lo reconocí por su modo de caminar. Un poco inclinado. Como si quisiera esquivar a alguien. Así caminan quienes están acostumbrados a moverse entre una masa bulliciosa. Llevaba puesto el mismo traje, la misma camisa, la misma corbata. El portafolios se balanceaba. Una imagen repetida. Se sentó, cruzó las piernas, esperó, se recostó. Suspiró. El mismo suspiro. Expulsó el humo en círculos por la nariz y por la boca. Tratar de borrarle de mi memoria era ya en vano. Él estaba allí, se había hecho un sitio en mí, se había convertido en una persona de la que podía decir: lo reconozco.
13
Llevaba un pedazo de pan. Continuamente lo sacaba del papel, lo partía en pequeñas mitades, formaba bolitas con ellas y se las echaba a las palomas que las recibían arrullando. Para vosotras, le oía murmurar. Y cuando terminaba: Tsch-tsch. Un torbellino de plumas blancas giraba a su alrededor. Una de ellas aterrizó sobre su cabeza. Se enredó en su pelo peinado hacia atrás y le dio un toque juguetón. Si hubiera estado allí sentado en camiseta y pantalón corto se le hubiera podido confundir con un niño. Incluso el aburrimiento en el que se sumergió después era el de un niño. Se agitaba nervioso de aquí para allá. Hundía los talones en el suelo. Hinchaba los carrillos. Dejaba escapar el aire lentamente.
Yo debía pensar en la obstinada eternidad de un día que acababa de despuntar y que se extendía sin límites. La certeza de que se pasaría no podía hacer nada frente a la insípida melancolía de su transcurrir. Y la melancolía, pensaba a continuación, era la palabra que ambos llevábamos escrita en la frente. Nos unía. En ella nos encontrábamos los dos.
En el parque no había ningún otro salaryman. En el parque yo era el único hikikomori*. Algo raro había en nosotros. En realidad, él debía haber estado en su oficina, en un alto edificio, y yo en mi habitación, sentado entre cuatro paredes. Ninguno de los dos tenía por qué estar aquí o, al menos, no teníamos por qué comportarnos como si perteneciéramos a este lugar. Una estela bien alta sobre nuestras cabezas No deberíamos mirar hacia lo alto, a este cielo azul, tan azul. Inflé las mejillas. Dejé escapar el aire lentamente.
14
A mediodía llegaron otros como él. Vinieron en pequeños grupos, se sentaron en los bancos más apartados, con las corbatas echadas hacia atrás sobre los hombros, y comenzaron a charlar alegremente entre ellos, cada uno con su bentō. Al fin una pausa, rio uno, por fin se pueden estirar las piernas. Su risa contagió a los otros.
¿Por qué él no estaba con ellos?, hacía conjeturas al respecto. Tal vez sencillamente era un viajero de paso que había perdido su conexión. Y debía esperar hasta... O, simplemente, era que... No lograba encontrar una explicación.
En esta ocasión, en su bentō había bolitas de arroz, tempura y una ensalada de algas. Separó sus palillos, se detuvo, disimuladamente frotó el dorso de su mano contra los ojos. Pude ver cómo temblaba su mandíbula, en tensión. Avergonzado, me di cuenta de que estaba llorando. Era un llanto entrecortado, y yo era su único testigo. Continuaba sintiendo vergüenza por él: ¿quién llora así en pleno día? ¿Quién se pone en evidencia de ese modo? Y no solo por él, sino también por mí, ¡su espectador! No debía llorar, no delante de mí. Tenía que haber cerrado la puerta tras de sí. Tenía que saberlo. Que llorar es un asunto privado. Sentía escalofríos al recordar el cadáver atropellado en el asfalto. Espantoso. Permanecer de pie junto a él, aturdido por la consternación. Una mano blanca, retorcida, me señalaba. A mí entre todos los presentes. Querría haber sido ciego. La luz de la ambulancia me increpaba. Nunca más, me juré, me vería implicado en el dolor ajeno. Él tenía que saberlo. Que llorar y morir son asuntos privados.
15
Un carraspeo. Más sereno, aunque todavía con la mandíbula temblorosa, se incorporó, ya sin parpadear. El cigarrillo que descansaba entre sus labios cayó tras el matorral. Una cremallera se abría y se cerraba. El crujido de las ramas. Ya había visto suficiente. Antes aun de que se recobrara, yo ya estaba en pie y había huido. Salí del parque, atravesé el cruce, pasé por delante de la tienda de comestibles de los Fujimoto. En dirección a casa. Mi habitación. El sonido de la cerradura. Estaba a salvo. El polvo centelleaba, corrí las cortinas.
A la mañana siguiente dormí más de lo habitual. Dejé sonar la alarma del despertador, permanecí tumbado y me dormí de nuevo. Soñé con un hilo invisible que me quitaba el aire al respirar. Finalmente, me desperté jadeando. No había pasado nada. Con esta frase, no ha pasado nada, y las consiguientes, no pasa nada, jamás pasará nada, me puse en camino.
Cuando llegué al parque, él estaba sentado, inclinado sobre su periódico. Junto a él, la caja bentō vacía. Roncaba. Los Gigantes y el secreto de su éxito, leí sobre sus rodillas, mientras pasaba sigilosamente a su lado. La corbata, aflojada, se balanceaba suelta alrededor de su cuello. El pelo encrespado en la nuca. Me di por vencido. Y también esto fue una decisión. Darme por vencido y ponerle un nombre mientras él estaba allí roncando. Había llegado incluso a ponerle un nombre. No Honda. Ni Yamanda. Ni Kawaguchi. Le llamé sencillamente Corbata. El nombre le iba bien. Gris rojizo.
16
De modo que Corbata.
Es la corbata la que lo lleva a usted, no al revés. Esto se convirtió más tarde en nuestra broma privada. La corbata lo lleva a usted. Entonces esbozó una sonrisa, después se rio, rompió a reír con un estruendoso bramido. Tienes razón. Es un error creer que soy yo quien la lleva. Yo no llevo nada, nada de nada. Después se detuvo abruptamente y se quedó en silencio, no dijo nada más. Si hubiese previsto ese silencio le habría llamado de otro modo. Pero por su risa, por la risa que precedió a su silencio, bien se había merecido que lo llamara así. Se reía en muy contadas ocasiones.
El nombre me comprometía con él. Si antes había sentido una vaga compasión por él, comencé ahora a sentir una vaga responsabilidad. Estar a su lado, no dejarlo solo. Era grotesco sentirse obligado hacia un hombre del que ya no podía únicamente decir: Lo he reconocido. Sino: Lo conozco. Sé cómo respira cuando duerme. El nombre me involucraba. Ya no me sentía libre de levantarme e irme de allí sin más. Tal es el poder que tiene un nombre.
17
Pasaron quince días. Él aparecía cada lunes, a las nueve en punto, y cada martes, miércoles, jueves y viernes. Tan solo el fin de semana faltaba a su cita. Entonces lo echaba de menos. Me había acostumbrado de tal modo a su presencia que, en su ausencia, mi propia presencia en el parque me parecía que carecía de sentido. Sin él, sin las preguntas que me sugería, yo era un signo de interrogación que no satisfacía ningún fin. Un signo de interrogación sobre un papel en blanco y que pregunta al vacío.