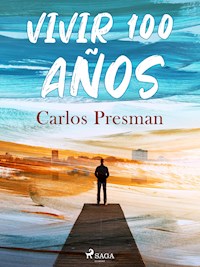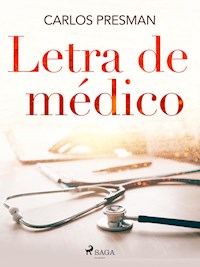
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
La letra de médico tiene fama de ser algo que no se entiende, pero este libro es todo lo contrario. Carlos Presman escribió una memoria profesional amena, fascinante, que estaba faltando. Así lo demuestran más de veinte ediciones y veinte mil ejemplares vendidos. La edición completa de esta obra se divide en "Historias personales", "Cuentos clínicos" e "Historias a su salud". Con relatos breves y muy buena pluma, Presman nos pasea por los desafíos de la relación médico-paciente, saca de la galera las anécdotas más interesantes y redondea, en definitiva, uno de los mejores retratos contemporáneos de la ciencia y el arte de curar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carlos Presman
Letra de Médico
Edición completa
Saga
Letra de Médico
Copyright © 2011, 2022 Carlos Presman and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726903331
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont a part of Egmont, www.egmont.com
PRÓLOGO DE PREVENCIÓN
¿Qué diferencia hay entre Dios y los médicos?
Dios no necesita creerse médico.
Construir una identidad con mis propias palabras, de eso trata este libro. De mi ejercicio profesional como médico, docente y colaborador en diferentes medios de comunicación; pero también de mi vida como hijo, amigo, esposo y padre.
Se incluyen los relatos publicados en Letra de Médico 1 y 2 con textos nuevos que completan una narrativa sobre la salud y la enfermedad. Fueron divididos en tres secciones, pero dude de los límites entre cada una de ellas, no son muy fiables: Historias personales, Textos para su salud y Cuentos clínicos.
El eje es la preocupación por la salud, sostenida en un elemento esencial: la equidad entre los individuos. Un cuestionamiento a la figura omnipotente del médico y un rescate del profesional, que consciente de sus miserias y limitaciones, intenta apaciguar el sufrimiento del otro, de un semejante que por motivos culturales se define paciente.
Otro elemento común es intentar despojar el concepto moral que se asocia al de enfermedad, que en sí misma no es un castigo, ni su ausencia un premio, sino simplemente un anuncio transitorio o definitivo de que somos mortales.
La enfermedad es una construcción personal y social que puede afectarnos de manera particular según quien la padezca. La enfermedad es muda, el que la dota de contenido y expresión propia es el sujeto, el individuo, el ciudadano, el paciente.
Estos textos intentan demostrar la falacia del fin de la clínica médica o del arte de curar a través de la tecnología y los medicamentos. Se pretende reafirmar la vigencia de la relación médico-paciente que se sostiene en el lenguaje, y la potencialidad de alivio o daño que conlleva la palabra.
Al incluir la ficción, el humor y el cuento, invito a leer a todos aquellos predispuestos a reflexionar y emocionarse, sabiendo que, en general, todo lo aburrido resulta inútil.
Este libro es también una celebración de más de tres décadas como médico clínico en consultorio. Desde mi egreso trabajé en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, haciendo asistencia y docencia. Una década transcurrió en la Unidad de Terapia Intensiva. Fui testigo y protagonista de la atención a miles de pacientes; viví momentos sublimes y otros de infinita tristeza. La enfermedad, la vida y la muerte.
Es mi expreso deseo que lo disfrute y pueda, como yo, sonreír y llorar.
Prof. Dr. Carlos Presman
HISTORIAS PERSONALES
EL ARTE DE CUIDAR
Lo más triste, sin dudas, es el sinamor, el miedo de no amar ni ser amado.
Daniel Salzano
Tendría ocho años cuando empecé a acompañar a mi papá a ver pacientes a domicilio. Salíamos de noche, al terminar el horario de consultorio, en su Rambler Ambassador con levantavidrios eléctrico. A él lo recibían como a un pariente que viene del exterior y a mí me invitaban golosinas y me prestaban juguetes. En algunas ocasiones, mi padre se encerraba horas en la habitación del paciente. Cuando salía, los familiares lloraban, agradecían, y regresábamos a casa. Sin hablarnos, sabíamos que ese paciente había muerto y sin embargo no estábamos tristes. Él trabajaba y yo aprendía que ese desenlace era natural. Así comprendí que, a diferencia de mis fantasías, la vida no era infinita.
A mis diecisiete, cuando terminaba el secundario, mi padre me invitó a caminar y me dijo que había sufrido un infarto y tenía pocos años por delante. Como si fuera médico de sí mismo, me explicó su pronóstico y dijo que tendría que aprender a vivir sin él.
Estudié Medicina y comencé a trabajar en el Hospital Nacional de Clínicas el 1° de mayo de 1986. Al día siguiente, mi papá me encontró saliendo de la guardia y confesó que verme allí con guardapolvo de médico había sido el sueño de su vida. Murió una semana después. Por un expreso pedido suyo, lo enterramos en el sector disidente del cementerio San Jerónimo y con este texto en la lápida: “Tiempo de vivir y tiempo de morir”.
En la facultad nunca nos enseñaron a acompañar a un paciente próximo a la muerte. El paradigma universitario era curar enfermedades. El ejercicio de la profesión me enseñó a atender enfermos.
Recuerdo una guardia de terapia intensiva en la que asistimos a la madre de un amigo. Salí a dar el informe de rigor y le dije que no podíamos hacer más nada. Mi amigo, con los ojos húmedos, me increpó: ¿cómo que no se puede hacer más nada?
En ese instante reviví mí desesperación de hijo en la puerta de la terapia intensiva donde falleció mi papá. Recordé su figura, cómo les hablaba a sus pacientes, la forma en que los acompañaba, la manera de transmitirles tranquilidad, y un nudo en el estómago me hizo sentir su ausencia. Soportando la mirada de mi amigo, conmovido y con la voz entrecortada, atiné a responderle que no había más nada que hacer. Al borde del llanto, él me preguntó: ¿y no me vas a dar un abrazo?
Recién ahí comprendí cabalmente las enseñanzas de mi padre. Que la medicina es fundamentalmente acompañar y que el enemigo no es la muerte sino el sufrimiento.
En la década del noventa empezamos a hablar de cuidados paliativos y sus finalidades: alivio del dolor y otros síntomas; no alargar ni acortar la vida; dar apoyo psicológico, social y espiritual; considerar la muerte como algo normal; reafirmar la importancia de la vida y que sea lo más activa posible; apoyar a la familia durante la enfermedad y el duelo.
Resulta un sarcasmo hablar de muerte digna. A lo sumo aspiramos a no agregar indignidad al hecho de morir, intentamos que sea en un ámbito decoroso, que no desdiga lo que fue la vida del paciente, que sea en compañía de los seres queridos y en el entorno en que ha vivido. Morir suele ser un proceso complicado, salpicado de incidentes. El punto final no puede predecirse con exactitud, aparecen las miserias, las angustias existenciales, la historia familiar, y el estado de conciencia de quien muere convierte estas líneas en pura retórica.
La relación médico-paciente adquiere en estas circunstancias su máximo sentido, ponerse en el lugar del otro y asumir la propia muerte resulta condición indispensable para acompañar al paciente terminal.
Todo esto aplicaba mi padre desde los años cincuenta y me lo enseñó cuando yo era un niño. Más que el arte de curar se trata del arte de cuidar. A sus pacientes y a mí. Podemos vivir muriendo o morir viviendo, esa es la cuestión.
In Memoriam Celia Gaglietto
MAESTRO
Es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre.
Marguerite Yourcenar
Memorias de Adriano
El celular sonó el mediodía del 25 de diciembre. Como soy médico y no creyente, el llamado auguraba cualquier cosa menos un deseo navideño. La voz de Miranda, angustiada, me decía que Osvaldo, el Tano, había tenido una hemorragia cerebral, que estaba en la terapia intensiva del Hospital Córdoba y agregaba, en tono de disculpas: Carlitos, si podés, vení a verlo.
Es increíble el escaso tráfico que hay en esos días. Manejaba y repasaba en qué me había equivocado.
El Tano, el chef más querido de Córdoba, tenía la tensión arterial controlada y tomaba toda su medicación, incluida la aspirina. El último control de colesterol había sido normal, fumaba uno o dos cigarrillos diarios cuanto mucho, se mantenía delgado y había comenzado a caminar más. Sin embargo, tuvo un accidente cerebro vascular (ACV). Mi soberbia médica se derrumbaba ante la evidencia lapidaria de la enfermedad. Repasaba la historia clínica y me repetía que tenía todos los factores de riesgo controlados. No podía incorporar a mi práctica el azar y la fatalidad.
Entrar aquella tarde a esa escenografía de cables, respiradores y monitores no fue más que una rutina, después de diez años de trabajo en terapia intensiva. Osvaldo estaba hemipléjico, delgado, con el pelo totalmente blanco. A los ochenta años, un ACV pone a prueba la capacidad vital del paciente. Me reconoció y apenas logró saludarme con su inconfundible ¡dottore!
Afligido, le dije que tenía una noticia mala y una buena. Pidió primero la mala. Estás con la mitad del cuerpo con parálisis y llevará un tiempo volver a hacerla funcionar, le dije; la buena es que te afectó el hemicuerpo izquierdo y sos diestro, así que la semana que viene estás cocinando de nuevo.
Tres meses después, cuando lo visité en el centro de rehabilitación, los demás pacientes observaban deslumbrados cómo Osvaldo se daba maña para amasar la pizza. Miranda lo alentaba a enviar sus recetas a Buenos Aires para la reunión aniversario de los gastronómicos. En la mesada, la pizza, que a la derecha mostraba morrones, anchoas y aceitunas negras, en la mitad izquierda no tenía nada. La ceguera blanca de Saramago.
Fueron meses de internación y vuelta a casa, pero con la intimidad rota; tres enfermeras, un fisioterapeuta, bastón, silla de ruedas, medicamentos y mis visitas periódicas. La receta era siempre la misma: rehabilitar la marcha, comer generosamente, hablar con la familia y cocinar como el maestro que era.
Los sábados por la tarde sus amigos lo visitaban y celebraban un ritual en el que los protagonistas eran el afecto y la discreción. Tomaban el Martini como en Turín, sostenían largos silencios o bromeaban porque el Vaticano no se afligía por las uniones civiles gay sino por su posible divorcio.
En septiembre, con la inauguración de un restaurante italiano, se organizó un homenaje a la trayectoria de Osvaldo. Hicieron un video, seleccionaron sus recetas más conocidas para convocar a los amigos y al ambiente gourmet de Córdoba. Recordé unos fideos cortados a cuchillo con salsa putanesca que durante una consulta domiciliaria tuve el privilegio de ver preparar en su cocina. Me contó que ese plato era el preferido de Agustín Tosco y surgió apodarlo “Macarrones de energía”. Miranda y Osvaldo accedieron a la recomendación de incluirlo en el evento y él me pidió que lo comentara; acepté encantado, sin darme cuenta de lo que significaría para mí.
Cinco días antes de la esperada inauguración, un domingo, Miranda me llamó porque Osvaldo no respiraba bien. Sospechaba algo alérgico pero prefería que lo controlase para quedarse más tranquila. Es notable cómo se pierde la objetividad con los afectos, se minimizan las tragedias, se toleran las miserias y el futuro parece una certeza. El Tano estaba con un edema agudo de pulmón. El resto era conocido: llamar al servicio de emergencia, no encontrar cama por la obra social, volver a la terapia intensiva y además cargar con la sombra del inminente homenaje.
Se recuperó increíblemente rápido y el miércoles estuvo en su casa.
El jueves llegaba su hijo único Paolo, el pintor, que había cumplido con el deseo del padre de ser artista en Milán y al que no veía desde antes del accidente. El viernes era el día de la inauguración. Demasiadas emociones juntas para la fragilidad del Tano, pensé.
Esa noche de miércoles yo no pude dormir por un dolor precordial. No podía dejar de pensar en el evento: primero que no le pasara nada a Osvaldo; después, lo que iba a comentar de ese plato; luego, lo que dirían en el entorno si llegaba a tener algún percance médico. Semidormido, con el vértigo de ideas incómodas, apareció mi viejo llevando de la mano a un niño que debía ser yo, un sábado por la mañana a la Pizzería Roma. El mismo recorrido había hecho con el Tano unos años atrás y me había enseñado los secretos de la levadura de la masa, las proporciones y la temperatura del horno. Mi padre, que también era médico, falleció cuando me recibí y la última vez que estuvo lúcido en la terapia intensiva fue categórico: estos médicos no saben nada, me tienen acá encerrado sin dejarme ver a la familia, conectado a todo este cablerío inhumano, con este dolor precordial, y encima no me dejan tomar mate. Recién ahora lo asocio a ese pasaje del cuento de Carver en el que el escritor Antón Chéjov agonizaba en compañía de su esposa. Ella decide llamar al médico en la madrugada y éste pide el mejor champagne del hotel; los tres llenan sus copas. Chéjov termina de beber y antes de cerrar definitivamente los ojos, dice: hacía mucho que no bebía un buen champagne.
Amanecí el jueves pensando que a Osvaldo no le faltarían cosas gratas, en especial a él que había vivido creando gustos, gozando, disfrutando de la vida. Nunca jugó su tiempo cuidando un empate. Ese tano me resultaba cada vez más parecido a mi padre.
Darse cuenta de lo que a uno le pasa es la mejor forma de superar un dolor, sobre todo si no es un infarto.
El jueves por la noche lo llamé y por primera vez Osvaldo me contestó con estas palabras: estoy chocho, vino mi hijo Paolo, el artista. Con Miranda repasamos los últimos detalles, el apoyo de enfermería, el traje, los movimientos en el salón y nos saludamos ansiosos con un ¡tutto andrà bene!
El viernes por la noche estaba radiante, de fina corbata, mirada atenta y con la blanca cabellera bien peinada. Con esa actitud, lograba disimular hasta la ausencia su hemiplejía y la silla de ruedas. Yo estaba tan nervioso como cuando tuve que defender mi tesis doctoral ante el tribunal universitario. En el evento homenaje, la “tesis” que se jugaba era la actitud médica ante mi paciente y dije algo más o menos así: tengo el privilegio de que el Tano me haya elegido para que sea su médico clínico y el honor de comentar uno de sus platos, los macarrones de energía. No soy un crítico de comidas y puedo llegar a confundir ravioles con lasaña, pero les aseguro que el plato que tengo ante mis ojos es un Osvaldo auténtico porque yo vi cuando él lo cocinaba. Después vino la descripción somera de los ingredientes y me dediqué a enumerar las personalidades que habían probado su inspirada creación: Atilio Lopez, René Salamanca, Agustín Tosco, el editor de los poetas, Burnichon, el escritor Andrés Rivera, los pintores Pont Vergés y Carlos Alonso, el abogado de los sindicatos Cuqui Curutchet y los chicos de la calle. La memoria de Córdoba hecha presente en su arte culinario, personajes signados por la pasión, los ideales, la injusticia y la muerte cruel.
El vapor que venía de la cocina generaba una atmósfera onírica y daba la impresión de que había ánimas entre nosotros. Sobre el final agregué: desde la medicina intento acercarme en lo posible al arte de curar, y es así que Osvaldo para mí no es un paciente sino un artista, más allá de la edad y de las adversidades que le impone la enfermedad, se salva intacto en su condición de creador generoso. Su esencia vital es la que hoy homenajeamos, él hace realidad su deseo de que todos tengan para comer y es así como honra su vida.
Allí sonaron los acordes que identifican esa magnífica canción de Eladia Blázquez, Honrar la vida. Nosotros, emocionados, llorábamos y reíamos para adentro, en una genuina celebración.
El sábado, Osvaldo estaba mejor que nunca. Sus amigos de visita recordaron el encuentro y su hijo, mientras Miranda lo acompañaba al dormitorio, lo saludó con un ¡addio, maestro! Nos quedamos en el palier, nos miramos en silencio y les comenté el afecto con que el Tano agradecía esas visitas regulares que lo alentaban a continuar. Pasaron unos segundos interminables y el hijo se animó a preguntar cómo iba a seguir. Me pareció que insistir en su fragilidad y enumerar académicamente sus patologías era una forma cobarde de refugiarme en la biblioteca de medicina donde la ausencia del paciente-persona es absoluta.
El silencio volvió a hacerse intolerable. Mientras sus amigos coincidían mirando el piso, continué: ¿Quién puede creerse qué para responder cómo vamos a seguir? En honor a la realidad, todos vivimos inventándonos un futuro.
Nos saludamos con la sentida emoción de sabernos vulnerables y me subí al auto para volver a casa.
¿Por qué su hijo lo saludaba con un adiós, maestro? ¿Cuánto tenía él de mí? ¿Cuánto de mi profesión se lo debía a mi viejo? El mismo Paolo, el viernes de la presentación, había dicho que Renoir ataba los pinceles a los muñones de sus manos con artritis, Spilimbergo pintaba con vendas por el eccema que llagaba sus extremidades y Picasso había declarado que si lo hubieran puesto preso y con los manos atadas habría pintado con la saliva de la lengua en el piso de su celda. Creo aprender que no hay nada más sano que el testimonio vivo de una ilusión creativa.
Detuve el auto y me sorprendí hablando solo: celebremos la vida el 20 de noviembre con el libro del maestro Osvaldo.
La mañana siguiente a la presentación de su legado, el Tano no despertó.
ELECTROCARDIOGRAMA
Memoria, verdad y justicia.
Reclamo popular
Qué misteriosa brisa de la memoria trae aquel recuerdo del 85. Estaba recién egresado, haciendo la residencia en el Clínicas. El paradigma universitario de diagnosticar y curar pesaba como un mandato: salvar vidas. Cada día de atención significaba un desafío angustiante entre lo que podía tener el enfermo y mi capacidad para resolver el problema. Me creía un dios. Nada más exigente y solitario. Con el tiempo aprendí que simplemente acompañamos, tratando de aliviar el sufrimiento, una relación humana que la cultura denomina de médico-paciente, en ese orden.
Los viernes hacíamos consultorio externo. La secretaria me pasó el listado y celebré que la última paciente concurriera solo para una valoración prequirúrgica. Me atrasé como de costumbre y renegué con la falta de recursos para estudiar correctamente a los pacientes. Cerca del mediodía ingresó una mujer de unos veinticinco años, de mirada aguda y belleza perturbadora. Le pedí disculpas por la demora y sin mucho preámbulo le dije que se acostara en la camilla y se desprendiera la camisa. No se movió. Me contó que era licenciada en Trabajo Social, que le habían encontrado un cálculo en la vesícula y que era su primera cirugía. No solo no la escuché, sino que le dije que estaba cansado porque salía de guardia y que hacer un electrocardiograma no llevaba más de diez minutos. Una mujer joven y atractiva no puede padecer nada grave, pensé. Ella permaneció inmóvil y me entregó la ecografía con el diagnóstico junto a los análisis que le había indicado el cirujano. No abrió la boca y me siguió con su mirada inquisidora. Está todo bien, le dije, simpático, y volví a invitarla a la camilla. En silencio, caminó muy lentamente y se acostó cerrando los ojos. Al notarla tensa le dije en broma que el estudio no dolía. Encendí el aparato y le pasé un algodón con alcohol por las extremidades. Recordé en voz alta la mnemotecnia mientras le colocaba los electrodos: “Cuando los comunistas (rojo) se van a la derecha y el papa (amarillo) se va a la izquierda, la esperanza (verde) se va a los pies”. Cuando estaba por colocar el negro en la pierna derecha lanzó un alarido desgarrador. Se arrancó los cables, se acurrucó en posición fetal y comenzó a llorar desconsoladamente. Estuvo así un tiempo interminable. Le acaricié la cabeza e intenté tranquilizarla explicándole que no había ningún riesgo, que el aparato recogía la actividad eléctrica del corazón, pero ella se prendió los botones de la camisa, caminó hacia el escritorio y cuando pudo dejar de llorar, dijo: estuve en La Perla.
A fines de julio 1 , regresó a mi consultorio. Más de veinte años después de aquel episodio. La reconocí por la belleza que, ahora sé, da la hidalguía. No nos dijimos nada pero nos sabíamos cómplices de la intimidad compartida. Me miró fijo y sus ojos fueron llenándose de lágrimas de dolor aliviado: hoy puedo hacerme el electro, dijo.
In Memoriam: Keka Olcese de Moller y Milka Mugetti de Peralta
EL RETRATO
Viene con mi ser, seleccionar de la realidad aquellas cosas que tienen una ferocidad dramática que me atrae.
Carlos Alonso
Sobrevivir la propia historia, de eso se trata.
Ese miércoles hubiera dormido toda la siesta, así que maldije el teléfono cuando sonó. Era Carlos Alonso, el pintor, que me invitaba a prestarle mi cara para un retrato, el sábado al mediodía.
No pude seguir durmiendo. Ni esa siesta ni las noches siguientes. Organicé la familia y me preparé a conocer al artista en acción mientras trataba de contener mi ego. Un llamado puso las cosas en su lugar: Carlitos, hoy no puedo, estoy con un muy molesto dolor de columna, después te llamo para coordinar.
Decepción y especulaciones. Por qué no me dijo directamente que se había arrepentido. Además, si le dolía la espalda por qué no me consultaba. Al fin y al cabo soy su médico. Los convocados para los retratos eran de su círculo íntimo. ¿Qué había pasado? Nada mejor que una pregunta para continuar el insomnio. El llamado del domingo a la noche confirmó el encuentro para dos días después.
Ese martes me bañé, creí ponerme lindo y salí para Unquillo, rumbo a su casa-atelier. No iba como médico y debió suceder lo que sucedió para empezar a entender. Uno hace las cosas y después las carga de sentido. En el viaje recordé el comentario general de mis amigos: ¡Qué bárbaro, te va a pintar Alonso!, ¡va a ser imposible que te quedes quieto!
Llevé masas y champagne para un agradecimiento prematuro. Alonso le pidió a su esposa que nos dejara solos porque tenía que trabajar. Me senté en una banqueta, al frente del taburete con el revés blanco del futuro retrato. Más atrás, él iba y venía, abría grande los ojos y los entrecerraba al milímetro. Estaba como poseído, en trance, agitado y con una excitación que crecía y se frenaba de manera totalmente aleatoria, pero con una lógica interna perceptible. Pintaba como si no lo viera nadie, como si mi presencia fuese una ausencia más. Su compañía eran esos pomos aplastados, estrujados, mezclados como esclavos solidarios con su amo. Yo hablaba y me movía como en la barra de un bar. Estaba contento, con la alegría de los ingenuos. Hablamos de nosotros, de medicina, de pintura. Hacer retratos es como salir de cacería, uno trata de captar el espíritu, desde una subjetividad propia, dijo. Después comentamos las diferencias con los retratos fotográficos. Podía ver de Carlos Alonso su lado pintor, su mirada artista, lo que mi mirada médica había esquivado. La anatomía cruzaba lógicas con creaciones.
Algo pasó en esas horas. Terminaron las masas, el café y las bromas compartidas con Teresa, su mujer. Volví a casa contento, aliviado y con la sensación de que crecía una amistad. ¿Por qué no dejó que viera lo que había pintado?
Pasaba el tiempo y, aunque habíamos quedado en juntarnos para seguir, el pintor no decía nada. Una tarde volví a su atelier con mi hija. Él sacó unas fotos, no hizo alusión a los retratos y yo tampoco. La esperada muestra de sus cuadros en una galería local no se hizo. Alonso, siempre imprevisible, explicó que aún estaban verdes. A mí solo me faltaba verme, ni más ni menos.
Hasta que llegó el mensaje claro y preciso: vení y elegí tu retrato, es un regalo para vos. Pero no fui de inmediato. Más tarde entendería por qué demoré tanto en buscarlo y por qué tuve que ir acompañado.
Estaba en la modorra siestera del domingo, rodeado de amigos, cuando mi cuñado me llevó a Unquillo con el único objetivo de traer el retrato. Alonso sacó una cartulina con fotos por duplicado de cada uno de los retratos. Estaban su esposa, su hijo, el pintor Pedro Pont Vergés, una pareja amiga, él dos veces y yo, también repetido. De inmediato elegí la foto en la que me veía mejor. Nos cargamos, le dije que él se pintaba buen mozo porque contaba con la incondicionalidad de su mano. Las fotos de mi retrato parecían antiguas, recordaban las caras alargadas, oscuras, enfermas del Greco, con el toque de locura de los autorretratos de Van Gogh. Meras referencias conocidas que hacían las veces de refugio ante un retrato de Alonso con uno adentro. Después guardó la cartulina con el collage de fotos y trajo los dos retratos. El elegido y el otro. Yo sentía una mezcla de entusiasmo, emoción y agradecimiento. Al instante, el silencio invadió el atelier y antes de que se hiciera intolerable, dio vuelta otro cuadro donde estaba mi hija con sus ojos celestes y vivaces y una sonrisa que aliviaba. Una alegría. Tomamos un café, tomé mi retrato con cuidado y emprendimos el regreso.
Pasé por la casa de un vecino de Alonso y cuando la mujer vio el cuadro quedó conmovida. Cuánta angustia, cuánto dolor transmitía. Ella, conocedora de mi permanente sonrisa se apuró a sentenciar: será Alonso, pero con vos se equivocó. Mi acompañante asentía mientras yo pensaba si era posible hablar de error en el arte. No podía mirarme. Fuimos al encuentro de mis amigos que esperaban bromeando. Puse el cuadro sobre una estufa a querosén y todos entraron en un mutismo azorado. La generosidad de los afectos se hizo presente: “no sos vos, esa mirada desgarradora, como salida de un campo de concentración, los ojos de loco y muy tristes, impresionante, es la locura de Alonso, desde donde lo mires es angustiante, doloroso”.
Llegué a mi casa y mi esposa, que coincidía con mis amigos, remató con una pregunta: ¿Dónde lo vas a colgar?
Hasta ese final de domingo me acompañó una sensación extraña donde termina el tórax y comienza el abdomen. ¿Quién era el del cuadro? ¿El molde médico donde el artista puso sus desesperanzas o el médico que percibe, sin mostrarlo, el dolor propio y ajeno? Adquirida cierta fama de sonriente, uno se cree a resguardo de ese vacío afectivo imposible de llenar. Como en el retrato, infinitamente solo. La creación redimiendo la nada, el pintor con su entorno de retratos que son él mismo, afectivamente acompañado. El médico con el cariño agradecido de sus pacientes, o con la generosa presencia de los amigos y la sonrisa compartida.
Cuanto más cerca del vacío, más pleno, más genuino el momento creativo, sin apoyos, sin fondo, a puro deseo de vivir y contagiar vida en pinturas, letras, músicas, en fin, pasiones entrañablemente amorosas. Carlos, un cuadro y Carlos. El pintor pintado y el curador curado.
Acá estoy ahora, mirándome a mí pintado por otro, y vuelve a mi memoria aquel poema del médico que le pregunta a un paciente si va a los cementerios y el paciente responde que sí y mucho, llama a los muertos sus amigos y a los vivos sus verdugos. Luego, ante la tristeza de su paciente, el médico le sugiere viajes, dinero y mujeres, pero el paciente ya posee todo eso. Entonces al médico no le queda otra receta que sugerirle que vea a Garrik porque solo él lo hará reír y el paciente le responde: Yo soy Garrik, cámbieme la receta.
Carlos Alonso salió de cacería y me dio justo ahí donde termina el tórax y comienza el abdomen. El cuadro está en mi biblioteca y disfruto de su compañía, él también está solo. Sobrevivir la propia historia, de eso se trata.
INVIERNO
Criticar la realidad implica restituir la verdad escondida.
Enrique Lacolla
Cómo olvidar aquel anochecer de invierno de 1985. Aquellos julios de antes del calentamiento global, con temperaturas bajo cero que nos congelaban los pies y las orejas. Yo estaba recién recibido y mi paciente llegó a la guardia del Clínicas en bicicleta. Trabajaba de albañil y venía desde Argüello a una obra en Alberdi.
Llevaba varios días con tos y fiebre y le faltaba el aire en la cuesta del Colegio Alemán a la ida y en la bajada del Cerro de las Rosas a la vuelta. Se sacó el bolso que llevaba en bandolera, tiró el cigarrillo en la vereda y guardó la bicicleta en el pabellón de residentes. Dijo que se había asustado porque había escupido sangre. No llegaba a los treinta pero parecía de más edad, con la cara curtida por el sol y el frío y las manos percudidas por la cal. Hicimos los análisis, la radiografía, y el diagnóstico fue inmediato: neumonía bilateral.
Tuve que explicarle detenidamente el riesgo de la enfermedad porque no quería internarse para no perder la paga del viernes. Estuvo hasta la madrugada en la sala común, con suero y antibióticos, pero a eso de las tres de la mañana la falta de aire le resultó insostenible y fue necesario llevarlo a terapia intensiva y colocarle el respirador.
Como todo médico novato, mis dudas eran si la neumonía era viral o bacteriana, si la penicilina sola sería efectiva y si era posible que tuviera tuberculosis.
Esa noche, como en las guardias de invierno, estuve despierto hasta la madrugada por la cantidad de pacientes con resfríos, gripe, bronquitis y neumonía. Pensaba que en los países nórdicos, donde el frío es más riguroso, no tienen estas epidemias de enfermedades respiratorias. A la mañana siguiente fui a la terapia intensiva para ver cómo estaba. Había muerto.
Era mi primer paciente fallecido. No lo podía creer. Tenía la certeza de que habíamos hecho todo: los estudios, la internación, los antibióticos...
Salí al pasillo con un nudo en la garganta que me hacía olvidar el frío, el sueño y las ganas de desayunar. Allí me paró la esposa. Llevaba una nena de la mano, otra que se abrazaba a su pierna y un bebé en brazos: me dijeron que mi marido está en terapia intensiva, vino ayer a la tardecita, andaba en bicicleta. De pie en el pasillo, como si relatara un episodio ajeno, le expliqué todo, hasta el desenlace. Creo que la mujer no registraba. Tenía la cara agobiada de dificultades, abatida. Solo atinó a decir: bueno, gracias. Se dio vuelta y la vi alejarse por el pasillo. La recuerdo como si fuera hoy. Cuando ya se había distanciado unos metros, me acordé de la bicicleta. La llamé, giró sobre sus pasos, pero no pude decirle nada. Ella repitió: gracias.
Sus ojos húmedos siguen sin tener consuelo, explicación ni respuesta. Han pasado más de veinte años y no puedo olvidarla, sobre todo cuando hace frío.
ANTES DEL FINAL
No es que el hombre muera porque ha caído enfermo; es fundamentalmente porque puede morir por lo que el hombre llega a estar enfermo.
Michel Foucault
Solo me opero si viene César Naum. Preciso y definitivo, como de costumbre, mi papá me hacía su pedido desde la cama de la terapia intensiva. Lo busqué en la guía de teléfono, encontré la dirección y sin más demora me fui a hasta su casa.
Era sábado a la siesta. En mi vida había visto a Naum y solo sabía que vivía en barrio General Paz y estaba jubilado. Toqué el timbre. Sin abrir la puerta, la esposa me informó con sequedad que su marido no estaba. Le dije que era hijo del doctor Presman y que mi padre se operaría solo si él iba a verlo. El tono de su voz cambió. Desapareció unos segundos eternos y al volver dijo: ya sale. Esperé en el jardín y al poco tiempo se asomó por la puerta un hombre de unos setenta años que me preguntó si en verdad yo era hijo del Pepe. Asentí, y me pidió un minuto para buscar algo. Pensé que traería su maletín o quizás alguna indumentaria o instrumental quirúrgico, sin embargo se trataba de un elegante sombrero de fieltro color marrón. Lo ayudé a subir al auto, le cerré la puerta y cuando di la vuelta me detuve un segundo a observar la escena. Su distinguida y señorial presencia en mi destartalado Citröen 3CV naranja parecía una película de humor francés.
Ya en la terapia intensiva, se saludó con mi padre con la mirada, ese código propio y secreto que tienen los viejos amigos. Naum dijo las palabras que mi papá esperaba oír: que se quedara tranquilo, que él iba a entrar al quirófano.
La cirugía duró más de tres horas. Con gesto calmo, Naum salió del quirófano, pero algo en su rostro me decía que no era momento de preguntar. Guardé silencio y él me pidió que lo llevara a su casa.
Cuando en el camino le conté que estaba recién recibido de médico, pareció encontrar el momento de decirme que con su amigo el Pepe solo restaba esperar; su expresión me dio a entender que no iba a decir nada más. Era muy callado, como buen cirujano, así que debimos haber intercambiado cinco frases en toda la tarde.
Lo vi cruzar el jardín de su casa y llegué a pensar que había operado con el sombrero puesto. Antes de que se perdiera de vista, alcancé a preguntarle cuánto le debía y él levantó el brazo derecho y me miró con ojos a punto de llorar.
Dos semanas más tarde, mi papá murió. A César Naum no volví a verlo.
Veinte años después, mientras caminaba por Colón rumbo al domicilio de un paciente, me crucé con un viejito que iba del brazo de su esposa. Llevaba bastón en la derecha y en la cabeza un inconfundible sombrero. Me detuve, pero antes de que pudiera decirle nada, el hombre miró a su mujer, me señaló con el mentón y dijo: es el hijo del Pepe.
Volví a agradecerle lo que había hecho por mi papá, pero más que nada le expresé la alegría de volver a verlo. Cuando elogié su elegante indumentaria en aquella soleada tarde otoñal, me dijo que nunca se separaba de su sombrero borsalino, que ya era parte de su cuerpo y se sentía desnudo sin él.
Unos años más tarde, una siesta de sábado, lo que sonaba era mi celular. La voz angustiada de la esposa me pedía que fuese a ver a Naum porque hacía una semana que no caminaba.
No me costó reconocer la casa, que se había mantenido tan dignamente en pie como mi anciano colega. Naum estaba por cumplir ochenta y ocho años y conservaba su característica lucidez, aunque la reciente postración lo había abatido. Es normal que los pacientes añosos padezcan una infección urinaria y si ella no es diagnosticada y tratada a tiempo puede resultar devastadora. Naum tomó el antibiótico indicado y diez días después recuperó el ánimo y la marcha. Establecimos un régimen de visitas semanales y construimos una relación de entrañable afecto, cargada de anécdotas, historia y humor.
Ahora yo ocupaba su lugar. Era yo el médico que iba a domicilio y atendía a su amigo. También estaba de algún modo atendiendo a mi padre, cuidando a quien alguna vez había cuidado de él. Incluso le veía gestos de mi papá y creo que Naum veía en mí al hijo médico varón que le hubiera gustado tener y que la vida le había negado.
A los ochenta y nueve volvió a tener un bajón, le pedí los análisis pensando en una infección, pero todo resultó normal. Poco a poco se iba apagando, como decía su mujer. Dejó de caminar, se comunicaba menos de lo habitual, comenzaron los olvidos y un desgano pertinaz. En una consulta, cuando su esposa nos dejó solos, me dijo: no creo que llegue a los noventa, pero no le digas nada a Carmen.
Me fui pensando en lo complejo que era establecer el diagnóstico del final de la vida de las personas muy mayores. ¿Cuánto había de empeoramiento debido a cuestiones afectivas? ¿Cuánto por alguna patología que lo descompensaba? ¿Cuánto por envejecimiento normal? Tuve que repasar una angustiante obviedad: la vida no era infinita.