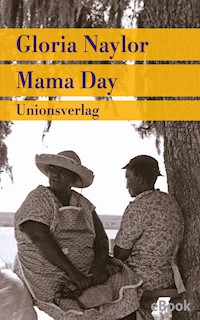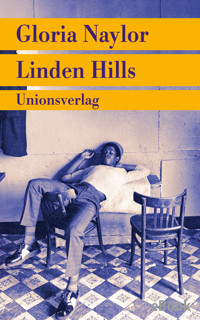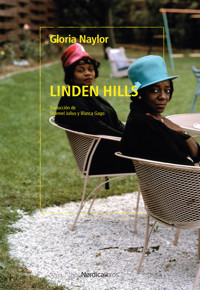
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Otras Latitudes
- Sprache: Spanisch
En una novela resonante que toma como modelo el «Infierno» de Dante, Gloria Naylor revela la verdad sobre el sueño americano: que el precio del éxito bien puede ser un viaje hasta el círculo más bajo del infierno. Con sus casas de exhibición, elegantes jardines y otros alardes de riqueza, Linden Hills no se diferencia de otras comunidades negras adineradas. Pero residir en esta comunidad es una prueba indiscutible de haberlo «logrado». Aunque nadie conoce cuáles son las cualificaciones exactas, todos saben que solo determinadas personas pueden vivir allí y que quieren estar entre ellas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gloria Naylor
Linden Hills
Abuela Tilson, tengo miedo del infierno.
No hay nada que temer, el infierno está en la tierra.
Me refiero al infierno de verdad, al que puedes ir cuando te mueres.
No tienes que morir para ir al infierno de verdad.
¿No?
Ajá, solo tienes que vender ese espejo de plata que Dios apoyó en tu alma.
¿Venderlo a quién, al diablo?
No, hijo, solo al mejor postor. Al mejor postor.
Para mis padres,
Roosevelt y Alberta Naylor
Durante años, no hubo consenso sobre la ubicación exacta de Linden Hills. Todo aquel relacionado con el condado de Wayne discutía sobre ello: los censistas, los topógrafos de la ciudad, los agentes inmobiliarios, la oficina de correos y la mezcolanza de negros y blancos que llevaban ciento sesenta años viviendo en sus límites. Según indicaba el mapa original de 1820 que LutherNedeed guardaba en la caja fuerte, consistía en una porción de terreno en forma de V, cuyos límites se extendían dos kilómetros y medio al sur desde el arroyo que bordeaba los altos pastos de Putney Wayne, a través de una empinada y rocosa pendiente de arbustos y tilos, bajaba pasado el cementerio del pueblo y moría en un extremo del camino frente al huerto de manzanos de los Patterson. No era un conjunto de colinas, ni siquiera una colina entera; solo la esquina norte, no muy fértil, de una meseta. Sin embargo, la tierra se aferró a la designación de Linden Hills con paciencia, ya que sus límites cambiaban con el paso de los años: se redujeron y expandieron para no incluir a nadie y, después, para incluir a casi todo el mundo en el condado de Wayne.
Lo que nadie cuestionó nunca era que los Nedeed siempre habían vivido allí. El tatarabuelo de Luther compró toda la cara norte de la meseta, desde lo que a día de hoy es el Primer Arco hasta Tupelo Drive, que, en realidad, ocupa los tres últimos tramos de ocho caminos sinuosos que rodean la colina. El tatarabuelo de Luther, de Tupelo (Misisipi), donde se rumoreaba que había vendido a su esposa octorona[1] y a sus seis hijos por un dinero que empleó en mudarse al norte y obtener la tierra montañosa, dio a esa zona el nombre de Tupelo Drive. En aquel momento, a ninguno de los granjeros blancos le importaba una mierda qué nombre le pusiera, pues si un negrata loco quería ir tirando el dinero a cambio de una tierra dura que solo valía para poner unos tilos que ni llegaban a los diez centavos por dólar de una cuerda de roble o abedul,[2] allá él. Toda la parte baja de la tierra lindaba con el cementerio del pueblo. Había que ser tonto: ¿quién iba a querer las tierras junto a un cementerio, y más un tiznado conocido por cagarse de miedo con los espíritus burlones y esas cosas? Se embolsaron el dinero de Nedeed y se echaron unas buenas risas: la primera luna llena de Todos los Santos mandaría a los espíritus de paseo y a él, que iría pitando a llorarles para que volvieran a comprarle la propiedad. Eso si no la diñaba antes de hambre. No podía comerse los tilos, y bien sabía Dios que ni un mojón iba a crecer en esa tierra. Arena sí que le iba a dar, eso sí. Se partían de risa y se atragantaban con el tabaco de mascar. Sí, iba a cultivar mucha arena intentando llevar a una cuadrilla con una carreta por el matorral a por provisiones.
Sin embargo, Nedeed no intentó cultivar en Linden Hills. Construyó una cabaña de dos habitaciones al pie de la ladera, justo en medio, con la puerta y las ventanas orientadas a la pronunciada pendiente. Una vez terminada, era fácil verlo sentado delante al amanecer, a mediodía y al atardecer durante una hora entera; su rostro oscuro e inmóvil giraba despacio entre las lápidas de cal, los zarzales enredados y el tramo alto del oscuro bosque. Se sentó allí a todas horas durante siete días exactos: los párpados gruesos e hinchados le subían y bajaban, y se estrechaban, escudriñadores, sobre unos ojos que parecían medir con precisión la profundidad y longitud de la luz que el sol proveía a su pequeña porción del mundo de los blancos.
«Me da que intenta pensarse la vida con esta tierra». No obstante, la victoria de estos quedó reemplazada por una pregunta mientras observaban a un Nedeed observando absorto la trayectoria del sol. Ninguno admitió que le faltaba coraje para caminar hacia él y exigirle explicaciones de lo que estaba haciendo. Había algo en el pequeño y achaparrado cuerpo de Luther Nedeed que impedía que esos hombres lo trataran como a un negrata, y algo en los ojos que, de inmediato, les impidió siquiera pensar en esa palabra. Se decía que sus ojos saltones podían cambiar de color a voluntad, y a lo largo de su vida se les asignarían todo tipo de colores, salvo el rojo. En realidad, eran de color marrón oscuro, un marrón tenue, pero, puesto que ningún hombre tenía resistencia moral para algo más que no fuera echarle un rápido vistazo a la cara —ya que esos enormes globos sin fondo podían revelar los pensamientos nocturnos de todo aquel que le clavara la vista—, los negros le miraban los pies o las manos y los blancos miraban por encima del hombro, hacia el horizonte.
A medida que el sol desaparecía en el séptimo día de su vigilia, Luther Nedeed fue cerrando los ojos despacio y sonrió. Patterson contaría luego que, un día que estaba acarreando sus manzanas del campo, la visión de Nedeed sentado allí, sonriendo como una de las momias paganas de Gipto, le hizo perder un año de cosecha del susto y, al llegar a casa, todas las fanegas del lado de Nedeed estaban llenas de gusanos. Eso declaró para justificar la construcción de una valla de más de dos metros en la cara norte de su huerto. Más cierto hubiera sido admitir que, sencillamente, no podía soportar ver a Nedeed arrastrando todos aquellos cadáveres hasta el patio; porque, al día siguiente de la supuesta plaga de gusanos, Nedeed fue a comprar un tiro de caballos y un carro con forma de caja para emprender un negocio en la habitación trasera de la cabaña. Debido a su proximidad al cementerio, el trabajo no suponía mucho esfuerzo para los caballos con el coche fúnebre, y Nedeed sabía que, a diferencia del sur, en el norte no importaba si los negros y los blancos se enterraban juntos, siempre y cuando no vivieran juntos. Horrorizado por los informes de los males que yacían bajo la línea Mason-Dixon[3] y por el grito de que «el único buen negrata es un negrata muerto», el Condado de Wayne dejaba muy claro que cualquiera de sus hermanos ébanos, buenos y muertos, era bienvenido a un entierro cristiano junto a una persona blanca los martes, jueves y sábados, es decir, los días asignados para funerales de gente de color.
Más tarde, Nedeed construyó cabañas de madera en la colina, desde lo que ahora era el Primer Arco hasta el Quinto Arco, y las alquiló a los negros de la zona, que eran demasiado pobres para cultivar y se ganaban la vida en los aserraderos o en la fosa de brea. También pretendió alquilar cabañas en Tupelo Drive, pero nadie quería ni oír hablar de la tierra del cementerio. Ya era nefasta la desgracia de verse abocados a vivir en las colinas, pero nadie los obligaba a vivir junto al cementerio y cerca de un tipo tan raro como Nedeed. Las noticias de que alguien se había mudado a Linden Hills siempre eran refutadas: vivían encima de Linden Hills, solo Nedeed vivía en Linden Hills. Incluso el granjero blanco que poseía la tierra de pastoreo sobre el arroyo, en la cima de la colina, se defendía de la acusación de tener tierras en Linden Hills: ese era un pueblo de monos y él allí no tenía ni una brizna de hierba; él estaba frente a Linden Hills.
Que nadie quisiera estar vinculado a esa tierra traía sin cuidado a Luther Nedeed. Gracias a que las cosas eran como eran, su negocio prosperó. Con el paso de los años logró construir una casa grande de tablillas blancas con un porche y una morgue de cemento en el sótano. Se marchó durante un tiempo, en la primavera de 1837, y a su vuelta trajo consigo a una esposa octorona. Se rumoreaba que había regresado a Misisipi para recomprar a la que había vendido a un tabernero acadiano,[4] pero la muchacha que pasó a ocuparse de la casa del enterrador no podía tener más de veinte años, y Nedeed llevaba como propietario de Linden Hills casi diecisiete. Al invierno siguiente, ella le dio un hijo chaparro, rechoncho, moreno y con una expresión pétrea, inerte ya desde su nacimiento. El niño creció y heredó el nombre, el pecho ancho y las piernas arqueadas de su padre. Rana grande y rana pequeña, susurraba el pueblo a sus espaldas.
Luther dejó su tierra y su negocio a ese único hijo. Todos apostaban a que el viejo los vendería antes de que la palmara, ya que el pequeño Luther se había educado en uno de esos internados pijos, y seguro que tenía más sentido común que el viejo loco de Luther, el suficiente como para no aferrarse a esa colina sin valor. Sin embargo, el hijo regresó a la tierra y al negocio funerario, y soportó las bromas acerca de la propiedad de su padre sobre sus calladas espaldas. Parecía que la muerte del viejo Luther, en 1879, no se hubiera producido en absoluto, sobre todo cuando hablaban con su hijo y, sobre todo, cuando miraban aquellos párpados hinchados alrededor de los ojos sin fondo. También él trajo a una mujer octorona a la casa, la cual le dio un único vástago, otro Luther Nedeed.
Nada cambiaba en la casa de tablillas blancas al pie de Linden Hills. Ahora, otra generación de rana grande y rana pequeña atravesaba la colina cada primero de mes para cobrar las rentas. Lo que sí estaba cambiando despacio, muy despacio, era el ambiente del condado de Wayne. Las granjas desaparecían y crecían pequeños municipios en lugar de campos de maíz y frutales. El hijo de Putney Wayne vendió una cuarta parte de sus pastos a una fábrica de zapatos, y ahora las cenizas del humo de las chimeneas sobrevolaban los campos para posarse en la lana de las ovejas y tornar el césped de un azul ceniciento. Por eso, el nieto de Wayne pensó que el precio que un promotor galés le ofrecía por la tierra era un milagro; se embolsó el dinero y se marchó a Nueva York a la vertiginosa velocidad de cincuenta y cinco kilómetros por hora de las nuevas líneas de ferrocarril para no regresar jamás. El segundo hombre más rico del condado de Wayne compró un Oldsmobile de salpicadero curvado y anunció con orgullo que aquello tenía la potencia de tres caballos y que podía alimentarlo con una décima parte del coste del grano.
Sin embargo, el hombre más rico del condado de Wayne se asentaba en la parte más baja de Linden Hills y seguía llevando ataúdes de madera al cementerio con un carro y un caballo. El hijo del viejo Luther había pedido folletos de una nueva compañía de locomotoras inglesa llamada Rolls-Royce, que estaba dispuesta a diseñar y enviarle un coche fúnebre a medida, con un tablero de caoba y manijas de plata pura. Guardó los folletos en su escritorio bajo llave, fue a ver al segundo hombre más rico y le compró su tiro de caballos Cleveland por un precio irrisorio. Nedeed sabía que debía esperar casi hasta que la familia blanca más pobre del condado de Wayne tuviera un automóvil antes de permitir que los muertos negros viajaran en caoba y plata.
Al final, el hijo del viejo Luther pudo alquilar las cabañas de Tupelo Drive. A esos inquilinos no pareció importarles estar rodeados de un cementerio. Según las habladurías, todos ellos eran asesinos, curanderos de raíces,[5] oportunistas del norte[6] y predicadores de palo expulsados del sur que necesitaban la corta memoria de los muertos y las largas sombras de los tilos para sus trapicheos izquierdistas. A Nedeed no le importaba cómo lograran pagar el alquiler siempre y cuando fueran puntuales el primer día de mes. Cuando el terreno de cinco acres alrededor de la funeraria se pobló, construyó un lago artificial —más bien un foso— de un total de dieciocho metros de ancho que rodeaba toda la casa y el terreno. Lo llenó de maleza de pantano, peces gato y patos. Ahora la única entrada al porche estaba en la parte posterior, tras un puente levadizo de madera y ladrillo que siempre mantenía bajado. Sus vecinos vieron las poleas en el puente y se ofendieron de inmediato. Parecía que Luther quisiera restregarles que era mejor que los demás, separarse de la escoria. Al fin y al cabo, todos sabían que había sido capaz de reformar la casa con tanto lujo —construyendo habitaciones adicionales y un tercer piso— tras haber financiado a los traficantes de armas de la Confederación años atrás. Un negrata simpatizante de los rebeldes que ahora presumía con dinero manchado de sangre. En secreto, apodaron aquel lugar «el Charco de la Verruga», un rincón ideal para acuclillarse con su hijo de ojos de rana.
Aun así, todos siguieron pagándole la renta y permitiéndole enterrar a sus muertos. Y cuando los rostros de la colina cambiaron y el antiguo pueblo se transformó en una ciudad nueva a medida que las últimas tierras de cultivo daban paso a la construcción de viviendas, Nedeed se sentó en el columpio del porche y contempló el sol, que se movía como siempre en su mundo. Recordó a su padre y agradeció haber vivido lo suficiente como para ver sus palabras grabadas en el paisaje, lleno de cicatrices, del condado: «Déjalos que piensen como quieran; déjalos que digan lo que quieran, negros o blancos. Siéntate ahí a esperar y te harán un hombre rico gracias a las dos cosas que todos tendrán que hacer: vivir y morir». Nedeed observó cómo el sol, el siglo xx y el valor de su dura tierra en la colina se elevaban, arrastrándose tan lentos y sustanciosos como la última risa de la tumba de un hombre muerto.
Muy pronto, el recién formado Gobierno municipal se interesó por Linden Hills y trató de comprar el terreno al hijo del viejo Luther, que ahora también era muy mayor. El rechazo de este a venderlo proporcionó meses de empleo a peritos, agrimensores y asesores de obras públicas. La ubicación de Linden Hills hacía que la expropiación para construir un puente, un túnel o cualquier otro «bien público» fuera ridícula. Nedeed declaró a los asesores que si eran capaces de elaborar un plan para cualquier tipo de proyecto municipal, les regalaría la tierra desde las raíces hasta las hojas. En cambio, como pusieran un ladrillo en su propiedad para uno de esos proyectos privados de lujo —y apuntó con un dedo nudoso a la achaparrada réplica que tenía al lado—, él mismo arrastraría al condado de Wayne a la Corte Suprema. El ayuntamiento envió a buscadores de títulos y topógrafos a desenterrar reliquias de estatutos estatales y títulos desvanecidos, en busca de alguna cláusula que invalidara o restringiera el derecho de Nedeed a la colina. Al final, un abogado joven y ambicioso encontró un mandato del siglo xvii que prohibía que los pardos poseyeran, arrendaran o transfirieran propiedades en el condado de Wayne; por desgracia, la misma ley prohibía a los hebreos, católicos y adoradores del diablo ocupar cargos públicos. El alcalde Kilpatrick, que era católico, convocó una reunión de urgencia del consejo de la ciudad y, con seis votos a favor y ninguno en contra, logró revocar el decreto. Acto seguido, agradeció a todos su asistencia con tan poca anticipación, recomendó al joven abogado que buscara un empleo fuera del condado de Wayne y decidió dejar a un lado el asunto de Linden Hills.
Nedeed, al ver que el Gobierno y las agencias inmobiliarias codiciaban tanto su tierra, decidió asegurarse de que nunca pudieran apoderarse de ella. Así, con su hijo al lado, fue por toda la colina del Primer Arco hasta el Quinto Arco y empezó a vender las parcelas por casi nada a los negros que vivían allí. Les hizo un contrato de arrendamiento de mil años y un día, siempre y cuando pasaran la propiedad a sus hijos. Y si querían venderla, tendría que ser a otra familia negra, o los derechos volverían a los Nedeed. Parecía que los Nedeed no tenían intención alguna de desaparecer, porque la paliducha novia del hijo estaba embarazada. A nadie le sorprendió que el bebé fuera varón y tuviera la tez, los ojos saltones y el nombre de pila del padre; todo eso ya era de esperar.
Nedeed dio la misma opción de mil años y un día a los inquilinos que alquilaron parcelas en Tupelo Drive, pero por esos no tenía que preocuparse. No podían mudarse de allí porque solo él los toleraba en su tierra. Linden Hills estaba desconcertada ante el comportamiento de Nedeed. ¿Por qué era tan amable con la gente de color cuando su padre había sido vendedor de esclavos y él mismo había vendido armas a la Confederación? Seguro que trataba de hacer las paces con los suyos antes de que el Señor lo llamara. «Dios te bendiga», suspiró una anciana ante su pergamino. «Que te bendiga a ti, lo necesitarás», pensó Nedeed mientras le volvía la espalda impertérrito.
Al igual que su padre, supo ver adónde se dirigía el futuro del condado de Wayne, el futuro de Estados Unidos. Sin duda sería blanco: guerras blancas respaldadas por dinero blanco para el poder blanco porque la mismísima tierra era blanca. Mírala. Oro blanco, plata blanca, carbón blanco para mover ferrocarriles y barcos de vapor blancos, combustible blanco para automóviles blancos. Bajo la tierra, a través de la tierra, y, algún día, sobre la tierra. Sí, el mismísimo cielo sería blanco algún día. No sabía muy bien cómo lo harían, pero era el único lugar que les quedaba. Y cuando llegaran allí, no se llevarían a nadie negro con ellos. ¿Y por qué iban a hacerlo? Esas personas, su gente, nunca estaban a la par, siempre iban un paso por detrás o por delante, aún lloraban y se quejaban de la esclavitud y colgaban retratos del abolicionista Abraham Lincoln en esas chozas pavorosas. No podían hacer nada porque eran esclavos o porque estarían en el cielo. Siempre rezando y cantando sobre lo que hay más allá del cielo: «Dios te bendiga»; abre tu maldita Biblia, mujer, y verás que incluso las imágenes de tu dios son blancas. Bueno, sigue tratando de hacer las paces con ese dios blanco, sigue gimiendo y dando a los Nedeed más de medio año de sueldo para enviar un pedazo de carne podrido al cielo con estilo, en lugar de invertir ese dinero en bonos o tierras o incluso en el banco, a un interés del uno y medio por ciento. Sí, haz las paces con ese dios blanco que vive más allá del cielo… Él iba a tratar con el dios blanco que algún día sería dueño de ese cielo. Y tú y los tuyos lo ayudarían.
Claro, pensaban que era tonto… Mira a los tontos a quienes tenía que reclamar como suyos. Cuando se reían de ellos, se reían de él. Bueno, ya se enterarían. Esa cuña de tierra era suya… No podía gobernar, pero estaba seguro de que podía destruir. Podía ser una mosca en ese ungüento, una mancha en esa sábana blanqueada, y Linden Hills sería la prueba. Había dado a su gente varias de las propiedades más caras del condado. Tenían la tierra concedida por un milenio. Ahora había que dejarlos que se sentaran e hicieran lo que mejor sabían hacer: excavar la mina de carbón de otro, limpiar la casa de otro, mecer al bebé de otro. Y que aprendieran a hacer las cuentas suficientes para seguir pagando el seguro mensual, porque ya sabían leer lo suficiente como para creer que el cielo aún seguía esperando mientras escribían lo suficiente para firmar las primas del seguro. En la última visión de Nedeed al cerrar los hinchados párpados, con su propia imagen inclinada sobre él, aparecían los del condado de Wayne obligados a desfilar por Linden Hills recibiendo el saludo de las criadas, chachas y mulas que estaban devolviendo el precio de ese sudor a su tierra y sus manos. Un escupitajo: un hermoso y negro escupitajo en el ojo blanco estadounidense.
No obstante, Nedeed no había previsto la Gran Depresión, en la que viviría su nieto. Esos años trajeron otra novia de piel pálida a la casa de las tablillas, la construcción de un depósito de cadáveres y una capilla, un garaje de tres plazas y la primera colección de coches fúnebres automatizados. También trajeron una ola de rumores sobre lo airoso que Nedeed logró salir de las dificultades, pues vendió todos sus bonos y acciones solo un día antes del crac del 29 y guardó su dinero en un ataúd, donde creció como las uñas de los muertos tras rociarlo con el polvo recogido de las tumbas de los bebés.
A Luther no le importaba lo que creyera Linden Hills sobre el modo en que había conseguido el dinero, pero pasó varios años considerando de qué modo debía invertirlo. Tras presenciar la crisis nerviosa de Estados Unidos durante los años treinta, se dio cuenta de que nada estaba más metido en las entrañas del país que el éxito. Los periódicos dominicales le decían lo que el sol había contado a sus antepasados muertos sobre los ciclos de los hombres: la vida está en lo material; en cualquier cosa alta, ancha y profunda. El éxito es el poder de obtener «más», más que los otros. Y la muerte es ver cómo esos otros gozan de ello. El sueño de su abuelo aún era posible: el hecho de que tuvieran esas tierras era una llaga para la comunidad, pero, para hacer que ese pus doloroso se derramara una y otra vez, Linden Hills tenía que ser un escaparate. Tuvo que convertirlo en una joya, una joya de ébano que reflejara el alma del condado de Wayne, pero reflejándola en negro. Había que exhibir el mármol y el ladrillo, la velocidad y la elegancia, sí, y que todas esas migas de poder por las que murieron sus hijos uniformados se multiplicaran por diez y brillaran, tan brillantes que engendrarían sueños de reyes oscuros con consejeros oscuros liderando ejércitos oscuros contra el dios blanco y hacia un castigo que todos presumían injusto por unas represalias que venían de lejos. Sí, un brillo que provocaría pesadillas acerca de lo que los Nedeed eran capaces. Y los tontos nunca repararían en que —miró a su hijo, que jugaba con un dragón de juguete— ese brillo no era sino la luz de una colina de monigotes idénticos.
No habría ningún problema a la hora de financiar su visión. Solo necesitó tres llamadas y una carta para que se aprobara el estatuto que la nueva inmobiliaria de Tupelo necesitaba para financiar, construir y vender promociones privadas. Nedeed nunca dudó de su poder para construir las casas; el verdadero problema era decidir quién debería poseerlas. Eso era algo que no podía dejar en manos de sus abogados, así que, con su hijo al lado, Luther Nedeed empezó a visitar cada choza de la colina y a hablar con los inquilinos. Recorrió todo Linden Hills tal y como sería: por caminos sinuosos, extensos jardines y meridianas bien cuidados. Se plantó en la puerta de los chalés de imitación suiza, los tudores británicos y las casas urbanas de estilo georgiano flanqueadas por cenadores repletos de campanillas, glicinias y madreselvas. Las entradas para los coches estaban bordeadas de mimosas y las glorietas de jardín yacían a la sombra de los olmos, mientras que las caléndulas y lavandas poblaban las bases de las fuentes de mármol y las pajareras. Caminaba en silencio sumido en sus visiones, sabiendo que debía tener mucho cuidado en eliminar a todo aquel que produjera semillas capaces de tapar la luz de su comunidad. «Y las copas vacías dejan pasar una mayor cantidad de luz», pensó Nedeed en sus paseos de puerta en puerta por Tupelo Drive.
Comenzó por quienes pudieran estar más dispuestos a trabajar con él para levantar el futuro de Linden Hills. Los hijos de los parásitos y parias del sur, que solo podían ser bien recibidos por los muertos que bordeaban sus hogares, querían hallar el modo de olvidar y hacer que el mundo olvidara su pasado. Muchos ya se habían hecho con los generosos ingresos de sus familias y habían construido casas de madera en sus terrenos, con alambradas que rodeaban los jardines y patios traseros. Aparte del dinero recibido de sus padres, no sabían qué hacer con las turbias herencias de incienso, sangre y alcohol destilado que habían erigido las paredes que pintaban y blanqueaban una y otra vez, como para eliminar el hedor. Sí, estarían encantados de igualar dólar por dólar la inversión de la inmobiliaria de Tupelo para construir una comunidad de la que sus hijos se sintieran orgullosos. Que cuando sus nietos evocaran el pasado, este fuera Linden Hills. Y cuando necesitaran viajar al pasado, que fuera al ladrillo y mármol erigidos con la ayuda de ese hombre. Paredes fuertes y sólidas y pesados escalones de mármol, los mejores de la nueva comunidad, lo bastante fuertes y sólidos para enterrar cualquier reflexión adicional sobre otros comienzos por siempre jamás. La inmobiliaria de Tupelo les ofreció todo eso a cambio de sus recuerdos, un precio muy asequible.
El trabajo de Nedeed dio rápidos frutos en Tupelo Drive, pero, para subir el resto de la pendiente, tendría que andarse con cuidado. Casi todos los de esa parte estaban orgullosos de sus destartaladas habitaciones, humedecidas por el sudor de unos padres que habían invertido su dinero en los contratos de arrendamiento de mil años y un día. Las paredes pintadas, los dormitorios anexos y los patios de tierra bien rastrillados surgieron del trabajo de unas personas con esperanzas de construir un futuro a partir del pasado, no por encima de él. Esos eran los tontos que podían hacer el mayor daño si los dejaba quedarse. Había algunos allí arriba, en la colina, en quienes había arraigado la creencia de que África podía ser más que una palabra, la esclavitud no había seguido su curso natural, Jesús era la salvación y los himnos del blues un bálsamo. Claro que Nedeed podía decirles que el progreso real se escribe con letras mayúsculas blancas, pero los padres de aquella gente habían sido analfabetos y ahí se asentaron, como prueba viviente de que se podía sobrevivir de todas formas. No, las personas así tenían la vista clavada en el milenio anterior y, de poder sentarse en Linden Hills un milenio más, tendrían hijos que soñarían con un verdadero poder negro que se extendiera más allá de los Nedeed; niños que tomarían esa cuña de tierra e intentarían convertirla en un arma real contra el dios blanco. Nedeed no iba a permitir que se cultivaran mentes lunáticas como las de Nat Turner[7] o Marcus Garvey[8] en Linden Hills, pues eso solo haría que los aplastaran a todos de nuevo.
Él sabía cómo detener aquello antes de que empezara. Siguió visitando Linden Hills y, como ritual previo a cada visita, se vestía con cuidado y vestía a su hijo, mientras pensaba que incluso una copa llena del líquido más oscuro dejaría pasar la luz si estaba lo bastante diluido. Al pisar los porches hundidos con sus lustrosos zapatos de cordones, Nedeed observaba cómo todos se fijaban en la raya planchada de su traje de lino, contaban los eslabones de la cadena de su reloj de oro y medían la calidad de los pantalones de gabardina de su hijo. Se fijaba en los ojos que le devolvían la oscura mirada con respeto y no con sospecha y, en silencio, fue eligiendo a quienes encontraron algún pretexto para que sus niños, en lugar de jugar en la calle o salir, se quedaran allí quietos y escucharan mientras los adultos hablaban de todo, desde las vicisitudes del clima hasta el precio del jabón. Entonces sabía que podría hablarles a gusto de la inmobiliaria de Tupelo, de sus fondos hipotecarios y sus becas a bajo interés para las universidades de Fisk y Howard,[9] y ellos llamarían a sus hijos para que vieran a un mago: ven, mira, escucha y tal vez aprendas cómo hacerlo; cómo convertir el recuerdo de nuestras cadenas de hierro en cadenas de oro. Los campos de algodón que partieron las espaldas de tus abuelos pueden cubrir las tuyas con una gabardina. Mira, el camino de la salvación puede recorrerse con zapatos de cuero y cantarse con túnicas de coro hechas de lino. Nedeed casi sonrió ante tal simplicidad. Sí, invertirían su pasado y harían que sus hijos fueran aprendices del futuro de Linden Hills y olvidaran que el arte supremo de un mago no consiste en transformar, sino en hacer desaparecer las cosas.
Nedeed se deshacía de los inquilinos no deseados mediante la adquisición de los contratos o el engaño. Al final, fue capaz de librarse de la mayoría de los inquilinos de arriba de la colina, pero, al llegar al Primer Arco, se topó con un problema: la abuela Tilson.
—Yo solía pescar con tu padre en la poza de abajo, Luther. Él me dio esta parcela y no voy a soltarla, así que quítate de mi vista, con esos ojos de rana que tienes y la ranita de tu hijo. Ya conozco tus manías, igualitas que las de tu padre y todos los tuyos. Así que si tienes pensado quemar la casa mientras resulta que yo estoy dentro, tengo el título de propiedad y el testamento registrado en el ayuntamiento. Tu padre no era tonto y tampoco pescaba con tontos.
Aunque los hijos, ya mayores, de la yaya Tilson aún no la habían hecho abuela, ella llevaba el apodo desde la niñez porque nació con cara de vieja y un color de estopilla engrasada. A través de su piel clara, todos podían ver la férrea personalidad que cubría. Nunca le importó enfrentarse a los Nedeed porque le gustaba lo que aprendía de sí misma a través de aquellos ojos sin fondo. Por eso, cuando Nedeed puso los pies en el primer escalón de su porche y, entre susurros, le pidió considerar su decisión, se quedó quieta un momento y luego escupió un fajo de tabaco justo al lado de sus carísimos zapatos. Con eso declaró que ya se lo había pensado y esperaba que, por fin, Nedeed entendiera la respuesta.
Este agarró la mano de su hijo y salió del jardín. Deja a esa arpía cascarrabias ahí, que se pudra. Un día se moriría, y entonces su hijo se ocuparía de los suyos. La inmobiliaria de Tupelo construiría alrededor de ella, encima de ella si hacía falta. Enterraría esa única tara en lo más profundo de la joya y nadie se daría cuenta.
Nedeed no vivió lo suficiente para darse el gusto de verla enterrada. De hecho, la abuela Tilson deambuló ante su tumba durante diez inviernos. En cambio, sí llegó a ver el bosquejo de su sueño realizado en la urbanización de los ocho arcos circulares con las mejores casas y las familias negras más ricas del condado. Cuando el ayuntamiento dividió las tierras en zonas, el pasto que pertenecía al ganadero de ovejas, Putney Wayne, pasó a llamarse avenida Wayne. Después de que dos niños blancos se ahogaran en el arroyo que separaba Linden Hills de la avenida, se erigió una barandilla de mármol a cada lado. Las ocho calles circulares que bajaban en curva por las paredes de la colina se llamaron Primer Arco, Segundo Arco, Tercer Arco… y el delegado del ayuntamiento quería llamar a todas así, hasta el Octavo Arco; pero las familias residentes en las calles recién nombradas del Sexto, el Séptimo y el Octavo Arco se le quejaron. Aquella área siempre se había conocido como Tupelo Drive y debía mantener ese nombre, y, además, el viejo cementerio municipal los separaba del otro lado de la colina, por lo cual lo de los ocho arcos era mentira.
El delegado se retrepó en la silla giratoria tapizada en bastos cuadros y les dijo, en pocas palabras, que dejaba los nombres tal y como estaban y que, si no les gustaba, podían irse al infierno. Entonces, ellos fueron a Nedeed, que fue al Capitolio, en Washington D. C., y el cementerio municipal y Tupelo Drive fueron declarados patrimonio histórico.
Ante semejante noticia, los miembros de la Alianza de Ciudadanos del Condado de Wayne, con la bisnieta de Patterson a la cabeza, acudieron al ayuntamiento para protestar: a ver por qué su lado de la colina no se había declarado también patrimonio histórico. Sus familias poseían la tierra desde antes de los Nedeed. Patterson llevó su biblia familiar con las fechas y los nombres desde la guerra de Independencia. El delegado, ya harto, les dijo que no podía hacer nada al respecto. Al parecer, en la capital pensaban que aquellas cabañas de esclavos eran más americanas que las boñigas de oveja aposentadas en las tierras de sus padres. Y mientras ese socialista cuya esposa adoraba a los negratas ocupara el cargo, las cosas seguirían así.[10] No, no podían llamar a su pie de la colina Tupelo Drive. ¿Acaso los planos callejeros no eran ya lo bastante caóticos?
Eso no impidió que las familias blancas del otro lado de la meseta dijeran a los turistas extraviados que, por supuesto, ellos vivían en Linden Hills, la verdadera Linden Hills. Incluso cuando Nedeed y la abuela Tilson ya estaban muertos, algunos de ellos seguían poniendo LINDEN HILLS en la correspondencia, lo cual solo consiguió aumentar la confusión de la oficina de correos, que ya tenía que lidiar con las familias negras pobres del otro lado de la avenida Wayne, en el barrio de Putney Wayne, las cuales también ponían LINDEN HILLS como dirección postal. Los residentes de Putney Wayne decían a los censistas, los directores de escuela y todo aquel que quisiera escucharlos que, como Linden Road recorría Linden Hills, cruzaba la avenida Wayne y continuaba hacia el norte por casi cinco kilómetros a lo largo de su vecindario, ellos también vivían en Linden Hills. ¿Acaso no estaban ambas áreas llenas nada más que de negros? Que intentaran llamar a su zona Putney Wayne era solo un ejemplo más de la forma en que todos esos asquerosos racistas del condado de Wayne intentaban mantener a raya a los negros.
Puesto que el cementerio terminaba en Linden Road a la altura del Quinto Arco, solo se podía entrar en Tupelo Drive por el centro de aquel arco, y los residentes del lugar construyeron un camino privado con una meridiana adornada de flores y encabezada por dos pilares de ladrillo de unos cuatro metros. A continuación, colocaron una placa de bronce en los pilares y grabaron las palabras LINDEN HILLS en tipografía romana. Ello hizo que los residentes del Primer al Quinto Arco colgaran, a su vez, un cartel de madera que rezaba BIENVENIDOS A LINDEN HILLS detrás de la barandilla de mármol y el arroyo que los separaba de la avenida. No sabían qué estaban tratando de demostrar los de Tupelo Drive; tal vez sus casas no eran tan grandes y lujosas como las de allí abajo, pero sabían con toda certeza que ellos también vivían en Linden Hills. Tenían los papeles y el título de propiedad que decían que esa tierra era suya durante el tiempo que estuvieran allí, y allí estaban y estarían.
Así, ahora casi todos los negros del condado de Wayne querían formar parte de Linden Hills. Si bien en Tupelo Drive había casas con jardines japoneses y piscinas de mármol que un fotógrafo de Life visitó para sacar en la revista, esa no era la única razón por la que querían vivir allí. Había otras comunidades negras con casas dignas de exhibición, pero, de alguna manera, llegar a Linden Hills significaba «alcanzar el éxito». La inmobiliaria de Tupelo fue, sobre todo, muy selectiva con los tipos de familia que recibían las hipotecas. Era obvio que la concesión no dependía del oficio, porque en el Tercer Arco vivía un conserje de una escuela secundaria justo al lado de un juez municipal. Tampoco los ingresos contaban demasiado, pues la inmobiliaria de Tupelo financió a una familia de jamaiquinos que prácticamente se moría de hambre para que matricularan a dos de sus hijos en Harvard. No, solo las personas con «ciertas características» vivían en Linden Hills, y aunque los negros del condado de Wayne no supieran qué podía cualificarlos, seguían enviando solicitudes a la inmobiliaria de Tupelo y albergando esperanzas. Esperaban el momento de mudarse, porque entonces era posible mudarse a Tupelo Drive y acercarse a Luther Nedeed.
Sí, Linden Hills. El nombre se había extendido más allá del condado de Wayne, y los solicitantes ya provenían de todo el país e incluso del Caribe. Linden Hills: un lugar donde la gente había trabajado mucho, luchado mucho y ahorrado mucho por el privilegio de descansar bajo las suaves sombras de esos árboles con forma de corazón. En Linden Hills podían olvidar que, según el mundo, «negro» no se escribía con mayúsculas. Bueno, ahora eran algo y todo estaba allí para demostrarlo. El mundo no les había dado más que oportunidades de fracasar, y no habían fracasado porque estaban en Linden Hills. Tenían mil años y un día para sentarse allí y olvidar lo que significaba ser negro, porque significaba matarte a trabajar solo para quedarte en el mismo sitio. Tuvieron la oportunidad de mudarse a Linden Hills y llegar hasta Luther Nedeed, al pie de la colina, detrás de un lago y una hilera de hombres que habían demostrado al condado de Wayne lo que podía conseguirse con un poco de paciencia y mucho trabajo. Querían lo que Luther Nedeed tenía, y él les había enseñado cómo obtenerlo: simplemente quédate ahí, porque cada vez que sales de Linden Hills entras en la historia, la historia de otra persona que cuenta lo que nunca podrás llegar a alcanzar. Los Nedeed habían hecho historia allí, y esta hablaba alto de lo que los negros eran capaces. Nunca se irían de Linden Hills. Había mucho que conseguir. Seguro que, en un milenio, sus hijos podrían acercarse a Tupelo Drive y a Luther Nedeed, e incluso casarse allí.
Tupelo Drive y Luther Nedeed se fundieron en un solo grito de oscura victoria para los negros dentro o fuera de Linden Hills, y el definitivo y oscuro vencedor se sentó frente a su casa, detrás de su lago, a contemplar el sueño de los Nedeed. Al final, este se había cristalizado en una joya que le colgaba del cuello como una piedra pesada. Algo en Linden Hills había salido muy mal. Él sabía lo que sus antepasados ya muertos habían querido que hiciera con esta tierra y las personas que vivían en ella. Esas personas debían reflejar cien facetas de lo que eran los Nedeed, y luego los Nedeed podrían tomar esas astillas de espejo y formar un espejismo de poder para atormentar a un mundo que se atrevía a pensar que eran estúpidos, o peor, incapaces. Sin embargo, no había tormento para el dios blanco contra el que sus antepasados habían levantado los puños en Linden Hills, pues no existía dios blanco y nunca había existido.
Miraban la tierra, el mar y el cielo, pensaba Luther con tristeza, y confundían a los sometidos con los dueños. Contemplando solo los resultados, ya pensaban que veían a Dios, cuando deberían haber contemplado el proceso. De haberse sentado con él frente al televisor que ahora ampliaba su mundo y universo diminutos a otros universos más allá del sol y de los momentos que los habían guiado, habrían conocido la futilidad de su venganza. Y es que cuando los hombres empiezan a clavar las zarpas en otros hombres por los derechos de un vacío que se extiende a la eternidad, entonces resulta muy claro —tan claro que duele— que la omnipresente y omnipotente Divinidad Todopoderosa no es otra cosa que el afán de posesión. Ese afán había encadenado la tierra a los nombres de unos pocos y también encadenaría el cosmos.
¿Un dios blanco? Luther sacudió la cabeza. ¿Cómo podía tener un color, el que fuera, cuando desgarraba la piel, el sexo y el alma de todo aquel que se ofreciese en su altar antes de decidirse a bendecirlo? Sus ancestros habían cometido un error fatal: otorgar a Linden Hills el afán de posesión, pues así lo habían perdido ante ese mismo dios al que trataban de desafiar. ¿Cómo iba toda esa gente a reflejar algo de los Nedeed? Linden Hills no era negra, solo había triunfado. La brillante superficie de sus carreras profesionales, las verjas metálicas y los coches le dañaban la vista, pues solo reflejaba la nada brillante que encerraban todos ellos. El Condado de Wayne llevaba dos décadas conviviendo en paz con Linden Hills, pues sin duda ahora sabía que ambos servían al mismo dios. El Condado de Wayne había sido testigo del modo en que su cuña de tierra se había vuelto casi invisible, indistinguible de sus propias y patéticas almas.
Los únicos que parecían no saber lo que estaba sucediendo en Linden Hills eran los miles de negros que enviaban solicitudes cada año. Y como no quedaba nada más que hacer con su tierra y nada más que construir, Luther se contentaría con que siguieran viniendo los tontos. Que piensen que han conseguido un gran premio al final de la colina. Que piensen que están demostrando algo al mundo, a ellos mismos o a él acerca de cuánto valían. A diferencia de sus antepasados, dio la bienvenida a quienes creían tener convicciones personales y profundos vínculos con el pasado, para así poder disfrutar de su desconcierto al ver que todo se desvanecía y se iba derritiendo a medida que se acercaban al final de la colina. Ahora tenían prioridad las solicitudes de futuros ministros bautistas, activistas políticos y graduados de cualquiera de las universidades más prestigiosas —la elitista Ivy League—, puesto que llegarían al final más rápido que los demás, dejando más espacio en la parte superior. Y cada vez que alguien llegaba al área de Tupelo, acababa por desaparecer. Al final, devorada por sus propios impulsos, no quedaba humanidad suficiente para llenar las habitaciones como en una casa de verdad, y la propiedad salía a la venta. Luther solía preguntarse por qué ninguno de los solicitantes cuestionaba el hecho de que siempre había una vacante en Linden Hills.
Estaban demasiado ocupados para cuestionarlo, de tan ocupados como estaban en irse allí. Y el único e incontenible propósito en la vida de Luther era que siguieran así. Dales la bienvenida y un contrato de arrendamiento y contempla su descenso. Tal vez los planes y las visiones de sus antepasados estuvieran mal enfocados, pero los Nedeed todavía podían vivir como una fuerza con la que lidiar, aunque solo fuera dentro de Linden Hills. Su lado oscuro en el pie de la colina sirvió como faro para atraer a los negros, combustible necesario para ese sueño que siempre estaba a punto de morir. Y que podría perpetuarse a través de su hijo. Sin embargo, cada vez que Luther se veía obligado a mirar a su hijo, se le encogía el corazón.
Luther no había seguido el patrón de sus ancestros, que se habían casado con una mujer octorona, pues sabía muy bien que todas ellas habían resultado elegidas por el color de su espíritu y no de su rostro. Habían llegado a Tupelo Drive para desteñirse entre las tablillas blancas de la casa de los Nedeed después de concebir y entregar el hijo al sello y voluntad de su padre. De hecho, tuvo que detenerse un momento a recordar el nombre de su madre, a la que nunca nadie —incluido su padre— había llamado otra cosa que señora Nedeed. Y así se refería ella a sí misma. La mujer de Luther no era pálida, sino algo mejor: una sombra apagada y marrón que le había dado un hijo, pero un hijo blanco. Aunque con las mismas piernas arqueadas, los mismos ojos saltones y los mismos labios hinchados, era una presencia fantasmal que parodiaba todo cuanto sus ancestros habían construido. ¿Cómo podía morirse Luther y dejar así el futuro de Linden Hills? Al mirar esa blancura, vio la destrucción de cinco generaciones. Durante los primeros cinco años de su vida, el niño creció sin nombre mientras Luther lo evitaba, tratando de descubrir qué podía haber causado aquella hecatombe en su casa.
Sacó los mapas y diarios guardados bajo llave en el antiguo escritorio con tapa corredera de su guarida. Pasó semanas rastreando las fechas y horas de las penetraciones, las concepciones y los nacimientos de todos los Nedeed en Linden Hills. Luego cruzó esos datos con la posición de las estrellas y el eje de la Tierra en esos momentos, y todo ello le mostró la herencia obtenida de los hechos vitales: «Debe haber cinco días de penetración una vez entrado el signo de Aries, y el hijo nacerá una vez muerto el sol».
Luther cerró los diarios de golpe. Él había seguido el mandato al pie de la letra. Como todos los Nedeed antes que él, solo soltó su semilla una vez entrado el equinoccio vernal para que el niño llegara bajo el signo de la cabra, cuando la luz de invierno era más débil. Si había sido infalible durante generaciones, ¿dónde estaba ahora el error? Entonces sufrió la humillación de acudir al médico para asegurarse de que no había nada anormal en sus órganos reproductivos. Cuando los informes se revelaron positivos y su estado saludable, Luther se rindió a la evidencia escrita de lo que llevaba mucho tiempo sospechando de corazón: en modo alguno aquel niño era hijo suyo.
Conforme este iba desvaneciéndose ante sus ojos entre las tablillas de Tupelo Drive, Luther se fijó en la sombra que flotaba a través de las habitaciones enmoquetadas. Esta empezó a cobrar forma delante de él, y cada vez que se movía para agacharse, caminar o sentarse, se le hacía más visible. Oía la cadencia de su voz cuando hablaba. Distinguía los colores que le colgaban del cuerpo menudo y olía el talco perfumado cuando le pasaba por delante. Podía ver las pecas de color ámbar en los ojos de gruesas pestañas, la manchita en el lado derecho del labio. El largo cuello, los pechos pequeños, la ancha cintura. Mujer. Se convirtió en una constante irritación para Luther, un pensamiento que debía apartar varias veces al día. En algún rincón muy profundo del interior de aquella mujer debía de existir alguna tara, si no, no habría sido capaz de semejante traición. Todo lo que poseía se lo había dado él, incluso su nombre, ¿y ella se lo había agradecido de ese modo? La irritación empezó a enconarse en su interior hasta que comprendió que debía quitársela de encima o se volvería loco. Podía echarla mañana mismo; en todo el país no habría un solo tribunal que fuera a negarle ese derecho, pero nadie en su familia se había divorciado nunca. Además, ella tenía que enterarse del motivo por el cual la había traído a Tupelo Drive. Estaba claro que había acogido a una puta en su casa, pero la convertiría en una esposa.
Fue entonces cuando Luther volvió a abrir la antigua morgue del sótano. Trabajó en soledad con metódica furia, conectando tuberías y empalmando cables, apilando troncos y cajas contra las paredes llenas de humedad. Un sudor mugriento le aguijoneaba los ojos mientras montaba las estanterías metálicas e instalaba el interfono. Bajó unos míseros cartones de leche en polvo y cereales secos y al final, temblando de agotamiento, arrastró dos catres por los doce escalones de cemento abajo. Entonces se colocó en mitad del sótano y contempló su trabajo.
Ahora, que se quedara ahí con su bastardo y pensara en lo que había hecho. Que se diera cuenta de con quién estaba jugando. Subió las escaleras y comprobó el cerrojo de hierro de la puerta. ¿De verdad se creía que podría hacer pasar aquella mentira como hijo suyo? Sus ancestros habían trabajado como esclavos para construir Linden Hills y era todo lo que ella había intentado destruir. Reunir lo que tenía ahora había llevado más de ciento cincuenta años, y antes que ver a una mujer demolerlo, sobrevendría un día frío en el infierno.
Hacía frío. De hecho, era el día más frío del año cuando Willie el Blanco y Lester el Mierda chocaron los cinco en la avenida Wayne y emprendieron el viaje hacia Linden Hills.
[1] Persona con una octava parte de sangre negra. (Todas las notas son de las traductoras).
[2] Expresión anticuada del inglés que expresa el porcentaje del precio sobre el valor real por cada dólar.
[3] Línea empleada para simbolizar el límite físico y cultural entre el norte y el sur de Estados Unidos.
[4] Miembro de la comunidad formada por descendientes de canadienses franceses situada al sur del estado de Luisiana.
[5] Curanderos negros tradicionales del sur rural que utilizan hierbas, raíces y pociones para curar.
[6] El término original es carpetbagger (bolsa de alfombra), que se utiliza para referirse a los norteños que se mudaban al sur con el propósito de aprovecharse de la reconstrucción tras la guerra civil estadounidense.
[7] Nat Turner (1800-1831) fue un esclavo estadounidense que encabezó una rebelión fallida en 1831. Hoy en día es el ejemplo más destacado de resistencia contra el sistema esclavista estadounidense.
[8] Marcus Garvey (1887-1940) fue un panafricanista que abogó por el retorno de los antiguos esclavos y sus descendientes a África. Fundó la Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga de Comunidades Africanas.
[9] Fisk y Howard forman parte del conjunto de facultades y universidades históricamente negras; instituciones educativas destinadas, sobre todo, a la enseñanza de afroamericanos y fundadas durante el mandato federal de segregación.
[10] Alusión a John F. Kennedy y su esposa, Jacqueline.
19 DE DICIEMBRE
El centro de la avenida Wayne estaba compuesto por cinco bloques en el extremo norte que albergaban una biblioteca, una lavandería, un supermercado y dos colmados, uno de los cuales ofrecía mejor género de marihuana que de aceitunas a granel y vendía boletos cuando la parada de taxis estaba cerrada. Había tres tiendas de licores y tres iglesias con vidrieras en la fachada, y el Tabernáculo de los Santos lindaba con la Bodega Barata de Harry. Aquí y allá, el paisaje estaba salpicado por pequeñas oficinas inmobiliarias cuyos escaparates polvorientos mostraban carteles hechos a mano que anunciaban apartamentos con jardín en Linden Hills. Sin embargo, los apartamentos que ofrecían en realidad, a firma de contrato, estaban situados justo enfrente de la avenida Wayne, sin los jardines ni el esmerado cuidado que exhibían antaño, cuando los blancos vivían allí. Esos edificios de apartamentos eran el enclave de quienes, cargados de esperanzas, habían huido de los sectores más abarrotados de Putney Wayne y los callejones de Brewster Place. Ahora sentían de un modo terrible que vivían en los suburbios, pues tenían dos árboles llenos de cicatrices a cada extremo de la casa y podían divisar Linden Hills desde las ventanas traseras. El Instituto Wayne de enseñanza secundaria, con su amplio patio asfaltado, sus pistas de balonmano y sus aros de baloncesto, ocupaba un bloque entero en la parte más cercana de la avenida.
Willie y Lester se acercaron por la acera del patio. Willie había cruzado la avenida desde una de las tiendas de licores, y venía con un pequeño paquete marrón metido en el bolsillo del fino chaquetón azul.
—Hola, Mierda.
—Hola, Blanco.
Willie dejó la mano izquierda en el aire con la palma hacia arriba y sonrió a Lester.
—A la izquierda.
Lester le devolvió la sonrisa, golpeó con una mano enguantada sobre la de Willie y luego puso la palma derecha encima.
—A la derecha.
El ritual culminó con la mano derecha de Willie, y luego ambos levantaron los brazos: «Píllala si está bien hecha». Cuatro manos formando dos puños. Los chicos se echaron a reír.
Llevaban saludándose de ese modo desde la época en que iban juntos a la escuela, frente a la cual se habían encontrado ese día. Los dos se habían graduado, Lester en el Instituto Spring Vale, donde acabó el bachillerato, y Willie en la calle. Sin embargo, se habían hecho inseparables durante los primeros años de secundaria, y fue entonces cuando hallaron sus apodos y su deseo de ser poetas. Willie K. Mason era tan negro que los niños le decían que si se volvía solo un matiz más oscuro, ya no le quedaría más remedio que virar hacia el otro lado. ¿Acaso el hielo no se enfriaba hasta ponerse caliente? Y cuando el carbón ardía, se convertía en cenizas, de modo que si Willie se oscurecía un poco más, se volvería blanco. Así lo creyó Willie durante un tiempo, y se pasó un verano entero en camiseta de manga larga y un enorme sombrero de ala ancha. Le aterrorizaba pensar que tal vez un día despertaría siendo blanco, porque entonces su madre lo echaría de casa a patadas y las chicas no volverían a permitirle ni un solo beso. Así fue como el niño más oscuro del Instituto Wayne empezó a conocerse con el nombre de Willie el Blanco. En segundo se hizo amigo de Lester Tilson tras ayudarlo en una pelea con un niño de cuarto que lo había llamado «mierda de bebé» por el tono de su piel, entre lechoso y amarillento. El niño abultaba el doble que él y recibió la intrusión de Willie de buen grado, pues así no se dejó los nudillos con los puñetazos y solo tuvo que golpear la cabeza de Willie contra la mandíbula de Lester. Cuando ambos se levantaron del suelo con las narices chorreando y las camisetas empapadas de sangre, Willie dijo al otro niño:
—Habrá más leña si vuelves a llamarlo mierda de bebé. No es ningún bebé.
—Pues lo parece. Dile que se ponga un pañal en la cara.
Lester estaba dispuesto a reanudar la pelea, pero Willie sintió que ya era hora de llegar a un acuerdo:
—Mira, no quiero que mi amigo te parta la cara ahora mismo. Llámalo Mierda y ya está. Dejémoslo así.
Logró convencer a Lester de que Mierda era un buen apodo. Hay que echarle imaginación… Mierda. Un taco de todas todas por el que nadie iba a tener problemas con el director o con quien fuera: si es su nombre, es su nombre. ¿Qué podían hacer los profesores al respecto? Lester no estaba muy convencido de la lógica de Willie, pero sabía que se metería en un buen lío si seguía volviendo a casa con la camisa sucia y rota. Puesto que su madre era conocida por tener un gancho de derecha peor que cualquier chico de Wayne —incluso los de cuarto—, dejó las cosas como estaban.
Pasaron tercero y cuarto juntos intercambiando cromos de baloncesto, discos de Smokey Robinson de cuarenta y cinco r. p. m. y mentiras sobre sus respectivas conquistas entre las chicas con caderas apretadas de Wayne, conocidas en la época por no dejarse hasta la boda, o al menos hasta la universidad, porque entonces, si se quedaban embarazadas, sería de un hombre con título. Willie mostró a Lester su primer condón con la esperanza de que, aunque solo fueran ciertas la mitad de las historias que Lester le contaba, este pudiera enseñarle a manejar los secretos de ese pequeño disco de goma con manos tan expertas que, entonces, Willie pudiese convencer a los demás de que tal vez algunas de sus propias historias no eran mentira.
—Venga, Mierda, póntelo.
Lester se quedó mirando aquella tetina floja de plástico tan perplejo como su amigo.
—Paso, tío.
—Anda, venga. Solo una vez. Es que tengo a esa tía a punto de caramelo, pero le da miedo quedarse preñada. Todas las otras veces que lo hice fue a pelo, pero esta no quiere si no me pongo condón.
Con el corazón martilleándole el pecho, Lester lo agarró tratando de que las manos no le temblaran. Lo examinó despacio mientras Willie esperaba con los ojos clavados en cada uno de sus movimientos. Al final, Lester sacudió la cabeza con aversión.
—Tío, es demasiado pequeño. No podría meterla ahí.
—¿En serio? —Willie miró a su amigo con un nuevo respeto—. Bueno, pero se estira.
—Me da igual, no es mi talla. No tiene sentido romper un buen condón.
—Dios, lo tuyo debe de ser importante —dijo Willie mientras desplegaba el tubo elástico con cuidado hasta alcanzar el tope: veintidós centímetros.
Por su parte, Lester había mostrado a Willie sus primeros poemas un día que estaban estudiando para un examen de Geometría en su casa del Primer Arco. Lester levantó la vista varias veces hacia la cabeza oscura y enredada de Willie, inclinada sobre una hoja llena de borrones de triángulos y rectas. Con gesto nervioso, tanteó los papeles sueltos amontonados al final del libro de texto con la esperanza de reunir, por fin, el valor suficiente para sacarlos de ahí.
—Blanco.
—¿Sí?
—Bueno, nada. —Lester suspiró y volvió a hundir la cabeza en el libro. Escribir poemas era cosa de maricas entre la gente con quien se juntaban, a menos que fuera algo sobre el culo de paraguas abierto de la señorita Thatcher, o quizá para una tarjeta de San Valentín; eso podía pasar siempre que la chica destinataria valiera la pena; pero toda esa basura sobre flores y puestas de sol y de cómo a veces le seguía asustando un poco la oscuridad, o de las ganas que tenía de crecer para parecerse a Malcolm X, su personaje favorito de la historia; o de cómo se sentía mirando el cuerpo fuerte y musculoso de Hank Aaron cuando se giraba manejando el bate de béisbol… Joder, no quería que Willie pensara que era maricón ni nada de eso.
—Blanco.
—Oye, deja de darme la brasa si no es algo importante. Creo que esta vez voy a ganar a la vieja Thatcher. Mañana, en el examen, puedo demostrar que la distancia más corta entre dos puntos no es una recta.
—Toma. —Lester le plantó los papeles en la cara—. Lee. —El aire que se le había quedado dentro, en suspenso, le quemaba mientras Willie alisaba las hojas arrugadas y empezaba a leer. Entonces vio que las comisuras de los labios se le alzaban un poco, como en un parpadeo.
—Si te ríes, te juro por Dios que pego un salto y te pateo el culo, y si se lo dices a alguien en el instituto, diré que eres un mentiroso, Willie Blanco, y… y volveré a patearte el culo. Puedo contigo y con casi cualquier otro tío de la clase menos con Spoon, pero porque pelea sucio. ¡Dame eso ahora mismo!
Willie mantuvo las hojas con los poemas lejos del alcance de Lester.
—Eh, tío, tranquilo, que son muy buenos.
Lester enrojeció de placer, pero, aun así, la idea de enseñarlos seguía siendo impensable. Entonces sería maricón de verdad. Se pasó la lengua por los dientes.
—Anda ya… No son nada…
—En serio, Mierda. Debes de haberte pasado horas con ellos.
—Dos segundos como mucho. Menos de lo que tardas en echar un meo.
—Pues yo tardo mucho más en escribir los míos, y no son tan buenos.
—¿Ah, sí? —Lester sintió cómo se le relajaban los músculos de la cara, pero no bajó la guardia—. ¡Venga ya! Nunca te he visto escribir ni un poema, ni siquiera sobre la señorita Thatcher.
—Yo tampoco te he visto nunca, y mira todo esto.
Lester no iba a dejarse atrapar tan fácilmente.
—Bueno, pero entonces, ¿dónde están? Venga, vamos a tu casa y me los enseñas.
—No puedes leerlos, Mierda.
—Ya me lo imaginaba.