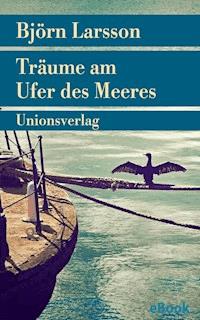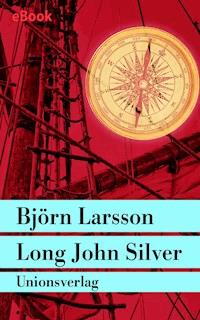11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Almayer
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
El regreso del pirata más temido de La isla del tesoro. Björn Larsson ha recibido los premios Médicis étranger, Bocaccio Europa, Astrolabe-Étonnants Voyageurs y Elsa Morante. Long John Silver, el legendario pirata de La isla del tesoro, cobra nueva vida en esta novela de Björn Larsson. Es 1742, en Madagascar. Rodeado por una guardia de antiguos esclavos, perseguido por la marina de Su Majestad y con todos sus viejos compañeros muertos, Silver decide escribir sus memorias. Lo hace por dos razones: para dar información a un tal Daniel Defoe, que prepara una Historia general de los piratas, y para desmentir las falsedades que ha leído en las memorias de cierto Jim Hawkins. Desde sus orígenes humildes hasta su transformación en uno de los piratas más temidos de los siete mares, Silver revela, sin reparos ni falsas heroicidades, las decisiones que lo llevaron a convertirse en leyenda. Astuto, ambicioso, contradictorio y profundamente humano, habla de sus viajes, de sus traiciones, del tráfico de esclavos, de sus lealtades cambiantes, y de la complejidad moral de una vida dedicada al riesgo y al saqueo. Con una prosa directa y envolvente, Björn Larsson construye un relato que va más allá del mito. Long John Silver no es solo el testimonio de un pirata legendario, sino una reflexión sobre lo que significa realmente ser libre. Lo que dice la crítica: «Entre los hilos de la ficción surge un nuevo John Silver, tan vivo como el anterior, igual de cruel, no menos egocéntrico y con la misma astucia para la discusión» Rose-Marie Pagnard, Le temps «Larsson ha creado una historia vasta, absorbente y poderosa sobre uno de los antihéroes más intrigantes de la literatura» Simon Fairfax, Daily Express «Es un autor valiente el que se atreve con una novela sobre uno de los personajes más famosos de la literatura, pero el marinero sueco Larsson está a la altura de la tarea. [...] Esta vida de Silver es salada y avanza como un clíper con todas las velas desplegadas. Impresionante» Yorkshire Post «Simplemente soberbio… cada momento es un tesoro» Paul Allen, Coventry Evening Telegraph «Está tan cargado de acción que uno lo lee a toda velocidad» Miranda France, Daily Telegraph «La tapicería de colores vivos de Larsson vale su peso en pólvora» Le Figaro «Esta reinterpretación de la vida del pirata Silver es especialmente dulce para los aficionados a La isla del tesoro, que pueden confiar en ese clásico como motivo para continuar leyendo estas páginas» Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Título de la edición original:
Long John Silver
© 1997 Björn Larsson
Original publisher: Norstedts Förlag
Published by arrangement with Nordin Agency AB, Sweden
Primera edición, octubre de 2025
© De la traducción, Mayte Giménez González
Ilustración de cubierta, Monro Scott Orr. «Long John Silver and his parrot», Treasure Island, by Robert Louis Stevenson (Collins, London and Glasgow, 1934).
Diseño de colección: Enric Jardí
© Editorial Almayer, S.L.U, 2025
Muelle de Barcelona
WTC edificio sur, planta 2
08039 Barcelona
www.almayer.es
41° 22′ 16″ N 2° 10′ 53″ E
ISBN-13: 978-84-128915-8-4
ISBN-digital: 979-13-87873-00-4
Composición y corrección: Moelmo
Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
A Janne y a Torben, rebeldes que no se someten a nada, salvo al amor.
«Si en las historias de capitanes piratas hay sucesos o enredos que puedan parecer novelescos, quede claro que no han sido ideados con esa intención. El escritor no tiene mucha experiencia en la lectura de ese tipo de historias; al contrario, como las encontró muy entretenidas cuando le fueron relatadas, considera que a lo mejor producen el mismo efecto al ser leídas».
Capitán Johnson, alias Daniel Defoe, A General History of the Pyrates, 1724
«Con los oficios honrados se come poco y mal, el sueldo es bajo y se trabaja duro; en este, se disfruta de riqueza y abundancia, de diversiones y placer, de libertad y poder. Y ¿quién no se inclinaría hacia este lado cuando el único peligro que se corre, en el peor de los casos, es una mirada o dos de desprecio cuando a uno le ahorquen? No; mi lema será vivir poco, pero con alegría».
Capitán Bartholomew Roberts, elegido capitán pirata por la gracia de la tripulación, 1721
«—Debo decir, amigo mío —dice William, muy serio—, que siento oíros hablar así. Los que nunca piensan en la muerte a menudo mueren sin pensarlo.
Seguí bromeando un rato más.
—Por favor —dije—, no habléis de la muerte. ¿Cómo sabemos si algún día moriremos?
—A eso no necesito contestaros —dice William—, no es de mi incumbencia haceros reproches a vos, que sois el capitán de a bordo, pero preferiría que hablarais de la muerte de otra forma, porque es una cosa tremenda.
—Decid lo que queráis, William —le dije—, que no me lo tomaré a mal.
Me empezaban a emocionar mucho sus palabras.
—Es porque la gente vive como si nunca fuera a morir —dice William con el rostro anegado en lágrimas—. Por eso mueren tantos antes de saber vivir».
Capitán Singleton, capitán pirata por la gracia de Daniel Defoe, 1720
«Barbacoa no es un tipo corriente. Cuando era joven hizo sus estudios, y si quiere puede hablar como un libro abierto. Y es valiente. ¡A Long John no le puede ni un león!».
Israel Hands, piloto del capitán Teach, llamado Barbanegra, después miembro de la tripulación de Flint1
«Todo el mundo sabe que eres una especie de santo, John, pero también ha habido otros que sabían maniobrar y gobernar los barcos como tú. Lo que pasa es que les gustaba la juerga. No eran tan finos y tan serios, pero todos ellos se divertían, porque eran gente alegre».
Israel Hands a John Silver
«Me horrorizaban tanto su crueldad, su duplicidad y su poder que apenas si pude disimular un escalofrío cuando me puso la mano en el hombro».
Jim Hawkins sobre John Silver
«Los caballeros de fortuna suelen tener poca confianza entre ellos, y puedes jurar que con razón. Pero yo sé lo que me hago, de eso puedes estar seguro. Cuando un compañero me la juega, quiero decir uno que conozco, no sigue mucho tiempo en el mismo mundo que el viejo John. Algunos le tenían miedo a Pew, otros a Flint, y el propio Flint me tenía miedo a mí. Me tenía miedo, pero también estaba orgulloso de mí».
Long John Silver, apodado Barbacoa, contramaestre de los capitanes England, Taylor y Flint
«De Silver no hemos vuelto a saber nada. Por fin ha desaparecido totalmente de mi vida aquel formidable marinero al que le faltaba una pierna, pero estoy seguro de que se reunió con su vieja negra y quizá siga viviendo cómodamente con ella y con el capitán Flint. Supongo que más vale así, porque me temo que en el otro mundo tiene pocas posibilidades de que le vaya bien».
Jim Hawkins
1. Esta cita y las siguientes están tomadas de Robert Louis Stevenson, La isla del tesoro, Alianza Editorial, 1980. Traducción de Fernando Santos Fontenla.
1
Año de gracia 1742. He vivido mucho, eso nadie me lo puede negar. Todos los que he conocido están muertos. A algunos los he mandado yo mismo al otro mundo, si es que existe, aunque ¿por qué tendría que existir? De veras espero que no exista, porque de lo contrario tendríamos que vernos de nuevo las caras allá en el infierno: el ciego Pew, Israel Hands, Billy Bones, el idiota de Morgan, que se atrevió a pasarme el punto negro, y todos los demás, incluido Flint, Dios lo tenga en Su Reino, si es que Dios existe. Y todos me darían la bienvenida; me harían una reverencia y dirían que todo vuelve a ser como antes. Pero al mismo tiempo el miedo les saldría a relucir como sale un sol ardiente sobre un pálido mar. «¿Miedo a qué?», me pregunto. En el infierno no pueden temer a la muerte. Si no, ¿qué iba a ser aquello?
No, ellos nunca tuvieron miedo a la muerte; por lo general, lo mismo les daba vivir que morir. De todos modos, sospecho que incluso en el infierno me tendrían miedo. Me pregunto por qué. Del primero al último, hasta el propio Flint, que era el hombre más valiente que he conocido, todos me tenían miedo.
A pesar de ello, doy gracias a los cielos porque nunca pudimos recobrar el tesoro de Flint. De lo contrario, sé muy bien qué habría pasado. Los demás se habrían gastado hasta el último chelín en pocos días. Y después habrían ido a buscar al viejo Long John Silver, a la única alma a la que podían recurrir, y le habrían suplicado que les diera más. Siempre era así. No aprenderían nunca.
De todas formas, he comprendido una cosa. Hay gente que no sabe que está viva. Es como si no se dieran cuenta de que existen. Quizá esa es la diferencia. Yo tenía buen cuidado del pellejo que me quedaba en el cuerpo. Mejor condenado a muerte que ahorcarme yo mismo, si es que se puede elegir. Los nudos corredizos no me gustan nada.
¿Era esa la razón de que no me pareciera a nadie? ¿Que yo sí sabía que estaba vivo? ¿Que yo sabía mejor que nadie que uno solo tiene una oportunidad de vivir a este lado de la tumba? ¿Por eso asustaba yo a los peores y a los mejores, porque me importaba un bledo la vida que hubiera después de esta?
Puede ser. Pero está claro que yo no se lo ponía fácil al que quisiera ser igual que yo, ser mi aliado. Me llamaron Barbacoa desde el día que me cortaron la pierna, y aquella jornada la guardo en la memoria con pelos y señales. Sí. Si hay algo que recuerde de esta vida es cómo perdí la pierna, y por qué y cuándo me pusieron este sobrenombre. ¿Cómo podría olvidarlo? Lo tengo presente cada vez que me levanto.
2
Todavía siento el cuchillo del cirujano de a bordo hundirse en la carne como si fuera mantequilla. Iban a sujetarme entre cuatro hombres, pero les dije que volvieran a sus faenas, que yo me ocuparía de hacer bien la mía. Me miraron asombrados, aunque sin atreverse a replicar. El cirujano cambió el cuchillo por la sierra.
—Tú no eres un ser humano —dijo cuando acabó de amputarme la pierna sin que de mis labios hubiera salido ni un quejido.
—¿Ah, no? —pregunté. Y haciendo acopio de mis últimas fuerzas esbocé una sonrisa que debió de asustarle todavía más—. Entonces, ¿qué es lo que soy? —añadí.
A la mañana siguiente me arrastré hasta cubierta. Quería vivir. Había visto a demasiados hombres pudriéndose entre los vapores que salían de la carlinga, en medio de vómitos, sangre y gangrena. Recuerdo perfectamente lo que vi cuando saqué la cabeza por la escotilla del camarote de la tripulación. Todo se interrumpió como si Flint hubiera dado una orden con su voz ronca y penetrante. Algunos, yo lo sabía porque no era tonto, tenían la esperanza de que hubiera muerto. A esos los miré fijamente hasta que apartaron la vista o se echaron hacia atrás. Charlie Pichalarga —le habían puesto este mote porque tenía, sin punto de comparación, el miembro más grande de a bordo— se levantó con tantas prisas que se dio contra la borda y cayó al agua haciendo aspavientos con los brazos como si fuera un molino. Entonces solté una carcajada que incluso a mí me sonó como si saliera de debajo de la tierra o de ultratumba. Reí hasta que los ojos se me anegaron de lágrimas. Dicen que una buena carcajada alarga la vida. Puede ser... Pero entonces, por todos los demonios, que me hagan reír antes de que llegue la hora. Cuando estás tumbado en el banco y te cortan la pierna, ya es demasiado tarde.
De golpe descubrí que nadie más que yo reía. Treinta terribles piratas estaban en el barco quietos como estatuas, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírseles de las órbitas.
—¡Reíd, cobardes! —rugí, y los treinta se pusieron a reír.
Sonó como si todas aquellas bocazas quisieran superarse unas a otras. Era tan absurdo que volví a soltar una risotada. En cierto modo, podría decirse que nunca me había divertido tanto en toda mi vida. Pero al final me harté de sus graznidos.
—¡Por todos los diablos! ¡Callaos! —les grité, y todas las bocas se cerraron tan de golpe que hasta se oyó el ruido al entrechocar los dientes.
En ese mismo instante Flint bajó del castillo de popa. Lo había presenciado todo sin mover una pestaña. Se me acercó con una sonrisa socarrona pero a la vez respetuosa.
—Da gusto verte de nuevo, Silver —dijo.
No contesté. Nunca daba gusto ver a Flint. Se volvió hacia la tripulación.
—¡Necesitamos hombres de veras a bordo! —gritó.
Entonces se agachó, me cogió el muñón de la pierna y apretó para que todos lo vieran bien.
Se me nubló la vista, pero no me desmayé, y tampoco salió de mi boca un solo gemido.
Flint se enderezó y miró a sus hombres: paralizados de terror, habían quedado en extrañas posturas y hacían muecas de lo más singulares.
—¿Lo veis? —dijo Flint tranquilamente—. Silver es un hombre de verdad.
Aquello era lo más próximo a la amabilidad y al calor humano que estaba al alcance de Flint.
Estuve todo el día sentado al sol, tostándome. El dolor iba y venía como un corazón palpitando. Pero yo estaba vivo.
Lo único que importaba era estar vivo. Israel Hands había sacado una botella de ron, como si el ron fuera la savia de la vida, pero no la toqué en toda la jornada. Nunca he necesitado el ron, y mucho menos aquel día.
Por la noche le pedí a John, el joven grumete, que trajera una lámpara y tomara asiento a mi lado. Siempre he sentido debilidad por los muchachos. No para tocarlos, no. Al revés. No tengo la menor inclinación por la figura ni por la piel, sean del cuerpo que fueran, quizá porque a mí me queda muy poco de ambas. Cuando me he acostado con mujeres, porque uno tiene que hacerlo a veces si no quiere volverse loco, lo he hecho en un visto y no visto, si se me permite la expresión. Pero los muchachos son otra cosa. Son limpios como un suelo recién fregado, brillantes como el latón pulido, más inocentes que las monjas. Es como si nada pudiera afectarles, ni siquiera lo peor. Mira Jim, Jim Hawkins, a bordo de la Hispaniola. Disparó contra Israel Hands y bien que hizo, y estuvo allí mientras los demás morían y gritaban de dolor, y a pesar de todo se portó como si no hubiera pasado nada cuando abandonamos aquella isla maldita. Él estaba convencido de que tenía toda la vida por delante.
John era igual. No se encogió, no se apartó de mí cuando le pasé el brazo por los hombros como a un viejo amigo en la cálida noche caribeña.
—¿Le duele al señor Silver? —se atrevió a preguntar.
«Gracias por preguntar», pensé. No supe qué contestar. No podía explicar que me dolía un pie que ya no era mío, y que probablemente flotaba no muy lejos del viejo Walrus. A menos que los tiburones se lo hubieran comido. Me arrepentí de no haberle pedido al cirujano que me guardara la pierna amputada. Habría podido quitarle la carne y conservarla como recuerdo; eso es lo que debería haber hecho. En cambio, lo que veía con mis propios ojos era el momento en que algún negro la encontrase en la playa sin imaginarse que me había pertenecido a mí, a nadie más que a Long John Silver.
—No —le dije simplemente a John—, el señor Silver nunca siente dolor. ¿Qué iban a pensar los demás? ¿Quién me respetaría si lloriquease por tener una pierna de menos? ¿Quién, digo yo?
John me miraba con los ojos llenos de admiración. Vaya si me creía.
—Ahora quiero que me cuentes la batalla —le dije.
—¡Pero si el señor Silver estuvo presente!
—Sí, estuve presente, pero quiero oírtelo contar. Es que no tuve tiempo de ver todo lo que pasaba. Tenía las manos ocupadas, por decirlo de alguna manera.
John pareció aceptarlo. Naturalmente, no terminaba de entender qué pretendía yo.
—Capturamos rehenes —dijo—. Diez. También había una mujer.
—¿Y dónde está ahora?
—Creo que la tiene Flint.
Seguro que sí. A Flint las mujeres le volvían loco, no podía quitarles las manos de encima. He estado con muchos capitanes y he navegado con unos cuantos, a cuál peor. Pero ninguno, ninguno excepto Flint, se permitía apropiarse de una rehén. Muchos habían sido destituidos porque se empeñaron en disponer de una dama para su uso y disfrute personal. Yo mismo estuve presente cuando añadimos en las disposiciones de a bordo que nadie le pondría la mano encima a una mujer, a menos que esa mujer estuviera al alcance de todos. Pero Flint sí podía. Ni siquiera recuerdo qué decía en las normas del Walrus. Probablemente nada. Flint tenía sus propias reglas, y con eso bastaba.
—Vaya, conque la tiene él —le dije a John—. ¿Y tú qué crees que hará con ella?
El pobre muchacho se sonrojó. Era emocionante verlo.
—¿Y el combate, qué? —añadí para cambiar de tema—. ¿No me ibas a contar cómo fue?
—¿Por dónde quiere que empiece, señor Silver?
—Por el principio. Un relato empieza siempre por el principio.
Quería que aprendiera. Cualquier joven tiene que saber contar una historia para que le vaya bien en la vida. Si no, te engañan una y otra vez.
—El vigía divisó un barco al amanecer —empezó John—. Hacía buen tiempo, así que tenía gran visibilidad. Navegábamos a toda vela, pero tardamos ocho campanadas hasta darles alcance. El segundo de a bordo izó la bandera roja.
—Eso... ¿qué significa? —pregunté.
—Que no habrá clemencia —contestó John con presteza.
—Y eso... ¿qué quiere decir?
John parecía confundido.
—No lo sé con certeza —dijo finalmente, avergonzado.
—Entonces te lo voy a explicar. Significa que se piensa combatir a vida o muerte. Y que el que salga victorioso decidirá si los derrotados pueden vivir o si han de morir. ¿Entiendes?
—Sí, señor Silver.
—¡Continúa el relato!
—Israel Hands dijo que Flint era un capitán implacable. Dijo que el capitán Flint había procurado que el sol le diera en los ojos al enemigo y quedara parapetado del viento por nosotros. Hands dijo que no tenían ninguna posibilidad, que deberían haberse rendido en lugar de desafiar a una tripulación como la nuestra. Les rondamos primero por popa y les disparamos de costado. Después dimos la vuelta rolando con el viento y disparamos de nuevo todos los cañones a la vez. Les hicimos un montón de agujeros en el velamen y uno de sus mástiles se cayó.
—¿Se cayó?
Era muy poco descriptivo. Una bala había dado en la base del palo mayor y lo había hecho astillas, de tal manera que cayó derribado por la borda con un ruido ensordecedor. Cuando se rasgó la vela mayor, restalló como un enorme latigazo. Varios de sus artilleros dieron su último grito cuando la vela los arrastró al mar.
—Sí, bueno, se rompió —añadió John, como si estuviese mejor dicho.
—¿Y después? —dije.
—Después, toda la tripulación del Walrus se aprestó en la borda. Todos llevaban mosquetes, sables y ganchos para el abordaje. Todos gritaban.
—¿Por qué gritaban?
—Para asustar al enemigo —dijo John muy seguro de sí mismo.
Aquello era algo que creía saber con seguridad.
—Bien —contesté—. Pero pudiera ser que chillaran como gallinas porque tenían tanto miedo que se estaban cagando encima.
John me miró sorprendido.
—¿No son valientes todos los del Walrus? —preguntó.
No le contesté. También tenía que aprender a pensar por sí mismo.
—¿Y después? —le pregunté de nuevo—. ¿Qué pasó después?
John dudó.
—Después no sé exactamente lo que pasó. El otro barco viró de pronto antes de que pudiéramos lanzarnos al abordaje. Alguien dijo que les hizo virar de proa su mástil caído al agua. Y entonces nos dispararon también en un costado. Murieron varios de los nuestros, y al señor Silver le alcanzaron en la pierna. Después, nosotros nos lanzamos al ataque y todos nuestros hombres saltaron a bordo para luchar cuerpo a cuerpo. No tardaron mucho en arriar la bandera.
—Espera un poco —le interrumpí—. Esto es importante, así que escucha con atención. Has dicho que todos los hombres del Walrus estaban en el abordaje. ¿Estás seguro de que estaban todos, absolutamente todos?
—El segundo de a bordo, el señor Bones, no. Controlaba el timón y estuvo gobernando el barco en todo momento.
—Sí, es verdad. Pero aparte del señor Bones, que estaba en el puente, ¿no había nadie más que estuviera en cubierta, detrás de nosotros? ¡Piénsalo bien!
—No —empezó John, pero se detuvo—. Sí, en realidad había uno que no estaba en el abordaje.
—¿Quién era? —pregunté intentando ocultar lo que sentía.
—Deval, el francés —dijo John.
—¿Estás seguro? —pregunté, aunque yo ya sabía que John estaba en lo cierto.
El muchacho debió de notar algo en mi voz porque tardó un poco en responder.
—Sí, estoy seguro —añadió después.
Suspiré profundamente y lo envolví en un abrazo.
—Así me gusta, como hombres de verdad —dije, mientras él resplandecía de orgullo. Luego lo solté y enseguida añadí—: Ha sido un bonito relato. Ahora vas a oír un consejo del viejo Silver, que ha vivido mucho. Aprende a relatar historias. Aprende a inventar y a mentir. Así, siempre te irá bien. Quedarse callado y sin respuesta es lo peor que le puede pasar a una persona..., si es que aspiras a ser una persona, naturalmente. Si no, no tiene demasiada importancia.
John asintió con la cabeza.
—Ahora quiero estar solo un rato —continué—. Quiero quedarme sentado aquí yo solo y mirar la luna y las estrellas. Te puedes acostar. Hoy has trabajado mucho, tan cierto como que me llamo Silver.
—Gracias —dijo John sin saber en realidad por qué daba las gracias.
Le miré y me eché hacia atrás. Supongo que me había salvado la vida. No sé si a la larga hubiera podido soportar no saber quién había intentado matarme por la espalda. Todos creían que había sido el costado del barco enemigo el que había destrozado mi pierna. Solo yo sabía que la bala me había dado después de golpearme contra el costado del barco enemigo. Fue quizá cuestión de segundos, pero ocurrió más tarde. Deval, esa rata cobarde, ese que una vez quiso ser amigo mío, me disparó por la espalda. Fue una suerte para Long John Silver que el viejo Walrus se inclinara cuando nos lanzamos al abordaje. De lo contrario, hubiera muerto yo y conmigo mi historia, como les ha pasado a tantos de nuestro gremio, por una tontería de nada.
Cerré los ojos y esperé a que llegara el día.
A la mañana siguiente fui cojeando hasta el camarote de Flint y entré sin llamar. Estaba acostado con la dama.
—¡Pero bueno, si es Silver! ¿Qué, de paseo? —preguntó con su habitual humor macabro.
—Se hace lo que se puede, Flint —me limité a responder.
Flint esbozó una sonrisa y echó una mirada intencionada a la mujer que estaba a su lado.
—Silver es el único de a bordo que tiene lo que hay que tener —dijo Flint—. Por suerte no sabe de navegación; si no, él sería el capitán y yo el contramaestre. ¿No es verdad, Silver?
—Quizá. Pero venía para otro asunto que nada tiene que ver con mis excelencias.
Flint se dio cuenta de que hablaba en serio y se incorporó en la cama. Su pecho velludo parecía más bien la piel de un zorro. Le expliqué tranquilamente lo que había pasado, aunque tuve buen cuidado de que no se me notase la ira. Flint escuchó con la misma tranquilidad, mientras la mujer no podía apartar la vista del muñón enrojecido de mi pierna. La sangre había vuelto a empapar el vendaje que me había puesto el médico aquella misma mañana.
—Pienso castigarlo yo mismo —dije para acabar—. Con la venia, naturalmente.
—Claro —dijo Flint sin pensarlo, cosa que en él no era de extrañar—. Claro —repitió—. Pero ¿cómo? Eso sí me gustaría saberlo.
Vi dibujarse en sus labios una sonrisa esperanzada.
—¿Con esa pierna? —añadió Flint extrañado.
—¡No te preocupes! Se trata de un cobarde del que podría dar cuenta sin una pierna y con un solo brazo, si hiciera falta.
—Estoy seguro —dijo Flint sinceramente.
Para él no era nada anormal imaginar que una persona pudiera vivir y luchar sin brazos ni piernas.
—¿Desembarcamos por la tarde, como estaba previsto? —pregunté más bien afirmándolo.
—Sí —dijo Flint—, tal como se decidió en la reunión. Desembarcamos con toda la comida y el ron que saqueamos del Rose. Y después comemos y bebemos hasta caer redondos. Como siempre. Ningún cambio.
—Bien. Yo me encargo del espectáculo.
Flint le dio un empujón con el codo a la delgada y desnuda mujer.
—No te decepcionará —le dijo—. Te lo prometo. Conozco a mi Silver.
Ella seguía mirando fijamente mi pierna, aunque lo que de verdad me asombraba fue que no estuviera aterrada por haber pasado la noche con Flint. Quizá tuviera a pesar de todo alguna cualidad. En tal caso sería la única, aparte de que sabía navegar y dirigir como nadie una banda de abordaje. Todavía no entiendo cómo pudo aprender navegación. Flint era astuto, ya lo creo que lo era, pero pensar no era lo suyo, a menos que se tratara de un asunto de vida o muerte.
Desembarcamos a última hora de la tarde en tres barcazas y un bote. Íbamos todos. Para recuperar fuerzas, yo me había pasado el día tranquilamente tumbado en la cubierta, que baldearon mientras tanto para limpiar la sangre del día anterior. Los cadáveres ya habían sido arrojados por la borda. Un grupo se dedicó a transportar el botín del Rose al Walrus. Había un vocerío tremendo por cada moneda de oro y por cada joya que llegaba a bordo. Yo estaba tumbado, con los ojos entornados, pero siguiendo todos los movimientos. Deval pasó por delante de mí varias veces sin querer verme, sin honrarme con una mirada.
—Deval —lo llamé una de las veces que pasaba por allí cerca.
Se paró y me miró con los ojos llenos de odio. Pero a la vez tenía miedo, como suele pasarles a esos individuos que no carecen sin embargo del valor de ser independientes.
—Buen botín, Deval —le dije, y le dediqué mi mejor sonrisa, una de esas que pueden fundir el hielo.
No contestó, sino que siguió su camino.
El Rose era un barco con un buen botín, uno de los mejores, aunque el oro y las piastras eran lo último que yo tenía en mente. Ni siquiera las piedras preciosas, que eran mi debilidad, podrían hacerme variar de rumbo.
Lo dispuse de modo que fui en el mismo barco que Deval. Creo que fue Pew quien me ayudó, aunque había perdido la vista con una mecha que le explotó en la cara cuando íbamos a abordar el Rose. Y no porque yo le importara lo más mínimo, sino porque él seguía siendo tan endemoniado como siempre. Estábamos en cubierta y me bajó como si yo fuera un saco de patatas. El bastón que el carpintero de a bordo me había hecho aquella misma mañana lo arrojó a la buena de Dios, detrás de mí, como si fuera una lanza. De haber sido por Pew, habría perforado el cráneo a alguno de los hombres. Esa era la idea de la diversión que tenía Pew, tanto ciego como cuando veía como un lince. Alguien podía morir antes incluso de que decidiera si valía la pena vivir. Me estiré cuanto pude y cogí el bastón en el aire. Dicho sea de paso, yo a Pew le hacía la vida imposible. A pesar de todo, no me odiaba. Supongo que eso superaba su limitada inteligencia.
Cogí el bastón con la mano derecha y a Deval, que estaba delante de mí, le di un ligero golpe en el hombro.
—Por poco, Deval —dije—. Podía haberte dado. Pero hace un buen día, ¿verdad, Deval? ¡No podía haber sido mejor!
Sin volverse, gruñó algo inaudible por toda respuesta. Supongo que no se atrevía a mirarme a los ojos. Sospecho que tenía miedo de que yo llegara a adivinar qué pasó en realidad cuando me dejaron la pierna hecha trizas.
—Una buena recompensa, con ron en abundancia —continué con voz alegre—. Un aventurero no necesita mucho más para pasar un buen día. ¿Qué más podría desear? ¿Mujeres? Sí, quizá. Pero el oro y el ron son más fáciles de compartir. Entre compañeros, se entiende.
Se oyó un murmullo de aprobación entre los hombres. Estaban contentos, se relamían solo de pensar en la juerga que les esperaba. A los hombres les sonreía la vida. En tierra no existía nada que se llamara disciplina. Cada uno era como le daba la gana, y ni siquiera Flint podía hacer nada al respecto. Ahora iban a demostrar que tenían derecho a vivir como cualquier otro. Siempre la misma canción desesperada. Ron y alaridos, vocerío y ron, ron y más gritos, borrachera y ron, ron y diversiones, peleas y ron, todo condenadamente revuelto.
Miré hacia el barco de Flint; estaba a proa, a un cable de distancia. Él iba en popa con su sombrero rojo sangre, y daba las órdenes a gritos. A bordo de un barco, con la tripulación, Flint solo tenía un tono de voz. Daba lo mismo que se tratase de un bote o de una fragata. Flint tenía una bocaza como una bocina. A la rehén la había dejado a bordo, señal de que todavía la quería para él solo durante un par de días más. Busqué al cirujano. Sí, también estaba allí. Su calva, como si fuera un pavo recién desplumado, sobresalía dos bancadas delante de Flint.
Nunca he entendido a los cirujanos y mucho menos al del Walrus. ¿Qué era lo que les hacía mantener con vida a gente como nosotros, si a nosotros, en definitiva, nos daba igual y encima los aborrecíamos como a la peste? Nunca me había encontrado con un marinero al que le importara el médico. Una vida entre sangre, ¿para qué? En cualquier caso, tampoco eran muy religiosos; no podían pasar por samaritanos compasivos. Entonces, ¿por qué? No lo entendía en aquel momento y sigo sin entenderlo. Además, eran hombres cultos. En el Walrus, aparte de mí, el cirujano era el único que había leído un libro de verdad. Y no me refiero a la Biblia, aunque eso tampoco le habría servido de mucho. En realidad, era un diablo siniestro. Ese día por lo menos iba a trabajar para ganarse su parte del botín. Además, me había salvado la vida. Quizá me decidiera a darle las gracias. Para variar.
Bordeamos la isla por espacio de una milla, hasta llegar al cabo del Nordeste, y en su banda sur amarramos las embarcaciones. No era la primera vez que estábamos allí. Los restos de nuestras antiguas hogueras seguían visibles en la playa, igual que las botellas de ron vacías. La arena era blanca y brillaba como los diamantes que los locos del Cassandra rompían en mil pedazos para repartir las piedras a partes iguales. Las cimas de las palmeras formaban grandes y negras sombras estrelladas, que se balanceaban cuando el viento mecía las hojas de palma. A veces caía un coco como una bala de cañón. La última vez, a uno de los nuestros le cayó un coco en la cabeza y murió en el acto con gran regocijo de todos los demás. Nadie creía que se pudiera morir así. Pero a partir de entonces no han vuelto a sentarse cerca del tronco de las palmeras. En el fondo, no tuvo tanta gracia.
Aquel cabo no había sido elegido al azar. Cuando su propio pellejo estaba en juego, Flint era un capitán precavido, o lo fue al menos hasta que perdió la razón por completo, ya en su último año. Flint había descubierto hacía tiempo las excelencias de aquel lugar. El cabo se adentraba unas doscientas varas en el mar, como un dedo alargado con la cresta elevada. Desde la cresta se tenía una buena vista, tanto hacia el norte como hacia el sur, y se divisaban todos y cada uno de los barcos que se dirigieran a la isla. Además, el pasaje a través de los arrecifes llegaba a tal distancia que siempre tendríamos tiempo de subir al Walrus y preparar el barco para la batalla..., si no estábamos completamente borrachos, claro.
Apenas saltamos a tierra, unos cuantos hombres agujerearon una cuba de ron. Otros no tenían tanta prisa. Se echaron en la arena con los brazos bajo la cabeza y se quedaron tumbados como si estuvieran muertos. Yo, como pude, fui brincando con mi única pierna, charlando con todos como el buen camarada que sabía ser, solo con proponérmelo, cuando era menester. Repartí tanto buen humor como pude, para que nadie olvidara nunca que Long John Silver tenía buen corazón y que todo lo hacía porque tenía sus buenas razones.
Algunos empezaron a fanfarronear de sus bravuconadas, como si fueran mayores por aullar como lobos al contarlas. Morgan, que no sabía contar más allá de seis, había sacado los dados e intentaba persuadir a todos y a cada uno de los hombres a jugarse su parte del botín. Así era Morgan. Podía poner en peligro su vida con tal de jugar a los dados. Un día le propuse que nos la jugásemos directamente en una partida. «Sería más rápido», le dije. Pero Morgan no entendió la gracia.
Pew iba arriba y abajo buscando pelea, como siempre, aunque más atolondrado de lo normal. Black Dog acechaba a los jóvenes recién llegados a la tripulación. Al primero que cayera borracho se lo llevaría con él a los matorrales. Sabe Dios qué placer sacaba con aquello. Teniendo en cuenta su reputación, Flint estaba sentado como siempre, con un tonelete de ron para él solo, como debía ser. Antes de que llegara la noche se lo habría ventilado. Flint podía beber ron como nadie. Cuando los demás se habían derrumbado, Flint todavía seguía en pie, con los ojos brillantes, mirando el fuego. Cuanto más bebía, más quieto estaba. Al final no decía ni pío y se quedaba sentado, mirando. Y puedo asegurar que yo le he visto en tardes como esas derramar lágrimas que no eran de cocodrilo. «¿Por qué?», le pregunté una vez.
—Por todos los buenos marineros que han muerto —contestó lloroso—. Por nada —añadió.
—Sí, pero tú y yo seguimos vivos, llenos de vigor —le repliqué para animarlo.
—¿Y de qué me sirve? —contestó al viento.
Fue la única vez, creo, que no entendí a Flint. Pero el diablo sabrá si él mismo se entendía.
Aquella tarde vi que se reservaba el ron para más adelante. Sabía lo que estaba esperando, pero no me apresuré. Que sirvieran la comida primero. Llegó justo después del anochecer. Job, Johnny y Dirk vinieron con dos cabras a las que habían dado caza antes de que se pusiera el sol. ¡Menudo jaleo se organizó con el vocerío y el jolgorio correspondientes a un momento así! A mí me fue de perlas, porque así sería más emocionante lo que yo tenía en mente.
—¡Deval! —gritó Dirk—. Viejo cazador de cabras, tú serás el maestro asador.
Era justo lo que yo estaba esperando. Solo porque era franchute se le consideraba todavía como un bucanero de los viejos tiempos. Por eso sería el encargado de asar las cabras en la barra, lo que los franchutes llaman barbe-au-cul, en lugar de lo correcto, es decir, barbacoa en el idioma de los indios. Pero no era de extrañar que los franchutes hubieran entendido mal, porque en realidad se le cortaba el rabo a la cabra y se le introducía una barra puntiaguda por detrás. A veces, a mí me daba la impresión de que a la cabra, con el trozo de rabo que le quedaba, le había salido barba en el trasero, barbe-au-cul en francés. Bueno, así estaban las cosas, aunque todo eso ya se ha olvidado. Me parece que no quedan muchos que lo sepan, pero mi apodo, Barbacoa, significa «barba en el trasero».
Deval esbozó su sonrisa más torcida y burlona, como solo él sabía hacer. Claro que no tenía otra. Después sacó su cuchillo y cortó los rabos debidamente. Dirk le dio los espetones y Deval atravesó a los animales de un solo tajo. Así se hacía. Los hombres, como buenos gastrónomos que eran, gritaron de la emoción que sentían. Mientras tanto, Johnny había hecho unas horquillas a cada uno de los lados de la hoguera y enseguida el aire se llenó de un intenso olor a carne de cabra asada. Algunos hombres empezaron a babear como perros. Y no era de extrañar. Era la primera carne fresca que veían en muchas semanas.
Yo esperé hasta que todos estuvieran servidos y la grasa les chorreara por las comisuras de los labios. Me había colocado detrás de Deval con el mosquete calado.
—¡Camaradas! —grité—. ¿Puedo pedir un poco de atención para un buen compañero que quiere decir unas palabras?
Creo que todos alzaron la mirada, aunque ninguno dejó de masticar ni de hacer ruidos con la boca.
—Estáis comiendo buena carne —proseguí—. Estáis fuertes y sanos. Hay ron para todo un escuadrón. Tenéis un capitán duro que os puede hacer hombres ricos si de veras lo deseáis. ¡Propongo un brindis por Flint!
Todos estuvieron de acuerdo en vitorearle con cuerpo y alma. Sabían que sin Flint no valían un comino.
—Todos os lo merecéis —dije, retomando la palabra—. Ayer conseguisteis un buen botín. Todos hicisteis lo que debíais.
»Podéis estar orgullosos —añadí tras un instante de silencio—. Todos vosotros.
Y aquí de nuevo guardé un instante de silencio, pero más corto.
—Todos menos uno.
Vi por el rabillo del ojo que Flint había puesto una mano sobre el hacha. Supuso que podría haber pelea si yo me metía con alguien en quien confiaba la tripulación. Pero una serpiente de cascabel como Deval nunca había merecido la confianza de nadie.
Era evidente que había algunos que no las tenían todas consigo, al menos por la forma en que se removieron y apartaron la vista.
—En el combate de ayer perdí una pierna. Son cosas que pasan cuando se lucha por una causa justa. Incluso puede decirse que tuve suerte, ya que aún estoy vivo y todavía puedo poner en tierra una pierna por lo menos. Imaginaos si las dos hubieran volado. ¿Qué parecería? ¿Os lo podéis imaginar?
Por lo visto, todos lo imaginaron, pues más de uno se echó a reír a carcajadas. Y tengo que reconocer que un Long John Silver sin piernas, que estuviera perorando con el tronco clavado directamente en la arena, habría sido un espectáculo bastante divertido para todos menos para mí, claro. Porque era precisamente eso lo que estaban imaginando. Su fantasía no llegaba a más.
—Propongo un brindis por el cirujano —grité en medio del vocerío, y todos brindaron de nuevo de todo corazón.
El cirujano no demostró ninguna alegría —nunca lo hacía, claro— y se secó el sudor de la calva con la mano. ¿Creía que le estaba tomando el pelo y que le acusaba por no haberme salvado la pierna? Si ni siquiera me molestaba.
—Y por eso al cirujano le vamos a hacer otro encargo de honor. Va a tener que serrar otra pierna con el mismo brío y bravura que demostró con la mía.
De repente el miedo asomó a sus ojos. Ahora sí creía de verdad que le iba a obligar a que se cortara la suya porque yo estaba descontento con sus artes médicas. Pero en ese mismo momento yo había sacado mi mosquete de cañón doble y lo apreté contra la cabeza de Deval.
—Aquí está nuestro honorable asador sin inmutarse —dije yo con una voz tal que consiguió detener incluso los ruidos del masticar de las bocas—. Los aventureros somos socios libres. Repartimos las recompensas y los peligros con todas las de la ley. Hemos escrito en las disposiciones lo importante que es que te corten una pierna, un brazo o incluso un dedo en el combate. Elegimos a nuestros capitanes. Estamos de acuerdo. Si alguien tiene algo que decir, puede pedir deliberación, como dicta la costumbre. Si alguien guarda algún rencor lo soluciona en tierra. Tenemos nuestros defectos, desde luego, pero a bordo uno está a bordo tanto si llueve como si luce el sol. ¿No es así, camaradas?
Se alzaron murmullos de aprobación aquí y allá. Eran almas salvajes y toscas, desde luego, pero tenían sus reglas para que nadie se tomara ciertas libertades, para evitar que uno fuera más que otro.
—Sin embargo —continué con la misma voz—, esta rata que tengo a mi lado, llamada Deval, me disparó por la espalda cuando estábamos a punto de abordar al Rose. ¿Qué decís, camaradas?
Murmuraron de nuevo, pero no demasiado. Ya sabía que nadie iba a montar en cólera ni a sentir compasión por mi causa, aunque por otra parte a nadie le hace gracia que le disparen por la espalda sin más ni más.
—¡Pruebas!
Era una voz de bocina, la voz de Flint, la que cortaba el aire.
—¿Cuáles son las pruebas?
Típico de Flint. De todas maneras, cuando se trataba de algo importante sí tenía la cabeza en su sitio. Si yo no hubiera tenido pruebas, todos habrían dudado.
—El Rose nos disparó de banda —dije—, pero nunca he visto que las balas y el hierro den la vuelta en el aire y regresen al mismo sitio del que salieron. ¿No es así, cirujano? ¡Diles que la bala me entró en la pierna por detrás!
El cirujano murmuró algo inaudible. Todavía estaba muerto de miedo.
—Lo sabes hacer mejor. ¿Entró la bala por detrás, sí o no? —grité.
—Sí —dijo atropelladamente el cirujano—. Sí, sin ninguna duda.
—¿Y qué decís ahora? ¿Es suficiente prueba?
Unos cuantos gritaron que sí y que, por ellos, Deval debía morir. Por lo que dijeron, eso no les quitaría el apetito.
—¿Cómo sabéis que Silver no estaba de espaldas al Rose?
—¿Quién ha dicho eso? —grité yo enfurecido—. ¿Hay alguien que alguna vez haya visto a Long John Silver darle la espalda al enemigo?
Se hizo el silencio. Todos sabían que eso era imposible. Me volví hacia Deval.
—¿Qué tienes que decir? —le pregunté en tono burlón.
El odio le salía por los ojos. Nunca había imaginado que alguien fuera capaz de odiar con tanta pasión, ni siquiera pensando que yo fuera el objeto de su odio.
—Que fue una pena que solo me llevara la pierna —dijo Deval sin pensar en la estupidez que estaba diciendo.
Solo tendría que haber preguntado cómo sabía yo que era él y no otro el que había disparado. Pero, por supuesto, Deval no podía saber que yo jamás habría llamado a John como testigo. Eso habría significado tarde o temprano la muerte segura de John.
—Lo siento por ti —le dije a Deval, riéndome—, pero no por nosotros. ¡Cirujano, ven aquí!
Muy a su pesar, se acercó.
—Ahora, señor cirujano —ordené—, vas a enseñar a toda la tripulación del Rose y al capitán Flint cómo se sierra una pierna. Así de simple.
—No, eso no —gritaba Deval, que se había puesto pálido como un muerto.
—Sí, eso sí. Pierna por pierna, es lo justo. Dirk, George, venid aquí y sujetad a esta escoria hasta que se desmaye. Porque valor no tiene para aguantar.
Dirk y George vinieron corriendo. Yo saqué la sierra de la chaqueta, donde la había tenido escondida desde que me apoderé de ella a bordo, mientras el cirujano dormía.
—¡Aquí tiene, doctor! Manos a la obra. Una vez puede ser casualidad, pero esperemos que no fuera así, por el bien de Deval.
—Señor Silver, no puedo hacerlo. Este hombre no está herido ni enfermo. Soy un médico, no un carnicero.
Le caían gruesas gotas de sudor por la cara.
—Doctor —contesté—, ¿acaso no estaba yo sano cuando Deval me disparó por detrás? Según todas las reglas tengo derecho a rematarlo como a un perro, ya que lo es. Pero yo no voy por ahí matando a la gente sin necesidad. Así no se gana nada. ¿Qué provecho sacas de un cadáver? Además, mi querido doctor, usted no tiene elección.
Deval gritó cuando el médico le apretó el torniquete, aunque me parece que se desvaneció antes incluso de que el médico empezara.
—¡Qué cabronada! —oí decir a Black Dog tras de mí—. Así le quita toda la gracia.
También noté hasta qué punto aborrecía el cirujano lo que estaba haciendo. A pesar de todo, tenía un punto débil en su turbia conciencia. Era un descubrimiento que podía ser provechoso algún día.
Cuando la pierna de Deval estuvo desprendida de su cuerpo, la levanté y fui hacia la hoguera. Todo estaba en silencio, a excepción del lloriqueo del cirujano. Bajé una de las barras del asador y atravesé la pierna de Deval de arriba abajo y de un solo golpe, como era costumbre. Pero esta vez ninguno me vitoreó, a pesar de lo glotones que eran. Después colgué la pierna sobre el fuego.
—A esto le llamo yo una buena barbacoa —grité.
Durante un instante nadie dijo nada, pero después oí de nuevo la voz cascada de Pew, ¿quién si no?, cuando descubrió lo que yo había hecho. Su olfato no había sufrido daño con el accidente.
—¡Viva Silver! —voceó de buen humor—. ¡Viva Barbacoa!
Sonaron algunos hurras apagados desde distintos puntos, pero no manifestaban cordialidad, sino temor. Sobre todo tenían miedo. ¿Y no era eso precisamente lo que yo quería? ¿Qué me importaba a mí Deval? Podría haberlo matado allí mismo. En el fondo, hubiera preferido meterle una bala en el cuerpo. Habría sido más misericordioso para Deval. Pero ahora estaba seguro de que nadie se atrevería a meterse conmigo durante una buena temporada, ni siquiera por la espalda. Me dejarían en paz. Así de sencillo.
Le eché un vistazo a Flint. Estaba sentado y tenso, con los ojos clavados en la pierna carbonizada. Después me miró e hizo un gesto de aprobación, pero sin decir nada. Con todo respeto.
Después de aquel día, mi nombre ha sido Barbacoa. Cuesta imaginar que Trelawney, Livesey, Smollett y compañía creyeran que era debido a mis artes culinarias.
Me senté con pesadez en la playa y, cuando al final me dormí, noté el olor de carne humana asada y de suela de zapato quemada.
Una sola.
3
El sol sale por el horizonte y hace que las aguas de la bahía de Ranter brillen y resplandezcan como todas las piedras preciosas de Madagascar juntas. Esto es lo que llaman belleza, pero ¿qué me importa a mí todo eso? No me quejo porque sí, aunque debo aclarar que no me queda gran cosa a lo que dedicar la vida.
Llegué aquí en 1737 con Dolores, mi loro, Jack y los esclavos rescatados del invencible pueblo de los sakalava. Me escapé hasta aquí, hasta la antigua ciudad asilo de Plantain, después de la maldita catástrofe de la expedición en busca del tesoro de Flint. He venido aquí, a la Gran Isla, al antiguo paraíso de los aventureros, a naufragar como si fuera el último de mi raza y condición. Voy a vivir aquí hasta que llegue la hora de que todo acabe. He empezado a escribir mi cuaderno de bitácora; eso es casi todo. He contado muchas historias y he estafado a mucha gente. Así fue como llegué a ser alguien en el mundo. Siempre he sabido responder por mí. Nadie más lo hacía.
Ahora ya no queda nadie a quien estafar. Ni el loro llamado Flint, ni mi mujer, que no sé ni cómo se llamaba. La llamaba Dolores, porque de alguna manera tenía que llamarse. Dolores y Flint murieron casi a la vez: primero Dolores, sin soltar un gemido, sin avisar, sin dejar rastro de vida tras de sí, como una estela en el mar o el rocío de la mañana. De repente desapareció, como si nunca hubiera existido. Y yo me quedé solo como un idiota, sin encontrarle sentido a nada.
Al día siguiente se fue Flint, pero lo hizo con bravura. No sé qué edad tendría, eso nadie lo sabe. Quizá cien años. Había navegado con todos los grandes capitanes, con Morgan, L’Olonnais, al que llamaban el Sanguinario con toda la razón; con Roberts, con England y La Bouche. Pero Flint fue el último capitán, y además dio nombre al loro, porque al payaso de Smollett, al mando de la Hispaniola, no lo cuento. Durante toda su vida el loro había cerrado el pico, dicho sea de paso, a mediodía, cuando apretaba el calor. Pero aquel día chilló y se desgañitó desde muy temprano hasta bien entrada la noche. Dijo todas las palabras soeces y las retahílas que sabía, que no eran pocas. Recitó el nombre de todas las monedas más extrañas que hay en el mundo, y eso que hay unas cuantas. Después me miró, inclinó la cabeza y sus ojos estaban tan tristes que me eché a llorar, yo, Long John Silver, me puse a llorar por un insignificante loro. Al final, el loro enderezó la cabeza con sus últimas fuerzas y susurró, como solo un loro puede susurrar.
—Quince hombres van en el cofre del muerto. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! ¡La botella de ron!
Y después se acabó. Cien años o más de loro a la tumba, como si no hubiera pasado nada de todo lo que él había vivido. Y yo me quedé solo. Solo, con algunos esclavos rescatados y un guardaespaldas que no tenía más vida que guardar que un agrietado casco lleno de riquezas. Es vergonzoso, pero cierto. Yo, que toda la vida he sido mi propio dueño y me he bastado a mí mismo, ya no sabía ni de qué había servido.
Conté mis monedas sin saber por qué. Me acosté con algunas criadas del lugar, pero en mí la savia había dejado de circular para siempre. Deliraba sobre una cosa y otra, pero nadie me escuchaba.
Hasta que un día empecé a contar mi historia como mejor me pareció, la historia de mi pata de palo y la historia de mi apodo. ¿Quién iba a creer lo que pasaría? La aventurera y verdadera historia de Long John Silver, llamado Barbacoa por sus amigos, si es que tuvo alguno, y por sus enemigos, de los que anduvo sobrado. Se acabaron los juegos, las tonterías y las quimeras. Se acabaron los engaños y las trampas. Por primera vez las cartas estaban boca arriba. Solo la verdad desnuda, sin segundas intenciones y sin trucos. Tal como era y nada más. ¡Y pensar que iba a ser eso, que solo eso me iba a mantener cuerdo y sano una temporada más!
4
No es del todo imposible que yo naciera en 1685 si, tal como creo, he vivido cincuenta y ocho años. De cualquier forma fue en Bristol, en una habitación con vistas al mar o, por lo menos, sobre ese jirón del Atlántico que llamaban canal de Bristol, y que albergaba más nidos de contrabandistas que cualquier otro cabo del mundo. Pero los que crean que fue el paisaje la razón de que yo me hiciera a la mar están muy equivocados. Todos los de Bristol se hacían a la mar tarde o temprano, incluido yo, aunque no fuera esa mi intención.
Se decía que mi viejo tenía agallas, y es muy probable que fuera verdad. De lo único que estoy seguro es que, cuando volvía de la taberna, no le quedaban muchos arrestos. A veces parecía que le hubieran arrastrado a casa como si fuera un arado, haciendo surcos con la nariz por la grava de la calle. Tenía tantas dificultades para distinguir la derecha de la izquierda como para mantenerse en pie. Siempre he pensado que eso fue su suerte y la mía. Su suerte porque murió, y la mía por el mismo motivo.
Una noche, cuando volvía a casa de la taberna, dobló a la izquierda en lugar de doblar a la derecha y terminó dando con el puerto. Lo encontraron dos días después, arrastrado por la marea hasta una roca, y por una vez en la vida con la nariz al aire; bueno, con lo que le quedaba de nariz. Tenía la cara destrozada y estaba hinchado como un sapo. Lo vi cuando iban a cerrar el ataúd. Quizá hubiera teñido agallas, tal como se decía, pero por lo que yo recuerdo no las tuvo ni entonces ni nunca. Fue un alivio que se quitara de en medio y, dicho con todas las letras, que se muriera. Me lo pareció entonces y me lo sigue pareciendo ahora. Si de algo se puede prescindir en la tierra es de los padres, incluso del mismo Dios Nuestro Señor y de todos sus engreídos semejantes. Dejadlos que procreen y que después se emborrachen hasta morir. De todas formas, ¿no es eso lo que suelen hacer?
No fue ni mejor ni peor que mi progenitor fuera irlandés, o que mi madre hubiera nacido en una de las islas de Escocia. No sé cómo llegaron a Bristol, pero de lo que no cabe duda es que se enfrentaron con la misma crudeza de una batalla naval.
Mi madre era mi madre, y con eso está dicho lo más importante. Hizo lo que pudo y ¿cuál fue el resultado?: Long John Silver, contramaestre del Walrus, un hombre rico y temido por todos, un hombre cuya palabra pesaba allí donde él mandaba; un hombre culto, además, que sabía comportarse y hablar latín si hacía falta. ¿No tendría que estar contenta? ¿No se podía decir lo mismo de muchos de los grandes hombres que pisaban los suelos del palacio de Westminster o de sus fincas particulares?
Mi madre hizo realmente todo lo que pudo, quizá por mí, pero desde luego que lo hizo por ella misma. Según la recuerdo, era una mujer con la cabeza en su sitio y bien parecida; dos cosas que sirven para mucho, o para bastante, depende de cómo se mire, y que a ella le duraron hasta que se volvió a casar con un comerciante acomodado. Él me odiaba, pero como era escocés yo fui a la escuela y por lo menos aprendí latín y leí la Biblia. «Siempre te será de provecho», decía. Es raro, pero tenía razón. Entre los aventureros, a menudo me beneficié de los rumores que corrían acerca de que era un hombre culto. Se decía que me habían dado una buena educación en mi juventud y que sabía hablar como un libro abierto. Hubiera bastado con el rumor. El hecho de que supiera latín no influía para nada en ese sentido. Porque ¿con quién iba yo a hablar en latín?
No sé cómo estarán las cosas ahora, pero cuando yo era joven Escocia era el único sitio donde todos los chavales tenían que ir a la escuela obligatoriamente. Por eso había tantos médicos de a bordo procedentes de Escocia entre las bandas de alegres caballeros de fortuna. Se puede decir que era una suerte para nosotros, porque así no teníamos que mezclarnos con los borrachos chapuceros que habían sido despedidos de la flota de Su Majestad. Había en Glasgow muchos médicos sin trabajo que se ponían al servicio de gente como nosotros por un sueldo normal, al menos hasta que descubrían que no había en este mundo contrato que los salvara de la horca cuando llegase la hora de la verdad. Después también empezaron a navegar a comisión; la única diferencia entre ellos y el resto de la tripulación era que ellos se manchaban las manos de sangre sin remordimientos de conciencia, mientras que la mayor parte de nosotros ni siquiera conocía la existencia de algo llamado conciencia.
Yo no iba a ser médico de a bordo: eso lo supe mucho antes de empezar la escuela. A pesar de los pesares, la sangre nunca había sido plato de mi gusto; así pues, ¿qué quedaba para elegir? O cura o abogado. Las dos profesiones me gustaban. Ambas ofrecían buenas posibilidades de mentir y de estafar a la gente; a grandes rasgos esa era la idea, aunque más tarde me di cuenta de que siempre era lo mismo. Se tenía que decir lo que estaba dicho, escrito y decidido, ni una palabra más, ni una palabra menos. Por eso, al final todos creían que decían la verdad.
Aquello no era para mí, porque hasta donde alcanza mi recuerdo yo siempre he mentido, he exagerado y he inventado. Mi cabeza estaba repleta de sueños, y siempre me pareció más dulce el fruto en terreno prohibido. Mi madre me tachó de fantasioso y mi padrastro de embustero, sobre todo después de haber aireado por toda la ciudad que era un proxeneta, y aunque yo no sabía exactamente qué era eso, tampoco ignoraba que era sobradamente malo.
Y así empecé. Nunca me preocupé de quién tenía derecho de paso o de quedarse a barlovento en el mundo de las palabras. Por eso, ya en la escuela le di la vuelta a las disposiciones de los cangrejos de tierra e inventé otras nuevas. Manipulé la Biblia de tal manera que al final ni yo mismo sabía qué estaba arriba y qué abajo, ni delante ni detrás.
En lo jurídico tuve éxito y me agasajaron. Nadie había estudiado las leyes del todo, y las leyes que yo promulgué en mi habitación eran tan buenas como las demás. Fue peor con lo de Dios y Su nombre, porque más de una vez me dieron algunas bofetadas y latigazos.
Cuando me cansé de repetir su nombre hasta la maldición, le di la vuelta a la historia. Dejé que Judas tomara el mando y ordené a Jesús que subiera al mástil, allí donde, por versión propia, tenía que estar. Permuté a Adán y a Eva, y dejé que todas las mujeres fueran hombres y al revés. Metí al Espíritu Santo en una botella con tapón, que es donde tienen que estar los espíritus, y listos; ya no hubo nadie que hablara de quién iba a ser el próximo papa. Dejé que Moisés tropezara por el monte, de manera que las Tablas de la Ley se rompieron en mil pedazos y en un santiamén nos ahorramos los Mandamientos y la conciencia. Y el resto, convertido en un auténtico lío. El cuento de nunca acabar.
Así fueron las cosas hasta el día en que me levanté del comedor a la hora de la oración vespertina, para leer la Biblia, como era costumbre los domingos. Abrí el libro sagrado y leí los Mandamientos como me dio la gana. Con el primero, naturalmente, no se podía hacer mucho; siempre me había parecido bien como estaba, con una pequeña corrección, para mayor seguridad: «No tendré a otro dios más que a mí mismo».
De lo que hice con los demás ya no me acuerdo; solo sé que iban por el mismo camino, cada cual a su manera, pero ninguno por el sagrado. Quiero creer que el octavo, el último que me dio tiempo a leer, sonaba tal como yo he vivido: «Siempre levantarás falsos testimonios y mentirás».
No llegué a más. Cuando durante un instante levanté la mirada de la Biblia que yo creía estar leyendo, no estuve muy seguro de lo que había hecho. Pocas veces he experimentado un silencio como aquel. Imaginé que era yo quien los había hecho callar. Creí que había triunfado.
Pero entonces se levantó despacio el rector y se dirigió hacia mí. Todavía me parece oír el eco de sus pasos sobre las baldosas. Sin pronunciar palabra, me arrebató de las manos la palabra de Dios y miró atentamente la página abierta. Cuando ya había visto lo suficiente, se volvió hacia mí.
—¿No sabe usted leer, John Silver? —me preguntó con voz amenazante.
—Claro que sí —contesté muy animado.
No sé si fue mi respuesta alegre y descarada lo que le hizo perder la cabeza, pero inmediatamente después se puso rojo como la cresta de un gallo y gritó como un cerdo a medio degollar.
—¡Si el señor Silver cree que puede hacer lo que quiera, está muy equivocado! Si el señor Silver se imagina que puede tomarle el pelo a la gente y blasfemar sin recibir su castigo, ¡está equivocado de la misma maldita manera! ¡Fuera de aquí! ¡Si alguna vez vuelvo a verlo por aquí, le coseré la boca! ¡Tan cierto como que me llamo Nutsford!
Yo estaba aterrado, y no solo por el hecho de que tal vez no pudiera abrir la boca nunca más. Yo nunca había visto a Nutsford perder los estribos. Siempre había sido un hombre cortés y callado, en especial cuando tenía el placer de ponernos morados a bastonazos. Me quedé tan paralizado que Nutsford se vio en la obligación de sacarme del comedor a patadas, que me propinó en el trasero con esa precisión que solo se consigue tras un largo y continuado entrenamiento.
Por primera y última vez en mi vida tuve auténtico miedo. Aprendí de una vez por todas qué era sentir miedo por la propia vida, por la piel. Las patadas eran lo de menos. De todas formas, cualquiera se hartaba de recibirlas por todo y por nada. Fue la ira apasionada del rector lo que me aterrorizó. Estaba convencido, y quizá con razón, de que si me quedaba allí me mataría. He visto a Taylor perder los estribos, y también he visto a England, aunque siempre se decía de él que era misericordioso; he estado presente cuando salía a la luz la cólera de Flint. Os lo juro por mi vida: Nutsford era peor que todos estos, porque todo aquello lo hacía en el nombre de la fe y de la salvación; y he aprendido en la vida que no hay mejores credenciales que estas para identificar a un verdugo.
Me salvé gracias a que el rector tuvo que volver al comedor para conducir su rebaño al redil antes de que ocurriera un desastre. Eso me dio tiempo para recoger mis ahorrillos, algunas monedas que me había dado mi madre y, a pesar de todo, mis libros. Pero la Biblia la dejé. Y no la he echado en falta desde entonces. Me bastaba y me sobraba con mis propios mandamientos. Por lo menos los podía cumplir.